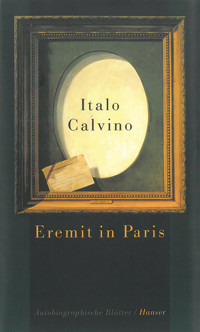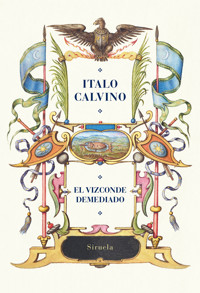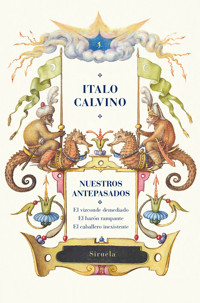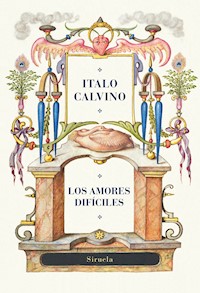Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
«Era difícil hablar [...], poseídos por un mar de palabras, enmudecíamos cuando estábamos juntos, caminábamos en silencio uno al lado del otro por el camino de San Giovanni. Para mi padre las palabras debían servir para confirmar las cosas, y como señal de posesión; para mí eran previsión de cosas apenas entrevistas, no poseídas, supuestas.» De entre las obras que Italo Calvino tenía en proyecto, ésta estaba destinada a formar una serie de «ejercicios de la memoria». De los ocho que el autor se proponía escribir, se reúnen aquí cinco, escritos entre 1962 y 1977. Un paisaje, una situación, un pensamiento desatan en Calvino el recuerdo imperfecto de un hecho o de una idea cuya existencia pasada no es lo que más le interesa, sino su desarrollo en la memoria, su incidencia en el presente. Así, por ejemplo, el camino que su padre recorría todos los días, cuesta arriba hacia los campos y bosques del monte San Giovanni, determinó su irrefrenable tendencia a seguir, cuesta abajo, hacia la ciudad, el camino de la literatura. O también el ritual doméstico de sacar a la calle todas las noches la bolsa de la basura le sugiere irónicamente, en La poubelle agréée, una serie de brillantísimas variaciones sobre el tema de la purificación de las escorias y las decantaciones de la memoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar. Esther Calvino
Nota a la edición
El camino de San Giovanni
El camino de San Giovanni
Autobiografía de un espectador
Recuerdo de una batalla
La poubelle agréée
Desde lo opaco
Notas
Créditos
Nota preliminar
(1990)
Un día de la primavera de 1985 Calvino me dijo que escribiría otros doce libros. «Qué digo», añadió, «tal vez quince».
No cabe duda de que el primero habría sido Seis propuestas para el próximo milenio. En cuanto al segundo y al tercero, creo que también él tenía ideas vagas. Hacía listas y las rehacía, modificaba algunos títulos, alteraba la cronología de otros.
Entre las obras en preparación, una habría sido una serie de «ejercicios de la memoria». Recojo en este volumen cinco de ellos, escritos entre 1962 y 1977. Sé sin embargo que tenía la intención de escribir otros: «Instrucciones para el sosias», «Cuba», «Los objetos». Pensé renunciar al título Pasajes obligados (o Ritos de pasaje), quizá provisional para el propio autor, porque me parecen muchos los pasajes que faltan para componer una autobiografía, como era la intención de Calvino.
Esther Calvino
Nota a la edición
Los cinco textos recogidos en este volumen fueron publicados por Italo Calvino de la manera siguiente:
«El camino de San Giovanni», en Questo e altro, 1 (1962); «Autobiografía de un espectador», prefacio al volumen de Federico Fellini Quatro film, Einaudi, Turín 1974; «Recuerdo de una batalla», en Corriere della Sera, 25-IV-1974; «La poubelle agréée», en Paragone 324, febrero de 1977; «Desde lo opaco», en Adelphiana, Adelphi, Milán 1971.
Se han introducido las correcciones hechas por el propio Calvino en los textos ya publicados de «El camino de San Giovanni», «Recuerdo de una batalla» y «La poubelle agréée».
El camino de San Giovanni
El camino de San Giovanni
Una explicación general del mundo y de la historia debe tener en cuenta ante todo cómo estaba situada nuestra casa en la región llamada en un tiempo «punta de Francia», a media ladera, al pie de la colina de San Pietro, como en la frontera entre dos continentes. Bajando, apenas se atravesaba nuestra cancela y se salía del camino privado, empezaba la ciudad con sus aceras escaparates carteles de cine quioscos de periódicos, y Piazza Colombo allí a un paso, y la costa; subiendo, bastaba salir por la puerta de la cocina al beudo que pasaba detrás de la casa, en la parte más alta (los beudi, es sabido, son esas acequias que encaminan las aguas de los torrentes para regar los terrenos de la ladera: un canalillo pegado a un muro, flanqueado por una estrecha vereda de lajas de piedra, todo al mismo nivel) y en seguida estaba uno en el campo, subiendo por los empedrados caminos de herradura, entre tapias secas y rodrigones de viña y el verde. Mi padre salía siempre por allí, vestido de cazador, con polainas, y se oía el paso de los zapatos claveteados en la vereda de la acequia, y el cascabel de bronce del perro, y el chirrido de la puertecita que daba al camino de San Pietro. Para mi padre el mundo iba desde allí hacia arriba, y el otro lado del mundo, el de abajo, era sólo un apéndice a veces necesario para despachar algunas cosas, pero extraño e insignificante, que había que cruzar a largos trancos casi escapando, sin mirar alrededor. Yo no, todo lo contrario: para mí el mundo, el mapa del planeta, iba desde nuestra casa hacia abajo, el resto era espacio en blanco, sin significados; los signos del futuro yo esperaba descifrarlos entre aquellas calles, entre aquellas luces nocturnas que no eran sólo las luces y las calles de nuestra pequeña ciudad apartada, sino la ciudad, vislumbre de todas las ciudades posibles, así como su puerto era ya los puertos de todos los continentes, y asomándome a la balaustrada de nuestro jardín todo lo que me atraía e intimidaba lo tenía al alcance de la mano –y sin embargo tan lejano–, todas las cosas estaban implícitas, como la nuez en el muezmo, el futuro y el presente, y el puerto –siempre asomado a aquella balaustrada, y no sé bien si hablo de una edad a la cual yo nunca salía del jardín o de otra en la que siempre me escapaba, porque ahora las dos edades se han fundido en una, y esta edad es una sola cosa con los lugares, que ya no son ni lugares ni nada–, el puerto no se veía, escondido por el borde de los tejados de las casas altas de la Piazza Sardi y de la Piazza Bresca, y sólo asomaba la franja del muelle y las cimas de las arboladuras de los barcos; y también las calles estaban escondidas y nunca conseguía hacer coincidir su topografía con la de los tejados, tan irreconocibles me resultaban desde allí arriba proporciones y perspectivas: allá el campanario de San Siro, la cúpula piramidal del teatro municipal Principe Amedeo, aquí la torre de hierro de la antigua fábrica de ascensores Gazzano (los nombres, ahora que las cosas ya no existen, se imponen en la página, insustituibles y perentorios, para ser rescatados), las buhardillas de la llamada «casa parisiense», un edificio de apartamentos de alquiler, propiedad de unos primos nuestros, que en aquel tiempo (ahora me detengo hacia el 30) era una vanguardia aislada de las lejanas metrópolis que había ido a parar a aquel despeñadero del torrente San Francesco... Más allá se levantaba, como un bastidor de teatro –el torrente se escondía en el fondo, con las cañas, las lavanderas, el montón de inmundicias bajo el puente del Roglio–, la orilla de Porta Candelieri, donde había un escarpado terreno cultivable que entonces era nuestro, y se agarraba la vieja alcazaba de la Pigna, gris y porosa como un hueso desenterrado, con segmentos negros de alquitrán o amarillos y chufos de hierba, coronada –en el emplazamiento del barrio de San Costanzo, destruido por el terremoto del 87– por un jardín público bien ordenado y un poco triste, que subía por la colina con sus setos y espalderas: hasta el salón de baile popular construido sobre estacas, la quinta del viejo hospital, el santuario de la Madonna della Costa, del siglo XVIII, con su dominante mole azul. Gritos de madres llamando a sus hijos, cantos de muchachas o de borrachos, según la hora y el día, se desprendían de estas pendientes supraurbanas y bajaban hasta nuestro jardín, claros en un cielo de silencio; mientras, encerrada entre las escamas rojas de los tejados, la ciudad resonaba confusamente de chatarra de tranvías y martillos, y la corneta solitaria del patio del cuartel De Sonnaz, y el zumbido del aserradero Bestagno, y –por Navidad– la música de los tiovivos en la costanera. Cada sonido, cada figura remitía a otros, más presentidos que oídos o vistos, y así siempre.
También el camino de mi padre llevaba lejos. Del mundo él sólo veía las plantas y lo que tenía relación con las plantas, y de cada planta decía en voz alta el nombre, en el latín absurdo de los botánicos, y el lugar de procedencia –su pasión de toda la vida había sido conocer y aclimatar plantas exóticas– y el nombre vulgar, si lo había, en español o en inglés o en nuestro dialecto, y en ese nombrar las plantas ponía la pasión de tocar fondo en un universo sin fin, de asomarse cada vez a las fronteras últimas de una genealogía vegetal, y de abrirse con cada rama hoja o nervadura una vía como fluvial, en la linfa, en la red que cubre la verde tierra. Y en cultivar –porque ésta era también su pasión–, más aún, su primera pasión, en cultivar nuestros campos de San Giovanni –allí iba todas las mañanas saliendo por la puerta de la acequia con el perro, media hora de marcha, a su paso, casi todo en subida–, ponía un ansia perpetua, no tanto porque le importara conseguir un rendimiento de aquellas pocas hectáreas, sino por hacer cuanto podía para llevar adelante una obra de la naturaleza que necesitaba de la ayuda humana, cultivar todo lo cultivable, considerarse eslabón de una historia que prosigue desde la semilla, desde el gajo del trasplante, desde el vástago del injerto hasta la flor el fruto la planta y de nuevo otra vez sin principio y sin fin, en los estrechos límites de la tierra (el predio o el planeta). Pero más allá de las franjas cultivadas, un gañido, un aleteo, un movimiento de la hierba bastaba para hacerle alzar bruscamente los ojos redondos y fijos y quedarse, la barbita en punta, el oído atento (tenía un rostro quieto, de búho, con movimientos repentinos a veces, como un ave de presa, águila o cóndor), y ya no era el hombre de los campos, sino el hombre de los bosques, el cazador, porque ésta era su pasión –la primera, sí, la primera, o sea la última, la forma extrema de su única pasión, conocer cultivar cazar, todos los modos de entregarse entero a ese bosque silvestre, al universo no antropomorfo frente al cual (y solamente allí) el hombre era hombre–, cazar, apostarse en la noche fría antes del alba, por los lomos pelados de Colla Bella o Colla Ardente, esperando el tordo, la liebre (cazador de pelo, como siempre los agricultores ligures, su perro era un sabueso) o internarse en el bosque, rastrearlo palmo a palmo, el perro con la nariz pegada al suelo, por todos los lugares de paso de los animales, en cada breña donde en los últimos cincuenta años zorros y tejones habían cavado sus madrigueras y sólo él los conocía, o bien –cuando iba sin fusil– allí donde los hongos al brotar hinchan la tierra mojada después de la lluvia o los caracoles comestibles dejan su estría, el bosque familiar con su toponimia de los tiempos de Napoleón –Monsù Marco, la Terraza del Caporal, el Camino de la Artillería– y cualquier pieza de caza y cualquier pista eran buenos con tal de recorrer kilómetros a pie fuera de los caminos, batiendo la montaña barranco por barranco día y noche, durmiendo en los rudimentarios secadores de castañas construidos con piedras y ramas que llaman cannicci, solo con su perro o su fusil, hasta el Piamonte, hasta Francia, sin salir nunca del bosque, abriéndose camino, ese camino secreto que sólo él conocía y que atravesaba todos los bosques, que unía todos los bosques en un bosque único, cada bosque del mundo en un bosque más allá de todos los bosques, cada lugar del mundo en un lugar más allá de todos los lugares.
Se entiende que nuestros caminos divergieran, el de mi padre y el mío. Pero, por mi parte, cuál era el camino que buscaba si no el mismo que mi padre cavaba en la espesura de otra extrañedad, en el supermundo (o infierno) humano, qué buscaba de noche en los zaguanes mal iluminados (a veces una sombra de mujer pasaba fugazmente) si no la puerta entreabierta, el otro lado de la pantalla de cine, la página que al volverla introduce en un mundo donde todas las palabras y las figuras resultan verdaderas, presentes, experiencias mías, ya no el eco de un eco de un eco.
Era difícil hablarnos. De índole verbosa los dos, poseídos por un mar de palabras, enmudecíamos cuando estábamos juntos, caminábamos en silencio uno al lado del otro por el camino de San Giovanni. Para mi padre las palabras debían servir para confirmar las cosas, y como señal de posesión; para mí eran previsión de cosas apenas entrevistas, no poseídas, supuestas. El vocabulario de mi padre se dilataba en el interminable catálogo de los géneros, las especies, las variedades del reino vegetal –cada nombre era una diferencia recogida en la densa compacidad del bosque, la confianza en haber ampliado así el dominio del hombre–, y en la terminología técnica, donde la exactitud de la palabra acompaña el esfuerzo de exactitud de la operación, del gesto. Y toda esa nomenclatura babélica se empastaba en un fondo idiomático igualmente babélico al que contribuían lenguas diferentes, mezcladas según las necesidades y los recuerdos (el dialecto para las cosas locales y bruscas –tenía un léxico dialectal de rara riqueza, lleno de voces caídas en desuso–, el español para las cosas generales y amables –México había sido el escenario de sus años más afortunados–, el italiano para la retórica –era, en todo, un hombre decimonónico–, el inglés –había visitado Texas– para la práctica, el francés para la broma) y resultaba un discurso tejido de intercalaciones que se reiteraban puntualmente en respuesta a situaciones fijas, exorcizando los estados de ánimo, que era también un catálogo paralelo al de la nomenclatura agrícola y al otro, no de palabras sino de silbos, chillidos, trinos, zureos, quiú, que procedía de su don para imitar los cantos de los pájaros, ya fuese acomodando simplemente los labios, ya ayudándose con las manos alrededor de la boca, ya con silbatos y aparatitos para soplar o de resorte, de los que llevaba un variado surtido en su cazadora.
Yo no reconocía ni una planta ni un pájaro. Para mí las cosas eran mudas. Las palabras fluían fluían en mi cabeza no ancladas a objetos, sino a emociones fantasías presagios. Y bastaba un viejo periódico pisoteado que iba a parar a mis pies para quedarme absorto bebiendo la escritura que se desprendía de él, truncada e inconfesable –nombres de teatros, actrices, vanidades–, y mi mente partía al galope, la cadena de las imágenes no se detendría durante horas y horas mientras seguía en silencio a mi padre que señalaba ciertas hojas al otro lado de una tapia y decía: «Ypotoglaxia jazminifolia» (ahora invento nombres; los verdaderos no los aprendí nunca), «Photophila wolfoides», decía (estoy inventando; eran nombres de este tipo), o bien «Crotodendron índica» (claro que ahora hubiera podido buscar nombres verdaderos en vez de inventarlos, redescubrir quizá cuáles eran en realidad las plantas que mi padre iba nombrándome; pero hubiera sido hacer trampa en el juego, no aceptar la pérdida que me infligí a mí mismo, las mil pérdidas que nos infligimos y que son irremediables). (Y sin embargo, sin embargo, si hubiera escrito aquí verdaderos nombres de plantas, habría sido por mi parte un acto de modestia y de piedad, recurrir finalmente a aquella humilde ciencia que mi juventud rechazaba para optar por papeles desconocidos y falaces, hubiera sido un gesto de pacificación con el padre, una prueba de madurez, pero no lo he hecho, me he complacido en ese juego de nombres inventados, en esa intención de parodia, señal de que todavía queda una resistencia, una polémica, señal de que seguimos andando aún hoy hacia San Giovanni, cada uno en lo suyo, de que cada mañana de mi vida es todavía la mañana en que me toca a mí acompañar a nuestro padre a San Giovanni.)
Teníamos que acompañar a nuestro padre a San Giovanni por turnos, una mañana yo y una mañana mi hermano (no en período escolar, porque entonces nuestra madre no permitía que nos distrajesen, sino en los meses de vacaciones, justo cuando hubiéramos podido dormir hasta tarde), y ayudarle a llevar a casa las cestas de fruta y de verdura. (Hablo de cuando éramos ya grandes, adolescentes, nuestro padre viejo; pero la edad de nuestro padre parecía siempre la misma, entre los sesenta y los setenta, una terca, infatigable vejez.) Verano e invierno se levantaba a las cinco, se ponía ruidosamente su indumentaria de campaña, se ataba las polainas (siempre vestía con ropas pesadas, en todas las estaciones usaba chaqueta y chaleco, sobre todo porque necesitaba muchísimos bolsillos para las diversas tijeras de podar y navajas de injerto y ovillos de cordel o de rafia que siempre llevaba consigo; sólo en verano, en lugar de la cazadora de dril y la gorra de visera con orejeras, se ponía un uniforme de desteñida tela amarilla de los tiempos de México y un casco colonial de cazador de leones), entraba en nuestra habitación a despertarnos con llamadas bruscas y sacudiéndonos por un brazo, después bajaba los peldaños de mármol de las escaleras con sus suelas claveteadas, daba vueltas por la casa desierta (mi madre se levantaba a las seis, después mi abuela y por último la criada y la cocinera), abría las ventanas de la cocina, calentaba su café con leche, la sopa para el perro, hablaba con el perro, preparaba las cestas que llevaría a San Giovanni vacías, o con sacos de semillas o de insecticida o de abono (los ruidos nos llegaban amortiguados a la semiconciencia porque después de que nuestro padre nos despertaba volvíamos a caer de golpe en el sueño) y ya abría la salida de la acequia, se ponía en marcha, tosiendo y expectorando, verano e invierno.
A nuestro deber matinal habíamos conseguido arrancarle una tácita dilación: en vez de acompañarle terminábamos por alcanzar a nuestro padre en San Giovanni, media hora o una hora más tarde, de modo que sus pasos alejándose por la subida de San Pietro eran la señal de que todavía nos quedaba un residuo de sueño al que aferrarnos. Pero ya venía a despertarnos por segunda vez mi madre. «¡Arriba, arriba, es tarde, papá hace rato que se ha marchado!», y abría las ventanas a las palmas que el viento de la mañana sacudía, nos arrancaba las mantas, «¡Arriba, arriba, que papá os espera para cargar las cestas!». (No, no es la voz de mi madre la que vuelve en estas páginas donde resuena la ruidosa y lejana presencia paterna, sino su dominio silencioso: su figura se asoma entre estas líneas, en seguida retrocede, se queda en el margen; ha pasado por nuestra habitación, no la hemos oído salir, y el sueño ha terminado para siempre.) Debo levantarme de prisa, subir hasta San Giovanni antes de que mi padre emprenda el camino de regreso, cargado.