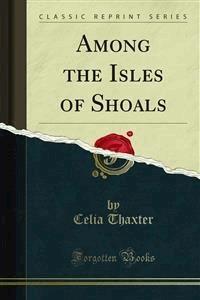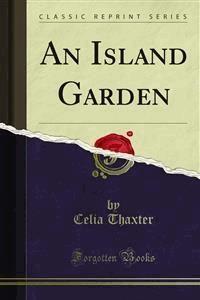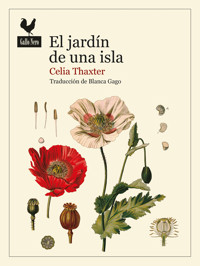
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«¿Cómo ha de robar la amapola el sueño de la misma fuente que da a la vid el jugo capaz de enloquecer y alegrar? ¿Cómo la maleza halla alimento para su grueso tejido donde los lirios lucen sus flores, que son pura algarabía?» A finales del siglo XIX, en una isla rocosa frente a la costa de Maine, Celia Thaxter cultiva un jardín que empezó a cuidar desde niña. Impulsada por muchos amigos y conocidos deseosos de descubrir sus secretos, decide contar su experiencia como jardinera en un diario que se desarrolla a lo largo de un año. Así nació este espléndido libro, que ofrece toda una serie de valiosas sugerencias: qué suelo preferir para sembrar, cómo limpiar las malas hierbas, qué remedios naturales utilizar para acabar con insectos y caracoles o cómo evitar que los pájaros se coman las semillas. Gracias a una prosa capaz de traducir vívidamente los colores y olores del jardín, junto a los aspectos prácticos del cuidado de las plantas, surge también el asombro de la autora ante el milagro de la naturaleza, pero, sobre todo, el amor que siente por su creación botánica, que es en última instancia el secreto de todo auténtico jardinero. Traducido por primera vez al español, es un clásico de la jardinería lleno de consejos y curiosidades, pero también una pequeña joya literaria. El jardín descrito en este libro, completamente restaurado en 1977, aún existe y puede visitarse en los meses de verano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO82
El jardín de una isla
Celia Thaxter
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:Island Garden
Primera edición: mayo 2023
First published in 1894 by Houghton and co
© 2023 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2023 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-17-7
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Este libro está dedicado, con todo el afecto, a Mary Hemenway, cuya grandeza de corazón está presente incluso en la arena de la orilla.
Prefacio
En las islas de Shoals, entre los salientes de la mayor de todas ellas, llamada Appledore, se encuentra un pequeño jardín que trataré de describir en las páginas siguientes. Desde que soy capaz de recordar, las flores han sido para mí amigas muy queridas, fuentes de consuelo e inspiración dotadas de un gran poder para animarme y alegrarme. Fui una niña solitaria criada en una isla con un faro a veinte kilómetros de tierra firme, y contemplaba cada brizna de hierba que crecía en el suelo, hasta la maleza más humilde, como un preciado tesoro; así empecé a cultivar un jardín cuando no tenía más de cinco años. Desde entonces, año tras año, ha ido creciendo para ofrecer dicha y consuelo a mucha gente. El primer parterre, muy pequeño, de la isla del faro solo tenía caléndulas, unas macetas con caléndulas del color del fuego que me alegraban el corazón y la vista. Yo adoraba ese esbozo de jardín lleno de espléndidos y salvajes colores, que ocupaba poco más de un metro cuadrado, como si fuera un dios zoroastriano. Cuando plantaba semillas secas y marrones, me fijaba en sus formas curvadas, adornadas con una fina línea de puntitos como abalorios que atravesaba el cuerpo en forma de media luna. De ahí brotaba la planta de caléndula, cuyas flores eran como
un sol mímico,
con flósculos como rayos en torno a un rostro como un disco.1
Durante mi infancia, medité largamente sobre el crecimiento de la media luna hasta convertirse en esa esfera llena de rayos. Dedicaba muchos pensamientos a todas las flores que conocía, y me eran tan queridas que recogerlas me daba mucha pena. Me hice un escondite entre las rocas, donde las llevaba cuando estaban marchitas para ocultarlas de todas las miradas; y aun entonces me parecían el tesoro más valioso.
¡Cuántas flores queridas! Cada verano regresaban conmigo, siempre jóvenes, frescas y bellas; pero muchos amigos que las contemplaron y amaron junto a mí ya no están, y nunca más regresarán. Recuerdo el lamento por Bión de Mosco de Siracusa:
Ay de mí cuando las malvas se marchiten en el jardín, y el verde perejil, y los bucles ensortijados del anís; pero ellos volverán a florecer otro día, en otro año; en cambio nosotros, los hombres, los grandes, fuertes o sabios, una vez que morimos, en los huecos de la tierra nos echamos a dormir, sumidos en el silencio.
¡En el silencio! ¡Cuán profundo e inquebrantable resulta ese silencio! Pero gracias a los tiernos recuerdos de los ojos queridos que ya no pueden verlas, mis flores reciben más amor, ternura y cuidados.
Año tras año, el jardín de la isla ha crecido en belleza y encanto, de modo que, a instancias de los amigos y extraños que me han suplicado, un verano tras otro: «¡Cuéntanos cómo lo haces! Escribe un libro y dinos cómo llegaste a conseguirlo, para que nosotros también podamos hacer algo así», por fin me he decidido a escribir este libro. Sus páginas contienen toda la verdad acerca de esta experiencia tan dulce como amarga. Sé bien de lo que hablo, y lo que sé, lo entrego sin reservas. Confío en poder ayudar al paciente jardinero a conseguir algún logro razonable y, para ello, no he ahorrado el menor detalle que me ha parecido necesario, ni la menor sugerencia que se me ha antojado útil.
POLVO
Os traigo una incógnita, una maravilla.
¡Mirad este prodigio que tengo en la mano!
Es magia sorprendente, un misterio extraño,
como un milagro de muy ardua comprensión.
¿Y qué es? Solo un puñado de tierra al tacto,
un polvo seco y áspero siempre pisoteado,
oscuro y sin vida, pero pensad un momento
en la belleza que encierra y oculta, dulce o amarga.
¡Pensad en la gloria de sus colores! El rojo de la rosa,
el verde de las hojas infinitas y los campos de hierba,
el amarillo brillante donde brotan los narcisos,
el morado donde las violetas saludan al paso de la brisa.
Pensad en las variadas formas del roble y la enredadera,
la nuez, el fruto, el racimo y la mazorca,
en los nenúfares anclados, que son cosa divina
desplegando nieve deslumbrante al beso matinal.
Pensad en los aromas tan suaves tras el temporal,
en el olor a primavera del sauce dorado,
en el aliento del narciso pálido como la cera,
en el vuelo de la flor de la arvejilla y la picadura de ortiga.
Extraño es que este puñado sin vida dé flores, yedra, árboles,
color y forma y carácter, también fragancia;
que la madera de esta casa, del barco de la mar,
extraigan de este polvo su fuerza y su dureza.
Que el cacao, entre las palmas, pueda chupar la leche
de esta tierra seca, que proviene del mismo suelo
que el fruto más dulce y rico, que nuestra seda brillante,
cosecha lenta de los gusanos de las hojas de morera.
¿Cómo ha de robar la amapola el sueño de la misma fuente
que da a la vid el jugo capaz de enloquecer y alegrar?
¿Cómo la maleza halla alimento para su grueso tejido
donde los lirios lucen sus flores, que son pura algarabía?
¿Quién sondeará o alcanzará el pensamiento más profundo de Dios?
Solo podemos dar gracias, sin llegar a comprender,
pero no hay más bella adivinanza en el mundo
que la encerrada en este montón de polvo que tengo en la mano.
El jardín de una isla
De todas las maravillas del maravilloso universo de Dios, nada me parece más sorprendente que todo aquello que resulta de plantar una semilla en la tierra vacía. Tomemos, por ejemplo, una semilla de amapola: tenemos en la palma de la mano unos pocos átomos de materia apenas visible, una mota, una punta de alfiler que, sin embargo, encierra en su interior un espíritu de belleza inefable capaz de romper las paredes que lo contienen y emerger del oscuro suelo para florecer en un esplendor tan brillante que desconcierta cualquier poder de descripción.
El genio de los cuentos árabes no es ni la mitad de extraordinario que ella. Esa cápsula diminuta contiene raíces plegadas, tallos, hojas, brotes, flores, pericarpios que adoptan los más bellos colores y formas, todo aquello que conforma una planta, tan gigantesco con respecto a los límites que lo confinan como un roble comparado con una bellota. Podéis observar esta maravilla de principio a fin, en un intervalo de pocas semanas, y si reparáis en la magnitud de la maravilla que tenéis a vuestro alcance, no podréis sino perderos en «el asombro, el amor y la gratitud».2 Todas las semillas resultan de lo más interesantes, ya sean aladas, como las del diente de león o el cardo, listas para volar lejos aprovechando la brisa; ya con púas, para prenderse en la lana del ganado o la ropa de las personas; ya listas para viajar por la tierra y propagarse en todas direcciones; ya emplumadas como la del aciano, con pequeños volantes plateados y pulidos para girar con el viento hasta establecerse en el suelo más acogedor; ya en forma de pala, como la del arce, para remar por las mareas invisibles del aire. Pero si tuviera que detenerme en el umbral del jardín para considerar, uno por uno, los milagros de las semillas, ¡me temo que nunca alcanzaría a pisar el terreno!
Aquel que nace en una cuna de oro suele considerarse afortunado, pero su buena fortuna es nimia comparada con la del feliz mortal que viene a este mundo con el alma dotada de una pasión por las flores. He elegido esa palabra a conciencia, por mucho que parezca demasiado grave e importante para el tema que nos ocupa, porque no me refiero a un leve y somero afecto, ni siquiera a una admiración estética; no hablo de ningún interés superficial sobre el que podemos revolotear cual mariposa, sino de un verdadero amor merecedor de ese nombre, capaz de la dignidad del sacrificio y de soportar las incomodidades del cuerpo y las decepciones del espíritu, lo bastante fuerte como para batallar contra mil enemigos por el objeto amado; un amor poderoso y sensato, de paciencia infinita, que otorgue a todo lo demás un estímulo más sutil, más delicado y, quizá, más necesario que cuanto hemos dicho hasta ahora.
Hay mucha gente que suele preguntarme: «¿Cómo consigues que las plantas florezcan de este modo? —mientras admiran el trozo de tierra que cultivo en verano, o los jardines junto a las ventanas que florecen en invierno—. ¡A mí nunca me salen así! ¿Cuál es tu secreto?». Y respondo con una sola palabra: «Amor». Este incluye la paciencia de soportar continuas pruebas, la constancia que conduce a la perseverancia, el poder de renunciar a las comodidades del cuerpo y la mente para atender las necesidades de aquello que amamos, y el vínculo sutil de empatía que es tan importante, si no más, que todo el resto. Porque, aunque no iré tan lejos como para afirmar, tal y como hace un ocurrente amigo mío, que cuando sale a sentarse a la sombra del porche, la enredadera de glicinia se le acerca para posársele en el hombro, sí soy muy consciente de que las plantas perciben el amor, y reaccionan a él de un modo que no puede compararse con nada más. Podemos cubrir todas sus necesidades de agua y alimento, y hacer que las condiciones de su existencia sean lo más favorables posible, y sí, ellas crecerán y florecerán, pero hay algo inefable que se perderá si no las amamos, una delicada gloria demasiado espiritual como para atraparla con palabras. Los noruegos tienen una bastante significativa: opelske, que emplean al hablar de los cuidados de las plantas y puede traducirse literalmente como «enamorarse de ellas», quererlas y mantenerlas para que crezcan saludables y vigorosas.
Al igual que el músico, el pintor, el poeta y otros artistas, el verdadero amante de las plantas nace, no se hace. Y nace para la felicidad en este valle de lágrimas, para conocer la dicha más pura que la tierra puede brindar a sus hijos, una dicha tranquila, inocente, inspiradora e indefectible. Con solo un trozo de tierra, tiempo para cuidarla, herramientas de trabajo y semillas que plantar, ya tiene todo cuanto necesita; y la naturaleza se encargará de acudir en su ayuda con sus rocíos, sus soles, sus chaparrones y sus brisas. Pero, muy pronto, el amante aprenderá que su amor también requiere una eterna vigilancia que pone en entredicho su libertad, lo cual se aplica al cultivo de plantas en tanto en cuanto los enemigos son legión y deben combatirse a todas horas, de día y de noche, sin descanso. El gusano cortador, el gusano alambre, la oruga, la arañuela, el escarabajo, el pulgón, el mildiu y muchos más, pero sobre todo la repugnante babosa, una criatura viscosa y amorfa que devora cada uno de los elementos hermosos y exquisitos del jardín; a todos ellos debe mantener a raya el amante de las flores con incansable energía y, si es posible, exterminarlos por completo nada más detectar su presencia para que solo él y sus preciosas flores puedan conquistar la paz. Muchos y variados son los métodos de destrucción que pueden emplearse, puesto que cada plaga, más o menos, requiere un veneno distinto. La estantería del armario que reservo para ellos exhibe una hilera de pimenteros de hojalata, cada uno con su etiqueta, según el polvo mortal que contenga. Para las arañuelas que se comen las hojas de los rosales hasta dejarlas como esqueletos con nudos fibrosos, está el eléboro, que debe extenderse por la parte inferior de las hojas —insisto: ¡la parte inferior!, por lo que hay que tener en cuenta las dificultades del proceso cuando el tratamiento se aplica a cientos de hojas—. Para el mildiu azul o gris y el mildiu naranja, tengo otro pimentero que contiene sulfuro en polvo, el cual se aplica más fácilmente, pues basta con extenderlo por las hojas más altas del arbusto, ¡pero hay que llegar a todas, ni una debe quedar expuesta al peligro! Otro pimentero contiene rapé amarillo para el pulgón verde, pero este es casi imposible de combatir: una vez que la legión se ha establecido en nuestros dominios, adiós a toda esperanza. Cal, sal, verde de París, pimienta de cayena, emulsión de queroseno, jabón de aceite de ballena... la lista de armas es muy larga, y debemos emplearla en toda su variedad para enfrentarnos a los enemigos del jardín. Hay que acometer la lucha con sensatez, persistencia, paciencia, precisión y una cuidadosa vigilancia. A mi parecer, la peor de las plagas es la babosa, ese caracol sin caparazón. Es repulsiva hasta lo indecible; una masa negra, blanda y amorfa que lo devora todo. Es como si cualquier clase de veneno alentara su desarrollo; la sal y la cal son lo único que ejerce cierto efecto sobre ella, o al menos eso es lo que he podido observar. Pero tanto la sal como la cal deben emplearse con sumo cuidado, o destruirán la planta tan irremediablemente como la babosa. Cada noche, a principios de la estación en que todo surge y empieza a crecer hacia lo alto, me contagio de esa fuerza, salgo al atardecer y deposito cal apagada en el borde de los macizos de flores, o dibujo un anillo alrededor de las plantas más valiosas. La babosa no puede cruzarlo mientras la cal está fresca, pero pasados un día o dos, el efecto disminuye y ya no quema, de modo que el enemigo se desliza sin mayor peligro, dejando su rastro viscoso. A medianoche, en numerosas y solemnes ocasiones, he abandonado la cama para visitar a mis queridos tesoros bajo los pálidos destellos de luna, con el fin de asegurarme de que los anillos protectores aún podían resistir el acecho y salvar la planta, pues la babosa se alimenta de noche y es invisible durante el día a menos que llueva o el cielo esté muy cubierto. Se esconde bajo cualquier superficie húmeda o en los recovecos sombríos, pues el sol la destruye. Para acabar con ella, empleo la sal del mismo modo que la cal, pero también es peligrosa para las plantas, así que voy con mucho cuidado. No hay que poner ni una ni otra sustancia durante el riego, porque la tierra las absorbe en cantidad suficiente como para dañar las raíces tiernas. Tengo pequeñas jaulas de alambre fino que a veces coloco sobre las plantas, bien ajustadas y con montones de tierra alrededor para no dejar hueco alguno por donde pueda deslizarse el enemigo; también rodeo algunos macizos con tiras de madera, en cajas, y clavo en la tierra unas canaletas largas y poco profundas que lleno de sal para mantener al enemigo a raya. ¡He probado todas y cada una de las muestras de ingenuidad humana que me han llegado a los oídos para tratar de salvar mis queridas flores! A la hora del atardecer, dispongo un montoncito de sal y cal alrededor de mis criaturas y, cada mañana, antes de que salga el sol, lo quito y las rocío con agua. La sal se disuelve en la humedad del aire y en el rocío, de modo que en las plantas más delicadas, que necesitan mayor atención, dispongo los montoncitos sobre un cartón, para no dañarlas. Juzga así, lector, la fuerza, la paciencia, la perseverancia y la esperanza que todo ello requiere. Es sin duda un arduo quehacer, pero ni me quejo ni me resiento, pues la recompensa es magnífica. Antes de saber qué podía hacer para salvar el jardín de las babosas, me pasaba tardes enteras disfrutando de las hileras de hojas de esmeralda fresca recién brotadas en los macizos, y por la mañana, al despertar, me encontraba el terreno despojado de todo rastro verde, como un tablero recién pulido.
En el fragor de la batalla contra las babosas, alguien me dijo: «Todos los seres vivos tienen un enemigo, y el de la babosa es el sapo. ¿Por qué no llenas el jardín de sapos?».
Me aferré a esa esperanza y escribí de inmediato a una amiga que vivía en el continente: «En nombre del profeta, ¡tráeme sapos!». Enseguida se formó un batallón de niños bien dispuestos que se aplicaron a la tarea de atrapar cuantos sapos hubiera a su alcance, y un día de junio llegó un bote con un paquete para mí remitido desde una lejana oficina de correos. Al abrirlo, vi un trozo de tela metálica en la parte superior, y en la tierra que llenaba la caja hasta la mitad, reposando sobre unas hojas verdes algo secas y polvorientas, había tres sapos secos y polvorientos con aspecto cansado y mirada perdida. «¿Y esto es todo? ¿Solo tres?», pensé. Casi ni merecía la pena haberlos enviado. Pobres criaturas, parecían tan adustas y apagadas que agarré la manguera y les ofrecí una ducha suave de agua fresca que anegó la caja. ¡Y lo que ocurrió entonces me pilló por sorpresa! La tierra seca y endurecida empezó a removerse como un tumulto y asomaron cabezas y torsos negruzcos con ojos brillantes por docenas. Un repentino concierto de una melodía líquida y dulce llenó el aire, como un signo de alegría de la comitiva recién llegada. Fue delicioso escuchar esa onda musical rebosante de dicha. Me quedé observándolos allí sentados, cantando y parpadeando al unísono. «No sois hermosos —les dije mientras retiraba el alambre que los tenía encerrados con ayuda de un martillo—, pero para mí seréis los seres más encantadores del mundo si me ayudáis a destruir al enemigo», y dicho esto, abrí la caja y salieron de un brinco hacia el paraíso perfecto, lleno de sombras y manjares. Durante el verano, me los fui encontrando en los diversos rincones del jardín, cada vez más gordos, hasta que se pusieron redondos como manzanas. En otoño nacieron unos sapitos no mayores que mi dedo pulgar, y se afanaron en explorar la isla con alegres brincos. La primera importación había sido de sesenta ejemplares, y el verano siguiente recibí noventa más. Por desgracia, unos perritos los descubrieron en la hierba y se entretuvieron desgarrándolos y asustándolos hasta matarlos, y las ratas también los atacaron y provocaron la muerte de muchos. Aun así, espero que sobrevivan los suficientes como para mantener a salvo el jardín, pese a las duras pruebas que les envía el destino.
En Francia está legalizada y muy extendida la venta de sapos para los jardines, y en un periódico actual pude leer el siguiente texto, firmado por «un amigo de los jardines»:
Todo aquel que se acerque a curiosear por el Covent Garden londinense podrá comprobar que, entre los productos en venta, están los sapos. Estos entrañables batracios hacen tan buen servicio a los jardineros ingleses que van a chelín por pieza [...]. Al sapo, en efecto, no se le conoce rival como destructor de insectos nocivos, y puesto que no tiene malos hábitos y es totalmente inofensivo, cualquiera que cultive un jardín debería tratarlo con el mayor respeto y hospitalidad. Vale la pena no solo ofrecerle alicientes sencillos que lo inviten a quedarse en el terreno, sino también, ante el primer asomo de abandono de este, tratar, siempre con buenos modales, de volver a atraerlo hacia las regiones donde sus servicios serán de gran utilidad.
Una de las plagas más universales es el gusano cortador, un gusano gordo y liso de tamaño variable: los he visto de apenas unos centímetros y tan largos como mi dedo meñique. Estas desagradables criaturas viven en el suelo, alrededor de las raíces de las plantas. Conocí uno que atravesó toda una hilera de arvejillas y cortó todas las plantas por debajo, por las raíces, igual que habría hecho una hoz, y solo dejó una melancólica fila de tallos muertos. Cualquiera que sea la planta a la que se arrime, la atacará indistintamente. El único remedio a esta plaga consiste en excavar la tierra alrededor de las raíces, hasta donde empiezan los estragos, extraer los gusanos y matarlos. A veces he llegado a encontrar nidos de unas veinte larvas. Excavar la tierra y depositar un poco de cal puede destruirlos, pero no hay remedio más seguro que buscarlos y matarlos uno por uno. No siempre se descubren, pero el jardinero debe ejercitar la paciencia infinita de la cual depende el desarrollo del jardín y hartarse de buscarlos hasta dar con ellos.
Otro formidable enemigo de mis flores es el pequeño y simpático gorrión cantor, pues si planto semillas en un terreno que esté bajo sus dominios, ninguna de ellas, literalmente, hallará la paz necesaria para germinar. Así, me obliga a poner casi todas las semillas en cajas, y, al salir los primeros brotes, ya puedo trasplantarlos a los macizos, pues han perdido delicadeza para su paladar y ya no son una ensalada exquisita. Todas las arvejillas y otros cientos de plantas delicadas han germinado de este modo en mi jardín. Cuando alcanzan ya casi medio metro, y tienen casi otro medio metro de raíces, se trasplantan por separado. Incluso entonces, el pequeño ladrón las ataca y, aunque no es capaz de arrancarlas, se dedica a estirar y retorcer los tallos hasta destrozarlos con la vana esperanza de extraer los restos de los guisantes que imagina en alguna parte bajo la superficie. Entonces, hay que poner redes de pesca viejas con estacas u otros soportes para proteger las desafortunadas plantas, y, en el caso de los macizos de reseda o amapola, solo una tela de alambre gruesa es capaz de mantener alejado al merodeador. Aun así, y pese a todos los tormentos que me causa, le tengo cariño. Desde que era niña, adoro su canto fresco, y me echo a reír en cuanto aparece para posarse en la verja mientras me contempla con ojos negros y brillantes. Hay algo gracioso y entrañable en él, y, además, canta como un ángel amable y atento. De él sí que puedo proteger el jardín, pero no es tan fácil salvarlo de la horrible babosa, que solo me provoca un sentimiento de furia exterminadora.