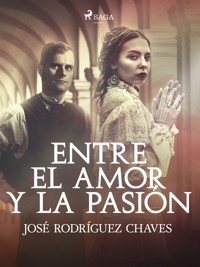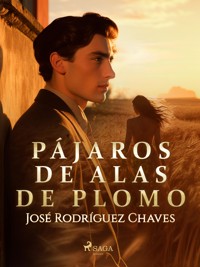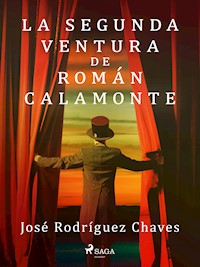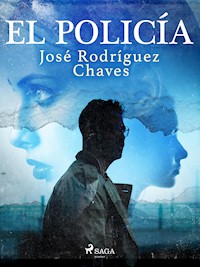Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un baile León mira a Sonia, y entabla conversación con ella por primera vez. A partir de ese cruce, de las repercusiones que tendrá en cada cual y en sus entornos, nos adentramos en esta especie de biografía novelada de una generación que fue madurando al calor de las esperanzas y desengaños del amor, la amistad, la fe, la política. Con "El largo aliento del león" Rodríguez Chaves se prueba una vez más como observador del choque entre la tradición y las costumbres que cambian vertiginosamente. También de los pliegues que dejan en el espíritu de las personas los distintos afectos que van pasando por sus vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Rodríguez Chaves
El largo aliento del león
Saga
El largo aliento del león
Copyright © 2005, 2022 José Rodríguez Chaves and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374092
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Pourquoi je l’amais: parce que c’étais lui, parce que c’étais moi.
Montaigne
PRIMERA ÉPOCA
SONIA
Recién llegado a Madrid para estudiar la carrera, conoció a una chica que tenía novio.
—Yo me llamo León. ¿Y tú?
—Yo, Sonia.
Y fue la segunda vez que se vieron cuando Sonia le dijo que tenía novio, y que por lo tanto, no podían verse más.
—Perdóname que te haya sido engañosa –se disculpó.
—No hay de qué. He tenido la mala suerte de conocerte tarde, qué se le va a hacer.
—Ha sido una chiquillada por mi parte –dijo Sonia–. ¡Si mi novio sospechara lo que he hecho!
—Pues tampoco es una cosa tan grave, chica –repuso León–. Pero no te preocupes, que no va a sospecharlo.
—Perdóname tú.
—¿Yo? ¿Y qué es lo que tengo que perdonarte?
Y por fin, se despidieron con un apretón de manos de amigos que no volverían a verse más.
León se hizo desde el primer momento a esta idea, aunque la chica le había gustado. Era bonita, simpática y alegre como unas castañuelas, si bien tres años mayor que él, según la edad que ella le había dicho que tenía. Y aunque le había causado, por lo tanto, una placentera impresión, se propuso olvidarse de ella, y lo que era todavía más, imaginar que no se habían conocido. La idea de lo contingente solía darle a León, cuando lo había menester, buenos resultados.
Pero no había pasado una semana desde que se habían visto la última vez, cuando en la casa donde León se alojaba le dijeron que una voz de chica al teléfono preguntaba por él. Y tomó el auricular sin idea de quién pudiera ser.
—Diga...
La voz al otro lado del hilo tardó un poco en contestar.
—¿Eres León? –dijo al fin. León no la reconoció.
—Sí, sí, yo mismo.
—Soy Sonia...
—¿Pero no me dijiste que tenías novio y que no volveríamos a vernos ni a hablar por teléfono? –le salió a León con toda espontaneidad.
—Cierto, te lo dije. Pero después he pensado que por qué no podíamos ser amigos.
—Pues bien, seamos amigos –aceptó León encantado, cambiando rápido de actitud.
Y estuvieron hablando un rato.
Pero unos días después a la hora de la comida le dijo a León su patrona que habían estado en la casa dos chicos jóvenes que preguntaban por él.
—¿Y qué querían de mí? ¿No lo han dicho?
—Yo no he dejado de preguntárselo, pero sólo contestaron que querían verte para no sé qué y dejaron el recado de que volverían esta tarde sobre las siete; que hagas el favor de estar aquí.
—Bien, estaré.
A León le intrigó un poco aquella visita, pues por más vueltas que le dio, no caía en quiénes pudieran ser aquellos dos chicos jóvenes. Y quiso salir de dudas.
En efecto, los desconocidos volvieron. Eran dos hombres de unos veintitantos años uno y el otro podía tener treinta y uno o treinta y dos. El más joven llevaba un cuero y era un tipo alto, fornido y de buena facha.
Después de saludar ambos a León, el del cuero se presentó:
—Soy hermano de Sonia.
—Tanto gusto –lo cumplimentó León al instante.
—El gusto es mío... Pues verás, es que resulta que Sonia ha dicho en casa lo de haberos conocido y que después os habéis visto una vez o dos y que habéis hablado varias por teléfono, y la verdad, estamos extrañadísimos, porque Sonia tiene novio y es una chica sensata y muy formal, no sabemos qué pensar de esta ligereza que ha cometido. Por supuesto que Sonia nos ha dicho también que te hizo saber en seguida que tiene novio formal desde hace mucho tiempo y nos ha prometido que no volverá a verte ni a hablar contigo por teléfono. Pero no obstante, yo he determinado venir a hablar contigo sin que lo sepan mis padres ni por supuesto Sonia. Y menos mal que la tontuna no ha llegado a oídos de su novio.
—Yo no la he llamado a ella, ha sido ella la que me ha llamado todas las veces –respondió León sin ambages.
— Ya te digo que nos ha prometido que no volverá a hacerlo.
—Pues por mí no hay cuidado, doy mi palabra.
—Así lo esperamos.
—Pueden esperarlo –remachó León.
Y se despidieron.
El otro que iba con el del cuero ignoraba León qué papel llevaba, si el de testigo o el de refuerzo para caso de necesidad, pues no había despegado los labios quitando las palabras de saludo y de despedida.
A los dos o tres días volvió Sonia a llamarle por teléfono a León.
—Soy Sonia. Hola, ¿cómo estás? –empezó diciendo, como si tal cosa.
—Muy bien, ¿y tú?
—Pues ya ves, chico...
—Oye, Sonia –le dijo en seguida León–, hace unos días vino a buscarme un hermano tuyo, no me dijo su nombre ni yo se lo pregunté, un chico con un cuero, alto, fuerte, bien parecido y tal, al que acompañaba un individuo algo mayor que él. Por lo visto, en tu casa están muy alarmados porque les has contado que nos hemos conocido y demás.
León oyó que Sonia se reía por toda respuesta.
—¿Es que te hace gracia? –le dijo.
—No era mi hermano –contestó entonces Sonia.
—¿No? ¿Y qué sabes tú?
—Pues claro que lo sé, hombre.
—¿Y entonces quién era?
—Pues imagínatelo. Era Alberto, mi novio. En mi casa no he dicho nada, es a Alberto a quien se lo he contado, me remordía la conciencia.
—¡No me digas que era tu novio! ¿Y por qué no tuvo la gallardía, quiero decir la hombría, de presentarse como tal?
—Hombre, le parecería violento.
—¿Pero no era él?
—Ya te digo que sí, es él el único que sabe que nos hemos conocido tú y yo, porque yo no se lo he dicho a ninguna otra persona, y además, por las señas que me has dado sabría que era él, y en fin, que no podía ser nadie más. Pero precisamente por ser él le era violento decirte que lo era, es de comprender.
—Pues qué quieres que te diga, chica, pero vaya calzonazos que está tu novio –le endilgó León–. Y eso que todavía no ha ingresado en la cofradía de los casados.
—Hombre, no le llames eso. Es que Alberto me quiere mucho y es muy celoso.
—Lo comprendo. Pero vamos a dejar de ocuparnos de Alberto, ¿eh, Sonia? Quedamos en que tú y yo podemos ser buenos amigos, pero sin que se lo vuelvas a contar a Alberto, se entiende.
—No te burles, no seas cruel –le reprochó Sonia.
—Tu novio lo merece, ciertamente, pero no es mi intención burlarme–. Y sin transición: –A otra cosa. ¿Cuándo nos vemos, Sonia?
—Alberto trabaja en una fábrica y tiene dos turnos. La semana que viene cambia de turno y podremos salir algunas tardes. Ya te llamaré.
—¿Y no me llamarás antes para hablar otro rato?
—Lo haré si puedo.
Sonia no le había dado a León ningún número de teléfono, sino que era ella quien le llamaba siempre y le decía cuándo podían verse.
“Esta chica no quiere a su novio”, pensaba León. Y por lo que a él se refería, Sonia le gustaba, le gustó desde el primer momento y ahora veía que le iba tomando afecto, además de atraerle físicamente. Pero no intentó con ella lo más mínimo, ni siquiera darle un beso, aunque más de una vez le dijo medio en broma:
—Un día no resistiré el impulso de besarte en la boca.
—¡Ni lo intentes! –protestaba Sonia con énfasis–. Como vuelvas a decirme algo así, ni en broma, no nos vemos más.
León la respetaba por el hecho de tener novio, aunque estaba casi claro que el novio le importaba a Sonia más bien poco pese a llevar años en relaciones con él. El comportamiento por parte de León era irreprochable con todo y sentirse fuertemente atraído hacia Sonia. Era una cuestión de escrúpulos morales, y en definitiva, de voluntad, porque León tenía un temperamento algo impetuoso. Por lo demás, León pensaba, con cierto cosquilleo de vanidad: “¿Se estará enamorando esta chica de mí, si es que no está ya enamorada? ¿Pero estaría yo dispuesto, si supiera a ciencia cierta que es así, a romper el noviazgo para reemplazar al tal Alberto?” Y sopesando los pros y los contras, León terminaba contestándose que no estaba seguro de que lo hiciese, por varias razones. Pero tampoco le dejaba frío, ni mucho menos, la perspectiva de alejarse de Sonia.
León le pidió una foto suya y ni corta ni perezosa, Sonia le dio una que, según le dijo, le había tirado su novio en el romántico Aranjuez. En el reverso le puso a León una cariñosa dedicatoria.
Un día le dijo Sonia:
—Me pregunto qué pensarás de mí.
—Nada malo –se apresuró a contestarle León–. Desde un principio pienso, sencillamente, que no estás enamorada de tu novio.
—Hombre, no digas eso. Llevamos de novios desde que era casi una chiquilla, y Alberto es muy bueno y me quiere mucho –Sonia hablaba con aire pensativo.
—Nada de eso convence, sino más bien todo lo contrario –repuso León.
—Alberto me quiere tanto, que si rompiera con él no lo resistiría, estoy segura –argumentó Sonia como quien hace un esfuerzo por persuadirse a sí misma de lo que expresa–. Luego –continuó–, la familia de Alberto me trata como si ya fuera su mujer, y la mía a él como si fuera ya mi marido –Sonia no abandonaba su aire pensativo–. Y mis padres y los de Alberto se tienen ya por familia. Con todo esto quiero decirte que es impensable una ruptura.
—Pues tú misma te estás declarando –le dijo León–, porque está claro que todas esas razones que me das son ajenas a un verdadero sentimiento de amor por tu parte.
—Son muchos años de noviazgo, ya te he dicho que yo era todavía una chiquilla.
—No estás enamorada de Alberto, Sonia.
Y después de unos momentos de silencio, que guardó con la vista baja y con el mismo aire pensativo, Sonia murmuró como para sí misma:
—Es verdad, estoy vacilando entre el deber y el amor.
León no era del todo consciente de su empeño en ponerle de relieve a Sonia que no estaba enamorada de su novio. Y obedecía, de un lado, a un impulso para que Sonia rompiera un compromiso que podía acarrearle la infelicidad en su vida al casarse con un hombre al que no quería lo suficiente como para eso, y de otro, a la vanidad de sentirse preferido por Sonia frente a un hombre con quien aquélla llevaba de novia desde que era casi una niña, con ser él para Sonia casi un perfecto desconocido.
Continuaron saliendo todavía durante un tiempo, siempre que el turno de trabajo del novio de Sonia lo permitía, mas al fin ésta le planteó a León que no podían seguir viéndose, pues dentro de poco iba a casarse. Y una anochecida se despidieron para siempre. Y esta vez Sonia no volvió a llamarle por teléfono.
A León le costó un disgusto la ruptura con todo y hacerse cargo de que aquello no podía prolongarse indefinidamente. Reflexionando sobre el episodio, pensó si no había esperado Sonia de él algo que no le había dado. De lo cual hubo de persuadirle algún tiempo después un encuentro fortuito que tuvo con Sonia. Iba un día por la calle Carretas y se topó de manos a boca con ella. Tanto León como ella iban solos.
—¡Dichosos los ojos, Sonia! –exclamó León al tiempo que le estrechaba la mano, y se le figuró notar un leve estremecimiento en Sonia.
—Vengo de comprar unas cosas –dijo Sonia mostrando instintivamente unas bolsas de plástico que contenían la compra realizada–. Pero qué coincidencia que nos hayamos encontrado casualmente en un Madrid –añadió sonriendo, como repuesta ya de la sorpresa.
—Cierto. Pero por algo dicen que el mundo es un pañuelo –chirigoteó León–. ¿Y cómo estás, Sonia, qué es de tu vida?
—Me casé –repuso Sonia por toda explicación.
—Me lo figuraba. ¿Y por dónde vives? –le salió a León espontáneamente.
—Apúntalo, si quieres.
León sacó su agenda de bolsillo y un bolígrafo y Sonia le dio la calle, el número y el piso y el numero de teléfono. ¿Qué significaba el ofrecimiento de Sonia? Pero León se guardó de marcar aquel número de teléfono, y más aún de hacer a Sonia una visita, y bien que sintió la tentación.
AMELIA
Había pasado un año y pico desde que León dejó de ver a Sonia, cuando conoció a Amelia, de dieciocho años.
Se dirigía León en el metro, solo, a la función de noche del teatro María Guerrero, donde daban El rinoceronte, de Eugenio Ionesco, en el marco de la política teatral decidida en las esferas oficiales, conforme a la cual debía correr a cargo de la compañía titular del teatro Español la reposición de obras del teatro clásico español y de otros países, en tanto que a la del María Guerrero se le encomendaba la representación de obras del teatro extranjero incardinadas en la vertiente más moderna de la escena y algo, asimismo, del teatro llamado de vanguardia.
Amelia era una chica alta, bien formada y de bellas facciones. Pese a su edad, tenía ya un cuerpo de mujer hecha y derecha, aunque en su rostro no dejaban de transparentarse sus dieciocho abriles. León se fijó en ella cuando estaba detenido el tren en la estación de Alonso Martínez. Reparó en su cara y creyó advertir en su semblante un aire de inocencia inconfundible. Estaba cerca de ella en el vagón y se puso a mirarla a los ojos con fijeza. La chica no tardó en percatarse de la tenacidad de su mirada y dirigió hacia él brevemente los ojos. León observó que iba inmutada y un tanto violenta, pero creyó notar que al propio tiempo no le desplacía aquel callado asedio visual. Todo esto sucedió en el trayecto de Alonso Martínez a Colón. León debía bajar en Colón. Pero de pronto decidió seguir a la chica, aun a trueque de perder el dinero de la localidad del teatro. Mas dio la casualidad de que la chica bajó en Colón. Salieron, pues, uno y otro al andén y León echó a andar tras la chica. Y en el primer túnel de paso la abordó.
—Hola –le dijo emparejándosele, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida–. ¿Te importa que te acompañe?
La interpelada no movió la cabeza. Un golpe de sangre afluyó a su rostro, visiblemente, y apretó el paso.
—Bueno, no es para que me tengas miedo o algo así, no te voy a comer ni nada por el estilo –dijo León–. Y tampoco es tan raro el que un chico se dirija a una chica guapa.
Ahora la muchacha volvió ligeramente la cabeza para mirar de soslayo a su pretendido acompañante.
—Vaya, menos mal, me has mirado, ya es algo –bromeó León. Y en seguida: –Me llamo León. ¿Puedo saber yo tú nombre?
—Mi nombre es Amelia –respondió la chica volviendo a mirar fugazmente a León.
—Pues tienes un nombre muy bonito, como tú.
Habían ascendido ya a la calle.
—¿Eres de Madrid?
—No, soy de Escalona, provincia de Toledo.
—Tú dirás que soy un preguntón, y aciertas si es eso lo que estás pensando, porque lo soy. Yo tampoco soy de Madrid, conque ya vamos teniendo algo en común, ¿no te parece?
Los dos se sonrieron.
—¿Vives por esta zona?
—Estoy con una hermana mía casada que vive en la calle de Santa Teresa. Y, por favor, preferiría que me dejaras sola, porque podría verme alguien contigo.
—¿Y qué hay de malo en que alguien vea que te acompaña un chico?
—Preferiría que me dejaras sola, de verdad –rogó Amelia deteniéndose y mirando a León con ojos suplicantes.
—De acuerdo, te voy a dejar, pero con una condición, y es que me digas tu teléfono, pero sin engañarme dándome un número falso.
—No tengo teléfono.
—Tú, no, pero lo tendrá tu hermana –dijo León.
—Lo que he querido decir es que mi hermana no tiene teléfono, se entiende.
—Me estás mintiendo, te lo conozco en la mirada y en la voz, yo soy un buen psicólogo.
—De verdad, no lo tiene –repuso Amelia con una delatora sonrisa.
—No me seas mala, Amelia. Dime el teléfono y me voy en seguida.
—Pero para qué quieres saberlo.
—Hombre, Amelia, qué pregunta. Tienes preguntas de francés, que pregunta lo que ve, como dicen en mi pueblo.
Amelia se rio.
—Se enfadará mi hermana –dijo.
—¿Porque te llame un chico va a enfadarse?
—Bueno, apúntalo –concedió, por fin, Amelia.
León tenía ya en las manos desde hacía un rato su agencia de bolsillo y el bolígrafo, y anotó el número que Amelia le dio.
Se despidieron y León entró en el teatro contento por su pequeño éxito inicial con aquella chica.
El rinoceronte tiene una acción simbólica, según el programa de mano que le entregaron a León. Cuando la obra da comienzo es una mañana de domingo. Dos amigos, Juan y Bérenger, están sentados tranquilamente en la terraza de un café junto a otros clientes circunstanciales. Juan y Bérenger charlan. Se percibe ese aire de tedio que a veces producen en el ánimo los días de asueto. Y de pronto cruza por la escena un rinoceronte que aplasta a su paso a un pobre gato que merodeaba plácidamente por la terraza. Como no puede por menos, el paquidermo causa estupefacción en los dos amigos. Pero sin que haya tiempo para que se repongan de ella, cruza la escena en sentido contrario del anterior otro rinoceronte, o acaso es el mismo, que vuelve a pasar. Entre Juan y Bérenger se entabla una discusión sobre si es o no es el mismo. Uno dice que sí lo es, pero el otro lo niega argumentando que el que cruzó primero tenía un solo cuerno, mientras que el segundo ostenta dos, lo ha visto él bien claro. Los otros clientes, por su parte, se ponen a disputar acerca de si los rinocerontes son originarios de África o de América. Pero no tardando se opera un fenómeno colectivo en la ciudad, y es que los ciudadanos empiezan a creerse rinocerontes, es más, se vuelven verdaderamente rinocerontes. Y otro tanto le sucede al amigo Juan, quien llega a proclamar la terminación de todo humanismo. Pero no así a Bérenger, que antes de dar fin el último acto de la obra, dice: “Soy el último hombre y lo seré hasta el final”, palabras que son toda una profesión de fe en el hombre en medio de la deserción general que tiene ante sus ojos al convertirse todos sus conciudadanos en rinocerontes, es decir, en medio del fracaso de ser hombre.
Las técnicas publicitarias de manipulación de masas, puestas al servicio de los intereses políticos y sociales, sobre todo a través de la televisión o caja tonta, dan como resultado unas masas sumisas a los dictados político-sociales que se quieren implantar. Ya el concepto de masas denota algo mostrenco, sin conciencia de sí.
Ionesco viene a decir en su parábola teatral que rinoceronte y hombre que se doblega a lo que psicológicamente le imponen desde el exterior, son una misma cosa.
León necesitaba una chica de quien estar enamorado y que le amase sin reservas. Aquella célebre frase de Nietzsche, que León había leído, citada, en alguna parte: “El hombre ha nacido para guerrear, y la mujer, para descanso del guerrero”, o algo así, no deja de tener su significación, pese al cambio que han experimentado los tiempos desde Nietzsche. Y lo mismo cabe predicar del dicho culto de que detrás de todo hombre grande se encuentra siempre una mujer.
León no quería ser rinoceronte, por supuesto, sino, pasara lo que pasara, hombre hasta el final, como se propone Bérenger, el personaje de Ionesco; pero con una mujer al lado en su vida. León pensaba y así lo sentía que la verdadera soledad para un hombre es carecer de la compañía de la mujer.
En eso consiste la radical soledad del hombre. Para León la mujer era una necesidad vital en todos los sentidos. Sin una mujer al lado con quien compartirlos, de qué pueden valer las alegrías, los éxitos, los triunfos de la vida, se decía León. Y una de las cosas que más le emocionaban era la presencia femenina. Una cara bonita, unas manos bonitas, cariciosas, una cálida voz de fino y melodioso timbre, como canto de alondra mañanera, unos ojos negros de mirar profundo, cautivador, qué podía haber en la vida, es decir, en el ámbito de lo humano, mejor que todo esto. Evidentemente, nada. Desde niño había buscado la compañía femenina, tonteando, como se dice, con varias niñas más o menos de su misma edad, o sea, jugando a ser, sucesivamente, su novio. Y cuando adolescente o mozuelo continuó al arrimo de las faldas, aunque sin formalizar ninguna relación seria.
Con todo, a veces León se metía en análisis sobre el bello sexo, o por mejor decir, sobre la idiosincrasia o modo de ser de la mujer en general en relación con el sexo masculino, según suelen hacerlo los hombres de espíritu analítico. ¿Por qué va una mujer con un hombre, por qué consiente en ser su novia y su esposa finalmente?, se preguntaba León. ¿Por amor? La donna é móbile quale piuma al vento, dice la famosa aria operística. Y Hamlet, el atormentado personaje shakespeariano, se lamenta: “Inconstancia, tienes nombre de mujer”. La mujer es inconstante, voluble, caprichosa, se dice, en efecto. Y también es opinión común que las mujeres suelen preferir a los pillos y a los golfos, antes que a los honrados y a los morigerados, y a los mediocres, antes que a los hombres que rebasan la mediocridad. Esto parece un hecho comprobado que continuamente está corroborando la experiencia. En los Estudios sobre el amor, que León había leído, Ortega y Gasset habla del despego de la mujer hacia lo mejor en cuanto al hombre. Palacio Valdés escribe en un pasaje de su novela La espuma, refiriéndose a uno de los personajes: “Había observado en las niñas tendencia señalada a enamorarse de los calaveras, de los vagos, de los malvados, y a rechazar a los hombres laboriosos y formales”. Y el italiano Indro Montanelli dice en su Historia de los griegos: “La historia, como las mujeres, siente debilidad por los bribones”. Podrían amontonarse los testimonios. Luego están también tantas que se ligan en matrimonio no por el hombre a quien se ligan, sino por su posición y su dinero. Qué duda cabe que también hay hombres que se casan por el interés, que se dice, hasta el punto de que al hecho se le ha dado el chabacano pero gráfico nombre de braguetazo; pero la opinión común es que, en general, la mujer es más interesada que el hombre. La prostituta es la mujer que alquila su cuerpo y sus encantos para dar un servicio de placer venéreo. Y hay prostitutas baratas y prostitutas caras, o lo que es lo mismo, prostitutas de tres al cuarto y prostitutas de lujo o alto copete. Se trata de una cotización dineraria como otra cualquiera. Como hay prostitutas declaradas y prostitutas vergonzantes o de tapadillo que explotan su cuerpo y sus encantos de mujer como se explota una mina, si es necesario fingiendo amor al que paga. Y la pájara que caza –aquí es la pájara la que caza– a un rico o a un tipo de posición, aunque el tal sea un desaprensivo o un tonto de capirote –por más que si es esto, mejor–, lo hace sin perjuicio, claro está, de ornamentarle la frente las veces que se tercie. A las mujeres, en general, las vuelven locas el dinero, las joyas, las piedras preciosas, los “trapos”, el tren de vida, el boato y el lujo, y por todo esto son capaces y capataces de fingirse enamoradas y hasta de prostituirse, si llega el caso. “La mujer es un mal bicho”, ha dicho alguien, probablemente excediéndose. Pero hasta las propias mujeres reconocen que la mujer, en general, es más malintencionada que el hombre y encierra un fondo de maldad y perversión mayor. Por algo fue una mujer la que perdió al género humano, según la Biblia. Pero, con todo, ¿qué haría el hombre sin la mujer?
León llamó por teléfono a Amelia y después de una conversación de circumcirca veinte minutos, quedaron citados para el próximo domingo por la tarde.
Amelia acudió puntual a la cita. Pasearon un rato y luego se metieron en un cine. Durante la proyección de la película, León empezó por arrimar su hombro al de la chica, quien al principio se retiraba un poco para el lado contrario, pero como León siguiera insistiendo, no tardó en estarse quieta, consintiendo la cercanía. En vista de lo cual León pasó adelante y le tomó una mano. Amelia la retiró, sin decir nada. León alargó la suya tras la de ella para volvérsela a tomar. Y ya Amelia dejó la mano quieta, prisionera en la de León. Éste le tomó también la otra. Amelia dejó que le tuviese ambas, como absorta en lo que sucedía en la pantalla. León le dijo al oído, rozándole el mismo con los labios, cuatro chirigotas que la hicieron reír. Luego le dirigió una mirada de soslayo juntando su mejilla a la de ella.
—No, por favor –le suplicó la chica haciendo un brusco movimiento de cabeza. Pero no hizo por soltarse las manos. León observó que tenía sofoco en la cara.
Y aquella tarde la cosa no pasó de aquí.
En les sucesivas veces que salió con Amelia, realizó León otros avances, entre los que, por de contado, figuraban los besos en la boca, pero pudo llegar a lo más y no lo hizo, sino que se contuvo dentro de ciertos límites. Tuvo en su mano una fruta nueva y en sazón y se abstuvo de ir más allá de morderla. No siguió el consejo de Don Carnal en el Libro del buen amor, del Arcipreste de Hita:
Fazle una vegada la vergüença perder,
ca esto faz muncho si la quieres aver.
Desque una vez pierde vergüença la mujer
más diabluras face que quantas ome quier.
Amelia le dijo a León que se había venido de su pueblo hacía poco y que él era el primer chico con quien había salido. León lo creyó a pies juntillas, porque saltaba a la vista que Amelia era una muchacha inexperta e ingenua. Él se limitaba a morder le fruta, pero después llegaría otro y se la comería tan ricamente. No obstante, ni este pensamiento le hizo volver de su decisión de no llegar a lo más con Amelia. Lector incansable, León conocía asimismo los versos de Lope de Vega que dicen:
Los hombres hacen las mujeres buenas,
y sólo por su culpa viene el daño.
Cuanto más que León no tuvo en ningún momento un propósito serio con Amelia. Y él sabía con cuánto conocimiento de causa se expresaba Lope de Vega, tan versado en mujeres y en aventuras galantes y amoríos. Y León también se sabía de memoria trozos de la Defensa de las Mujeres, de la célebre Sor Juana Inés de la Cruz, como:
...y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas...
Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
¡Queredlas cual las hacéis,
o hacedlas cual las buscáis!
Amelia era una incauta expuesta a caer en cualquier momento en manos de un desaprensivo o un golfo que “la hiciera mala”, según la expresión de Lope de Vega y de Sor Juana Inés, ambos a dos. Pero qué podía evitarlo. Y hubo momentos en que León se preguntó, pese a sus escrúpulos, si no había dado él los primeros pasos para que otro pudiera hacer mala a Amelia.
Otro aspecto que se daba en su relación con Amelia, era que los temas de conversación con ella tenían unos límites que llegaban a resultar agobiantes y penosos para León. Para tratar de vencer su sensación de agobio, rebasaba, por su parte, tales límites y le hablaba y hablaba a Amelia sobre distintas cosas, pero era como si le estuviese hablando a un poste, pues Amelia no decía oxte ni moxte, lo cual no era, ciertamente, menos penoso para León.
Un día, cuando León la besaba, Amelia le preguntó que en qué trabajaba.
—Yo en nada, chica –respondió León con toda naturalidad y un poco sorprendido–. Soy estudiante universitario. ¿Pero por qué me lo preguntas?
Y entonces Amelia le dijo que su hermana quería hablar con él, que hiciese el favor de llamarla por teléfono.
“¡Tate!”, se dijo León para sus adentros. Y a la chica:
—¿Pero tú qué le has contado de nosotros a tu hermana?
–Pues nada..., qué le iba a contar...
–Hombre, algo le habrás contado, cuando quiere hablar conmigo.
–Pues que salimos y eso. ¿La vas a llamar?
–Claro —labió León.
Pero no lo hizo.
—¿Por qué no quieres hablar con mi hermana? –le dijo Amelia viendo que no la llamaba.
—¿Quién te ha dicho que no quiera, Amelia?
—Como no la llamas.
—Más adelante.
Pero un día Amelia le dio plantón y León la llamó por teléfono para ver qué pasaba. Amelia le dijo a las primeras de cambio que no había ido porque estaba saliendo con un chico. León no le pidió explicaciones. “Quizá sea verdad eso del chico”, pensó.
Pero lo cierto es que León no volvió a llamarla.
ESTEFANÍA
Se casó una prima de Tobías, condiscípulo de León en la Facultad del que éste no tardó en hacerse gran amigo, y León estuvo en la boda. Tobías se empeñó en que fuera.
—Pero, chico, no conoceré a nadie entre los invitados, por no conocer no conozco ni a los novios –le había dicho León a su amigo.
—Vas conmigo. Mi prima te da por invitado como al que más. Y ya verás, lo pasaremos bien.
—Eso no lo pongo en duda.
La boda se festejó en el hotel Victoria. Hubo muchos invitados. Por eso fue una de esas bodas en que un intruso o una intrusa pasan inadvertidos. León se acordó a este propósito de una anécdota que de niño le había oído referir a su madre. Era que en el convite de una boda de nutrida concurrencia celebrada en cierta población, se había colado de rondón un individuo sin que nadie le hubiese invitado. Tanto personas de la familia de la novia como de la del novio repararon en el sujeto y se dijeron para su coleto por quién podía haber sido invitado. Pero aunque cambiaron entre sí unas palabras sobre el particular, se abstuvieron de decir nada a ninguna de las personas de la otra familia, temiendo pecar de suspicaces o de indiscretos, o lo que era más desagradable, resultar molestos.
—Se trata, sin duda, de un invitado por parte de la familia de la novia –terminaron diciéndose los unos a los otros los allegados del novio
Y los de la novia:
—Será un invitado de la familia del novio.
Con lo cual el gorrón tomó parte en el convite como otro invitado más sin ser importunado por nadie.
En cuanto a la boda de la prima de Tobías, después del lunch hubo baile en los salones del hotel, que duró hasta las tantas.
Fue una boda que lució mucho. El novio, de unos treinta años, era capitán del Ejército. Era un tipo alto, bien hecho, con bigote recortado, y derecho como un huso. Iba, como es de rigor, empaquetado en su uniforme de gala, la mano derecha en la empuñadura del sable, colgante del tahalí, y se pasó todo el tiempo, desde antes de entrar en la iglesia, presume que te presumirás de uniforme y de hechuras. Creía que la estrella del acontecimiento era él y sólo él.
La novia era mona, pero de escasa estatura, de modo que al lado de aquel buen mozo uniformado quedaba eclipsada la pobrecilla. Él no atendía mucho, que se viera, a su flamante esposa, sino que se mantenía erguido y engolado como si entendiera que su actitud en tan solemne ocasión no debía ser otra. La novia sonreía a todo el mundo, sonreía por ella y por él. Él condescendía diciendo alguna que otra cosa a quienes se les dirigían, sin abdicar de su tiesura y engolamiento. A sus padres se les caía la baba, como cuando de pequeño hacía sus gracias de nene, viendo a su crecido niño tan bizarro y tan apuesto. No hacían más que mirarle con la complacencia y el orgullo no cabiéndoles en el cuerpo.
—Qué tío, el novio –le comentó León a Tobías.
—No se puede negar que está un pelín envanecido, pero es un buen chico –repuso Tobías.