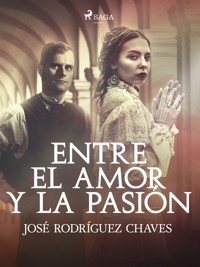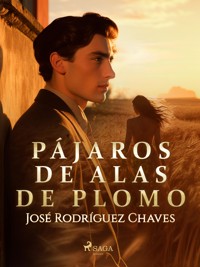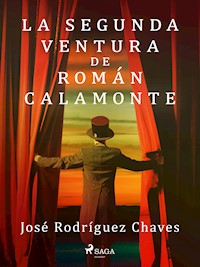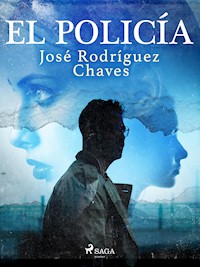Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En un Madrid que despierta del largo sueño de la Dictadura, el joven Rodrigo se enamora de Elizabeth, una chica norteamericana que experimenta las delicias de la vida en el extranjero por primera vez. Una novela de crecimiento y romance, de pasiones hondas más allá de las fronteras con ecos del mejor Antonio Gala y la prosa delicada de Carmen Posadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Rodríguez Chaves
Los amores imposibles
Saga
Los amores imposibles
Copyright © 2009, 2022 José Rodríguez Chaves and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374344
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Un libro debe ser un hacha que rompa el mar de hielo que hay en nuestro interior.
Franz Kafka
1
Rodrigo estudió en el renombrado colegio de San Cirilo de Alejandría, de Madrid. Pertenecía a una familia de la alta burguesía que no se había permitido un rasgo diferenciador dentro de su clase. Rodrigo era el único varón habido en el matrimonio, y además el benjamín, y sus padres le mimaron y pusieron en su mano desde bien chico la elección en todo. Pero Rodrigo mostró pronto un carácter extraño. Había sido un niño taciturno, retraído, si bien alternando con períodos de expansión de su carácter más o menos largos. Rodrigo recordaba claramente que su profesor de Filosofía en San Cirilo, un tipo de baja estatura, y ecléctico en lo intelectual, trataba por todos los medios de hacer observar a sus alumnos una conducta que él llamaba armónica. Porque su ideal de profesor y de hombre era la armonía en todo. De aquí, de fijo, el gran complejo que lo iba acometiendo por culpa de una apuntante giba que empezaba a arquear su cuerpo. Estaba empeñado que entre todos sus alumnos reinase una intercomunicación de caracteres, como él decía también, que diese como resultado un orden, una “flor”. Lo de la flor era la expresión favorita del dómine. Todas las cuestiones, todos los aspectos de la vida, los remitía a la “flor”. En el fondo, su eclecticismo estribaba en esto. Amasando doctrinas y teorías, conciliando actitudes y caracteres, conjuntando aspectos, era factible el obtener sin mucho esfuerzo, y sin romper la unidad en la variedad, un conglomerado armonioso, o sea, la “flor”. De aquí que sus clases resultaran un revesado entresijo de exposiciones, mezclándolas y barajándolas de continuo, que terminaba mareando a los alumnos. Luego pretendía extraer una síntesis que se esforzaba por meter en el cacumen de sus discípulos. Pero lo que lograba, por de contado, era embarullarles las ideas. Para él el Universo estaba constituido por una reunión global de seres, cosas y aspectos. En el Universo se encontraba aunado, y no dividido, lo bueno y lo malo, lo dañino y lo provechoso, la materia y lo que denominamos espíritu, lo etéreo y lo compacto, lo pequeño y lo grande, y por este tenor. El todo indistinto —aunque compuesto por distintos seres, cosas y aspectos— era lo que formaba la máquina admirable. Y lo que denominamos espíritu del hombre había de combinar y aquilatar el conjunto, o sea, la variedad del todo, y es así como obtendría la quintaesencia armonizadora. El mundo no sería mundo —decía constantemente— si se mostrase a nuestros ojos dividido y en partes. Se nos aparecería como un caos. Por modo y manera que en la esencia armonizadora residía el meollo de la sabiduría o flor del saber. Pero aquel discípulo llamado Rodrigo se distinguía en la tenaz resistencia a asimilar su doctrina, y esto tanto en cuanto alumno “formante” —o sea, en relación con los otros— como en cuanto futuro ser pensante. Obsesionado con él, se propuso por diversos procedimientos hacerlo “armonizar”, ensamblarlo en el todo “universo” de su alumnado. Pero al final tuvo que desistir. Con los demás alumnos el pintoresco profesor parece que estaba persuadido de que conseguiría su objeto. Así pues, decidió participar al director del colegio la imposibilidad de que Rodrigo continuase bajo su férula “unitaria”. Y con esto, que Rodrigo recordase, proporcionó, involuntariamente, por primera vez un disgusto a sus progenitores.
2
La niñez de Rodrigo había transcurrido en su ciudad —un Madrid que crecía sin tasa— sin acontecimientos que dejaran profunda huella en su alma excepto su temprano amor por Ruth. Rodrigo recordaba nítidamente el fluir de su vida de niño. No era, evidentemente, el primer hombre en el mundo que se complacía en estos recuerdos. Antes que él hubo siempre, a lo largo de las épocas y a lo ancho del mundo, hombres y mujeres a quienes los años dorados de la infancia se aparecieron como un tramo de la existencia que ahora, en la distancia, irradiaba felicidad. Rodrigo niño jugó, pateó en sus travesuras y retozos las calles de su barrio y aun las de otros barrios al lado de los niños de su edad; paladeó, sin advertirlo, el manjar con sabor a paraíso de la inconsciencia de la infancia. No experimentó, por tanto, el dolor prematuro del abandono o la soledad ni se vio privado en ningún momento de la alegría de un hogar y de la unión de sus padres, ni le faltó nunca el desahogo de la abundancia material, por añadidura. No le faltó tampoco, desde bien pronto, el acicate de la aspiración. Sus padres, ambos a dos, procuraron siempre despertar en él este lado por lo general fácil en la fantasía del niño.
—Rodrigo, hijo, ¿tú que vas a ser? Mi niño será médico, político, militar, ingeniero, diplomático, científico...
“Qué horror, científico”, pensó Rodrigo, recordándolo, bastantes años más tarde.
Al conjuro de las preguntas paternas Rodrigo niño daba rienda suelta a su imaginación.
—Yo seré, seré... Seré ingeniero... ¿Y qué es eso, papá, ingeniero? No. Yo seré, seré... aviador. O seré ministro. No, eso no. Yo seré...
Discurría, inagotable, profesiones o dedicaciones, que unas veces inventaba y otras enunciaba por repetición, o sea, ignorando por completo en qué consistían. La cosa cambiaba cuando llegaban los períodos de retraimiento. Murria dieron en llamarlo sus padres. Uno y otro se decían: “Pero qué carácter más raro tiene este niño. Qué distinto es de sus hermanas. No sé a quién habrá salido”. Y llegaban a preocuparle aquellos cambios de actitud cíclicos.
—Rodrigo, qué te pasa —le decían—. ¿Por qué no te vas a jugar con tus amiguitos?
—No quiero. Me fastidian —venía a responder Rodrigo con dejo de persona mayor.
—¿Pero por qué, hijo?
—Pues porque son muy bobos.
En estos períodos lo que Rodrigo hacía cuando no estaba en el colegio era encerrarse en su cuarto de estudio o en la biblioteca de la casa, pues sus padres y sus hermanas apenas entraban en ella, y se le pasaban las horas leyendo o estudiando, pero sobre todo leyendo lo que le apetecía. Se trataba de una biblioteca bien nutrida que le venía a su madre de generaciones atrás de su familia. La familia de su madre había sido más ilustrada que la de su padre, cosa que éste reconocía sin inconveniente.
—Este niño va a ser un portento —le decía su madre a su padre—. Pero no sé si estar contenta o disgustada, porque lo que hace no es propio de su edad.
—¿Y por qué no? —le contestaba su marido, a quien raras veces se le veía con un libro en la mano— Tú déjalo. Cada uno es como es. A lo mejor, como tú dices, Rodriguito ha nacido para sabio. En tu familia ha habido gente muy letrada.
Pero solía decir estas cosas con una arruga de preocupación en el entrecejo.
Afortunadamente pasaba el lapso de retraimiento o rehuimiento y Rodrigo volvía a sus expansiones y a sus juegos con los demás niños.
—¿Ves, mujer? —le decía entonces el marido a la esposa— Ahí lo tienes, es otro, o sea, es como los otros niños. Lo otro son rarezas de carácter y nada más.
Y la esposa, disipada la preocupación, movía la cabeza afirmativamente.
Y entonces pocos chicuelos le ganaban a Rodrigo a azotar calles y promover travesuras. Y en todo este tiempo se limitaba, en casa, a estudiar lo imprescindible o menos de lo imprescindible. “Esto es el desquite”, pensaba su madre. “¿Pero será normal?” Traía una vez más a colación el tema con su marido, y éste, en su eterno disimulo, respondía:
—Pues claro que es normal, mujer, ¡no había de serlo!
Uno y otro se preocupaban, pero no hasta el punto de pensar en consultar con un psicólogo. Tal idea no les pasó jamás por las mientes.
3
Con todo, Rodrigo había sido un niño precoz para el amor. A los siete u ocho años se había tenido por novio, sucesivamente, de unas cuantas niñas de su edad que lo recibían como tal. En particular, tuvo un enamoramiento por una vecinita suya que lo llevó a recluirse en su cuarto de estudio o en la biblioteca de la casa intentando sumir su desesperación en los libros por un cruel desengaño que la chiquilla le infligió. Había consentido en ser su novia explícitamente, pero poco después de la palabra dada Rodrigo la sorprendió flirteando con un compañero suyo de juegos y andanzas. Rodrigo había sentido en su pecho una dilatación presentidora que lo estiraba hacia una proyección de desconocida felicidad, y aquél fue el primer fiasco amargo que habían de darle en materia de amores. Menos mal que luego en su vida de hombre hubo de repetirse escasamente. Pero terminó pasándole pronto, como no podía por menos de sucederle a su edad. Con la cura que se proporcionó mediante la reclusión en su cuarto de estudio o en la biblioteca de la casa, todo volvió a la normalidad. Y la vecinita para él, como si no existiera. No faltaba más, después de lo que le había hecho. Y se dispuso a sustituir a la indigna. Bien pronto tuvo ocasión de “darle celos” con otra, mejor y más bonita que ella. Rodrigo podía reconstruir en el recuerdo, con pelos y señales si se detenía a ello, las escenas amorosas tenidas con sus novias de la infancia, que en total, incluyendo a la “indigna”, fueron cinco. Relacionarse sí se había relacionado con casi todas las chicas del barrio y con algunas que no eran del barrio, pero el “factor amoroso” no había entrado nada más que en el trato con aquellas cinco. Pero fue una de éstas, sobre todo, la que le dejó un poso dulciamargo en el alma que con el transcurso de los años se fue remansando como lago en calma en una tarde de otoño. Pero llegó un momento posterior en el que, inopinadamente, el poso se volvió recuerdo vivo, o sea, actuante, como si se hubiese tratado de una sustancia efervescente que al “sentirse” en contacto con lo violento de la vida, desarrollara su dormida virtud. Rodrigo no había vuelto a saber de aquella chicuela, a la que dejó de ver cuando marchó de la ciudad. Sin embargo, pasado ese tiempo, Rodrigo había deseado con ahinco volver a verla, estar a su lado. Pero seguía sin saber de ella ni de su vida y lo separaba de ella una gran distancia, no sólo en el tiempo, sino también en el espacio. Y por otro lado, se persuadió de que, en definitiva, sólo se trataba de un impulso retrorrománticoinfantiloide que no había razón alguna para tomar en serio. ¿Pero no ignoramos bien a menudo si hay razón o no para tomar en serio ciertas cosas?, terminó preguntándose. De cualquier modo, no pudo evitar caer en la nostalgia.
4
Se llamaba Ruth. Era graciosa, tenía unos ojos grandes y abiertos, un pelo que le colgaba por la espalda, negreando, una naricilla fina y grácil, una figura delicada. Tenía una voz gentil y una sonrisa iluminadora. Parecía una criatura surgida de uno de esos cuentos maravillosos de hadas y tiernas princesas. Así se le representaba a Rodrigo en la lejanía del tiempo. La distancia, como el ensueño, mitifica a los seres. Pero no. En el caso de Ruth no había apenas exageración. Se trataba de una criatura cautivante, que mantuvo en vela muchas noches a Rodrigo. En un principio, cuando Rodrigo la veía en la calle no se atrevía a enfrentársela, sino que la rehuía. Con aquella chica se apoderó de él una timidez no sentida ante ninguna otra persona, pero en la que se gozaba. Recibía una indefinible delectación en huir a Ruth y yendo a esconderse de ella a un apartado rincón, donde saborear su evocación en la soledad e imaginar que ella le quería y que habrían de ser el uno para el otro. Ruth, por su parte, no le demostraba a él la menor cortedad; al contrario, procuraba siempre hablar con él o estar a su lado, aunque recurriendo al disimulo instintivo que nace ya con la mujer. Y no se daba por aludida cuando Rodrigo evitaba su presencia. Parecía estar en el secreto de lo que a él le pasaba. En lo que hace a Rodrigo, cuando podía contemplarla desde algún sitio sin ser visto, se estaba todo el tiempo que le era dado mirándola incansable, como extático. Lo que fue superior a sus fuerzas, sobre todo al principio, era el sentirse advertido por ella. Permanecía en su memoria con un especial relieve una noche en que se celebraba en la iglesia parroquial del barrio la novena de la Inmaculada. Predicaba en ella un sacerdote de grandes dotes para la oratoria sagrada y los padres de Rodrigo procuraban ir todas las noches y tampoco sus hermanas faltaban. También él iba y Ruth con unas amigas. Esa noche Rodrigo se había situado en lugar estratégico desde donde estar viendo de cerca a Ruth. Ruth le descubrió a él también y durante todo el tiempo de la ceremonia no habían cesado de dirigirse miradas anhelosas. Cuántas cosas se dijeron con los ojos. Rodrigo estaba por asegurar que jamás de los jamases dos enamorados se habían transmitido el cúmulo de ternezas que ellos dos en aquella inolvidable noche. Y qué felicidad que no le cabía dentro, que le hacía brincar, loco, el corazón, se le metió a Rodrigo en el pecho. Aquellos divinos ojos le prometían una perspectiva de dicha inmensa e infallable, le abrían unos cauces infinitos, en el amor, a la vida de su alma, le ponían ante sí un mundo ancho, lleno de amor y hermosura, como en un sueño. Evocándola al cabo de los años, Rodrigo se decía que es un tipo de emoción que sólo puede sentirse en la infancia, cuando el sentimiento es virgen y el alma pura. Ruth le comunicó con sus grandes y fulgentes ojos cuánto le quería, cómo le pertenecía a él para siempre, haciéndole al propio tiempo reproches patentes por su indecisión y poquedad. ¿Así la quería él? ¿Por qué la huía, por qué no correspondía a su amor con un mismo amor? En sus ojos había súplica al par que promesa. Rodrigo hubiera deseado que la ceremonia de aquella noche en la iglesia se prolongase indefinidamente, que se eternizase. Con la dicha que estaba sintiendo en el alma se habría dado por contento para siempre. Estaba convencido de que más feliz era imposible ser.
5
Después, ya en casa, no tuvo gana de cenar. Lo que quería era retirarse a su dormitorio cuanto antes, sumirse en la soledad y el silencio para recordar y soñar, para revivir una y otra vez en su alma los momentos dichosos de la iglesia. Cuando se metió en la cama estaba inquieto, de puro feliz. Hacía apenas tres horas que sus miradas se cruzaban repetidamente, infinitamente, con las de Ruth. Y experimentaba una sensación de fugacidad de las cosas que le desencantaba. Dios mío, aquello tenía que haber durado y durado. Presentía algo así como que la dicha fugaz no es dicha completa. Y recordándolo de hombre, se reafirmaba en aquella impresión sosteniendo que, en efecto, dicha que pasa es esencia que se evapora, achaque éste inherente a toda dicha humana. Y, en todo caso, aquella noche en su dormitorio Rodrigo tuvo exacta conciencia de que aquellos momentos de la iglesia se habían ya ido para siempre. Podía vivir otros felices, pero aquéllos —en aquel lugar y circunstancia— los había perdido para siempre. Y entonces se apoderó de él una anticipada nostalgia de aquellos días que estaba viviendo que tiñó su felicidad de melancolía. Pero fue una impresión momentánea. Se hundió de lleno en el convencimiento —adquirido en realidad de verdad aquella noche— de que Ruth le quería con el alma y no podía ser nunca más que para él. Esto se convirtió en sus sienes en una idea absorbente, que no dejaba cabida a ninguna otra. Y al mismo tiempo, latía de ventura su corazón. Se sintió tembloroso. El silencio y la oscuridad, conjurados, contribuían a hacerle mas palpables los momentos que estaba viviendo. A aquella misma hora Ruth se encontraría, en su cama, absorta igual que él en la rememoración de las miradas en la iglesia, saltándole también de dicha el corazón por haber comprobado que él la quería, sólo que antes no había tenido el valor de demostráselo a las claras. Rodrigo se estremeció. Qué dulzura intensa recorrió todo su ser al roce de este pensamiento. Pero tanto puede extenuar una alegría como un dolor o una amargura. Era demasiado tanta concentración de dicha en su pecho. “Basta, basta”, sintió el deseo de decirse. Rodrigo había leído en uno de los libros de la biblioteca de su casa cómo un santo —no recordaba ahora quién—, sintiéndose invadido por el gozo de la gracia divina en su pecho, que recibía directamente por un especial designio de Dios, exclamaba, con el corazón al galope: “Ya basta, Dios mío, ya basta, porque mi pobre cuerpo no puede resistir tanta dicha”. Esto lo recordó Rodrigo por concomitancia, en medio de su propia dicha. De pronto sintió deseos de tirarse del lecho y lo hizo. Se calzó las babuchas y abriendo la ventana se asomó a ella. La noche daba majestuosidad al entorno urbano. Su olfato percibió aromas confusos de yerbas y flores. Su pecho se saturó de ellos y se ensanchó. Miró para el cielo. Una luna límpida, como acabada de estrenar, alumbraba un gran cerco de azul con vivo resplandor. Pero las estrellas no sentían envidia; sabían que todo era un subterfugio: la distancia. La distancia de la luna respecto de la tierra era una distancia absolutamente ridícula comparada con la lejanía de la estrella más cercana. Ellas, las estrellas, continuaban impasibles allá arriba, muy cerca de Dios, aunque esporádicamente parecían afectadas por una extraña inquietud y cuándo unas, cuándo otras, se ponían a danzar en el ancho espacio cerúleo. Pocas veces Rodrigo se había detenido a mirar el firmamento como aquella noche, en que se notaba impulsado al misterio. Porque, sí, su alma estaba sintiendo misteriosamente. Un pálpito hondo la conmovía. Se le ocurrió que el mundo es una cosa grandiosa, y que lo mismo que había un Universo exterior, un aspecto del cual se le estaba ahora ofreciendo a la vista, como lo habían contemplado tantos hombres a través de los siglos, siempre nuevo y sorprendente, dentro de nosotros subyace un universo inmenso también que jamás envejece y que en cualquier momento puede manifestarse, agigantando hasta el infinito su poder y su magnitud. Es el universo de las almas. Todo esto Rodrigo lo intuía más que se lo formulaba. Eran ideas que no llegaban a adquirir en su mente unos perfiles bien definidos. Las alentaba su alma con el sentimiento y su mente cedía obediente a las sugestiones. El amor debía de ser, sin duda, una fuente de energía de origen desconocido. De aquí su misterio. Pero todo esto le estaba fatigando a Rodrigo. Se pasó el antebrazo derecho por la frente, como para apartar las especies. Se echó de codos sobre el barandal de la ventana. La luna enviaba su luz potentemente sobre la ciudad callada y dormida. Los edificios sobresalían con sus masas demudadas por el blanco reflejo, adquiriendo un cierto cariz fantasmagórico. La paz nocturna aureolada de luna convidaba a estarse allí quieto, sin pensar en nada, sumergido en la dicha. Rodrigo se prometió volver a asomarse otras noches de luna para contemplar y evocar. Esta primera sería la pauta. Un silencio apenas perturbado y una quietud sostenida circuían a toda la ciudad, tan llena de prisas y ruidos durante el día. Rodrigo se notó atemperado. La brisa acariciante que daba en su cara, junto a aquella paz y quietud, fue un eficaz tonificante. Por eso se quedó aún un rato en la ventana, a pesar de su cansancio. Pero su mente y su corazón no estuvieron con él: habían volado, ingrávidos, al lado de Ruth.
6
En la época de sus estudios en el colegio de San Cirilo de Alejandría Rodrigo se sintió atraído por la filosofía. Aristóteles, Platón, Hegel, Kant, Schopenhauer, Leibnitz, Heidegger, Descartes, principalmente, formaron el repertorio de filósofos a que acudió a calmar su sed de verdad. Pero pronto descubrió que el metodismo de Descartes y el dialoguismo de Platón no le seducían. El primero lo consideró pretencioso. ¿Qué, era que Descartes se proponía someter a la verdad de todo lo existente a una revisión personal, como si pensara que era él el primer hombre en la historia del saber que iba a poner las cosas en su sitio? Era como querer hacer tabla rasa de toda la filosofía anterior. Como un intento de borrón y cuenta nueva. Y en Platón lo que Rodrigo encontró, en general, fue un formulismo utópico con halo poético. El pesimismo de Schopenhauer lo juzgó estéril y sin objeto en el plano exclusivamente filosófico, que era en el que se formulaba. Aristóteles era una figura axial en la historia de la filosofía. Hegel y Kant los penetró menos. Lo que le interesó seriamente fueron los noventa parágrafos de la Monadología de Leibnitz. Segurísimamente su profesor de Filosofía —el de la “flor”— había “bebido” su teoría del mundo y sus aspectos en algún comentador o glosador del gran filósofo. Pero, evidentemente, había asimilado mal los parágrafos, o por mejor decir, se le habían indigestado. A Rodrigo las mónadas le agrandaron su perspectiva del mundo, definiéndoselo mejor —hasta donde es posible definirlo—. Indudablemente, pensó durante mucho tiempo Rodrigo, la existencia es en sí una reunión de “solos” poderosos (o sea, bastantes en sí mismos) que hacen posible el funcionamiento mecánico y espiritual del mundo con todo lo que éste encierra. Por otro lado, cada mónada contribuye cuantitativa y cualitativamente a hacerlo también tolerable y apetitivo —Leibnitz le atribuye a cada mónada una tendencia que llama apetición—.En definitiva, Leibnitz delimita el mundo interno de la mónada como un todo completo, que no tiene necesidad de lo exterior para su propia existencia como ente, pero al propio tiempo con capacidad de relación hacia lo externo independientemente de esa vida en sí. Rodrigo pensaba que de admitir la integridad del hombre como ser, era imposible prescindir de la teoría de la mónada. En cuanto a Heidegger, le obsesionó durante mucho tiempo a Rodrigo su hombre, ser-para-la-muerte. Pero al hombre, ser-para-la-muerte, pensó Rodrigo más tarde, rumiando la formulación heideggeriana, hay que oponerle el hombre, ser-para-la-vida. Lo cual es fácil de decir. Pero no de demostrar. Porque, en efecto, el ser-hombre parece predestinado desde su inexistencia previa a otra inexistencia ulterior. Su paso por el mundo no es más que una posibilidad frustrada o truncada. Nació para ser —parece la conclusión—, pero la muerte termina impidiéndoselo. Contra la vida del hombre conspira permanente e insistentemente la muerte desde que recibe su primer aliento. Un cúmulo de asechanzas insidiosas, a las que se da el nombre de enfermedades o accidentes, se cierne sin tregua sobre él. Pero aunque logre sobrevivir a todas esas insidias, saliendo vencedor de cada una de ellas, al final la muerte no falta a su cita. La muerte ha sido siempre la gran incógnita para el hombre. Éste ha luchado contra ella en todos los siglos, y en la segunda mitad avanzada del siglo XX se precia de retardar su venida y hasta insinúa que puede llegar a vencerla definitivamente. Vana fatuidad. La experiencia y la naturaleza de las cosas confirman que su poder —el de la muerte— sigue y seguirá siendo el mismo, y que el hombre es su víctima preferida. No hay, en efecto, otro animal más vulnerable a las veleidades de la muerte. La fragilidad humana con respecto a la muerte se compara con un hilo deleznable que en cualquier momento puede partirse. Por eso da la impresión de que el hombre ha sido creado con el único fin de destruirlo, como se desprende de la concepción filosófica de Heidegger. Sus luchas, sus afanes, sus ilusiones, y también sus sufrimientos y sus penas, desde luego, van a estrellarse al final contra la roca de la muerte —al final o al principio—, y quedan triturados en la nada con su propio ser. La concepción de Heidegger converge con el “Polvo eres y en polvo te convertirás” bíblico. Pero es otra dimensión muy distinta, por lo trágica e insoluble, la que le da el filósofo alemán al problema. Sin embargo, con toda su negrura, no consiguió desvanecer por completo la raíz cristiana que le habían inculcado a Rodrigo de pequeño. Rodrigo evocaba el empeño de su madre en infundirle las verdades fundamentales del Cristianismo: el primer pecado, la Redención, el tránsito a la vida eterna, la resurrección de la carne... Y se sonreía interiormente. Vistas a la luz de la filosofía, tales verdades no pasaban de ser ingenuísmo puro. No obstante, un día Rodrigo sintió por primera vez en su vida —y de una manera consciente— la necesidad de replantearse lo que quedaba en él de sus creencias de la niñez. ¿Había que olvidarse de ellas y dar carta de naturaleza en su alma a lo de hombre-ser-para-la-muerte? ¡No! Un grito íntimo le retumbó dentro. La vida tenía que tener una finalidad más allá de ella misma. La aventura humana en la tierra no podía tener por objeto la tumba. El cuerpo de carne y hueso podía ser carcomido por la podre, y no quedar de él, al cabo del tiempo, más que un polvo fino que el viento esparce —sí, era lo que sucedía—; pero la inmaterialidad del ser —lo que en nosotros seduce, crea, ama, llora, sufre, anhela y se rebela, piensa y siente—, no puede desaparecer con esa pasmosa y escalofriante facilidad. Es un imposible metafísico. Tiene que existir detrás de la frontera de la muerte una forma de inmortalidad para la esencia constitutiva del ser, que nadie ha demostrado —ni filósofos ni científicos— ni nadie puede demostrar que radique en el cuerpo. Se abraza con el cuerpo y tiene una estrecha relación con él de por vida; pero el fenómeno no pasa de aquí, o sea, es todo cuanto se sabe filosóficamente o científicamente. Y si esto es así, con la muerte ha de operarse una radical separación. ¿Y el alma a dónde va? “¿Y el animal, no tiene consciencia?”, se preguntó Rodrigo turbadoramente. Pero no tardó en contestarse. “El animal no sabe que existe; el hombre, sí. Es lo que separa la consciencia de la inconsciencia, marcando un abismo entre el hombre y el animal”.
7
Cuando ingresó en la Universidad, Rodrigo se pasó de codos las tardes enteras en la biblioteca general o en la del departamento de Filosofía, enfrascado en los libros. Un día, sin embargo, empezó a cansarle tanto encierro. Los volúmenes colocados en interminables filas sobre los estantes, en permanente mutismo, y el silencio recogido del local, apenas violado por algún ruido proveniente de los otros usuarios de la biblioteca, empezaron a cargarle. Pero a pesar de todo decidió hacerse violencia. Se propuso continuar yendo a alcanzar libros. Prolongó aún algún tiempo su enfrascamiento, en tal estado de ánimo; pero al final tuvo que ceder al reflujo. No era nada nuevo. Se trataba de la terminación o clausura de uno de los períodos de marras a que le sujetaba su temperamento. Acababa la huronía y comenzaba, una vez más, el desbordamiento aparente. Al cabo de un tiempo, su constancia en una actitud o vertiente de su carácter necesitaba la renovación, que era para él como el aire para respirar después de un engolfamiento en un ambiente enrarecido. Rodrigo dejó, por lo tanto, de acudir a una y otra biblioteca, y la fiebre por la filosofía —por los libros, en general— remitió. Le entró otra clase de fiebre. Volvió por sus fueros la nostalgia de lo femenino y sintió su acicate. Sus estudios de las asignaturas necesitaba alternarlos con la frecuentación del bello sexo. Primero fue con una compañera de carrera con quien entabló unas relaciones más que amistosas. Él antes no había observado —no había tenido tiempo ni disposición para observar— que la chica había tratado de aproximársele. Esto se lo comunicó ella misma después.
—Es que, hijo —vino a decirle, cariñosamente—, parecías ajeno al mundo. Siempre entrabas y salías, ibas y venías a lo tuyo, distraído y como en Babia. Se te decía, a lo mejor: “Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?”, y tú te limitabas, sin apenas mirar, a responder: “Hola, hola”, escuetamente, y seguías como si tal cosa tu camino. Eras, de verdad, un tipo raro. ¿Siempre te has comportado así con la gente?
—No, desde luego —le contestó Rodrigo, en broma—. De pequeño dicen que era todo lo contrario.
—O sea, un abierto.
—Sí, sí; los candados me los echaron después.
—¿Y quién, si puede saberse? —le interrogó la chica siguiéndole la corriente, sonriendo guasona.
—A lo mejor la propia vida. Pero puedo asegurarte que yo no me he dado cuenta —Rodrigo afirmaba con un mohín en el que cabía el humor y la sinceridad, mitad y mitad.
Los dos rieron. Pero lo cierto era que la chica comprobaba por sí misma que aquel Rodrigo que ahora le hablaba no tenía nada que ver con el Rodrigo sombrío e indiferente —aunque nunca desatento— de meses atrás. Éste reunía todos los requisitos de un ser jovial y amable.