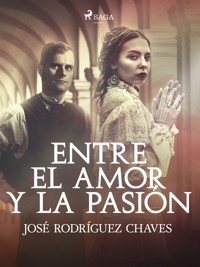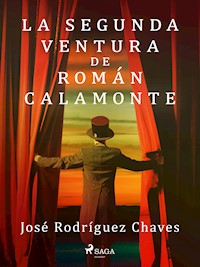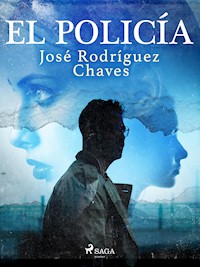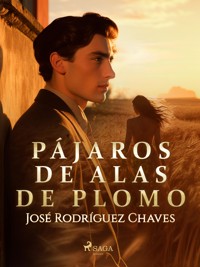
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En una nostálgica España de posguerra se suceden las aventuras y desventuras de un grupo de personajes de clase alta: las infidelidades de un marido de alta alcurnia y muy ligero de cascos, las aventuras de unos niños soñadores que ansían recuperar un pasado glorioso, el despertar al sexo de un adolescente que no volverá a ser el mismo en cuanto encuentre su primer amor. Todo ello bañado en el oro líquido de la nostalgia por unos días pasados que no han de volver. Una novela preciosista de prosa espectacular, llama a enternecer el corazón de sus lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Rodríguez Chaves
Pájaros de alas de plomo
Novela
Saga
Pájaros de alas de plomo
Imagen en la portada: Midjourney
Copyright ©1999, 2023 José Rodríguez Chaves and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374535
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para mis padres, Manuel y Granada
In memoriam
España es... la última nación donde los hombres, públicamente y en las cosas públicas, se comportan con aquella arrogancia, y bravura estridente, y magnífica imprudencia, y soberbia indiferencia por la vida, y desdén idealista de todos los intereses, y prontitud para el sacrificio, que constituyen el tipo heroico... ¡Heroica España! ¡Dios te dé ventura!
Eça de Queiroz, Ecos de París, 1893
LIBRO PRIMERO
Capítulo UNO
Desde que tuvo uso de razón, Virginia aplaudió en su fuero interno la resolución de su madre de no pasar por la infidelidad conyugal de su marido y padre de Virginia.
Era un individuo de la nobleza y tenía el título de marqués de Casas de Reina. La madre de Virginia pertenecía también a una familia noble pero no había heredado ningún título.
Irene y Álvaro, los padres de Virginia, se habían conocido en Madrid cuando el futuro marqués de Casas de Reina hacía como que estudiaba la carrera de abogado por aquello de unir un título académico al título nobiliario que heredaría, lo cual redondeaba la cosa. La familia de Irene era oriunda de la Rioja, pero se había establecido en Madrid hacía mucho tiempo.
Álvaro era un joven aristócrata apuesto, arrogante e infatuado, que tenía mucho gancho para las mujeres, como un don Juan redivivo. Sus conquistas se contaban por decenas. Más que estudiar, porque lo de estudiar era el pretexto ante su familia, lo que hacía en Madrid era ir con mujeres y de francachela en francachela, así que no había dinero que le bastara. Pero era hijo de papá y en casa había mucha fortuna y sus padres no se lo regateaban. A la vista de las continuas demandas dineriles del niño, como ellos le llamaban, su madre le decía a su padre, por decir algo:
—¿No te parece que gasta demasiado Alvarito?
—Sí, tienes razón, mujer, gasta, gasta, pero está en la edad de divertirse, y sus padres lo tienen –respondía el marido–. Hay que aprovechar los buenos años.
Irene era bellísima. Álvaro la conoció en un baile de sociedad y el don Juan redivivo quedó deslumbrado ante tanta belleza, así que desde ese punto y hora se propuso prolongar con ella la lista de sus conquistas, y qué prolongación, porque ninguna de todas las anteriores podía compararse en belleza a aquella muchacha.
En aquella ocasión bailó un baile o dos con ella, no sin tener que insistir antes un tanto, porque fuera aparte de lo poco propicia que se mostró, la bella estaba, como era natural, muy solicitada. Después se dio traza para averiguar dónde vivía y hacerse con su número de teléfono, porque ella la noche del baile, por más que se lo pidió, no se lo quiso decir. Pero aquella chica no era como las otras que había seducido, o sea, parecía dura de pelar, porque a vueltas de rogarle por teléfono que saliera con él, poniendo a contribución toda su maña de donjuán, ella se negó una y otra vez, y al fin le dijo que consentía en pasear con él pero yendo también con sus amigas. Ante tal alternativa, él aceptó confiando en conseguir de allí a nada que diera de lado a sus amigas para salir los dos solos. Cuando se lo planteó, Irene le dijo sin vacilar que si quería pasear con ella tenía que ser de aquel modo, por de pronto. El aristocrático conquistador estuvo tentado de mandarla a freír monas. Qué se creía, que él iba a pasar por todas sus tonterías de mojigata o de niña litri. Lo que a él le sobraban eran mujeres. ¡Pues a buen sitio iba a poner la era!, como decían los campesinos de su pueblo. Pero su amor propio de conquistador irresistible no le permitía retirarse sin haber rendido la plaza fuerte, dándose por vencido. ¡Que no se dijera! Eso sería una vejación a su propia estimación de conquistador. Así que ante lo inaccesible de aquella fortaleza, sintió un deseo más vehemente que nunca de alzarse con la victoria. Y aparte del deseo enardecido, se trataba, sobre todo, de dejar bien alto su pabellón de conquistador, ante sí y ante los demás. La bella tenía que rendirse a su seducción. De manera que echó mano de todas las tretas y cebos que su experiencia amatoria le dictaba, sin cejar en su designio. A base de ruegos, de finezas, de amabilidad y galantería, consiguió que Irene diera de lado a sus amigas. Pero no por esto cedió lo más mínimo en su línea de conducta de mujer que sabe guardarse sin necesidad de guardián. El aristocrático galán fracasó en toda regla cuando intentó propasarse con ella.
—¿Por quién me has tomado? –le dijo Irene enérgica, aunque serena– O dicho de otra manera, ¿qué clase de hombre eres tú? Lo primero que un hombre hace con la mujer a quien dice querer o empezar a querer, es respetarla.
El conquistador se quedó un poco perplejo ante aquella serena entereza.
—Perdona, no he querido ofenderte –repuso sin saber bien qué decir.
Y aquel día Irene decidió cortar el paseo con él e irse a su casa.
—No creo que haya sido para tanto, chica –le dijo Álvaro reaccionando.
—Tú no lo crees, y eres libre de no creerlo, pero yo también soy libre de creer lo contrario –replicó Irene mirándole a los ojos, sin alterarse.
Álvaro pensó que aquélla era una mujer de cuerpo entero, y como en sus aventuras y galanteos él no había tropezado con ninguna otra parecida, se preguntó si es que todavía existían mujeres así. Y además, se daba la circunstancia de que Irene era de su igual. Él había de casarse, porque quería fundar una familia. Irene era guapísima, inteligente y también de familia noble, luego casándose con ella mataba dos pájaros de un tiro, o mejor dicho tres, porque esta boda sería a gusto de sus padres, sin lugar a dudas. Ya que había encontrado en su camino una mujer de tanto valer, se la reservaba para esposa. No era cuestión de desperdiciar esa suerte. Él se las arreglaría para seguir con sus francachelas y sus aventuras de faldas sin que Irene lo supiera. Irene no salía mucho, y por lo tanto, no le ocuparía mucho tiempo, o sea, que salvo el tener que estar con ella los ratos a que el compromiso del noviazgo le obligaba, él continuaría prácticamente con la misma libertad, porque Madrid no era un pueblo, ni muchísimo menos. Pero cayó en la cuenta de que se precipitaba, pues daba por supuesto que Irene lo aceptaría como novio. ¿Pero podía no ser así? Si ella era hermosa, inteligente, rica y de familia noble, él, por su parte, era apuesto, no se tenía por tonto y era heredero de un título de marqués y de una cuantiosa fortuna. ¿Qué más podía Irene ambicionar? No, Irene no podía hacerle ascos, porque en cuanto a su acentuada inclinación a las faldas, en el fondo a todas las mujeres les place que su novio o su marido sea mujeriego y conquistador, aunque, eso sí, teniendo buen cuidado siempre el novio o el marido de mantener las apariencias. Se aplicó tenaz a convencer a Irene de que en cuestión de mujeres era un caballero sin tacha, como correspondía a su alcurnia, y de que estaba perdidamente enamorado de ella, y al parecer consiguió darle gato por liebre con su persona, pues Irene accedió, finalmente, a ser su novia.
Donjuanes había habido en la familia de Álvaro. Un tío-abuelo suyo era un pendón en este aspecto. Era coronel de Caballería y se contaba que una amiga de su mujer le planteó a ésta que un oficial del Regimiento que mandaba su marido había burlado a una hija suya. Cuando el coronel supo el nombre del oficial en cuestión negó en redondo que hubiera hecho tal cosa.
—Lo conozco bien –le dijo a su mujer–. Es intachable como oficial y como hombre y no ha podido hacerle a una mujer eso que me cuentas.
—Pues Tula jura y perjura que ha burlado a su hija y exige una reparación –replicó la mujer.
—¿Y voy a hacerle yo caso conociendo como conozco a mi oficial?
La que no conocía ni por el forro a su marido era la mujer del coronel.
Recién muerto un tío paterno de Álvaro su apenada viuda fue al cementerio a visitar la tumba y a llevarle al difunto un ramo de crisantemos y vio con extrañeza que sobre la tumba había un espléndido y vistoso ramo de claveles con otras flores entremezcladas, recién puesto. El anterior ramo que ella le había llevado estaba allí también, pero marchito. La viuda le preguntó a sus hijos por si alguno de ellos había llevado el ramo extraño y todos le contestaron que no. La pobre mujer dio en pensar que no podía tratarse de otra cosa sino que su marido, a quien ella creía fiel, había tenido una amante, la cual tenía la desvergüenza y el descaro de humillarla en la propia tumba de su marido, es decir, aun después de su muerte.
¿Cómo se las componían esos parientes de Álvaro para pasar ante sus esposas como maridos fieles?
Después de casado, Álvaro logró, por su parte, mantener ocultas sus infidelidades durante años, pero al fin fue descubierto.
Cuando Virginia era una niña sus padres la llevaban todos los años a pasar parte del verano, la menor, en la playa y parte en una gran finca llamada Los Corzos situada entre Llerena y La Higuera, en la parte sur de la provincia de Badajoz, denominada La Campiña. En esta finca les gustaba vivir la mayor parte del año a los marqueses de Casas de Reina, los padres de Álvaro. Tenía una suntuosa vivienda y unos lindos jardines donde había cenadores, un estanque con estatuas, con gansos, patos y cisnes y en los jardines pavos reales, y fuentes, y surtidores que formaban arcos sobre los floridos paseos, pavimentados con mosaico árabe, en tanto que en otros paseos los arcos estaban tejidos de ramaje de arbusto y enredaderas. En torno del estanque había también una multitud de ranas de loza, en pie sobre las patas traseras, esparcidas por el suelo a estratégica distancia unas de otras, que eran otros tantos disimulados surtidores. Estos surtidores hacían juegos de agua y funcionaban por un complicado sistema de llaves que Virginia llegó a dominar, y era una diversión incomparable para ella abrir unas y cerrar otras para recrearse en el efecto que la multitud de chorros de agua hacía, brotando con fuerza de las bocas de las ranas, como por arte de encantamiento. Y su diversión era mayor aún cuando iban a la finca amiguitos que no la conocían, sorprendiéndolos con el inesperado surgir de un tropel de chorros vomitados por los pintados batracios de loza, que los mojaba y los ponía en fuga. Era de ver la expresión de susto que irrumpía en la cara de algunos, y de confusión en la de otros. Virginia prorrumpía en sonora carcajada, celebrando su travesura. También le gustaban mucho los cisnes, tan limpios, tan elegantes, tan exquisitos, y sobre todo los pavos reales cuando desplegaban el enorme abanico de su cola, con aquel fastuoso colorido y aquella majestad... Virginia fue feliz en aquellos jardines, con esa dicha de la infancia que deja en el alma un poso para siempre.
Los padres de Virginia poseían en Llerena la casona familiar de los padres de Álvaro, que vivían casi todo el tiempo en su finca de Los Corzos. Aparte de días salteados, Virginia pasaba con su familia prácticamente el mes de agosto en Llerena, en que a mediados de mes se celebraban las fiestas de la Granada. Una amiguita que hizo Virginia en el pueblo era una niña de su misma edad a quien llamaban la Queca porque tenía una cara rellena y sonrosada como una muñeca. Su familia vivía también en Madrid y ella era madrileña de nacimiento, pero iba todos los veranos a Llerena para estar con unos tíos adinerados que vivían en una hacienda sita en las afueras del pueblo. Era un matrimonio desigual que no había tenido hijos. La esposa, que era hermana del padre de la Queca, se llamaba Carmen Trigueros, pero en el pueblo la nombraban doña Carmen Trigueros, por aquello de que no hay don sin din. Y el marido se llamaba Juanito Villa, pero en el pueblo le decían Juanito a secas. Formaban un matrimonio desigual tanto por la diferencia de edad, pues Carmen le sacaba a Juanito la friolera de dieciocho años, como por la de posición: Carmen era rica y Juanito no tenía donde caerse muerto ni se conocía bien su procedencia, pues un buen día había llegado al pueblo con una mano detrás y otra delante, como se dice, y allí se había quedado y pasado algún tiempo, de la noche a la mañana, se casaron. Una boda de sopetón. Cuando se casaron Carmen rebasaba ya los cuarenta. Juanito era un hombre bonachón y campechano que mostraba al reír o sonreír dos dientes de oro, lo que quiere decir que iba mostrándolos siempre, pues la sonrisa afloraba con toda facilidad a sus labios. Juanito se trataba en el pueblo con todo el mundo, sin distinción de clases sociales. Carmen era diferente. En lo físico, era más alta que él, y seca y altiva de carácter y de tipo hombruno. Iba siempre erguida y tiesa y cuando hablaba lo hacía con aire de querer que guardaran con ella las distancias. Cuando marido y mujer salían juntos, que era pocas veces, iban uno al lado del otro como si en vez de marido y mujer fueran señora y criado o algo por el estilo: ella seria, altanera, como de costumbre, y él con su aire bonachón y como ajeno a su desairado papel. En el pueblo corría la hablilla de que Juanito no pintaba nada en la casa, que era Carmen la que disponía en todo y él se limitaba a obedecer igual que un corderito, cosa que mucha gente justificaba por el hecho de que todo lo que había en el matrimonio pertenecía a ella, ya que Juanito sólo había aportado su persona, por eso tenía que callar y pasar por todo, ésos son los inconvenientes de ir al matrimonio con lo puesto, mientras que el otro cónyuge es rico.
Capítulo DOS
Entre los niños que tuvo por amiguitos Virginia en Llerena estaba Miguelín, que le sacaba a ella uno o dos años. Era un niño de un gran carácter, decidido y emprendedor, que captaba la voluntad de los otros. Él organizaba los juegos, y como también tenía inventiva, hasta los inventaba. A él acudían los demás para que dirimiera quién tenía razón en una discusión, riña o pugna en que se hubieran enzarzado, y claro es, siempre acataban su fallo. Miguelín era valiente, pero no provocador. Y porque había probado fehacientemente su valentía los otros niños tenían buen cuidado de no meterse con él. Pero cuando algún abusón hacía uso de su superioridad física o de carácter contra un niño débil o apocado, a Miguelín le faltaba tiempo para apercibir sus puños contra el abusón en defensa del débil y arremetía contra aquél para que le sirviera de escarmiento. Cuando jugaban a los guerreros formando dos bandos, que debían combatirse a pedrada limpia, colocado cada bando a cierta distancia uno del otro, los dos bandos se disputaban como caudillo a Miguelín, y no cediendo ninguno en su pretensión, terminaban echándolo a suerte. Pero nada de esto le envanecía Miguelín. Él no se daba la menor importancia, lo cual era un rasgo de carácter que le hacía bienquisto y simpático para todos, aunque no faltaban, como no faltan nunca, uno o dos rivales que le tenían envidia y rabia por la general preferencia que todos sentían hacia él.
Villagarcía de la Torre dista de Llerena siete kilómetros y entre ambos pueblos había establecida una enemiga que los mantenía irreconciliables, y la verdad es que no se sabía a qué atribuirla, porque rivalidad entre ambos no cabía. Llerena, la ciudad de los caballeros de Santiago, tenía y tiene muchos más habitantes y bastante más extensión, sus calles presentan un aspecto de pequeña ciudad pulida y refinada, tiene casonas barrocas de bella portada, balcones de hierro forjado, patios interiores al estilo andaluz y ventanales con reminiscencias mudéjares, tiene un palacio episcopal y sus iglesias son más, y más importantes, con la de Nuestra Señora de la Granada, del siglo XIV, a la cabeza, que guarda esculturas de valor y tiene una esbelta y airosa torre conocida por la Giralda Chica, por referencia a la de Sevilla, su estación de ferrocarril es un importante nudo ferroviario, su feria de ganado de San Miguel era famosa en toda la comarca, y es cabeza de partido judicial y capital de la comarca. Pero no tiene castillo, en tanto que Villagarcía posee un muy notable castillo árabe conquistado, con la población, a los moros por los Ponce de León. Pero no existen datos convincentes para basar la arraigada enemiga de ambos pueblos en el hecho de que Villagarcía tenga un magnífico castillo y Llerena no conserve ninguno.
Una de las pruebas más visibles de la enemiga que se profesaban era que cada uno de ambos pueblos le había adjudicado al otro un mote, no se sabe de cierto cuándo, pero los de Villagarcía les llamaban a los de Llerena churris, y éstos a los de Villagarcía les habían a su vez propinado el mucho más ofensivo gentilicio de brujos, cosa un tanto inexplicable si se tiene en cuenta que debían haber sido los de Villagarcía los que llamasen con tal remoquete a sus vecinos, pues era en Llerena precisamente donde se habían dado casos de brujería con los tristemente célebres iluminados, en el siglo XVI. Cierto que los llerenenses miraban por encima del hombro a Villagarcía, y que los de Villagarcía tenían que reconocer en su fuero interno, bien a su pesar, que Llerena era «más bonita», lo sería, pero no había tenido un cardenal Silíceo, que había sido nada menos que maestro del rey Felipe II y arzobispo de Toledo y Primado de España. Esto era quizá el supremo argumento en su boca.
A Miguelín se le ocurrió la peregrina idea de capitanear una expedición compuesta por todos los niños de Llerena que quisieran alistarse, con la misión de ir a conquistar el castillo de Villagarcía, en lucha contra los niños-brujos. Con esto extendería los límites de sus hazañas más allá de la patria chica al propio tiempo que despojaba a Villagarcía del único motivo que podía oponer frente a la primacía en todo y por todo de Llerena. Y en seguida de concebir la idea se puso a reclutar voluntarios, encargando a todos sigilo en la empresa. La idea tuvo éxito, como era de esperar, pues en sólo dos días ya había voluntarios para formar una numerosa expedición. Como que se contaron con los dedos de una mano, y sobraban dedos, los niños que no dieron un paso al frente, demostrando así su fibra de guerreros. El capitán de tan aguerrida expedición dio las instrucciones necesarias. Saldrían hacia Villagarcía después del almuerzo, sigilosamente para que los mayores nada sospechasen, y partirían a pie en grupos convenientemente distanciados para no llamar la atención de quienes pudieran verlos. Armas no llevaban, sus armas de lucha eran los cantos y cantos emplearían también en esta arriesgada empresa, de que se aprovisionarían in situ y sobre la marcha, pues en Villagarcía a ellos se les figuraba que había de haberlos en abundancia, pues sabían que sus calles no estaban asfaltadas. En Llerena, por el contrario, no había ni una por asfaltar. En menos de una hora entraron en el pueblo por la calle Merced, que es la que más a mano cae viniendo de Llerena por la carretera. El castillo lo habían avistado un poco más adelante de las ruinas de la iglesia de Santa Elena, conocidas como «Los paredones de Santa Elena», por los lienzos de pared que quedaban aún en pie y que se encuentran aproximadamente a la mitad del camino. Y desde que columbraron el cuadrado torreón, de enormes proporciones, y los murallones del recinto del castillo, se avivó en sus pechos el ardor de conquista, pero sobre todo se avivó en el pecho del capitán, que aligeró su marcha, haciéndola aligerar a todos los grupos. Al entrar en la calle Merced vieron unos niños que jugaban a las canicas, que ellos las llamaban «bolas» o «bolindres», según su tamaño, los cuales se quedaron admirados de aquella especie de invasión de niños forasteros. Empezaba la hora de la siesta, conforme había calculado Miguelín, y la larga calle estaba desierta y las hojas de las puertas de las casas aparecían cerradas o entornadas. Los niños-brujos suspendieron su juego y se quedaron mudos interrogando a los forasteros con la mirada.
—Somos de Llerena y venimos a conquistar el castillo –respondió Miguelín a su muda pregunta–. Venimos a luchar con vosotros los brujos para conquistarlo.
Y en desafío, Miguelín se llevó el dedo índice a la lengua, cogió en él una porción de saliva y le mojó la oreja derecha al niño-brujo que parecía más bragado. Éste enrojeció de ira al instante y haciendo una seña con el rostro a sus compañeros de juego, echaron a correr calle abajo. Fueron avisando niños diciéndoles:
—¡Ahí están los churris, que vienen dicen que a conquistar el castillo!
La expedición atravesó, decidida, el pueblo en dirección a la mole del castillo. Mientras tanto, acudían, como por ensalmo, niños-brujos de todas partes. Cuando los de la expedición llegaron a las inmediaciones del castillo, los defensores se aprestaban ya a la lucha, bien provistos de piedras. En efecto, la batalla se inició en seguida, sin que mediase palabra entre uno y otro bando, sobraban las palabras. Los cantos iban y venían certeros, anublando el sol, como, según es fama, las flechas en la batalla de las Termópilas. Hubo piteras y descalabraduras en los contendientes de ambos bandos. Los defensores demostraron tener temple aguerrido. Pero en esta ocasión la suerte estuvo a favor de los invasores, aparte de que eran más. Algún descalabrado de los de Villagarcía corrió a su casa asustado por la sangre que chorreaba de su cabeza y contó a sus padres lo que pasaba. Poco después hicieron acto de presencia en el teatro de operaciones unos cuantos hombres y a continuación los guardias municipales del pueblo y más gente, que llevaron a los intrépidos churris a la casa del practicante para que curase a los heridos, y luego al Ayuntamiento. Por orden del alcalde se telefoneó al de Llerena para explicar la audaz travesura. Y no tardaron en llegar de Llerena varios coches, entre ellos el del padre de Miguelín, para recoger a los expedicionarios.
Capítulo TRES
Miguelín era hijo de un abogado y estudiaba en régimen de internado en el renombrado colegio que los jesuítas tienen en Fuente de Cantos, patria chica de Zurbarán.
La hazaña de la toma del castillo de Villagarcía le elevó definitivamente cien varas por encima de los demás niños. La gente decía:
—Este niño ha de ser general, como Espartero o como Napoleón Bonaparte.
Y su padre se temía que quisiera, en efecto, ser militar, atendidas las muestras que daba de una vocación de mando, porque su idea era hacerle seguir la carrera del foro para que le sucediera en el bufete. «Pero, en fin», pensaba, «para eso todavía queda mucho tiempo, conque buena gana de calentarse la cabeza. Suele suceder que de pequeño parece que tira una cosa y luego el tiempo se encarga de hacer ver que era un espejismo».
A raíz de la proeza de la toma del castillo dos o tres niños tímidos y retraídos empezaron a hacerle a Miguelín el saludo militar, deteniéndose ante él, cuando se lo tropezaban en la calle, y aunque la primera vez les prohibió que reincidieran, de poco valió, ellos continuaron saludándole a lo castrense.
—Eres tonto, hijo –le dijo Miguelín a cada uno de ellos por ver si tratándolos así desistían.
Y el primero o quien increpó le respondió, cuadrándosele:
—A tus órdenes.
Miguelín era por naturaleza lo contrario de un engreído.
Desde que se habían conocido él y Virginia, Miguelín se sintió atraído hacia aquella niña morenita y desenvuelta, fina y educada y con unos ojos negros grandes y expresivos. En sus facciones y modales era el vivo retrato de su madre, que tan bella era. La belleza de su madre era tema de comentario en el pueblo en boca de hombres y mujeres. El pendón del marqués había sabido escoger para esposa una mujer guapísima, buena, porque también de su bondad se hacía lenguas la gente, y toda una señora. Bien que se notaba que venía también de una familia de prosapia, no había más que verla. No se merecía, desde luego, que el marqués la engañara con otras, de lo que era muy capaz, capaz y capataz, vaya, y según las malas lenguas, sí había algo de esto. Pues qué canallada, si era así, hacerle eso a una señora tan guapa y tan buena, que de juro ninguna perdularia le llegaría al zancajo, pero así de mentecatos son muchos hombres, aunque sean condes o marqueses, que van a buscar fuera lo que tienen dentro sin saber apreciarlo, y lo que encuentran no es sino perdularias, como no podía por menos, conque en el pecado llevan la penitencia. Qué fundamento había en el pueblo para estas hablillas, es lo que no se sabe. Lo que sí, es que debían de haber llegado a oídos de la esposa, con el consiguiente disgusto para ella.