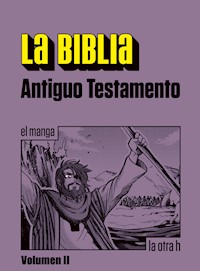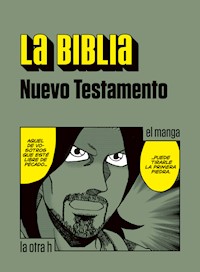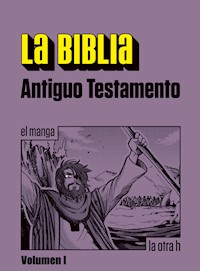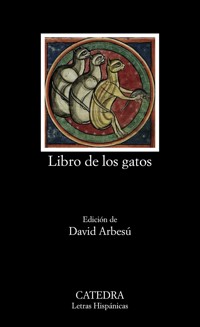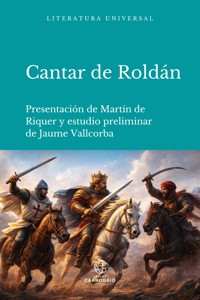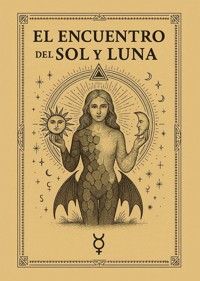6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CASTALIA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Lázaro nació en Salamanca, justo al lado del río Tormes. Era muy pobre y desde pequeño tuvo que buscarse la vida por sí mismo. No vivió en un mundo feliz: pero era listo e ingenioso y se arreglaba para salir adelante… Así, el Lazarillo de Tormes recoge, en forma autobiográfica, las andanzas de un muchacho a quien la pobreza obliga a ponerse al servicio de varios amos y a aguzar el ingenio para no morirse de hambre. Huérfano de padre, y siendo todavía muy niño, su madre lo entrega a un ciego para que, acompañándolo y sirviéndole de guía, se gane la vida. Considerada por muchos como la obra más revolucionaria de la literatura española, con La vida del Lazarillo de Tormes, el genial autor anónimo revolucionó los géneros literarios, abriendo camino a la novela moderna, y logró una obra tan llena de intención que cuanto más la leemos más nos sorprende y deleita. Una obra ideal para introducir a los más jóvenes y niños en los clásicos de la literatura española de una forma amena, adapatada por el profesor José María González-Serna y con unas ilustraciones estupendas y divertidas de Carlos de Miguel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
En nuestra página web: www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado.
Diseño gráfico: RQ
Primera edición impresa: septiembre de 2015
Primera edición en e-book: octubre de 2023
© de la edición: José María González-Serna Sánchez, 2015
© de las ilustraciones: Carlos de Miguel, 2015
© de la presente edición: Edhasa (Castalia), 2015
Diputación, 262, 2º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 93 494 97 20
España
E-mail: [email protected]
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita descargarse o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra. (www.conlicencia.com; 91 702 1970 / 93 272 0447).
ISBN: 978-84-9740-930-8
Yo tengo por bueno que cosas tan destacadas y, probablemente, jamás oídas ni vistas, sean conocidas por muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a los que no profundicen tanto los divierta. Por eso dice el escritor romano Plinio que «no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena», ya que todos los gustos no son iguales, pues lo que uno no come otro desea, y así hay cosas despreciadas por algunos que por otros no lo son. Esa es la razón por la que nada debiera romperse ni rechazarse, si no fuese muy despreciable, sino que a todos habría de comunicarse cuando no causasen mal y pudiera extraerse de ellas algún fruto. Porque, si no fuese así, muy pocos escribirían para sí mismos, pues no se consigue sin trabajo, y ya que hacen el esfuerzo quieren ser recompensados, no con dinero, sino con que vean y lean sus obras y, si hay motivo, con alabanzas. A propósito de esto dijo el romano Cicerón: «La honra cría las artes».
¿Quién piensa que el soldado que avanza el primero por la escalera de asalto aborrece la vida más que los demás? Por supuesto que no; pero el deseo de alabanza le hace ponerse en peligro; y así, en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el sacerdote, y es hombre que desea mucho el bien de las almas; sin embargo, pregúntenle si le molesta cuando le dicen: «¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho Vuestra Reverencia». Combatió indignamente el señor don Fulano y regaló sus ropas al bufón porque le alababa su habilidad con las armas: ¿qué habría hecho si fuera verdad?
Y todo va de esta manera. Por tanto, confesando no ser más santo que mis vecinos, no me pesará que hablen de esta nadería escrita con humilde estilo, disfruten todos los que en ella algún gusto hallen y vean cómo vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades.
Suplico a Vuestra Merced reciba este pobre servicio de manos de quien lo hiciera más rico si pudiese. Y pues Vuestra Merced me escribe para que le escriba y relate el caso con todo detalle, me pareció adecuado no comenzar por el medio, sino desde el principio, porque se tenga completa información de mi persona, y también porque consideren quienes heredaron la nobleza qué poco se les debe, pues el destino fue con ellos parcial, y cuánto más mérito tuvieron los que, siéndoles la suerte contraria, remando con fuerza y maña, llegaron a buen puerto.
Pues sepa Vuestra Merced, ante todo, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, motivo por el que tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre, a quien Dios perdone, tenía por oficio atender un molino de harina que está en la ribera de aquel río, en el cual fue molinero más de quince años; y estando mi madre una noche en el molino, preñada de mí, le vinieron los dolores del parto y me parió allí; de manera que en verdad puedo decir que nací en el río.
Pues siendo yo niño de ocho años, culparon a mi padre de sisar la harina de los sacos de quienes allí a moler venían, por lo cual fue apresado, y confesó y no negó y padeció persecución por la justicia. Espero que esté en la gloria de Dios, pues el Evangelio llama bienaventurados a los que, como él, sufren persecución.
En ese tiempo, una flota naval española marchó a luchar contra los moros, y con ella fue mi padre, que por entonces estaba desterrado por culpa del desastre ya dicho. Se ocupaba el hombre del cuidado de las mulas de un caballero que allá fue; y con su señor, como leal criado, dio fin a su vida.
Mi viuda madre, como se vio sin marido y sin protección, decidió arrimarse a los buenos, para ser así uno de ellos. Se vino a vivir a la ciudad, alquiló una casilla y se dedicó a guisar para algunos estudiantes y a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador1 de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas.
Allí conoció a un hombre moreno que cuidaba de los animales. Este venía a nuestra casa algunas veces y se iba por la mañana. Otras veces, llegaba de día con la excusa de comprar huevos y entraba en casa. Al principio de su entrada, yo le tenía miedo, viendo el color y feo rostro que tenía; sin embargo, desde que vi que con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo más, porque siempre traía pan, pedazos de carne y, en el invierno, leña con la que nos calentábamos.
De manera que, a causa de los tratos que con el mozo tenía, mi madre vino a darme un hermanito negro muy bonito, al que yo mecía y ayudaba a calentar. Y recuerdo que estando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo, como el niño nos veía a mi madre y a mí blancos y a él no, se refugió en mi madre y, señalándole con el dedo, dijo:
–¡Madre, coco!
A lo que el hombre respondió riendo:
–¡Hijoputa!
Yo, aunque era bien pequeño, reparé en aquella palabra de mi hermanico y dije para mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!».
Quiso nuestra mala fortuna que la relación entre mi madre y Zaide, que así se llamaba mi padrastro, llegase a oídos del administrador del Comendador, el cual abrió una investigación. A resultas de ella, se descubrió que hurtaba la cuarta parte de la cebada que para las bestias le daban y simulaba haber perdido pienso, leña, cepillos y mantas de los caballos; y cuando otra cosa no tenía, se llevaba las herraduras de las bestias para con todo esto ayudar a mi madre a criar a mi hermanico. No debemos escandalizarnos de que un pobre esclavo robe por amor, cuando clérigos y frailes hurtan a los pobres y a la parroquia para satisfacer las necesidades de sus hijos y amantes.
Quedó probado cuanto he dicho y más aún, porque a mí con amenazas me preguntaban y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía, con miedo: hasta ciertas herraduras que por orden de mi madre vendí a un herrero. Al triste de mi padrastro lo azotaron y rociaron con grasa caliente, y a mi madre la condenaron, además de con los habituales cien azotes, a no entrar en la casa del Comendador ni a recoger al lastimado Zaide en la suya.
Para no empeorar la situación, mi triste madre sacó fuerzas de flaqueza y cumplió la sentencia. Y, para evitar otros peligros y huir de las malas lenguas, se fue a servir a quienes vivían por entonces en el mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil incomodidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y yo hasta ser buen mozuelo, capaz de traer a los huéspedes vino, velas y todo lo que me mandaban.
Las primeras lecciones del ciego
En este tiempo llegó al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo le serviría como guía, me pidió a mi madre. Ella me encomendó a él diciéndole que era hijo de un buen hombre que había muerto en la batalla de los Gelves defendiendo la fe, y que ella confiaba en Dios que yo no saldría peor hombre que mi padre, así que le rogaba que me tratase bien y me cuidase, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía no como mozo, sino como hijo. Y así comencé a servir y a guiar a mi nuevo y viejo amo.
Como estuvimos en Salamanca algunos días sin que las ganancias fuesen del gusto de mi amo, decidió irse de allí. Cuando íbamos a partir, fui a ver a mi madre y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:
–Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y te he puesto con un buen amo; válete por ti mismo.
Y así me fui junto a mi amo, que estaba esperándome. Salimos de Salamanca y, llegando al puente, hay a la entrada de él un animal de piedra que casi tiene forma de toro. El ciego me mandó que me acercase al animal y, una vez allí, me dijo:
–Lázaro, pega el oído al toro y oirás un gran ruido dentro de él.
Yo, ingenuamente, me acerqué, creyendo que sería así. Al sentir que tenía la cabeza junto a la piedra, me la agarró fuertemente con la mano y me dio un gran golpe contra el maldito toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y me dijo:
–Necio, aprende, que el mozo del ciego ha de saber un punto más que el diablo.
Y rió mucho su burla.
Me pareció que en aquel instante desperté de la inocencia en la que, como niño, estaba dormido, y me dije: «Verdad dice este, que me interesa estar atento y abrir bien los ojos, porque estoy solo y he de pensar en cómo valerme por mí mismo».
Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me enseñó la jerigonza con la que se entendían los ciegos. Como le parecía inteligente, se alegraba mucho y me decía:
–Yo no te puedo dar oro ni plata, pero lecciones para vivir te enseñaré muchas.
Y así fue, ya que, después de Dios, este me dio la vida y, siendo ciego, me alumbró y adiestró en la carrera de vivir.
Me detengo en contar a Vuestra Merced estas niñerías para mostrarle cuánta virtud hay en las personas humildes que han ascendido y cuánto vicio en quienes siendo de alto linaje se dejan bajar.
Pues, volviendo al bueno de mi ciego y contando sus cosas, sepa Vuestra Merced que, desde que Dios creó el mundo, ningún hombre ha sido más inteligente y astuto. En su oficio era un águila. Sabía de memoria más de cien oraciones. Tenía un tono de voz bajo, reposado y muy sonoro, que hacía resonar en la iglesia donde rezaba; un rostro humilde y devoto, que con muy buena apariencia ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni muecas con la boca y los ojos, como otros suelen hacer. Además, tenía otras mil formas y maneras de sacar dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos males: para mujeres que no parían; para las que estaban de parto; para que los maridos quisiesen más a sus esposas. Echaba pronósticos a las preñadas: si traían hijo o hija. En asuntos de medicina, pues, decía que el griego Galeno no supo la mitad que él para el dolor de muelas, los desmayos y los males de la matriz. En conclusión, a todo aquel que padeciese algún sufrimiento le decía enseguida:
–Haced esto o esto otro, coged tal hierba, tomad tal raíz.
Por este motivo, todo el mundo andaba tras él, especialmente las mujeres, que creían cuanto les decía. De estas sacaba grandes beneficios con las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año.
Pero también quiero que sepa Vuestra Merced que, con todo lo que ganaba y tenía, jamás vi hombre tan avariento y mezquino; tanto, que me mataba de hambre por no comer ni la mitad de lo necesario. En verdad digo que si no me hubiera valido de mi astucia y buenas mañas, muchas veces habría muerto de hambre. Mas, con toda su sabiduría y desconfianza, le engañaba de tal manera, que siempre, o la mayoría de las veces, me quedaba con lo mejor. Para esto, le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas acabasen bien para mí.
Las sisas de Lázaro
Él traía el pan y todas las otras cosas en una talega que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, su candado y su llave. Al meter y sacar las cosas, las contaba una por una, y lo hacía con tan gran vigilancia, que no habría hombre en el mundo capaz de privarle de una migaja. Yo tomaba las miserias que me daba y las despachaba en menos de dos bocados. Después de que cerrase el candado y se descuidase, pensando que me ocupaba de otros asuntos, yo sacaba del avariento saco no solamente migajas de pan, sino también pedazos de torreznos y longaniza por una costura que descosía y volvía a coser una y otra vez. Y así buscaba el momento oportuno de repetir la jugada para acabar con la endiablada hambre en que el ciego me tenía.
Todo lo que podía sisar lo hacía en medias blancas2, y cuando le encargaban rezos y le pagaban con blancas, como él carecía de vista, yo me lanzaba a besar la mano de quien se la daba y así metía la blanca en mi boca y la cambiaba por la media moneda. Se quejaba mucho el ciego, porque al recoger la moneda conocía por el tacto que no era la blanca entera y decía:
–¿Qué diablos es esto, que desde que estás conmigo no me dan sino medias blancas, y antes hasta una blanca y un maravedí me pagaban? Tú debes ser la causa de esta desdicha.
También él abreviaba los rezos y no acababa la mitad de la oración, porque me tenía dicho que, cuando se fuera el que le había encargado rezar, le tirase de un extremo de la capa. Yo así lo hacía. Al momento, él volvía a dar voces, diciendo: «¿Quién me encarga rezar tal y tal oración?», como suelen pregonar todos los ciegos.