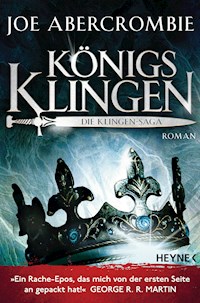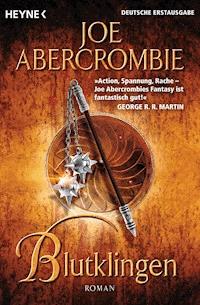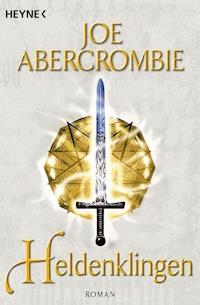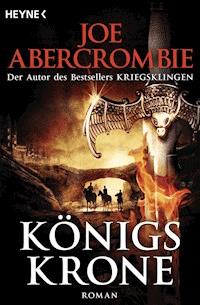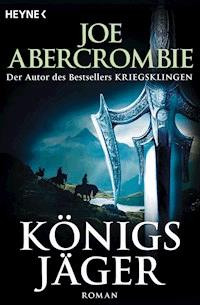Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Segundo en la trilogía La Era de la Locura, El problema de la paz es la nueva entrega de una serie que está revolucionando la fantasía... Conspiración. Traición. Rebelión. La paz es solo otro tipo de campo de batalla... A pesar de los reveses sufridos, no hay nada que se interponga en el camino de Savine dan Glokta, en el pasado la inversora más poderosa de Adua, cuando ha puesto su ambición en un objetivo. Para héroes como Leo dan Brock y Stour Ocaso la paz no es más que un inconveniente que debe remediarse cuanto antes. Pero primero hay que alimentar agravios y reunir aliados. Entre tanto, Rikke tiene que dominar el ojo largo... antes de que su poder acabe con ella. En todos los sectores de la sociedad anida el descontento. Los Rompedores aún acechan en la clandestinidad, tramando planes para llevar a cabo el Gran Cambio que por fin libere al pueblo, mientras los nobles descontentos tratan de aumentar su influencia y sus prebendas. Orso intenta hallar un camino seguro en el laberinto de cuchillos que es la política, pero sus deudas y sus enemigos no dejan de aumentar. Ninguna alianza, ninguna amistad, ninguna paz, dura para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1035
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PROBLEMADE LA PAZ
JOE ABERCROMBIE
Traducción de Manu Viciano
Para Lou,con abrazoslúgubres y oscuros
Cuarta parte
«En tiempos de paz, el hombre belicoso se ataca a sí mismo.»
Friedrich Nietzsche
Los males del mundo
—Espero que no moleste a nadie que prescindamos de esto por ahora. —Orso dejó caer su diadema y el oro centelleó en una polvorienta franja de sol de primavera mientras daba vueltas y vueltas—. Este dichoso trasto me roza bastante.
Se frotó la piel irritada que le había dejado la diadema por encima de las sienes. En aquello tenía que haber alguna metáfora. La carga del poder, el peso de una corona. Pero sin duda su Consejo Cerrado ya había oído antes todo eso.
En el momento en que Orso se sentó, empezaron todos a arrastrar sus propias sillas, a estremecerse al agachar viejas espaldas, a gruñir al aposentar viejos culos en la dura madera, a refunfuñar al meter viejas rodillas bajo las tambaleantes pilas de papel que había en la mesa.
—¿Dónde está el supervisor general? —preguntó alguien, señalando con la barbilla una silla vacía.
—Fuera, con su vejiga.
Hubo un coro de gemidos.
—Pueden ganarse mil batallas. —El lord mariscal Brint jugueteó con el anillo de mujer que llevaba en el meñique, escrutando la media distancia como si hubiera allí un ejército enemigo—. Pero al final, ningún hombre puede derrotar a su propia vejiga.
Como la persona más joven de la sala por unos treinta años de diferencia, Orso categorizaba la vejiga entre sus órganos menos interesantes.
—Un asunto antes de que empecemos —dijo.
Todos los ojos se volvieron hacia él. Excepto los de Bayaz, sentado en el extremo opuesto a la cabecera de la mesa. El legendario mago siguió mirando por la ventana, hacia los jardines de palacio que apenas empezaban a florecer.
—Estoy decidido a hacer una gran gira por la Unión. —Orso procuró sonar con autoridad. Regio, incluso—. Visitaré cada provincia, cada ciudad importante. ¿Cuándo fue la última vez que un monarca estuvo en Starikland? ¿Mi padre fue allí alguna vez?
El archilector Glokta torció el gesto. Incluso más de lo habitual.
—Starikland no se consideraba segura, majestad.
—Starikland siempre ha padecido de un temperamento inquieto. —El lord canciller Gorodets se dedicaba a alisarse distraído la barba hasta dejarla en punta, revolvérsela y alisarla de nuevo—. Y ahora más que nunca.
—Pero tengo que conectar con el pueblo. —Orso dio un puñetazo en la mesa para enfatizar la última palabra. Allí dentro hacía falta un poco de sentimiento. En la Cámara Blanca todo era frío, seco y mero cálculo—. Mostrarles que todos formamos parte de un mismo gran empeño. Que somos una familia. Se supone que esto es una Unión, ¿verdad? Pues habrá que unirse, joder.
Orso nunca había querido ser rey. Le gustaba incluso menos que ser príncipe heredero, si es que era posible. Pero ya que era el rey, estaba decidido a hacer algún bien con su posición.
El lord chambelán Hoff dio unos golpecitos en la mesa, en blando aplauso.
—Una idea maravillosa, majestad.
—Maravillosa —repitió el juez supremo Bruckel, que hablaba al estilo de un pájaro carpintero y tenía un pico no muy distinto—. Idea.
—Nobles sentimientos, y bien expresados —convino Gorodets, aunque el aprecio no acabó de reflejarse en sus ojos.
Un anciano removió unos papeles. Otro frunció el ceño mirando su copa de vino como si algo hubiera muerto en su interior. Gorodets seguía alisándose la barba, pero había puesto cara de tener un regusto a orina en la boca.
—¿Pero? —Orso estaba aprendiendo que en el Consejo Cerrado siempre había al menos un «pero».
—Pero… —Hoff lanzó una mirada a Bayaz, que le concedió permiso con un levísimo asentimiento—. Quizá sería mejor esperar a un momento más propicio. A tiempos más estables. Aquí hay muchos desafíos que requieren la atención de su majestad.
El juez supremo dio un pesado bufido.
—Muchos. Desafíos.
Orso dejó escapar algo a medio camino entre un gruñido y un suspiro. Su padre siempre había despreciado la Cámara Blanca y sus sillas duras y austeras. Despreciaba a los hombres duros y austeros que las ocupaban. Había advertido a Orso que jamás salía nada bueno del Consejo Cerrado. Pero si no salía de allí, ¿de dónde? Aquella sala pequeña, sofocante e insulsa era la que albergaba el poder.
—¿Estáis insinuando que la maquinaria del gobierno se atascaría sin mí? —preguntó—. Creo que echáis demasiado azúcar al pastel.
—Hay asuntos en los que debe verse puesta la atención del monarca —dijo Glokta—. Los Rompedores recibieron un golpe devastador en Valbeck.
—Una tarea difícil bien ejecutada, majestad —babeó Hoff con empalagosa zalamería.
—Pero ni por asomo están erradicados. Y los que escaparon se han vuelto… más extremos si cabe en sus ideas.
—Alborotos entre los trabajadores. —El juez supremo Bruckel meneó deprisa su huesuda cabeza—. Huelgas. Organización. Ataques a empleados y propiedades.
—Y los dichosos panfletos —dijo Brint, provocando un gemido colectivo.
—Dichosos. Panfletos.
—Yo antes pensaba que la educación era solo un desperdicio en la plebe. Ahora digo que además es un peligro.
—Ese puto Tejedor sabe hacer frases pegadizas.
—Por no mencionar los grabados obscenos.
—¡Incitan al populacho a la desobediencia!
—¡A la deslealtad!
—Hablan de que llega un «Gran Cambio».
Una oleada de espasmos ascendió por el lado izquierdo de la maltrecha cara de Glokta.
—Culpan al Consejo Abierto. —Y publicaban caricaturas de ellos como cerdos peleándose en el comedero—. Culpan al Consejo Cerrado. —Y publicaban caricaturas de ellos follándose unos a otros—. Culpan a Su Majestad. —Y publicaban caricaturas de él follándose cualquier cosa—. Culpan a los bancos.
—Difunden el absurdo rumor de que la deuda… a la Banca Valint y Balk… está esquilmando al estado… —Gorodets dejó de hablar y dejó la sala sumida en un nervioso silencio.
Bayaz por fin apartó sus ojos verdes y duros de la ventana para mirar furibundo mesa arriba.
—Hay que poner coto a toda esta desinformación.
—Hemos destruido una docena de imprentas —graznó Glokta—, pero construyen más, y cada vez más pequeñas. Ahora cualquier necio puede escribir, e imprimir, y airear sus ideas.
—Es el progreso —lamentó Bruckel poniendo los ojos en blanco.
—Los Rompedores son como putos topos en un jardín —gruñó el lord mariscal Rucksted, que había girado un poco su silla para aparentar un intrépido arrojo—. Matas a cinco, te sirves una copita para celebrarlo y por la mañana tienes el césped lleno de putas toperas nuevas.
—Son más irritantes que mi vejiga —dijo Brint, lo que provocó las risitas generalizadas de los demás.
Glokta se lamió las encías desnudas haciendo un ruidito húmedo.
—Y luego están los Quemadores.
—¡Lunáticos! —exclamó Hoff—. Y esa tal Jueza…
Estremecimientos de disgusto por toda la mesa. Si eran por la idea de que existiera algo como una mujer o por la idea de esa mujer en concreto, costaba saberlo.
—Dicen que encontraron al propietario de una fábrica asesinado en el camino de Keln. —Gorodets dio un tirón particularmente violento a su barba—. Con un panfleto clavado a la cara, nada menos.
Rucksted entrelazó los dedos de sus grandes manos sobre la mesa.
—Y está aquel tipo al que ahogaron con mil copias de la hoja de normas que distribuía entre sus empleados.
—Casi cabría pensar que nuestra forma de abordar el problema ha empeorado la situación —observó Orso. Afloró en su mente un recuerdo de Malmer, con las piernas colgando de la jaula que se mecía al viento—. Quizá podríamos hacer algún gesto de buena voluntad. ¿Un salario mínimo? ¿Mejorar las condiciones laborales? He oído que un incendio reciente en una planta provocó la muerte de quince niños que trabajaban allí y…
—Sería un sinsentido —dijo Bayaz, que ya había devuelto su atención a los jardines— obstruir el libre funcionamiento del mercado.
—El mercado sirve a los intereses de todos —aportó el lord canciller.
—Prosperidad —concurrió el juez supremo—. Inaudita.
—Sin duda, esos niños trabajadores lo aplaudirían —dijo Orso.
—Sin duda —asintió lord Hoff.
—De no haber ardido hasta morir.
—Una escalera no sirve de nada si todos los peldaños están arriba —dijo Bayaz.
Orso abrió la boca para replicar, pero el cónsul general Matstringer se le adelantó.
—Y nos enfrentamos a una verdadera cornucopia de adversarios extranjeros. —El coordinador de la política exterior de la Unión jamás cejaba en su empeño de confundir complejidad con perspicacia—. Quizá los gurkos sigan enredados en sus propios y abrumadores atolladeros, pero…
Bayaz profirió un infrecuente gruñido de satisfacción al oírlo.
—… en nuestra frontera occidental no cesa el ruido de sables de los imperiales, exhortando a la población de Starikland a reafirmarse en su deslealtad, y los estirios se envalentonan en el este.
—Están reforzando su armada. —El lord almirante logró despertar para intervenir con ojos somnolientos—. Barcos nuevos. Armados con cañones. Mientras los nuestros se pudren en sus muelles por falta de inversión.
Bayaz profirió un habitual gruñido de insatisfacción al oírlo.
—Y actúan en la sombra —continuó Matstringer—, sembrando la discordia en Westport, tentando a los regidores a la sedición. ¡Vaya, si hasta han logrado convocar una votación este mismo mes por la que la ciudad podría independizarse de la Unión!
Los ancianos compitieron por dar muestras de la indignación más patriótica. Fue suficiente para que Orso quisiera independizarse también de la Unión.
—Deslealtad —rezongó el juez supremo—. Discordia.
—¡Putos estirios! —rugió Rucksted—. Cómo les gusta actuar en la sombra.
—Nosotros también podemos actuar ahí —intervino Glokta sin levantar la voz, en un tono que erizó el vello de Orso bajo su uniforme lleno de galones—. Tengo a varios de mis mejores efectivos trabajando en estos momentos para asegurar la lealtad de Westport.
—Por lo menos, nuestra frontera septentrional es segura —dijo Orso, desesperado por inyectar una pizca de optimismo.
—Bueno… —El cónsul general aplastó sus esperanzas con un remilgado mohín—. La política del Norte siempre está algo revuelta. El Sabueso empieza a estar entrado en años. Débil. Nadie puede predecir el destino de su Protectorado en caso de que muera. El lord gobernador Brock parece haber forjado un fuerte vínculo con el nuevo rey de los norteños, Stour Ocaso.
—Eso es bueno por fuerza —dijo Orso.
Hubo cruces de miradas dudosas por toda la mesa.
—A menos que su vínculo se haga… demasiado fuerte —murmuró Glokta.
—El joven lord gobernador goza de gran popularidad —convino Gorodets.
—Condenada —picoteó el juez supremo—. Popularidad.
—Es un chaval apuesto —dijo Brint—, y se ha labrado una reputación como guerrero.
—Angland apoyándolo. Stour como aliado. Podría ser una amenaza.
Rucksted alzó mucho sus pobladas cejas.
—¡Y no olvidemos que su abuelo fue un traidor infame de mierda!
—¡No permitiré que se condene a un hombre por los actos de su abuelo! —restalló Orso, cuyos propios abuelos habían tenido reputaciones diversas, por decirlo con suavidad—. ¡Leo dan Brock arriesgó la vida librando un duelo en mi nombre!
—La misión de vuestro Consejo Cerrado —dijo Glokta— es anticipar las amenazas a Su Majestad antes de que se conviertan en amenazas.
—Después podría ser demasiado tarde —aportó Bayaz.
—El pueblo está… perturbado por la muerte de vuestro padre —dijo Gorodets—. Tan joven. Tan inesperada.
—Joven. Inesperada.
—Y vos, majestad, sois…
—¿Despreciado? —aventuró Orso.
Gorodets le dedicó una sonrisa indulgente.
—Inexperto. En tiempos como el presente, la gente anhela estabilidad.
—En efecto. Sin duda sería muy beneficioso si vuestra majestad… —Lord Hoff carraspeó—. ¿Se casara?
Orso cerró los ojos y se los apretó con el índice y el pulgar.
—¿Es necesario?
De lo último que quería hablar era de matrimonio. Aún conservaba la nota de Savine en un cajón de la mesita de noche. Aún leía aquella pequeña línea brutal todas las noches, como quien se rasca una costra: «Mi respuesta debe ser un no. Te pido que no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Nunca».
Hoff carraspeó de nuevo.
—Un rey nuevo se halla siempre en una posición insegura.
—Y un rey sin heredero, el doble —dijo Glokta.
—La ausencia de una línea sucesoria clara transmite una preocupante impresión de transitoriedad —observó Matstringer.
—Quizá con la ayuda de Su Majestad, vuestra madre, podría preparar una lista de candidatas apropiadas, tanto nacionales como extranjeras. —Hoff carraspeó por tercera vez—. Una lista nueva, quiero decir.
—Cómo no —refunfuñó Orso, pronunciando cada palabra con cortante precisión.
—Y luego está Fedor dan Wetterlant —musitó el juez supremo.
La mueca permanente de Glokta se crispó todavía más.
—Confiaba en que pudiéramos resolver este asunto sin molestar a Su Majestad.
—Ya estoy molesto —replicó Orso—. Fedor dan Wetterlant… ¿No jugué a cartas una vez con él?
—Vivía en Adua antes de heredar la hacienda familiar. Su reputación aquí era…
—¿Casi tan mala como la mía?
Orso recordaba a aquel hombre. Cara blanda pero ojos duros. Sonreía demasiado. Igual que lord Hoff, que en ese preciso momento estaba ofreciendo un untuoso ejemplo.
—Iba a decir abominable, majestad. Está acusado de delitos graves.
—Violó a una lavandera —explicó Glokta—, con la ayuda de su jardinero. Cuando el marido de ella exigió justicia, Wetterlant lo asesinó, de nuevo con la ayuda del jardinero. En una taberna. Delante de diecisiete testigos. —La impavidez en la voz rasposa del archilector solo consiguió asquear aún más a Orso—. Luego se tomó una copa. Se la sirvió el jardinero, según tengo entendido.
—Me cago en la leche —susurró Orso.
—De momento son solo acusaciones —dijo Matstringer.
—El propio Wetterlant apenas las refuta —dijo Glokta.
—Su madre sí —observó Gorodets.
Hubo un coro de gemidos.
—Por los Hados, vaya arpía está hecha lady Wetterlant.
—Menuda. Bruja.
—En fin, no soy un gran admirador de los ahorcamientos —dijo Orso—, pero he visto colgar a hombres por mucho menos.
—El jardinero ya fue ajusticiado —informó Glokta.
—Lástima —gruñó Brint con la voz cargada de ironía—, porque parecía un tipo encantador.
—Pero Wetterlant ha pedido la justicia del rey —dijo Bruckel.
—¡Su madre la ha exigido!
—Y dado que tiene un asiento en el Consejo Abierto…
—Aunque su culo no lo haya tocado jamás.
—… tiene derecho a que se lo juzgue ante sus iguales. Con Su Majestad como juez. No podemos negarnos.
—Pero podemos demorarlo —dijo Glokta—. El Consejo Abierto no destacará en muchas cosas, pero demorando son los mejores del mundo.
—Posponer. Aplazar. Diferir. Puedo empaquetarlo. En forma y procedimiento. Hasta que muera en prisión. —Y el juez supremo sonrió como si aquella fuese la solución ideal.
—¿Vamos a negarle una vista? —A Orso lo repugnaba casi tanto esa opción como el delito en sí mismo.
—Por supuesto que no —respondió Bruckel.
—Qué va, qué va —dijo Gorodets—. No estaríamos negándole nada.
—Sencillamente, nunca le concederíamos nada —dijo Glokta.
Rucksted asintió.
—No deberíamos permitir que el puto Fedor dan Wetterlant ni su puta madre pongan una daga al cuello del estado solo porque el hombre no sabe controlarse.
—Por lo menos podría descontrolarse sin la presencia de diecisiete testigos —observó Gorodets, y hubo algunas risitas.
—Entonces, ¿no son la violación ni el asesinato a lo que nos oponemos, sino a que lo pillaran in fraganti? —preguntó Orso.
Hoff miró a los demás consejeros, como preguntándose si alguno discreparía.
—Bueno…
—¿Por qué no dejo que me expongan el caso, lo juzgo según las pruebas y sentencio en un sentido u otro?
La mueca de Glokta se retorció aún más.
—Vuestra majestad no puede juzgar el caso sin que se interprete como que está eligiendo bando. —Los ancianos asintieron, gruñeron, se removieron disgustados en sus sillas incómodas—. Si declaráis inocente a Wetterlant, será nepotismo y favoritismo, y reforzará la posición de traidores como esos Rompedores que pretenden volver al pueblo llano contra vos.
—Pero si declaráis culpable a Wetterlant… —Gorodets se tiró de la barba con gesto miserable y los ancianos siguieron refunfuñando consternados—. Los nobles lo verían como una afrenta, un ataque, una traición. Envalentonaría a quienes se oponen a vos en el Consejo Abierto, en un momento en que intentamos asegurar una transición sin contratiempos.
—A veces —levantó la voz Orso, frotándose las zonas irritadas sobre las sienes— parece que toda decisión que tomo en esta cámara es entre dos resultados igualmente malos, ¡y que la mejor opción es no decidir nada en absoluto!
Hoff volvió a pasear la mirada por la mesa.
—Bueno…
—Siempre es mala idea —dijo el Primero de los Magos— que un rey escoja bando.
Todos asintieron como si acabaran de ser receptores de la revelación más profunda de todos los tiempos. Lo raro fue que no se levantaran para dedicar una ovación cerrada a Bayaz. A Orso no le quedó ni la menor duda de en qué extremo de la mesa residía en verdad el poder en la Cámara Blanca. Recordó la expresión en el rostro de su padre cuando Bayaz hablaba. El miedo. Hizo un intento más de trepar con uñas y dientes hacia lo que alcanzaba a considerar correcto.
—Debería hacerse justicia, ¿me equivoco? Debe verse que se hace justicia. ¡Sin duda! De lo contrario… Bueno… no sería justicia, ¿verdad?
El juez supremo Bruckel enseñó los dientes como si sufriera un dolor físico.
—A este nivel. Majestad. Tales conceptos se hacen… fluidos. La justicia no puede ser rígida como el hierro, sino… más como la gelatina. Debe amoldarse. A asuntos mayores.
—Pero… seguro que en este nivel, el nivel más alto de todos, es donde la justicia debe ser más firme. ¡Tiene que haber unos cimientos morales! No puede ser todo… conveniencia, ¿verdad?
Hoff, exasperado, miró hacia el otro extremo de la mesa.
—Lord Bayaz, quizá podríais…
El Primero de los Magos dio un suspiro de agotamiento mientras se inclinaba sobre la mesa, entrelazaba las manos y contemplaba a Orso con ojos entornados. Fue el suspiro de un maestro de escuela veterano que se veía obligado a explicar otra vez los conceptos básicos a una nueva cosecha de zopencos.
—Majestad, no estamos aquí para resolver todos los males del mundo.
Orso le devolvió la mirada.
—¿Para qué estamos aquí, pues?
Bayaz ni sonrió ni frunció el ceño.
—Para asegurarnos de que nos beneficien.
Muy lejos de Adua
El superior Lorsen bajó la carta y miró ceñudo a Vick por encima de la montura de sus anteojos. Tenía aspecto de no haber sonreído en bastante tiempo. Quizá en su vida.
—Su eminencia el archilector cuenta maravillas sobre ti. Me dice que tuviste un papel fundamental en sofocar el alzamiento de Valbeck. Cree que tu ayuda podría serme necesaria.
Lorsen volvió su ceño hacia Sebo, que estaba en un rincón con gesto incómodo, como si la idea de que pudiera ayudar en algo contraviniese toda razón. Vick aún no estaba segura de por qué lo había llevado con ella. Tal vez porque no tenía nadie más a quien llevar.
—Necesaria no, superior —respondió. No había oso, tejón o avispa más territorial que un superior de la Inquisición, al fin y al cabo—. Pero no hará falta que os diga lo perjudicial que sería en términos financieros, políticos, diplomáticos… que Westport votara a favor de abandonar la Unión.
—No —dijo Lorsen con sequedad—. No hace falta.
Entre otras cosas, como superior de Westport, tendría que ponerse a buscar trabajo.
—Por ese motivo su eminencia ha pensado que quizá os convendría mi ayuda.
Lorsen dejó la carta, ajustó su posición sobre el escritorio y se levantó.
—Disculpa mi escepticismo, inquisidora, pero practicar una operación quirúrgica en la política de una de las ciudades más importantes del mundo no es lo mismo que aplastar una huelga.
El superior abrió la puerta que daba a la galería elevada.
—Las amenazas son peores y los sobornos, mejores —dijo Vick mientras lo seguía a través de la puerta y Sebo se movía a su espalda—, pero por lo demás supongo que alguna similitud habrá.
—Entonces, permíteme presentarte a nuestros trabajadores revoltosos, los regidores de Westport.
Lorsen se acercó a la balaustrada y señaló hacia abajo. Allí, en el suelo del cavernoso Salón de la Asamblea de Westport, revestido de piedras semipreciosas en diseños geométricos, los líderes de la ciudad debatían el importante asunto de abandonar la Unión. Algunos regidores estaban de pie, sacudiendo los puños o blandiendo papeles. Otros estaban sentados, mirando taciturnos o con las cabezas en las manos. Otros se gritaban entre ellos en al menos cinco idiomas y, si los ecos resonantes hacían imposible saber quién hablaba, no digamos ya lo que se decía. Y también los había que murmuraban a sus compañeros o bostezaban, se rascaban, se desperezaban, miraban al vacío. Un grupito de cinco o seis habían hecho un descanso para merendar apartados de los demás. Había hombres de todas las formas, tamaños, colores y culturas. Un muestrario de la más que diversa población de la ciudad a la que llamaban la Encrucijada del Mundo, metida con calzador en una estrecha franja de tierra sedienta entre Estiria y el Sur, entre la Unión y las Mil Islas.
—Son doscientos trece, según el último conteo, y todos ellos tienen derecho a voto. —Lorsen pronunció la última palabra con evidente desagrado—. Si se trata de discutir, los ciudadanos de Westport gozan de fama mundial, y aquí es donde sus más intrépidos discutidores escenifican sus argumentos más inextricables. —El superior echó un vistazo a un gran reloj que había al final de la galería—. Hoy llevan ya siete horas haciéndolo.
Vick no se sorprendió. El aire estaba pegajoso por todo el aliento que habían desperdiciado. Bien sabían los Hados que Vick ya encontraba Westport más que calurosa, y eso que solo era primavera, porque le habían dicho que en verano, después de las sesiones más intensas, a veces podía llover dentro de la cúpula. Una especie de llovizna salivosa que devolvía todo su lenguaje grandilocuente a los furiosos regidores.
—Parece que las opiniones están un poco enquistadas ahí abajo.
—Ojalá lo estuvieran más —dijo Lorsen—. Hace treinta años, cuando derrotamos a los gurkos, no rasparías ni cinco votos a favor de dejar la Unión. Pero la facción estiria ha ganado mucho terreno en los últimos tiempos. Las guerras. Las deudas. La revuelta de Valbeck. La muerte del rey Jezal. Y dejémoslo en que a su hijo nadie se lo toma muy en serio en el ámbito internacional. En pocas palabras…
—Nuestro prestigio está en el orinal —terminó Vick la frase.
—¡Nos incorporamos a la Unión por su poderío militar! —retumbó una voz poderosa de verdad, imponiéndose por fin al barullo. El hablante era rechoncho, de piel oscura y cabeza afeitada, y sus gestos, inesperadamente suaves—. Porque el Imperio de Gurkhul nos amenazaba desde el sur y necesitábamos aliados fuertes para disuadirlos. ¡Pero esa integración nos ha salido cara! Millones de escamas de la tesorería, ¡y el precio no hace más que subir!
Las expresiones de acuerdo subieron flotando hasta la galería en un murmullo resonante.
—¿Quién es el del vozarrón? —preguntó Vick.
—Solumeo Shudra —dijo Lorsen con amargura—. Líder de la facción proestiria y un enorme grano en mi culo. Medio sipanés, medio kadirense. Un símbolo muy adecuado de este crisol cultural.
Vick sabía todo eso, por supuesto. Se esforzaba mucho en afrontar cada trabajo estando bien informada. Pero prefería guardarse sus conocimientos si era posible y dejar que los demás se considerasen grandes expertos.
—¡En estos cuarenta años desde que nos incorporamos a la Unión, el mundo ha cambiado hasta hacerse irreconocible! —vociferó Shudra—. El Imperio de Gurkhul se ha derrumbado mientras Estiria, antaño un revoltijo de ciudades-estado enemistadas, pasaba a ser una poderosa nación bajo un poderoso rey. ¡Han derrotado a la Unión no en una, ni en dos, sino en tres guerras! Guerras libradas por la vanidad y las ambiciones de la reina Terez. Guerras a las que nos vimos arrastrados con un alto coste en plata y sangre.
—Habla bien —dijo Sebo en voz baja.
—Muy bien —respondió Vick—. Casi me están entrando ganas de unirme a Estiria.
—¡La Unión es un poder en decadencia! —bramó Shudra—. Y Estiria, nuestra aliada natural. La mano de la gran duquesa Monzcarro Murcatto está tendida hacia nosotros en amistad. Deberíamos aferrarla mientras aún podamos. ¡Amigos míos, os insto a todos a votar conmigo para abandonar la Unión!
Hubo abucheos sonoros, pero los vítores lo fueron aún más. Lorsen negó con la cabeza, disgustado.
—Si esto fuese Adua, podríamos entrar ahí, llevárnoslo a rastras de su asiento, obligarlo a confesar y enviarlo a Angland con la siguiente marea.
—Pero estamos muy lejos de Adua —murmuró Vick.
—Ambos bandos temen que una exhibición abierta de fuerza vuelva a la mayoría en su contra, pero las cosas cambiarán a medida que se aproxime la votación. Las posturas se endurecen. El terreno intermedio se encoge. La ministra de los Susurros de Murcatto, Shylo Vitari, está organizando una amplia campaña de sobornos y amenazas, chantajes y extorsiones, mientras llueven hojas impresas de los tejados y aparecen consignas pintarrajeadas más rápido de lo que podemos limpiarlas.
—Tengo entendido que Casamir dan Shenkt está en Westport —dijo Vick—. Que Murcatto le ha pagado cien mil escamas para desnivelar la balanza. Por cualquier medio necesario.
—Me habían llegado… esos rumores.
Vick tuvo la sensación de que Lorsen había oído los mismos rumores que ella, transmitidos en susurros jadeantes con toda clase de detalles escabrosos. Que las habilidades de Shenkt superaban lo mortal y rayaban lo mágico. Que era un hechicero que se había condenado al comer carne humana. Allí, en Westport, donde las llamadas a la plegaria sonaban cada hora por toda la ciudad y los profetas de baratillo declamaban en cada esquina, de algún modo las ideas como aquellas resultaban más difíciles de ignorar.
—¿Querrás que te asigne a unos cuantos practicantes? —Lorsen miró a Sebo. Para ser sinceros, el chico no parecía capaz de resistir ni un viento fuerte, así que mucho menos a un mago comecarne—. Si de verdad anda suelto el asesino más famoso de toda Estiria, necesitaremos que estés bien protegida.
—Una escolta armada transmitiría el mensaje equivocado. —Y tampoco le serviría de nada, si los rumores eran ciertos—. Me han enviado aquí a persuadir, no a intimidar.
Lorsen no parecía nada convencido.
—¿De verdad?
—Es la apariencia que debemos dar.
—Pocas cosas tendrían peor apariencia que la muerte prematura de la representante de su eminencia.
—No tengo intención de correr a la tumba, creedme.
—Pocos la tienen. Pero la tumba se nos traga a todos igualmente.
—¿Qué planes tenéis, superior?
Lorsen inhaló con aire cansado.
—Estoy hasta arriba de trabajo solo con proteger a nuestros regidores. La cuestión se decidirá dentro de diecinueve días y no podemos permitirnos perder ni un solo voto.
—Eliminar a algunos de los suyos ayudaría.
—Siempre que se haga con sutileza. Si su gente empieza a aparecer muerta, seguro que enardecerá los sentimientos en nuestra contra. La situación está muy equilibrada. —Lorsen apretó los puños en torno a la barandilla mientras Solumeo Shudra daba otro estruendoso discurso para elogiar las ventajas del acogedor abrazo de Estiria—. Y Shudra ha demostrado ser persuasivo. Aquí le tienen aprecio. Te lo advierto, inquisidora, no vayas a por él.
—Con el debido respeto, el archilector me ha enviado para hacer las cosas que vos no podéis. Solo obedezco órdenes suyas.
Lorsen le dedicó una mirada larga y fría. Sin duda esa mirada helaría la sangre a quienes estuvieran acostumbrados al cálido clima de Westport, pero Vick había trabajado en una mina semiinundada en el invierno de Angland. Hacía falta mucho más para que tiritara.
—Entonces, te lo pido. —El superior pronunció cada palabra con precisión—. No vayas a por él.
Debajo de ellos, Shudra había concluido su última intervención atronadora provocando un ruidoso aplauso en los hombres que lo rodeaban y unos abucheos aún más ruidosos en el otro bando. Se sacudían puños, se arrojaban papeles, se farfullaban insultos. Diecinueve días más de aquella pantomima, con Shylo Vitari haciendo todo lo posible para alterar el resultado. ¿Quién sabía cómo iba a terminar aquello?
—Su eminencia quiere que mantenga Westport dentro de la Unión. —Vick echó a andar hacia la puerta, seguida de Sebo—. A cualquier precio.
Un mar de problemas
—Sed todos bienvenidos al decimoquinto encuentro semestral de la Sociedad Solar de Adua.
Curnsbick, resplandeciente en un chaleco bordado con flores de plata, alzó al aire sus amplias manos para pedir silencio, aunque el aplauso era endeble. Antes el estruendo habría amenazado con derrumbar el teatro. Savine lo recordaba bien.
—Muchísimas gracias a nuestras distinguidas mecenas, lady Ardee y su hija, lady Savine dan Glokta.
Curnsbick hizo su habitual floritura exagerada hacia el palco donde estaba sentada Savine, pero los aplausos que despertó fueron incluso más apagados. ¿Alcanzó a oír unos bisbiseos chismosos abajo? «Esa mujer ya no es lo que era, ¿sabes? Ni la mitad de lo que era...».
—Cabrones desagradecidos —susurró sin perturbar su sonrisa fija. ¿Era posible que hubieran pasado solo unos meses desde que se cagaban encima con la mera mención de su nombre?
—Decir que este ha sido un año difícil… —Curnsbick bajó el ceño hacia sus notas, como si fuesen una lectura deprimente—. No hace justicia a los problemas que hemos afrontado.
—En eso tienes toda la puta razón. —Savine escondió la cabeza tras su abanico y esnifó un pellizco de polvo de perla. Solo para sacarla del lodazal. Solo para tener un poco de viento en las velas.
—Guerra en el Norte. Problemas en Estiria. Y la muerte de Su Augusta Majestad el rey Jezal I. Muy joven. Demasiado joven. —La voz de Curnsbick se quebró un poco—. La gran familia de nuestra nación ha perdido a su gran padre.
Savine se encogió al oír la palabra y tuvo que secarse un poco el ojo con la yema del meñique, aunque sin duda cualquier lágrima que hubiera allí era por sus propios problemas y no por un padre al que apenas había conocido y al que desde luego no había respetado. Toda lágrima es por quien la vierte, al final.
—Y luego los terribles acontecimientos de Valbeck. —Una especie de penoso lamento por todo el teatro, una ondulación abajo al menearse todas las cabezas—. Valores arruinados. Compañeros perdidos. Factorías que eran el asombro del mundo convertidas en escombros. —Curnsbick dio un golpe a su atril—. ¡Pero ya se alzan industrias nuevas de las cenizas! ¡Viviendas modernas de las ruinas de los suburbios! ¡Fábricas más grandes con maquinaria más eficiente y trabajadores más disciplinados!
Savine intentó no pensar en los niños de su fábrica de Valbeck, antes de su destrucción. Las literas embutidas entre las máquinas. El calor sofocante. El ruido ensordecedor. El polvo asfixiante. Pero todo espantosamente disciplinado. Todo terriblemente eficiente.
—La confianza ha sufrido un duro golpe —lamentó Curnsbick—. Los mercados están revueltos. Pero del caos puede surgir la oportunidad. —Dio otro golpe a su atril—. Debe hacerse que surja la oportunidad. Su Augusta Majestad el rey Orso nos guiará a una nueva era. ¡El progreso no puede detenerse! ¡No se le permitirá detenerse! ¡En beneficio de todos, aquí en la Sociedad Solar lucharemos sin descanso para arrastrar a la Unión desde el sepulcro de la ignorancia hasta las tierras altas de la iluminación!
Aplauso fuerte en esa ocasión, y en el público de abajo hombres poniéndose en pie.
—¡Eso, eso! —rebuznó alguien.
—¡Progreso! —exclamó otro.
—Es tan inspirador como un sermón en el Gran Templo de Shaffa —murmuró Zuri.
—Si no supiera que no, diría que Curnsbick también ha tomado algo que lo anime —dijo Savine, y se agachó tras su abanico y esnifó otro pellizco. Solo uno más, para prepararse para la pelea.
La batalla ya había comenzado bajo las grandes lámparas de araña del vestíbulo. Una trifulca más dispersa que en otras reuniones recientes. Menos animada. Más amarga. Perros más hambrientos tirándose mordiscos por botines más magros.
El bullicio le recordó a la multitud de Valbeck cuando los Rompedores repartían comida por el arrabal. En el teatro vestían con seda y no con harapos, apestaban a perfume y no a sudor rancio, el peligro constante era de bancarrota y no de violencia, pero los empujones y el hambre venían a ser los mismos. Hubo un tiempo en que Savine se había sentido tan cómoda en aquel ajetreo como una abeja reina en su colmena. Pero en esos momentos, su cuerpo entero cosquilleaba de gélido pánico. Tuvo que contener el impulso de liarse a codazos y correr chillando hacia la puerta.
—Cálmate —vocalizó para sí misma, intentando relajar los hombros para que le dejaran de temblar las manos pero perdiendo toda paciencia al instante y flexionando todos los músculos del cuerpo—. Cálmate, cálmate, cálmate.
Constriñó su cara en una sonrisa, abrió de golpe su abanico e hizo acopio de voluntad para internarse en el gentío seguida de Zuri. Los ojos se volvieron hacia ella, con expresiones más duras que las que estaba acostumbrada a encontrar. Calculadoras, más que admiradas. Despectivas, más que envidiosas. Antes solían rodearla en tropel como cerdos en torno al único comedero de la granja. Pero ese día los bocados más tentadores estaban en otro lugar. Savine apenas lograba vislumbrar a Selest dan Heugen entre el enjambre de caballeros que competían por su atención. Solo un destello de aquella chillona peluca roja. Un bocinazo de aquella horrible y ostentosa risa exagerada que otras mujeres ya empezaban a imitar.
—Por los Hados, cómo desprecio a esa mujer —musitó Savine.
—Es el mayor cumplido que podríais hacerle —dijo Zuri, alzando de su libro una mirada de advertencia—. No se puede despreciar algo sin reconocer su importancia.
Tenía razón, como siempre. Selest había cosechado un éxito tras otro después de invertir en aquel proyecto de Kaspar dan Arinhorm, el que Savine había rechazado con tanto énfasis. Sus propios intereses en las minas de Angland habían sufrido considerables pérdidas desde que Arinhorm empezara a instalar sus nuevas bombas por toda la provincia.
Y esas distaban mucho de ser las únicas inversiones decepcionantes que había hecho en tiempos recientes. Antes hacía florecer los negocios con solo sonreírles. Ahora toda manzana que mordía resultaba estar podrida. No se había quedado sola, desde luego. Pero su abanico estaba más atareado atrayendo pretendientes que espantándolos.
Se vio en la tesitura de hablar con el viejo Ricart dan Sleisholt, que acariciaba la demente fantasía de crear energía represando el Torrente Blanco. Saltaba a la vista que estaba en el equipo perdedor de la vida, con los hombros de la chaqueta bien espolvoreados de caspa, pero era crucial que Savine aparentara estar ocupada. Mientras el hombre parloteaba, ella se dedicó a tamizar el flujo de las conversaciones que la rodeaban a la caza de oportunidades como un buscador de oro tamizaría los helados arroyos de las Tierras Lejanas.
—… cubertería y cortinas y vajilla y relojes. La gente tiene dinero y quiere cosas…
—… oído que Valint y Balk le exigieron devolver los préstamos. Magnate por la mañana, mendigo a media tarde. Una saludable lección para todos nosotros…
—… propiedad en Valbeck. No te creerías el precio que obtuve por unos terrenos desocupados. Bueno, digo desocupados, pero esa escoria es fácil de trasladar…
—… imposible saber hacia dónde se decantará el Consejo Cerrado sobre los impuestos. Hay un agujero enorme en las finanzas. La tesorería entera es un agujero…
—… dije que si no querían trabajar, contrataría a un montón de hijos de puta marrones que sí quisieran, y no sabes lo poco que tardaron en volver a las máquinas…
—… nobles están furiosos, los plebeyos están furiosos, los mercaderes están furiosos y mi esposa no está furiosa aún, pero nunca hace falta mucho…
—De modo que ya veis, lady Savine. —Sleisholt estaba preparando el final culminante de su discurso—. El poder del Torrente Blanco languidece sin ser aprovechado, como un semental sin brida, y…
—¡Permitidme! —Curnsbick cogió a Savine por el codo y se la llevó con habilidad.
—¡Sin brida, lady Savine! —exclamó Sleisholt a su espalda—. ¡Estoy disponible para seguir hablando cuando queráis! —Y sus palabras se perdieron en un ataque de tos que se disolvió en la cháchara del vestíbulo.
—Gracias a los Hados que has venido —murmuró Savine—. Creía que no podría escapar nunca de ese viejo memo.
Curnsbick apartó la mirada mientras se rascaba la nariz con gesto significativo.
—Tienes un algo justo ahí.
—Joder.
Savine se hundió tras su abanico para limpiarse un resto de polvo del borde de su irritada fosa nasal.
Cuando emergió de nuevo, Curnsbick la miraba preocupado desde debajo de sus cejas canosas, en las que aún quedaba algún tozudo pelo rojizo.
—Savine, te considero una de mis mejores amigas.
—Qué encantador por tu parte.
—Sé que tu corazón es generoso…
—Entonces sabes más que yo.
—… y tengo en muy alta estima tus instintos, tu tenacidad, tu ingenio…
—No hace falta mucho ingenio para intuir que se avecina un «pero».
—Me preocupas. —Curnsbick bajó la voz—. Me llegan rumores, Savine. Estoy preocupado por… bueno, por tu juicio.
Savine empezó a notar un desagradable picor en toda la piel bajo el vestido.
—¿Mi juicio? —susurró, obligando a su sonrisa a ensancharse otro diente.
—Ese negocio en Keln que acaba de quebrar, ya te advertí que no era viable. Unas embarcaciones de ese tamaño…
—Debes de estar contentísimo de tener tanta razón.
—¿Qué? ¡No! No podría estar menos contento. Seguro que derrochaste miles y miles en financiar la División del Príncipe Heredero. —La cifra se acercaba más a los millones—. Y luego me entero de que el canal de Kort se ha complicado por problemas laborales. —Enfangado sin remedio estaba más próximo a la verdad—. Y no es ningún secreto que sufriste enormes pérdidas en Valbeck…
—¡No tienes ni puta idea de lo que perdí en Valbeck! —El exabrupto hizo retroceder sorprendido a Curnsbick, y Savine se dio cuenta de que tenía el puño tenso en torno al abanico plegado y lo estaba agitando ante la cara de él—. No… no tienes ni idea.
Se sorprendió al notar el dolor de las lágrimas al fondo de la nariz y tuvo que volver a abrir de golpe el abanico para poder secarse los párpados, cuidando de que no se le corriera el maquillaje. ¿Qué más daba su juicio? La cosa estaba llegando a un punto en que ya no podía fiarse ni de sus ojos.
Pero cuando alzó la vista, Curnsbick ni siquiera la estaba mirando. Su atención estaba al otro lado del ajetreado vestíbulo, cerca de la puerta.
La charla entusiasta se redujo al silencio y la gente abrió paso para que llegara por el centro un joven con un numeroso séquito de guardias, oficiales, ayudantes y parásitos, su pelo rubio arreglado con esmero para dar la impresión de no estar arreglado en absoluto, su uniforme blanco cargado de medallas.
—Me cago en la leche —susurró Curnsbick, cogiendo el codo de Savine—. ¡Es el puto rey!
Por muchas críticas que pudieran hacérsele —y había más que nunca, difundidas en panfletos que se deleitaban con los detalles sórdidos—, era innegable que el rey Orso tenía la actitud y el aspecto adecuados. A Savine le recordó a su padre. Al padre de ambos, se corrigió con un horrible retortijón de repugnancia. Orso reía, daba palmadas en brazos, estrechaba manos e intercambiaba bromas como el mismo dechado de buen humor un tanto ausente que el rey Jezal había sido en otro tiempo.
—Majestad —dijo Curnsbick, todo melaza—, la Sociedad Solar se ilumina con vuestra presencia. Me temo que hemos tenido que empezar las ponencias sin vos.
—No temáis, maese Curnsbick. —Orso le dio una palmadita en el hombro como a un viejo amigo—. Tampoco creo que hubiera podido ayudaros mucho con los detalles técnicos.
El gran maquinista reaccionó con la más mecánica de las risas.
—Seguro que ya conocéis a nuestra mecenas, lady Savine dan Glokta.
Sus ojos se cruzaron solo un instante. Pero un instante bastó.
Savine recordaba cómo solía mirarla Orso. Aquel chispeo travieso en los ojos, como si estuvieran jugando a un delicioso juego del que nadie más sabía en el mundo. Fue antes de que Savine descubriera que tenían el mismo padre, cuando él aún era príncipe heredero y el juicio de ella se consideraba impecable. La mirada que tenía en ese momento era inexpresiva, muerta, desapasionada. La de un doliente en el funeral de alguien a quien apenas conocía.
Orso le había pedido que se casara con él. Que fuera su reina. Y lo único que ella había querido era decirle que sí. Él la amaba y ella lo amaba a él.
Sus ojos se cruzaron solo un instante. Pero un instante fue todo lo que Savine pudo soportar.
Se hundió en la reverencia más profunda que pudo, deseando poder seguir hundiéndose hasta que se la tragaran los azulejos del suelo.
—Majestad…
—¡Lady Selest! —oyó que decía Orso, y a continuación el chasquido de un talón cuando el rey se volvió—. ¿Quizá podríais enseñarme todo esto?
—Sería un honor, majestad. —Y el burbujeo de la risotada victoriosa de Selest dan Heugen dolió tanto a Savine como agua hirviendo en los oídos.
Era un desprecio que no podía haber pasado inadvertido a nadie de todo el vestíbulo. Si Orso la hubiera derribado al suelo y le hubiera pisado el cuello, no le habría hecho más daño. Cuando Savine se irguió, todos susurraban. Ridiculizada, por el rey y en su propio terreno.
Anduvo hasta las puertas a través de rostros que flotaban, con una sonrisa clavada en sus mejillas ardientes, y bajó a trompicones los peldaños hasta la calle iluminada por el crepúsculo. Tenía el estómago revuelto. Se tiró del cuello del vestido, pero le habría sido más fácil atravesar un muro de prisión con las uñas que aflojar aquellas puntadas triples.
—¿Lady Savine? —dijo Zuri con voz preocupada.
Savine rodeó tambaleándose la esquina del teatro hacia la oscuridad de un callejón, se agachó sin poder evitarlo y echó los hígados contra la pared. Vomitar le recordó a Valbeck. Todo le recordaba a Valbeck.
Se enderezó y se quitó el moco ardiente de la nariz.
—Hasta mi propio estómago me traiciona.
Una franja de luz en un lado del oscuro rostro de Zuri hizo que le brillara un ojo.
—¿Cuándo os vino el último período? —preguntó Zuri con suavidad.
Savine se quedó quieta un momento, con la respiración entrecortada. Entonces levantó los hombros, impotente.
—Justo antes de que Leo dan Brock visitara Adua. ¿Quién iba a decir que terminaría echando de menos el suplicio mensual?
Probablemente su respiración entrecortada debería haberse convertido en un sollozo ahogado, y ella haber caído en brazos de Zuri para llorar por el colosal desastre que había hecho de su vida. Curnsbick hacía bien en preocuparse, el viejo tonto. El juicio de Savine se había ido a la mierda y aquel era el resultado.
Pero en vez de llorar, se echó a reír.
—Estoy vomitando en un callejón que huele a meado —dijo—, con un vestido que cuesta quinientos marcos y un bastardo en camino. Qué ridícula soy, joder.
La risa remitió y Savine se apoyó en la pared, raspándose la amarga lengua contra los dientes.
—Cuanto más asciendes, desde más alto puedes caer y mayor es el espectáculo que das al llegar al suelo. Qué drama tan maravilloso, ¿eh? Y ni siquiera tienen que pagar entrada. —Apretó los puños—. Todos creen que voy a hundirme. Pero si se piensan que me hundiré sin pelear, más les valdría…
Se agachó y soltó más vómito. Solo un chorrito acre en esa ocasión. Arcadas y risitas a la vez. Lo escupió y se limpió la cara con el dorso del guante. La mano volvía a temblarle.
—Cálmate —musitó para sus adentros, cerrando los puños—. Cálmate, gilipollas de mierda.
Zuri parecía preocupada. Y esa mujer nunca parecía preocupada.
—Pediré a Rabik que traiga el carruaje. Deberíamos llevaros a casa.
—Ah, venga, pero si la noche es joven. —Savine sacó la cajita para tomar otro pellizco de polvo de perla. Solo para superar los baches. Solo para que las cosas siguieran en marcha. Se encaminó hacia la calle—. Tengo ganas de ver trabajar a maese Broad.
Una rutina
—Entonces, ¿sois felices aquí?
Liddy se echó a reír. En el pasado habían transcurrido semanas enteras sin que Broad le viese apenas una sonrisa. Pero de un tiempo a esa parte, reía a todas horas.
—Gunnar, vivíamos en un sótano.
—Un sótano fétido —concretó May, sonriendo también. Costaba imaginar aquellos tiempos con el anochecer llegando a su comedor a través de tres ventanales.
—Comíamos mondas y bebíamos de charcos —dijo Liddy, sirviendo otro filete en el plato de Broad.
—Hacíamos cola para cagar en un agujero —añadió May.
Liddy hizo una mueca.
—No digas esas cosas.
—Pero lo hacíamos, ¿verdad? ¿Por qué te molesta que lo diga?
—Es tu manera de expresarlo a lo que me opongo. —Liddy por fin podía comportarse como una verdadera dama y lo disfrutaba a cada momento—. Pero sí, es verdad que lo hacíamos. ¿Por qué no íbamos a ser felices ahora?
Liddy le acercó la salsera. Broad nunca habría pensado que existiera un tipo de jarra especial para la salsa, ni mucho menos imaginado que algún día poseería una.
Sonrió él también. Se obligó a sonreír.
—Pues claro. ¿Por qué no íbamos a ser felices ahora?
Cargó el tenedor de guisantes y hasta logró meterse unos pocos en la boca antes de que cayeran todos los demás.
—No se te dan muy bien los tenedores —comentó May.
Broad removió con él la comida en el plato. Solo sostener aquel dichoso trasto ya le hacía daño en la mano. Lo notaba demasiado delicado para sus dedos doloridos.
—Cuando llegas a una edad, cuesta más aprender cosas nuevas, supongo.
—Eres demasiado joven para atascarte en el pasado.
—No sé yo. —Broad frunció el ceño mientras daba pinchazos al filete y salía un poco de sangre—. El pasado a veces no te suelta.
Hubo un silencio incómodo.
—Dinos que esta noche te quedas en casa —pidió Liddy.
—Ojalá pudiera. Tengo que acercarme a la excavación.
—¿A estas horas?
—Será cosa de un rato, espero. —Broad dejó el cubierto y se levantó—. Tengo que asegurarme de que la obra sigue adelante.
—Lady Savine no podría apañarse sin ti, ¿eh?
May infló el pecho, orgullosa.
—Me dijo el otro día que cada vez depende más de él.
—Bueno, pues dile que tendrá que compartirte con tu familia.
Broad dio un bufido mientras rodeaba la mesa.
—Eso díselo tú.
Liddy aún sonreía cuando levantó la cara y Broad le notó suaves los labios en los suyos. Había ganado peso. Todos lo habían ganado, después de la época de vacas flacas en Valbeck. Liddy tenía la figura curva y el brillo en las mejillas de cuando había empezado a hacerle la corte. El mismo olor de cuando se habían besado por primera vez. Con todo el tiempo que había pasado, Broad la amaba igual que entonces.
—Ha salido todo bien —dijo ella, acariciándole la mejilla con las yemas de los dedos—. ¿Verdad?
—No gracias a mí. —Broad tuvo que sortear un nudo en la garganta para decirlo—. Lo siento. Siento todos los problemas que traje.
—Eso quedó atrás —dijo Liddy con firmeza—. Ahora trabajamos para una gran dama. Aquí no hay problemas.
—No —repuso Broad—. No hay problemas.
Caminó con aire cansado hacia la puerta.
—¡No trabajes demasiado, papá! —exclamó May.
Cuando Broad miró atrás, May estaba sonriéndole, y esa sonrisa se enganchó en algo. Era como si tuviera un anzuelo en el pecho y todo lo que hacía su hija tirase de él. Le devolvió la sonrisa. Incómodo, levantó la mano para despedirse. Entonces vio el tatuaje que tenía el dorso y la bajó de sopetón. La metió en el puño de su nueva y cara chaqueta.
Se aseguró de cerrar la puerta con firmeza al salir.
Broad recorrió a zancadas un bosque de columnas de hierro descascarilladas, por el oscurecido suelo del almacén hacia una isla de luz de lámpara, y sus pasos resonaron en aquel negro vacío.
Halder estaba de pie, con los brazos cruzados y la cara en la sombra. Era de esos hombres a los que les gustaba el silencio. Banderizo se había apoyado en una columna cerca de él, con ese ladeo chulesco en las caderas. Era de esos hombres que siempre tenían demasiado que decir.
Su invitado estaba sentado en una de las tres sillas desvencijadas, con las manos atadas a la espalda y los tobillos a las patas. Broad se detuvo delante de él y lo miró adusto.
—¿Eres Tirillas?
—Soy Tirillas.
No intentó negarlo, al menos. A veces lo hacían. Broad no se lo reprochaba.
—Es curioso que se llame así —dijo Banderizo, mirando a Tirillas como si no fuese más que un puñado de arcilla—. Porque en realidad es bastante robusto. No lo llamaría gordo. Pero tampoco lo llamaría tirillas.
—Tened un poco de respeto, ¿queréis? —pidió Broad mientras se quitaba la chaqueta—. Esto podemos hacerlo sin faltar al respeto.
—¿Qué diferencia hay?
Broad dejó la chaqueta doblada en el respaldo de una silla y alisó la cara tela con el canto de la mano.
—Yo le veo alguna.
—No estamos aquí para hacer amigos.
—Sé para qué estamos aquí.
Broad cruzó la mirada con Banderizo y se la sostuvo hasta que el otro hombre se lamió los labios y apartó los ojos. Entonces giró la silla para encararla hacia Tirillas y tomó asiento. Se subió los anteojos por la nariz y se cogió las manos. Venía bien tener una rutina. Como cuando barría el suelo de la cervecería en Valbeck. Era solo un trabajo que hacer, igual que cualquier otro.
Tirillas estuvo observándolo todo el tiempo. Con ojos temerosos, claro. Sudor en la frente. Pero decidido. Seguro que costaría quebrantarlo. Pero todo se quebrantaba si uno apretaba lo suficiente.
—Me llamo Broad. —Vio que Tirillas miraba hacia el tatuaje que Broad llevaba en el dorso de la mano. Lo dejó a la vista—. Antes estaba en el ejército.
—Como todos —dijo Banderizo.
—¿Sabes para quién trabajamos ahora?
Tirillas tragó saliva.
—¿Para Kort?
—No.
Tirillas tragó de nuevo, más fuerte.
—Para Savine dan Glokta.
—Exacto. Tenemos entendido que has estado organizando a los trabajadores, maese Tirillas. Tenemos entendido que los has convencido para que suelten las herramientas.
Banderizo hizo un reprobador «Ts, ts, ts» con la lengua.
—Con las condiciones que hay en la excavación —dijo Tirillas—, con las horas que trabajan y la paga que reciben, no hizo falta mucho para convencerlos.
Broad se bajó los anteojos para frotarse el irritado caballete de la nariz y luego volvió a subírselos.
—Escucha, pareces un hombre decente, así que voy a darte todas las oportunidades que pueda. Pero lady Savine quiere su canal terminado. Ha pagado por él. Y puedo decirte a ciencia cierta… que es mala idea interponerse entre ella y algo por lo que ha pagado. Muy muy mala idea.
Tirillas se inclinó hacia delante. Todo lo que pudo estando atado a la silla.
—El otro día murió un chico. Aplastado por una viga. Catorce años. —Se volvió con esfuerzo para clavar la mirada en Banderizo—. ¿Lo sabías?
—Lo había oído —respondió Banderizo y, por la forma en que se miraba las uñas, le importaba una mierda.
—Es una pena. —Broad hizo chasquear sus dedos doloridos para que los ojos de Tirillas volvieran hacia él—. La cuestión es: ¿en qué lo ayudará a él que te aplasten a ti?
Tirillas alzó el mentón, todavía desafiante. A Broad le caía bien. Podrían haber estado en el mismo bando. Supuso que debían de haberlo estado, no hacía tanto tiempo.
—Puedo ayudar a los demás. Los que sois como tú no podéis entenderlo.
—Igual te sorprenderías. Estuve en Valbeck, hermano, con los Rompedores. Allí luché por el bien. O eso creía, al menos. Antes de eso, estuve en Estiria. También allí creía luchar por el bien. Llevo toda la vida luchando por el bien. ¿Y sabes de qué me ha servido?
—De nada —dijo Banderizo.
Broad le frunció el ceño.
—Te encanta fastidiarme el remate, ¿verdad?
—Necesitas material nuevo.
—Puede que tengas razón. El problema de luchar por el bien, creo yo… es que cuando empieza la lucha, se acaba el bien.
Broad empezó a arremangarse mientras pensaba en qué decir. Despacio. Meticuloso. Venía bien tener una rutina. Se dijo a sí mismo que aquello lo hacía por May, y por Liddy. Se preguntó qué opinarían ellas si supieran los detalles y no le gustó la respuesta. Por eso no debían saberlo. Nunca.
—He matado… creo que… a unos quince hombres. Tal vez más. Algunos eran prisioneros. Solo obedecía órdenes, pero… lo hice, aun así. Al principio llevaba la cuenta, y luego intenté perderla, pero, en fin… —Broad bajó la mirada al pequeño trozo de suelo entre las botas de Tirillas—. Si te soy sincero, iba borracho casi todo el tiempo. Tan borracho como podía ponerme. Lo tengo todo un poco borroso. Pero sí que recuerdo a un tipo, en la guerra. Estirio, supongo, porque no dejaba de parlotear y yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Lo tiré desde la muralla. Aquello fue en el muro de Musselia, así que ¿cuánto tendría, treinta pasos de altura? —Alzó la mirada hacia Halder—. Tú estuviste en Musselia, ¿verdad?
Halder asintió.
—Serían más bien veinte.
—Era buena altura, en todo caso. Dio contra un carro. —Broad se clavó la mano en las costillas para mostrar dónde—. Y se dobló por la mitad, de lado. Se quedó en una postura que ningún hombre vivo debería tener nunca. Los pies apuntaban hacia atrás. Empezó a hacer como un ruido… —Broad negó despacio con la cabeza—. Te juro que era el ruido que debe de hacer el infierno. Y no paraba. Ahí fuera ves mucha mierda. Te cambia la forma de mirar las cosas.
—Así es —dijo Halder.
Tirillas tenía la mirada fija en Broad.
—¿Y crees que eso es algo de lo que presumir?
—¿Presumir? —Broad le devolvió la mirada por encima de los anteojos, así que Tirillas era solo un borrón centelleante a la luz de lámpara—. No, joder. Me despierto empapado en sudor. A veces lloro. En los tiempos tranquilos. No me importa reconocerlo.
—A mí también me pasa —dijo Halder.
—Solo estoy… intentando que lo comprendas. —Y Broad volvió a subirse los anteojos hasta el pequeño surco de la nariz—. Que veas hacia dónde va todo esto antes de que lleguemos y descubramos… que en realidad no queríamos llegar ahí.
Torció el gesto. Eso último le había quedado al revés de como quería. Deseó que se le dieran mejor las palabras, pero, siendo sinceros, solo con palabras rara vez podía hacerse ese tipo de trabajo. Malmer había sido buen orador y mira cómo había terminado.
—Lo que quiero decir…
—¿Maese Broad?
Se volvió, sorprendido. Había una luz ardiendo en la oficina, construida sobre columnas al fondo del almacén. En los peldaños que subían a ella había una figura. De mujer, alta y delgada y grácil.
Broad sintió un horrible retortijón de miedo en la boca del estómago. Desde hacía un tiempo las mujeres menudas lo inquietaban mucho más que los hombres enormes.
—A ver, espera —dijo mientras se levantaba.
—No va a ninguna parte. —Banderizo dio unas palmadas en la mejilla de Tirillas que lo hicieron encogerse.
—Respeto. —Broad cruzó el suelo del almacén con pasos resonantes—. No es que cueste dinero.
Era Zuri. Tenía cara de preocupación, y eso lo preocupó a él. Broad no había conocido a casi nadie tan difícil de alterar como Zuri.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
Ella señaló con la cabeza la escalera hacia la oficina.
—Lady Savine está aquí.
—¿Está aquí ahora?
—Quiere ver cómo trabajas. —La frase pendió allí un momento, entre ellos, en la oscuridad. Hacerlo era una cosa. Broad podía decirse a sí mismo que era necesario. Elegir observarlo era otra muy distinta—. ¿Quizá podrías… convencerla de que no lo haga?
Broad contrajo el gesto.
—Si pudiera convencer a la gente solo hablando, no tendría que convencerlos de la otra manera.
—Mi maestro de escrituras solía decir que quienes se esfuerzan y fracasan son tan bienaventurados como quienes triunfan.
—Que yo haya visto, no es así.
—Intentarlo no puede hacer daño.
—Que yo haya visto, tampoco es así —murmuró Broad, siguiéndola escalera arriba.
Desde la puerta, Savine tenía su habitual aspecto controlado a la perfección. Pero más de cerca, a la luz de la lámpara, Broad notó que algo andaba mal. Había una irritación rosada en los bordes de sus fosas nasales, un brillo ansioso en los ojos, un mechón de pelo suelto de la peluca. Entonces vio las tenues manchas de la chaqueta, tan impactantes en Savine como si otra persona se hubiera presentado sin ninguna ropa.
—Lady Savine —dijo—, ¿seguro que queréis estar presente?
—Eres muy amable por preocuparte, pero tengo el estómago fuerte.
—No lo dudo. No lo decía por vos. —Bajó la voz—. La verdad es que sacáis lo peor de mí.
—Tu problema, maese Broad, es que confundes lo mejor con lo peor de ti. Necesito que se retome el trabajo en el canal a primera hora de mañana. A primerísima. Necesito ese canal abierto y aportándome dinero. —Ladró la última palabra, con los dientes a la vista, y la ira de aquella mujer aceleró el corazón a Broad. Era una cabeza más baja que él. Lo habría sorprendido que pesara la mitad que él. Pero aun así, le daba miedo. No por lo que ella pudiera hacer, sino por lo que pudiera obligarlo a hacer a él—. Y ahora, sé buen chico y consigue que eso ocurra.
Broad lanzó una mirada a Zuri, cuyos ojos negros relucían en la penumbra.
—Todos somos dedos en la mano de Dios —murmuró la mujer, encogiéndose de hombros como a modo de disculpa.
Broad se miró su propia mano y le dolieron los nudillos cuando la cerró despacio en un puño.
—Si tú lo dices…
Broad regresó a zancadas por el suelo del almacén, sus pasos resonando, hacia aquel charco de luz. Se dijo a sí mismo que intentaba parecer impaciente. Interpretar su papel. Pero nunca había sido muy buen actor. La verdad era que se moría de ganas de llegar.
Tirillas vio algo en los ojos de Broad, quizá. Se revolvió en su silla, como si pudiera zafarse de lo que estaba por venir. Pero ninguno de los dos podía.
—Espera un…
El puño tatuado de Broad dio contra sus costillas con un golpe seco. La silla se inclinó hacia atrás y Banderizo la cogió y la devolvió hacia delante. El otro puño de Broad se hundió en el otro costado de Tirillas y lo hizo retorcerse, con los ojos desorbitados. Se quedó así, temblando mientras la cara se le amorataba, durante un momento. Logró dar una bocanada sibilante antes de vomitar.
Le salpicó el regazo, salpicó el suelo del almacén y Banderizo dio un paso atrás, mirando ceñudo sus nuevas y relucientes botas.
—Vaya, tenemos un surtidor.
A Broad le costó no seguir dando puñetazos. Le costó controlarse aunque fuese un poco y hablar. Cuando lo hizo, se extrañó de lo calmada que sonaba su voz.
—Se acabó el intento civilizado. Tráelo.
Halder salió de la oscuridad llevando a alguien a rastras. Un chico joven, atado, gorgoteando en una mordaza.
—No —graznó Tirillas mientras Halder soltaba al chico de mala manera y Banderizo empezaba a atarlo a una silla—. No, no. —Aún le colgaba un hilo de baba de la comisura de la boca.
—Un hombre puede soportar mucho si cree que está luchando por el bien. Créeme que lo sé. —Broad se frotó los nudillos con suavidad—. Pero ¿ver cómo se lo hacen a su hijo? Eso ya es otra cosa.
El chico miró alrededor con el rostro surcado de lágrimas. Broad deseó poder tomarse una copa. Casi podía saborearla en la lengua. Una copa lo volvía todo más fácil. Más fácil en el momento, por lo menos. Más difícil después. Apartó el pensamiento.
—Dudo que vaya a presumir de esto tampoco. —Broad comprobó que estaba bien arremangado. Parecía importante, por algún motivo—. Pero si lo echas al montón de toda la otra mierda que he hecho, apenas hace que cambie el nivel.
Echó una mirada hacia la oficina. Quizá esperando encontrar a Savine indicándole que parara. Pero no vio a nadie. Solo la luz, para indicarle que Savine seguía observando. Un hombre tiene que ser capaz de detenerse a sí mismo. A Broad nunca se le había dado bien en absoluto. Devolvió la atención a Tirillas.
—Me gustaría volver a casa.
Se quitó los anteojos, los guardó en el bolsillo de la camisa y todas las caras iluminadas por la lámpara se convirtieron en manchas.
—Pero tengo toda la noche si hace falta.
El miedo del chico y el horror de Tirillas y la indiferencia de Banderizo eran turbios borrones que Broad apenas lograba distinguir.
—Quiero que imagines… el estado en que os encontraréis los dos para entonces.