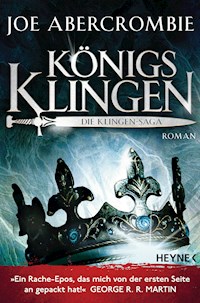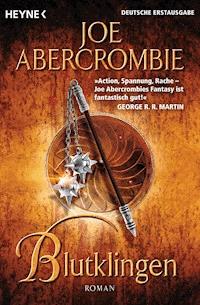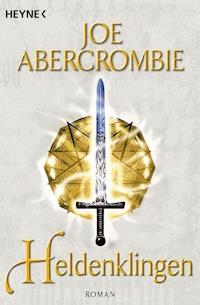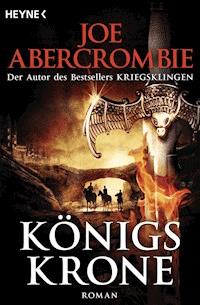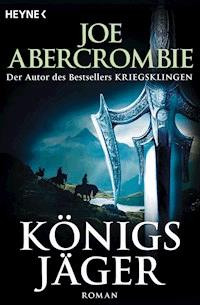Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
"Un poco de odio", la esperada nueva novela de Joe Abercrombie, que da inicio a la trilogía "La era de la locura", nos lleva de nuevo al mundo de "La Primera Ley". Años después, la era de la máquina está llegando al Círculo del Mundo, pero la era de la magia se niega a morir. Las chimeneas de la industria se elevan sobre Adua y el mundo bulle de nuevas oportunidades. Pero las viejas rencillas no se han olvidado. En las castigadas fronteras de Angland, Leo dan Brock lucha por conseguir la fama en el campo de batalla y derrotar a los ejércitos de Stour Ocaso. Para ello espera recibir ayuda de la corona, pero es mejor no contar con el hijo del rey Jezal, el irresponsable príncipe Orso. Savine dan Glokta (influyente inversora e hija del hombre más temido de la Unión) planea llegar a la cumbre del montón de escoria de la sociedad empleando los medios que sean precisos. Con lo que ella no cuenta es que ningún dinero podrá poner coto a la ira que va a estallar en los suburbios. Con ayuda de la montañera Isern-i-Phail, Ikke trata de controlar el don, o la maldición, del ojo largo. Ver el futuro es una cosa, pero cambiarlo, cuando el Primero de los Magos sigue manejando los hilos, es otra muy distinta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 971
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UN POCO DE ODIO
JOE ABERCROMBIE
Traducción de Manu Viciano
Índice
Primera parte
Bendiciones y maldiciones
En el meollo de la refriega
Los remordimientos son un lujo
Llevar la cuenta
Un pequeño ahorcamiento público
Los Rompedores
La respuesta a tus lágrimas
Jóvenes héroes
El momento
Romper todo lo que ama
Fue malo
Un mar de negocios
Esgrima con papá
Esgrima con papá
Promesas
Un buen golpe en favor del pueblo
Conocer la flecha
Darle tiempo, perder tiempo
Cuanto más grandes son
Preguntas
La maquinaria del estado
El dedo en la llaga
Segunda parte
Lleno de historias tristes
Sorpresas
El león y el lobo
Sin sentimientos innecesarios
Con amigos como estos
Barcos yéndose a pique
Bienvenida al futuro
La gente pequeña
Algo que nos pertenece
El hombre de acción
Un asunto turbio
En el espejo
Un trato
El nuevo monumento
Todos iguales
La insensatez de los jóvenes
Se acabó la fiesta
Comer guisantes con una espada
La Batalla de Colina Roja
Resolverlo como hombres
Tercera parte
Exigencias
Llevar las riendas
Un arma de necios
Esperanzas y odios
Donde se labran los nombres
Los pobres son quienes lo pagan
La mujer nueva
Causas perdidas
El hombre nuevo
Tal para cual
Cofres vacíos
Como la lluvia
Copas con mamá
Copas con mamá
Preguntas
Civilización
Talento innato
Buenos momentos
Cuatro cosas sobre la valentía
Sustitutos
Sin reparar en gastos
Un cabrón de los que me gustan
Larga vida al rey
Agradecimientos
La gente importante
Créditos
Para Lou,con abrazoslúgubres y oscuros
Primera parte
«La presente era está volviéndose loca en pos de la innovación, y todos los asuntos del mundo se llevarán de una manera distinta.»
Dr. Johnson
Bendiciones y maldiciones
—Rikke.
La joven hizo acopio de fuerzas para abrir un ojo. Una rendija de cortante y enfermizo fulgor.
—Regresa.
Expulsó de la boca el tarugo mojado de saliva, empujándolo con la lengua, y graznó la única palabra en la que pudo pensar.
—Joder.
—¡Esa es mi chica! —Isern se acuclilló junto a ella, haciendo que se balanceara su collar de runas y huesos de dedo, componiendo aquella sonrisa retorcida que mostraba el hueco de sus dientes y sin ofrecer a Rikke la menor ayuda—. ¿Qué has visto?
Rikke alzó una mano para agarrarse la cabeza. Tenía la sensación de que, si no contenía su cráneo, le iba a estallar. Aún veía formas burbujeantes en el interior de sus párpados, como las manchas brillantes después de haber mirado hacia el sol.
—He visto a gente cayendo de una torre alta. Docenas de personas. —Hizo una mueca al rememorar cómo golpeaban contra el suelo—. He visto a gente ahorcada. Hileras de personas. —Se le atenazó el estómago con el recuerdo de los cuerpos columpiándose, los pies meciéndose—. He visto... ¿una batalla, tal vez? Bajo una colina roja.
Isern dio un bufido.
—Esto es el Norte. No hace falta magia para ver que se avecina una batalla. ¿Qué más?
—He visto Uffrith arder. —Rikke casi podía oler todavía el humo. Se apretó la mano contra el ojo izquierdo. Lo notó caliente. Abrasador.
—¿Qué más?
—He visto a un lobo comerse el sol. Luego un león se comía al lobo. Luego un cordero se comía al león. Luego un búho se comía al cordero.
—Pues menudo monstruo debía de ser ese búho.
—O puede que el cordero fuese diminuto, supongo. ¿Qué significa?
Isern se llevó la yema de un dedo a los labios cicatrizados, como hacía siempre cuando estaba a punto de lanzar alguna afirmación profunda.
—No tengo ni zorra idea. Quizá el girar de la rueda del tiempo acabe liberando el secreto de esas visiones.
Rikke escupió, pero la boca siguió sabiéndole a desesperación.
—Así que... nos tocará esperar.
—Once de cada doce veces es lo mejor que puede hacerse. —Isern se rascó el hueco entre las clavículas y guiñó un ojo—. Pero si lo dijera así, nadie me consideraría una gran pensadora.
—Bueno, yo puedo revelar dos secretos ahora mismo. —Rikke gimió mientras se incorporaba sobre un codo—. Me duele la cabeza y me he cagado encima.
—Lo segundo no es ningún secreto. Cualquiera que tenga nariz lo sabe de sobra.
—Me llamarán Rikke la Cagona. —Arrugó la nariz mientras cambiaba de postura—. Y no por primera vez.
—Tu problema es que te preocupa lo que te llamen.
—Mi problema es que tengo la maldición de estos ataques.
Isern se dio unos golpecitos bajo el ojo izquierdo.
—Tú dices que estás maldita por los ataques. Yo digo que estás bendecida con el ojo largo.
—Vaya. —Rikke se puso de rodillas mientras el estómago seguía dándole vueltas y la garganta le cosquilleaba por el vómito. Por los muertos, se sentía escocida y exhausta. El doble del dolor de una noche tomando jarras de cerveza sin ninguno de sus dulces recuerdos—. Pues a mí no me parece mucha bendición —murmuró, después de aventurarse a un pequeño eructo y someter a sus tripas por los pelos.
—Existen pocas bendiciones que no lleven escondida dentro una maldición, y pocas maldiciones sin una pizca de bendición. —Isern cortó una pequeña porción de chagga de un trozo secado—. Igual que casi todo, es cuestión de cómo se mire.
—Muy profundo.
—Como siempre.
—Quizá alguien a quien le doliera menos la cabeza disfrutaría más de tu sabiduría.
Isern se lamió las yemas de los dedos, hizo una bolita con el chagga y se la ofreció a Rikke.
—Soy un pozo sin fondo de revelaciones, pero no puedo obligar a los ignorantes a beber de él. Y ahora, quítate los pantalones. —Ladró aquella carcajada salvaje que tenía—. Palabras que muchos hombres han anhelado oírme pronunciar.
Rikke se sentó con la espalda apoyada en un menhir cubierto de nieve, arrebujada en la capa de piel que le había regalado su padre, con los ojos entornados al sol que brillaba entre las ramas goteantes mientras el viento helado le soplaba en el culo desnudo. Mascó chagga y persiguió los picores que le danzaban por todo el cuerpo con uñas de bordes negros, tratando de calmar sus destrozados nervios y sacudirse de encima los recuerdos de aquella torre, de aquellos ahorcados, de Uffrith ardiendo.
—Las visiones —musitó—. Son una maldición, sin duda.
Isern chapoteó ribera arriba sujetando los pantalones de Rikke, empapados.
—¡Limpios como la nieve fresca! Ahora solo apestarás a juventud y decepción.
—Mira quién habla de apestar, Isern-i-Phail.
Isern alzó un brazo nervudo y tatuado, se olisqueó el sobaco y dio un suspiro de satisfacción.
—Tengo un aroma estupendo, terroso, femenino, de los que son muy apreciados por la luna. Si tanto te afecta un aroma, elegiste a la compañera equivocada.
Rikke escupió jugo de chagga, pero le salió mal y le goteó casi todo barbilla abajo.
—Si crees que elegí algo de todo esto, es que estás loca.
—Lo mismo opinaba la gente de mi padre.
—¡Pero si tú dices siempre que estaba más loco que un saco de búhos!
—Ya, bueno, pero lo que unos llaman loco, otros lo llaman excepcional. ¿Debo recalcar que tú misma distas mucho de ser una persona ordinaria? Esta vez dabas tantas patadas que casi salen volando tus botas. A lo mejor, tendré que atarte para que no te abras la cabeza y acabes babeando como mi hermano Brait. Pero él, por lo menos, no se caga encima, ojo.
—Gracias por ese comentario.
—No se merecen. —Isern formó un pequeño rombo con los dedos y escrutó el sol a través de él—. Ya hace rato que tendríamos que estar de camino. Hoy se llevarán a cabo gestas de gran altura. O puede que de gran bajeza. —Dejó caer los pantalones en el regazo de Rikke—. Ve vistiéndote.
—¿Cómo, así, mojados? Me rozarán.
—¿Que te rozarán? —Isern resopló—. ¿Ahí terminan tus preocupaciones?
—La cabeza aún me duele tanto que lo noto hasta en los dientes. —Rikke quería gritar, pero sabía que le supondría demasiado suplicio, de modo que tuvo que gimotear en voz baja—. No me hace falta ninguna otra pequeña incomodidad.
—¡La vida está hecha de pequeñas incomodidades, chica! Es por lo que sabes que estás viva. —Isern volvió a toser aquella carcajada y dio una palmada animosa a Rikke en el hombro que la hizo trastabillar hacia un lado—. Puedes andar con ese culo blanco y gordo al aire si te apetece, pero andarás de una forma u otra.
—Una maldición —refunfuñó Rikke mientras embutía las piernas en los pantalones empapados—. Sin duda, una maldición.
—Entonces, ¿de verdad crees que tengo el ojo largo?
Isern siguió avanzando por el bosque con aquellas zancadas firmes que, por muy deprisa que caminara Rikke, siempre la dejaban un incómodo medio paso por detrás.
—¿De verdad crees que malgastaría mis esfuerzos contigo si no?
Rikke suspiró.
—Supongo que no. Es solo que, en las canciones, es una cosa que usaban las brujas, los magos y los sabios para ver en la niebla de lo que está por venir, no una cosa que hacía a las imbéciles caerse al suelo y cagarse encima.
—Por si no te habías dado cuenta, los bardos tienden a adornar un poco las cosas. Verás, se puede vivir bien a base de canciones sobre brujas sabias, pero no tanto si son sobre imbéciles cagonas.
Rikke tuvo que aceptar a regañadientes que era verdad.
—Y demostrar que tienes el ojo largo no es asunto fácil. No puedes obligarlo a abrirse. Debes persuadirlo. —Isern hizo cosquillas a Rikke bajo la barbilla y esta apartó la cabeza de sopetón—. Puedes llevarlo a los lugares sagrados donde se alzan las antiguas piedras para que la luna llena lo ilumine. Pero, aun así, el ojo largo verá lo que vea cuando él decida.
—Pero ¿Uffrith en llamas? —Rikke estaba bastante preocupada desde que habían descendido de las Altiplanicies y se acercaban a casa. Bien sabían los muertos que no siempre había sido feliz en Uffrith, pero no tenía el menor deseo de ver la ciudad en llamas—. ¿Cómo se supone que ocurrirá eso?
—Bastaría con un descuido cocinando. —Los ojos de Isern se desviaron a un lado—. Aunque aquí arriba, en el Norte, diría que la guerra es una causa más probable para el incendio de una ciudad.
—¿La guerra?
—Es lo que ocurre cuando una pelea se vuelve tan grande que nadie sale bien parado de ella.
—Ya sé qué coño es. —Rikke tenía un puntito de miedo creciéndole en la nuca que no podía sacudirse por mucho que moviera los hombros—. Pero en el Norte ha habido paz durante toda mi vida.
—Mi padre decía siempre que los tiempos de paz son cuando los sabios se preparan para la violencia.
—Tu padre estaba más loco que una bota llena de estiércol.
—¿Y qué dice tu padre? Hay pocos hombres tan cuerdos como el Sabueso.
Rikke meneó los hombros de nuevo, pero no sirvió de nada.
—Dice que hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor.
—Buen consejo, en mi opinión.
—Pero él pasó por unos tiempos muy negros. Siempre luchando. Contra Bethod. Contra Dow el Negro. En esa época las cosas eran distintas.
Isern hizo un gesto burlón.
—Qué van a serlo. Yo estuve allí cuando tu padre combatió contra Bethod, en las Altiplanicies, con Nueve el Sanguinario a su lado.
Rikke parpadeó, sorprendida.
—No tendrías ni diez años.
—Lo bastante mayor para matar a un hombre.
—¿Qué?
—Yo solía llevar la maza de mi padre, porque los más pequeños deben tener las cargas más grandes, pero ese día él luchaba con la maza, así que yo llevaba su lanza. Esta misma. —La contera marcaba el ritmo de sus pasos en el camino—. Mi padre derribó a un hombre y, cuando intentaba levantarse, se la clavé en todo el ojete.
—¿Esa lanza?
Rikke se había acostumbrado a considerar lo que llevaba Isern como un palo. Un palo que, por cosas de la vida, tenía un extremo cubierto en piel de ciervo. No le gustaba pensar que había una punta metálica allí debajo. Y mucho menos una punta que había estado metida en el culo de algún pobre desgraciado.
—Bueno, ya ha tenido unas cuantas varas desde entonces, pero...
Isern se detuvo en seco, alzó la mano tatuada y entrecerró los ojos. Rikke solo alcanzaba a oír los bisbiseos de las ramas, el «plic, plic» de las gotas al derretirse la nieve, el «pío, pío» de los pájaros en los árboles jóvenes. Se inclinó hacia Isern.
—¿Qué es lo...?
—Carga una flecha en el arco y haz que sigan hablando —susurró Isern.
—¿Quiénes?
—Si eso falla, enséñales los dientes. Tienes la bendición de unos buenos dientes.
Y dicho eso, salió corriendo del camino y se internó entre los árboles.
—¿Mis dientes? —siseó Rikke, pero la escurridiza sombra de Isern ya se había perdido en las zarzas.
Entonces oyó la voz de un hombre.
—¿Seguro que es por aquí?
Rikke llevaba su arco al hombro, confiando en poder cazar algún ciervo. Lo dejó caer hasta la mano, sacó con torpeza una flecha que estuvo a punto de escapársele y logró cargarla a pesar de la oleada de espasmos nerviosos que le recorría el brazo.
—Nos han dicho que busquemos en la espesura. —Una voz más profunda, más dura, más temible—. ¿A ti esto te parece una espesura?
Rikke tuvo un repentino ataque de pánico al pensar que podría ser una flecha para ardillas, pero comprobó que era de punta ancha, como debía ser.
—Un bosque, supongo.
Risas.
—¿Y cuál es la puta diferencia?
Por el recodo del camino apareció un anciano. Llevaba un bastón en la mano, pero, al bajarlo, la luz moteada se reflejó en el metal y Rikke comprendió que no era un bastón, sino una lanza, y sintió que la preocupación se extendía desde aquel punto de su nuca hasta las raíces del pelo.
Eran tres. El anciano tenía un aspecto triste, como si nada de aquello hubiera sido idea suya. A su lado había un chico nervioso con escudo y un hacha corta. Por último, llegó un hombre enorme con la barba tupida y el ceño aún más tupido. A Rikke no le hizo ninguna gracia la pinta que tenía.
Su padre siempre decía que no había que apuntar con flechas a nadie a no ser que se pretendiera verlo muerto, de modo que tensó el arco solo a medias y lo dejó apuntando hacia el camino.
—Será mejor que no os mováis —dijo.
El viejo se la quedó mirando.
—Chica, tienes un anillo atravesándote la nariz.
—Soy consciente. —Rikke sacó la lengua y lo tocó con la punta—. Me mantiene amarrada.
—¿Podrías perderte si no?
—Mis pensamientos podrían.
—¿Es de oro? —preguntó el chico.
—De cobre —mintió ella, dado que el oro es muy propenso a convertir los encuentros desagradables en mortíferos.
—¿Y la pintura?
—La marca de la cruz es benéfica y muy apreciada por la luna. El ojo largo es el izquierdo y la cruz encamina su visión a través de la niebla de lo que está por venir. —Giró la cabeza y escupió jugo de chagga sin apartar la mirada de ellos—. Tal vez —añadió, ya que no estaba segura de que la cruz hubiera hecho otra cosa que manchar su almohada cuando se olvidaba de limpiársela por la noche.
No era la única que dudaba.
—¿Estás loca? —gruñó el hombretón.
Rikke suspiró. No era ni por asomo la primera vez que le hacían esa pregunta.
—Lo que unos llaman loco, otros lo llaman excepcional.
—Estaría muy bien que soltaras ese arco —dijo el anciano.
—Me gusta donde está.
Pero en realidad no le gustaba nada, porque lo notaba cada vez más pegajoso en la mano y, además, el hombro le dolía por el esfuerzo de mantenerlo a medio tensar y temía que las contracciones que empezaba a tener en el cuello acabaran liberando la cuerda.
Parecía que el chico tenía incluso menos confianza que ella en que lograra controlarlo, porque la miraba asomando los ojos por encima del brocal de su escudo. Fue entonces cuando Rikke reparó en lo que estaba pintado en él.
—Tienes un lobo en el escudo —dijo.
—La marca de Stour Ocaso —gruñó el gigante con aire orgulloso, y Rikke vio que también llevaba un lobo en el escudo, aunque el suyo era poco más que cuatro trazos difuminados en la madera.
—¿Sois hombres de Ocaso? —El miedo ya se le estaba extendiendo hasta las tripas—. ¿Qué hacéis aquí abajo?
—Acabar con el Sabueso y sus lameculos y devolver Uffrith al Norte, donde pertenece.
Los nudillos de Rikke se pusieron blancos en torno a su arco a medida que el miedo se convertía en ira.
—¡De eso ni hablar, joder!
—Ya está ocurriendo. —El anciano se encogió de hombros—. La única cuestión para ti es si te alzarás con los vencedores o regresarás al barro con los vencidos.
—¡Ocaso es el mejor guerrero que ha existido desde el Sanguinario! —exclamó el más joven—. ¡Va a reconquistar Angland y expulsar a la Unión del Norte!
—¿La Unión? —Rikke bajó la mirada hacia la cabeza de lobo mal garabateada en el escudo mal construido del chico—. Un lobo se come el sol —susurró.
—Está loca de remate. —El grandullón dio un paso adelante—. Venga, suelta el...
Entonces dio un largo gemido sibilante y le salió una protuberancia en la camisa en la que se entreveía un destello de metal.
—Oh —dijo el hombre, cayendo de rodillas.
El chico se volvió hacia él.
La flecha de Rikke se le clavó en la espalda, justo por debajo del omóplato.
Entonces le correspondió a ella decir: «Oh», al no estar muy segura de si había pretendido soltar la cuerda o no.
Un centelleo metálico y la cabeza del anciano dio una sacudida, con el puyón de la lanza de Isern atravesado en el cuello. Dejó caer su propia lanza y trató de aferrar a su atacante con dedos desmañados.
—Chist.
Isern le apartó el brazo de un manotazo y le arrancó la lanza, haciendo saltar un chorro negro. El hombre se revolvió en el suelo, con las manos sobre la enorme herida del cuello, como si pudiera impedir que la sangre siguiera manando. Intentaba decir algo, pero tan pronto como lograba escupir la sangre, se le volvía a llenar la boca. Entonces dejó de moverse.
—Te los has cargado.
Rikke se sentía acalorada. Tenía salpicaduras rojas en la mano. El hombretón estaba tendido bocabajo, con la camisa empapada en sangre oscura.
—A este lo has matado tú —replicó Isern.
El chico estaba arrodillado, dando tenues gañidos mientras intentaba llevarse las manos a la espalda para alcanzar el asta de la flecha, aunque Rikke no tenía ni idea de qué haría si lograba llegar a ella con los dedos. Lo más probable era que él tampoco tuviera ni idea. Isern era la única que estaba pensando con claridad en aquel momento. Se agachó con calma y cogió el cuchillo que el chico llevaba al cinto.
—Esperaba poder hacerle un par de preguntas, pero no va a responderme con esa flecha en el pulmón.
Como si quisiera darle la razón, el joven tosió sangre en su propia mano y miró a Rikke por encima de ella. Parecía un poco ofendido, como si ella hubiera hecho algún comentario hiriente.
—Pero en fin, a nadie le sale nunca todo como quiere.
Rikke se sobresaltó por el chasquido cuando Isern apuñaló al chico en la coronilla. Los ojos se le pusieron en blanco, tuvo una convulsión en la pierna y se le arqueó la espalda. Lo mismo que le pasaba a ella, tal vez, cuando le daba un ataque.
A Rikke se le erizaron los pelillos de los brazos mientras el chico caía inerte. Nunca había visto matar a un hombre. Había ocurrido todo tan deprisa que no sabía cómo debería sentirse.
—No parecían tan mala gente —dijo.
—Para estar intentando ver a través de las nieblas del futuro, la verdad es que ni te enteras de lo que tienes delante. —Isern ya estaba registrando los bolsillos del anciano, con la punta de la lengua encajada en el hueco de los dientes—. Si te esperas a que parezcan mala gente, has esperado demasiado, créeme.
—Podrías haberles dado una oportunidad.
—¿De qué? ¿De enviarte de vuelta al barro? ¿O de llevarte a rastras con Stour Ocaso? Entonces los roces sí que serían tu menor problema; ese chico tiene una reputación de mil demonios. —Cogió la pierna del viejo, lo arrastró desde el camino a los matorrales y luego arrojó su lanza en la misma dirección—. ¿O querías que los invitáramos a bailar en el bosque con nosotras, ponernos todos florecitas en el pelo y convencerlos de que se pasaran a nuestro bando con mis hermosas palabras y tu hermosa sonrisa?
Rikke escupió jugo de chagga y se limpió la barbilla, mirando cómo la sangre iba invadiendo la tierra alrededor de la cabeza acuchillada del chico.
—Dudo que mi sonrisa fuese a dar la talla, y estoy segura de que tus palabras tampoco la darían.
—Entonces, matarlos era la única posibilidad que teníamos, ¿no? Tu problema es que eres toda corazón. —Y clavó un dedo huesudo en la teta de Rikke.
—¡Ay! —Rikke dio un paso atrás, abrazándose el pecho—. Eso duele, ¿sabes?
—Eres toda corazón por todas partes, así que te duelen todos los pinchazos y las bofetadas. Debes hacer de tu corazón piedra. —Isern se dio un puñetazo en las costillas que hizo repiquetear los huesos de dedo que llevaba al cuello—. La crueldad es una característica muy apreciada por la luna. —Como queriendo demostrarlo, se agachó y tiró al chico muerto al sotobosque—. Una líder debe ser dura, para que los demás no tengan que serlo.
—¿Líder de qué? —musitó Rikke, frotándose la teta dolorida.
Entonces le llegó un olorcillo a humo, igual que en el sueño que había tenido. Como si el olor tuviera un atractivo irresistible, echó a andar camino abajo.
—¡Oye! —la llamó Isern, con una tira de carne seca en la boca que había sacado del bolsillo del gigantón—. ¡Necesito ayuda para arrastrar a este cabrón enorme!
—No —susurró Rikke, mientras el olor a fuego crecía al mismo ritmo que su inquietud—. No, no, no.
Salió de entre los árboles a la fría luz del día, dio otro par de pasos tambaleantes y se detuvo, con el arco colgando de su mano flácida.
La neblina matutina se había alzado hacía tiempo, y Rikke alcanzaba a ver más allá de la cuadrícula de campos recién plantados hasta Uffrith, calzada contra el mar gris tras su gris muralla. El lugar donde se alzaba el antiguo salón de su padre con el desastrado jardín en la parte de atrás. La segura y aburrida Uffrith, donde ella había nacido y crecido. Solo que estaba ardiendo, igual que la había visto, y una enorme columna de humo negro manchaba el cielo y flotaba hacia el mar picado.
—Por los muertos —graznó.
Isern llegó desde los árboles con la lanza cruzada sobre los hombros y una gran sonrisa cruzada en la cara.
—¿Sabes lo que significa esto?
—¿Guerra? —susurró Rikke, horrorizada.
—Sí, eso. —Isern le quitó importancia con un gesto, como si fuese una nadería—. ¡Pero el caso es que yo estaba en lo cierto! —Dio a Rikke una palmada tan fuerte en el hombro que estuvo a punto de derribarla—. ¡Sí que tienes el ojo largo!
En el meollo de la refriega
«En la batalla —solía decir el padre de Leo—, un hombre descubre quién es de verdad.»
Los norteños ya estaban dando media vuelta para huir cuando el caballo de Leo se estrelló contra ellos con una electrizante sacudida.
Golpeó a uno en la parte trasera del casco con toda la fuerza de su carga y casi le arrancó la cabeza.
Rugió mientras descargaba su hacha hacia el otro lado. Vislumbró un rostro boquiabierto mientras el arma lo partía en dos y la sangre salpicaba en chorros negros.
Otros jinetes arremetieron contra los norteños y los levantaron por los aires como muñecos rotos. Leo vio que un enemigo ensartaba la cabeza de un caballo con una lanza. El jinete dio una vuelta de campana al salir despedido de la silla.
Una lanza se hizo añicos y una astilla golpeó el yelmo de Leo con un resonante tañido mientras se apartaba. El mundo era una titilante rendija de rostros crispados, acero reluciente y cuerpos jadeantes, entrevisto a través de la abertura de la celada. Los chillidos de hombres y monturas y el metal se combinaban en un estrépito que aplastaba todo pensamiento.
Un caballo viró por delante de él. Sin jinete, con los estribos aleteando. El caballo de Ritter. Leo lo sabía por el sudadero amarillo. Un ataque de lanza le sacudió el escudo en el brazo e hizo que se tambaleara en su silla. La punta descendió chirriando por el quijote del muslo.
Asió las riendas con la mano del escudo mientras su montura corcoveaba y bufaba, con el rostro trabado en dolorosa sonrisa, blandiendo su hacha furiosamente a un lado y otro. Aporreó un escudo con un lobo negro pintado una y otra vez, sin pensar, luego pateó a un hombre y lo hizo retroceder trastabillando, momento en que la espada de Barniva destelló al cercenarle el brazo.
Vio a Jin Aguablanca descargando su maza, con el pelo rojizo enganchado entre los dientes prietos. Justo detrás de él, Antaup chillaba algo mientras intentaba liberar su lanza de una cota de mallas ensangrentada. Glaward forcejeaba contra un carl, ambos desarmados, ambos enredados en sus riendas. Leo atacó al norteño y el golpe dejó al hombre el codo torcido hacia donde no debía; un segundo hachazo lo hizo caer al barro.
Señaló con el hacha hacia el estandarte de Stour Ocaso, un lobo negro que ondeaba al viento. Aulló y rugió con la garganta ronca. Nadie podía oírlo con la celada bajada. Nadie habría podido oírlo aunque la llevara levantada. Apenas sabía ni lo que estaba diciendo. Dejó de bramar y se dedicó a golpear con furia los cuerpos que se apiñaban a su alrededor.
Alguien le agarró la pierna. Pelo rizado. Pecas. Tenía aspecto de estar cagado de miedo. Como todos allí. No parecía ir armado. Quizá estuviera rindiéndose. Leo sacudió a Pecas en la coronilla con el brocal del escudo, espoleó a su caballo y lo pisoteó en el barro.
Aquel no era lugar para buenas intenciones. No era lugar para tediosas sutilezas ni aburridas refutaciones. Allí no cabían las críticas de su madre sobre la paciencia y la cautela. Todo era hermosamente simple.
«En la batalla, un hombre descubre quién es de verdad», y Leo era el héroe que siempre había soñado ser.
Descargó otro golpe, pero notó rara el hacha. La hoja había salido despedida y lo había dejado sosteniendo un puto palo. Lo soltó para desenfundar su acero de batalla, los dedos torpes vibrando en el guantelete, la empuñadura resbaladiza por la lluvia que arreciaba. Cayó en la cuenta de que el hombre al que estaba golpeando había muerto. Había caído contra la valla, por lo que parecía estar de pie, pero se veía una pulpa negra colgando de su cráneo roto, de modo que asunto resuelto.
Los norteños estaban desmoronándose. Corrían, gañían, caían al derribarlos desde detrás, y Leo los obligó a retirarse hacia su estandarte. Tres jinetes tenían a un grupo de norteños retenidos contra una portalada, Barniva en el centro, su cara llena de cicatrices manchada de sangre mientras lanzaba tajos con su pesada espada.
El portaestandarte era un hombre inmenso con ojos desesperados y sangre en la barba, que seguía sosteniendo en alto el pendón del lobo negro. Leo se lanzó al galope contra él, bloqueó hacha con escudo y su espada chirrió contra la babera, le abrió un tajo enorme en la cara y le cortó media nariz. El hombre retrocedió con pasos tambaleantes y Jin Aguablanca le aplastó el yelmo de un mazazo que hizo salpicar sangre por la gorguera. Leo lo tiró al suelo de una patada y le arrancó el estandarte de la mano inerte mientras caía. Lo lanzó al aire, riendo, gorgoteando, a punto de ahogarse con su propia saliva antes de echarse a reír de nuevo, con la correa del hacha rodeándole todavía la muñeca, por lo que el mango roto repicaba contra su yelmo.
¿Habían vencido? Miró a su alrededor, buscando más enemigos. Unas pocas siluetas desarrapadas brincaban entre los cultivos en dirección a los lejanos árboles. Corrían para salvar la vida, después de abandonar sus armas. Aquello era todo.
A Leo le dolía todo el cuerpo: los muslos de aferrarse al caballo, los hombros de blandir el hacha, las manos de asir las riendas. Hasta las plantas de los pies le palpitaban por el esfuerzo. Su pecho subía y bajaba, el aliento resonaba en el yelmo, húmedo, cálido y salado. Quizá en algún momento se hubiera mordido la lengua. Se afanó en soltar la hebilla bajo su mentón y por fin logró soltarse el condenado trasto. El cráneo le estalló con el estruendo, transformado de ira a puro gozo. El ruido de la victoria.
Estuvo a punto de caer del caballo, pero logró subirse a la verja. Notó algo blando bajo el guantelete. El cadáver de un norteño, con una lanza rota clavada en la espalda. Lo único que Leo sintió fue un vertiginoso deleite.
Sin cadáveres no había gloria, a fin de cuentas. Lamentarlo sería como lamentar las mondas de una zanahoria. Alguien estaba ayudándolo a levantarse con una mano firme. Jurand. Siempre estaba allí cuando lo necesitaba. Leo se irguió y los rostros jubilosos de sus hombres se volvieron como uno solo hacia él.
—¡El Joven León! —rugió Glaward. Subió a la valla junto a Leo y le dio una pesada palmada en el hombro que lo hizo tambalearse un poco. Jurand extendió los brazos para sostenerlo, pero Leo no llegó a caer—. ¡Leo dan Brock!
Al momento todos estaban gritando su nombre, cantándolo como una plegaria, entonándolo como una palabra mágica, acuchillando con armas brillantes al cielo que les escupía.
—¡Leo! ¡Leo! ¡Leo!
«En la batalla, un hombre descubre quién es de verdad.»
Se sentía embriagado. Se sentía arder. Se sentía como un rey. Se sentía como un dios. ¡Aquello era para lo que había nacido!
—¡Victoria! —bramó, blandiendo su ensangrentada espada y el ensangrentado estandarte de los norteños.
Por los muertos, ¿qué podía existir mejor que aquello?
En la tienda de la señora gobernadora se libraba un tipo distinto de guerra. Una guerra de paciente análisis y meticuloso cálculo, de probabilidades sopesadas y ceños fruncidos, de líneas de suministros y una cantidad espantosa de mapas. Una clase de guerra para la que, a decir verdad, Leo no tenía paciencia.
El resplandor de la victoria se había amortiguado por la constante lluvia que los había acompañado en el arduo ascenso desde el valle, aguado por el irritante dolor de una docena de cortes y magulladuras y casi apagado por la mirada fría que le dedicó su madre cuando Leo apartó la lona de la tienda, seguido de Jurand y Jin Aguablanca.
La madre de Leo estaba hablando con un Mensajero Real. Era tan ridículamente alto que tenía que encorvarse con respeto para prestarle atención.
—Por favor, explicad a su majestad que estamos haciendo todo lo posible para contener el avance de los norteños, pero Uffrith ha caído y estamos perdiendo terreno. Han atacado con fuerza abrumadora en tres puntos y todavía estamos reuniendo nuestras tropas. Pedidle... no, suplicadle que nos envíe refuerzos.
—Así lo haré, mi señora gobernadora. —El Mensajero saludó con la cabeza a Leo al cruzarse con él—. Mi enhorabuena por vuestra victoria, lord Brock.
—¡No necesitamos la puta ayuda del rey! —escupió Leo cuando la lona de la tienda hubo caído—. ¡Podemos derrotar a los perros de Calder el Negro!
Su voz sonaba extraña y floja dentro de la tienda, amortiguada por la lona húmeda. No tenía ni por asomo el mismo alcance que en el campo de batalla.
—Vaya. —Su madre apoyó los puños en la mesa y miró sus mapas con la frente arrugada. Por los muertos, a veces Leo pensaba que quería más a esos mapas que a él—. Si tenemos que librar las batallas del rey, deberíamos esperar la ayuda del rey.
—¡Deberías haber visto cómo corrían! —Maldición, con lo seguro de sí mismo que había estado Leo unos momentos antes. Podía cargar contra un frente de carls sin dudarlo, pero una mujer de cuello largo y cabello entrecano le succionaba toda la valentía del cuerpo—. ¡Se han desmoronado incluso antes de que llegáramos! Hemos tomado unas decenas de prisioneros y... —Miró a Jurand, pero vio que estaba dedicándole aquella mirada dudosa que tenía, la que ponía cuando no aprobaba algo, la misma que le había lanzado antes de la carga—. Y la granja vuelve a estar en nuestras manos... y...
Su madre permitió que Leo fuese tartamudeando cada vez más hasta dejar la frase en el aire, y solo entonces miró a sus amigos.
—Tienes mi gratitud, Jurand. Estoy segura de que has hecho todo lo posible para convencerlo. Y tú también, Aguablanca. Mi hijo no podría pedir mejores amigos, ni yo guerreros más valientes.
Jin dejó caer la mano con fuerza en el hombro de Leo.
—Ha sido Leo quien ha encabezado la...
—Podéis retiraros.
Jin se rascó la barba con expresión avergonzada, mostrando mucho menos temple de guerrero que en el valle. Jurand hizo una leve mueca de disculpa a Leo.
—Por supuesto, lady Finree.
Y se escabulleron de la tienda, abandonando a Leo, que jugueteaba débilmente con el ribete de su estandarte capturado.
Su madre dejó que el avasallador silencio se extendiera un momento más antes de dictar sentencia.
—Eres tonto del culo.
Leo ya se lo esperaba, pero aun así le dolió.
—¿Porque por fin he luchado de verdad?
—Por cuándo has decidido luchar, y cómo.
—¡Los grandes líderes siempre están en el meollo de la refriega!
Pero sabía que estaba sonando como los héroes de los libros de cuentos mal escritos que antes le encantaban.
—¿Sabes a quiénes encuentras también en el meollo de la refriega? —preguntó su madre—. A hombres muertos. Los dos sabemos que no eres ningún necio, Leo. ¿Para quién estás fingiendo serlo? —Movió la cabeza a los lados, con expresión cansada—. No debí permitir que tu padre te enviara a vivir con el Sabueso. Lo único que aprendiste en Uffrith fue impetuosidad, malas canciones y una admiración infantil por los asesinos. Debí enviarte a Adua. Dudo que así cantaras mejor, pero al menos podrías haber aprendido un poco de sutileza.
—¡Hay momentos para la sutileza y momentos para la acción!
—Nunca es buen momento para la temeridad, Leo. Ni para el engreimiento.
—¡Pero hemos ganado, joder!
—¿Qué hemos ganado? ¿Una granja sin ningún valor en un valle sin ningún valor? Lo que había allí era poco más que una unidad de exploradores, y ahora el enemigo podrá estimar nuestra fuerza. —Dio un amargo bufido mientras se volvía de nuevo hacia sus mapas—. O mejor dicho, su ausencia.
—He capturado un estandarte.
Pero, mirándolo bien, era un pendón bastante lamentable: estaba mal tejido y la vara se parecía más a una rama que a un asta. ¿Cómo podía haber pensado que tal vez el mismísimo Stour Ocaso cabalgara bajo aquello?
—Tenemos banderas de sobra —dijo su madre—. Lo que nos falta son hombres que marchen tras ellas. Quizá la próxima vez puedas traernos unos pocos regimientos, ¿te parece?
—Maldita sea, madre, no sé cómo complacerte.
—Escucha lo que se te dice. Aprende de quienes saben más que tú. Sé valiente, por supuesto, pero no imprudente. Y sobre todo, ¡no hagas que te maten, cojones! Siempre has sabido exactamente cómo complacerme, Leo, pero prefieres complacerte a ti mismo.
—¡Tú no puedes entenderlo! No eres... —Movió una mano impaciente y fracasó, como de costumbre, en su intento de hallar las palabras correctas—. No eres un hombre —concluyó con debilidad.
Ella enarcó una ceja.
—De haber tenido alguna confusión al respecto, se habría despejado del todo cuando te expulsé de mi vientre. ¿Tienes la menor idea de cuánto pesabas de bebé? Pásate dos días cagando un yunque y luego volveremos a hablar del tema.
—¡Me cago en la leche, madre! Me refiero a que los soldados admiran a cierto tipo de hombre, y...
—¿Igual que tu amigo Ritter te admiraba a ti?
A Leo lo asaltó el recuerdo de aquel caballo sin jinete que había pasado repiqueteando por delante de él. Se dio cuenta de que no había visto la cara de Ritter entre sus amigos cuando estaban celebrándolo. Se dio cuenta de que no había pensado en ello hasta ese preciso momento.
—Conocía los riesgos —dijo con voz ahogada, atragantado de pronto por la preocupación—. Él escogió luchar. ¡Estaba orgulloso de luchar!
—Lo estaba. Porque tú tienes ese fuego que inspira a los hombres a seguirte. Tu padre también lo tenía. Pero ese don trae consigo una responsabilidad. Los hombres ponen sus vidas en tus manos.
Leo tragó saliva, mientras su orgullo se derretía para revelar un horrible remordimiento igual que la nieve inmaculada se derrite para mostrar el mundo podrido y enlodado.
—Debería ir a verle. —Se volvió hacia la salida de la tienda y estuvo a punto de tropezar con la correa suelta de una de sus grebas—. ¿Está... con los heridos?
El rostro de su madre se había suavizado. Eso preocupó a Leo más que cualquier otra cosa.
—Está con los muertos, Leo. —Hubo un silencio largo y extraño, y una ráfaga de viento hizo que la lona de la tienda batiera y bisbiseara—. Lo siento.
Sin cadáveres no había gloria. Leo se dejó caer en una silla plegable y el estandarte capturado rebotó contra el suelo.
—Me dijo que deberíamos esperarte —murmuró, recordando la cara preocupada con la que Ritter había contemplado el valle—. Igual que Jurand. Y yo les respondí que podían quedarse con las mujeres... mientras nosotros nos ocupábamos de la batalla.
—Has hecho lo que creías correcto, en caliente —murmuró su madre.
—Tenía esposa.
Leo recordaba la boda. ¿Cómo diantres se llamaba ella? Tenía la barbilla un poco hundida. El novio había estado más guapo. La feliz pareja había bailado, bastante mal, y Jin Aguablanca había gritado en norteño que esperaba, por el bien de la chica, que Ritter follase mejor que bailaba. Leo se había reído tanto que había estado a punto de vomitar. Ya no tenía ganas de reír. De vomitar, sí.
—Por los muertos, tenía un hijo —añadió.
—Les escribiré una carta.
—¿Y de qué va a servirles? —Notó el picor de lágrimas al fondo de la nariz—. ¡Les daré mi casa! ¡La de Ostenhorm!
—¿Estás seguro?
—¿Para qué quiero una casa, si me paso todo el tiempo en la silla de montar?
—Tienes buen corazón, Leo. —Su madre se acuclilló junto a él—. Demasiado bueno, pienso a veces. —Las manos pálidas de ella parecían diminutas en sus puños envueltos por guanteletes, pero en ese momento eran las más fuertes—. Tienes lo que hace falta para ser un gran hombre, pero no puedes permitir que guíe tus actos la primera emoción que te pasa por la cabeza. Puede que a veces los valientes ganen batallas, pero las guerras siempre las ganan los listos. ¿Lo comprendes?
—Lo comprendo —susurró él.
—Bien. Da la orden de abandonar esa granja y replegarse hacia el oeste antes de que Stour Ocaso llegue con sus huestes.
—Pero si nos retiramos... Ritter habrá muerto para nada. Si nos retiramos, ¿qué impresión daremos?
Ella se levantó.
—Una impresión de debilidad e indecisión femeninas, espero. Y entonces, quizá prevalezcan las mentes más temerarias de los norteños y nos persigan con varoniles sonrisas en sus varoniles caras, y cuando por fin lleguen los soldados del rey, los haremos pedacitos en un terreno elegido por nosotros.
Leo parpadeó mirando al suelo y notó que le caían lágrimas por las mejillas.
—Entiendo.
Ella puso su voz suave.
—Ha sido temerario, y ha sido imprudente, pero también ha sido valiente y... para bien o para mal, es verdad que los soldados admiran a cierto tipo de hombre. No voy a negar que todos necesitamos algo que vitorear. Le has dado un puñetazo en la nariz a Stour Ocaso, y los grandes guerreros son de ira rápida, y los hombres iracundos cometen errores. —Puso algo en la mano sin fuerza de Leo. El estandarte con el lobo de Ocaso—. Tu padre habría estado orgulloso de tu coraje, Leo. Ahora, haz que yo esté orgullosa de tu buen juicio.
Leo fue con paso pesado hacia la lona de la tienda, notando los hombros caídos bajo una armadura que parecía tres veces más pesada que al llegar. Ritter había desaparecido y jamás regresaría, y había dejado a su esposa sin barbilla sollozando junto a la hoguera. Asesinado por su propia lealtad, y por el orgullo de Leo, y por la despreocupación de Leo, y por la arrogancia de Leo.
—Por los muertos.
Intentó limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano, pero no podía llevando los guanteletes puestos. Utilizó el ribete del estandarte capturado.
«En la batalla, un hombre descubre quién es de verdad.»
Se quedó petrificado al salir a la luz del día. Ante la tienda de su madre se había congregado lo que parecía un regimiento entero, formando en semicírculo.
—¡Un hurra por Leo dan Brock! —rugió Glaward, cogiendo la muñeca de Leo con su enorme manaza y alzándola—. ¡El Joven León!
—¡El Joven León! —bramó Barniva mientras se alzaba un vítor entusiasta—. ¡Leo dan Brock!
—Intenté avisarte —susurró Jurand, inclinándose para hablarle al oído—. ¿Te ha echado una buena bronca?
—La que me merecía. —Pero Leo consiguió sonreír un poco. Solo para levantar la moral. No se podía negar que todos necesitaban algo que vitorear.
La algarabía creció cuando Leo alzó aquel trapo que pasaba por estandarte, y Antaup se adelantó con arrogancia y levantó los brazos para incitar más ruido. Un hombre, sin duda ya borracho, se bajó los pantalones y enseñó el culo desnudo al Norte, para gran regocijo general. Entonces cayó al suelo, lo que provocó risotadas generales. Glaward y Barniva cogieron a Leo y lo levantaron al aire sobre sus hombros, mientras Jurand ponía los brazos en jarras y los miraba con condescendencia.
La lluvia había amainado y el sol relució sobre armaduras pulidas y hojas afiladas y caras sonrientes.
Era difícil no sentirse mucho mejor.
Los remordimientos son un lujo
La nieve se había derretido, dejando el mundo frío e incómodo. La porquería helada que pasaba por suelo se colaba en las botas de Rikke y salpicaba sus pantalones calados. Un rocío gélido goteaba sin cesar de las ramas negras a su pelo empapado, a su capa mojada y a su espalda dolorida. La humedad que llegaba desde arriba se encontraba con la que subía desde abajo en torno a su cinturón, que Rikke se había visto obligada a apretarse por apenas haber comido nada en los tres días que habían transcurrido desde que matara a un chico y viera arder su propio hogar.
Por lo menos, la cosa no podía empeorar. O eso se decía a sí misma.
—Estaría muy bien andar por un camino —refunfuñó mientras intentaba soltarse el pie de una maraña de zarzas, aunque solo consiguió hacerse más rozaduras.
Isern tenía algún truco sobrenatural para que sus pies encontraran solo las partes secas de una ciénaga. Rikke juraría que Isern era capaz de cruzar un estanque bailando sobre los nenúfares y ni siquiera mojarse los pies.
—¿Quién más podría estar andando de puntillas por los caminos, en nuestra opinión?
—Los hombres de Stour Ocaso —respondió Rikke, huraña.
—Sí, y los de su tío Scale Mano de Hierro, y los de su padre Calder el Negro. Las espinas pueden rasparte esa piel suave y aterciopelada que tienes, pero no se clavan tan profundo como lo harían sus espadas.
Rikke maldijo cuando el fango estuvo a punto de sacarle una bota del pie.
—Podríamos auparnos a terreno elevado, por lo menos.
Isern se frotó el caballete de la nariz como si jamás hubiera oído un disparate tan enorme.
—¿Quién más crees que estará pasándolo de aúpa en el terreno elevado?
Rikke, disgustada, se pasó la bolita de chagga del labio superior al inferior.
—Los exploradores de Stour Ocaso.
—Y los de Scale Mano de Hierro, y los de Calder el Negro. Y dado que ellos están allí, pululando por los caminos y las colinas como piojos en un tronco, ¿dónde deberíamos estar nosotras?
Rikke mató de una palmada un insecto que tenía en el mugroso dorso de la mano.
—Aquí abajo, en el fondo del valle, con las zarzas, el barro y los putos bichos de mierda.
—Casi podría decirse que tener un ejército hostil ocupando tus tierras es una incomodidad, se mire como se mire. Tú estás acostumbrada a actuar como si el mundo fuese tu patio del recreo. Pero ahora está plagado de peligros, chica. Es hora de comportarse en consecuencia.
Isern siguió avanzando entre los matorrales, rápida y sigilosa como una serpiente, dejando que Rikke la siguiera con dificultades, soltando inútiles reniegos.
A Rikke le gustaba considerarse una montañera bastante curtida, pero, comparada con Isern, era una patosa chica de ciudad. Isern-i-Phail se conocía todos los caminos, o eso se rumoreaba. Incluso mejor que su padre. Rikke había aprendido más a base de observarla durante las últimas dos semanas que todo lo que le había enseñado aquel ridículo maestro de la Unión en Ostenhorm a lo largo de un año. Cómo construir un refugio con helechos. Cómo tender trampas para conejos, aunque no hubieran funcionado. Cómo orientarse según la forma en que crece el musgo en los troncos de los árboles. Cómo distinguir a un hombre de un animal en el bosque mirando solo sus pisadas.
Había quienes decían que Isern era una bruja, y desde luego tenía el aspecto y el mal genio de una bruja, pero ni siquiera ella podía conjurar comida a partir de piedras y agua pantanosa a finales del puto invierno. Por desgracia.
Mientras el sol descendía por detrás de las colinas y dejaba los valles más fríos que nunca, se metieron culebreando como gusanos en una grieta entre peñascos y se apretaron una contra la otra para darse calor, mientras fuera el viento ganaba fuerza y la tenue llovizna se convertía en punzante aguanieve.
—¿Crees que podrías encontrar en todo este valle una rama lo bastante seca como para encenderse? —susurró Rikke mientras se frotaba las manos heladas frente a su aliento humeante y luego se las metía en los sobacos, donde, en lugar de calentarse, solo consiguieron enfriarle el cuerpo entero.
Isern se encorvó sobre el petate donde llevaban sus menguantes provisiones, como un avaro sobre su oro.
—Aunque pudiera, el humo quizá nos traería cazadores.
—Supongo que seguiremos pasando frío, pues —dijo Rikke con un hilo de voz.
—Así es el nacimiento de la primavera, sobre todo cuando tus enemigos han tomado el salón de tu padre y no tienes un fuego bien calentito para acurrucarte junto a él.
Rikke sabía lo que decía la gente de ella, y era posible que su cabeza no tuviera las partes que debía en los lugares que debía, pero siempre había sido una persona observadora. Por eso, a pesar de la penumbra y de los dedos ágiles de Isern, Rikke vio que la montañesa solo comía la mitad de lo que le ofreció a ella. Lo vio, y se sintió agradecida, y deseó tener las agallas para insistir en porciones equitativas, pero tenía demasiada hambre. Se comió su tira de carne seca tan deprisa que, al tragar, envió para abajo también la bolita de chagga sin darse cuenta.
Mientras se lamía el delicioso sabor a pan rancio de los dientes, descubrió que estaba pensando en el chico al que había disparado. Aquella tira de tela tintada rodeando su cuello escuálido, como las que ponían las madres a sus hijos para que no cogieran frío. Aquella mirada herida, confusa. La misma mirada que había tenido ella, tal vez, cuando los otros niños se reían de sus sacudidas.
—Maté a ese chaval. —Se sorbió el moco frío de la nariz y lo escupió.
—Sí. —Isern separó una bolita de chagga y se la metió detrás del labio—. Lo mataste bien muerto, y se lo arrebataste a todos sus conocidos, y cortaste de raíz todo el bien que pudiera haber hecho jamás en el mundo.
Rikke parpadeó.
—¡Pero si el cráneo se lo partiste tú!
—Eso fue por piedad. Se habría ahogado por tu flecha sin remedio.
Rikke reparó en que se estaba frotando la espalda, intentando alcanzar con el pulgar el punto donde se había clavado aquella asta, pero no lograba llegar. No más de lo que lo había logrado el chico.
—No creo que se lo mereciera, en realidad.
—A las flechas les da bastante igual quién lo merece y quién no. La mejor defensa contra las flechas no es una vida de nobleza, sino ser tú quien las está disparando, ¿comprendes? —Isern se reclinó contra ella, oliendo a sudor y a tierra y chagga mascado—. Eran los enemigos de tu padre. Nuestros enemigos. Tampoco es que hubiera otra elección.
—No estoy segura ni de que lo eligiera. —Rikke se mordisqueó las uñas agrietadas mientras seguía mordisqueando aquel recuerdo, una y otra vez—. Fue solo que se me escapó la cuerda. Fue solo un error estúpido.
—También podrías llamarlo una casualidad afortunada.
Rikke se arrebujó en su capa helada y su humor lóbrego.
—No hay justicia, ¿verdad? Ni para él ni para mí. Solo hay un mundo que hace la vista gorda y al que no le importamos una mierda ni él ni yo.
—¿Por qué deberíais importarle?
—Maté a ese chico. —El pie de Rikke tuvo un espasmo, y el espasmo se convirtió en un temblor que le subió por la pierna, y el temblor se convirtió en un escalofrío que recorrió todo su cuerpo—. Por muchas vueltas que le dé... no me parece que esté bien.
Notó la mano firme de Isern en el hombro y se sintió agradecida.
—Si en algún momento empieza a parecerte que está bien matar a gente, tendrás un problema mucho más grave. Los remordimientos pueden escocer, pero deberías dar las gracias por tenerlos.
—¿Las gracias?
—Los remordimientos son un lujo reservado a aquellos que siguen respirando y no sufren un dolor, un frío o un hambre insoportables que acaparen toda su veleidosa atención. Mientras los remordimientos sean tu mayor problema, chica... —Rikke vio el tenue destello de los dientes de Isern en la creciente oscuridad—. Es que las cosas no van tan, tan mal.
Dio una palmada en el muslo de Rikke y soltó una carcajada de bruja, y quizá hubiera algo de magia en todo ello a fin de cuentas, porque Rikke compuso su primera sonrisa en un par de días, y eso hizo que se sintiera un poquito mejor. «Tu mejor escudo es una sonrisa», decía siempre su padre.
—¿Por qué no me has dejado atrás? —preguntó.
—Di mi palabra a tu padre.
—Sí, pero todo el mundo dice que eres la bruja menos de fiar en todo el Norte.
—Nadie debería saber mejor que tú lo que valen las cosas que dice todo el mundo. La verdad es que solo me preocupo de mantener mi palabra con la gente que me cae bien. Parezco poco de fiar porque, fuera de las colinas, eso se reduce a solo siete personas. —Cerró la mano tatuada en un puño tan tenso que temblaba—. Para esos siete, soy una roca.
Rikke tragó saliva.
—¿Te caigo bien, entonces?
—Ni fu ni fa. —Isern abrió el puño azul y movió los dedos con un chasquido de nudillos—. Sobre ti, todavía tengo que decidirme, pero tu padre me cae bien y a él le di mi palabra. Le prometí que intentaría acabar con tus ataques y abrirte el ojo largo, y que luego te devolvería con él sana y salva. Puede que ese asuntillo de la invasión lo haya sacado de Uffrith, pero, por lo que a mí respecta y dondequiera que lo hayan empujado esos cabrones de Stour Ocaso, el compromiso sigue en pie. —Sus ojos se desviaron un instante hacia Rikke, tan astutos como los de un zorro al ver el gallinero desprotegido—. Pero reconozco que también tengo un motivo egoísta, cosa que te conviene, porque los motivos egoístas son los únicos en los que deberías confiar.
—¿Qué motivo es?
Isern abrió tanto los ojos que casi se le desorbitaron en su rostro mugriento.
—Que sé que nos espera un Norte mejor. Un Norte libre de las zarpas de Scale Mano de Hierro, y de quien maneja sus hilos, Calder el Negro, e incluso también de quien maneja los hilos de él. Un Norte libre, para que cada cual viva a su propia manera. —Isern se inclinó hacia Rikke en la penumbra—. Y tu ojo largo nos encontrará el camino hacia él.
Llevar la cuenta
Las chispas regaban la noche y el calor era una presión constante en el rostro sonriente de Savine. Al otro lado del portón abierto de par en par, los cuerpos esforzados y la maquinaria esforzada se tornaban demoníacos por el resplandor del metal fundido. Los martillos aporreaban, las cadenas traqueteaban, el vapor siseaba, los trabajadores maldecían. La música del dinero al ganarse.
Al fin y al cabo, una sexta parte de la Fundición Calle de la Colina le pertenecía a ella.
Uno de los seis grandes pabellones era propiedad de Savine. Dos de las doce altísimas chimeneas. Una de cada seis de las nuevas máquinas que giraban en el interior, una sexta parte del carbón en los enormes montones acumulados a paladas en el patio, de los centenares de relucientes hojas de cristal que daban a la calle. Por no mencionar la sexta parte de los beneficios, siempre crecientes. Un flujo de plata que dejaba a la altura del betún la ceca de su majestad.
—Mejor que no nos entretengamos, mi señora —musitó Zuri, con el fuego brillando en sus ojos mientras miraba a un lado y al otro de la calle oscurecida.
Tenía razón, como siempre. La mayoría de las jóvenes damas conocidas de Savine se habrían desmayado ante la mera sugerencia de visitar aquella parte de Adua sin hacerse acompañar por una comitiva de soldados. Pero quienes desean ocupar los puestos más altos de la sociedad deben estar dispuestos a dragar las profundidades de vez en cuando, si ven brillar oportunidades entre la mugre.
—Vamos —dijo Savine.
Los tacones de sus botas chapotearon al seguir la oscilante luz del niño que las guiaba con una antorcha por el laberinto de edificios. Casas estrechas con familias enteras embutidas en cada habitación se inclinaban unas contra otras, unidas por una telaraña de cuerdas de tender bajo la que pasaban retumbando carretas cargadas que salpicaban de porquería hasta los tejados. Allí donde no se habían demolido edificios enteros para dejar espacio a los nuevos talleres y fábricas, las callejuelas retorcidas apestaban a humo de carbón y de madera, a cañerías obstruidas y a ausencia absoluta de cañerías. Era un barrio atestado de humanidad. Bullente de industria. Y sobre todo, a rebosar de dinero listo para embolsarlo.
Savine no era ni por asomo la única que se daba cuenta. Era día de paga, y los mercaderes espontáneos se arremolinaban en torno a los almacenes y las fraguas, esperando aliviar los monederos de los trabajadores al finalizar su turno, vendiéndoles pequeños placeres y exiguas necesidades. Vendiéndose a sí mismos, incluso, si lograran hallar un comprador.
Había otros que confiaban en aliviar los monederos por medios más directos. Pequeños y sucios rateros serpenteando entre la muchedumbre. Atracadores acechando en la tiniebla de los callejones. Matones encorvados en las esquinas, dispuestos a recolectar en nombre de los muchos prestamistas de la zona.
Riesgos, quizá, y peligros, pero a Savine siempre le había encantado la emoción de una apuesta, sobre todo cuando los dados estaban cargados a su favor. Había aprendido mucho tiempo atrás que por lo menos la mitad de cualquier cosa estriba en cómo se presenta. Si alguien tiene aspecto de víctima, no tardará en serlo. Si alguien parece al mando, la gente se desvivirá por obedecer sus órdenes.
Por tanto, Savine caminaba contoneándose, vestida a la ultimísima moda, sin bajar la mirada ante nadie. Andaba dolorosamente erguida, aunque lo cierto era que los tirones que había dado Zuri a los cordones de su corsé le dejaban poca elección. Caminaba como si la calle le perteneciera, y de hecho era dueña de cinco casas semiderruidas que se alzaban más abajo, abarrotadas hasta sus podridas vigas de refugiados gurkos que pagaban el doble del arriendo habitual.
Zuri era una presencia muy reconfortante a un lado, y el hermoso acero corto forjado de Savine, una presencia muy reconfortante al otro. Muchas damas jóvenes habían empezado a adornar sus caderas con espadas desde que Finree dan Brock había causado furor al llevar una en la corte. Savine opinaba que no había nada que proporcionara tanta confianza como una hoja de metal afilado bien a mano.
El chico se había detenido frente a un edificio particularmente miserable, y sostenía en alto la antorcha para iluminar el letrero descascarillado que había sobre el dintel.
—¿De verdad es aquí? —preguntó.
Savine se recogió las faldas para poder acuclillarse al lado del chico y mirarle la cara manchada. Se preguntó si se aplicaría la suciedad con el mismo esmero con que sus doncellas ponían los polvos que llevaba ella, para despertar la cantidad exacta de compasión. A fin de cuentas, los niños limpios no necesitaban caridad.
—Es aquí. Nuestro más sentido agradecimiento por guiarnos.
Zuri puso con disimulo una moneda en la mano enguantada de Savine para que ella pudiera ofrecérsela.
A Savine no se le caían los anillos en absoluto por dar muestras sentimentales de generosidad. Si de algo servía estrujar a sus socios en privado era para que ellos se ocuparan del estrujamiento en público. Mientras tanto, Savine podía lucir su sonrisa más dulce y lanzar monedas a algún pilluelo callejero de vez en cuando, y así parecer virtuosa sin hacer el menor daño a su cuenta de resultados. En lo relativo a la virtud, a fin de cuentas, las apariencias lo son todo.
El chico se quedó mirando la plata como si fuese algún tipo de bestia legendaria de la que había oído hablar pero que jamás había esperado ver en persona.
—¿Para mí?
Savine era consciente de que en su fábrica de botones y hebillas de Holsthorm unos niños más pequeños y casi a ciencia cierta más sucios cobraban una miserable fracción de aquello por el duro trabajo de toda una jornada. El gerente insistía en que los dedos pequeños eran los más adecuados para las tareas pequeñas, y además costaban solo salarios pequeños. Pero Holsthorm estaba muy lejos, y la distancia vuelve minúsculas las cosas. Incluso el sufrimiento de los niños.
—Para ti.
No se aventuró a revolverle el pelo, por supuesto. ¿Quién sabía qué podría estar viviendo en él?
—Qué niño tan majo —dijo Zuri, mirando cómo se marchaba corriendo en la penumbra con la moneda en un puño y su antorcha crepitante en la otra.
—Todos lo son —repuso Savine—, cuando tienes algo que quieren.
—Mi maestro de escrituras afirmó una vez que no hay nadie más bendito que quien ilumina el camino para los demás.
—¿Te refieres a ese que tuvo un hijo con una de sus discípulas?
—El mismo. —Las cejas negras de Zuri se alzaron, pensativas—. Para que luego digan de la instrucción espiritual.
La cochambrosa taberna quedó en silencio con la llegada de Savine, como si hubiera entrado de la calle algún animal exótico de la selva.
Zuri sacó un pañuelo para limpiar una zona vacía de la barra y, mientras Savine se sentaba, retiró el pasador y le quitó el sombrero sin perturbar un solo cabello. Se lo quedó guardado cerca del pecho, lo cual fue un acto prudente. Casi sin la menor duda, el sombrero de Savine valía más que aquel edificio entero, clientela incluida. Bastaba un vistazo rápido para determinar que los parroquianos solo reducían su valor.