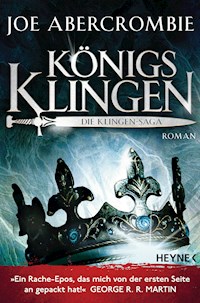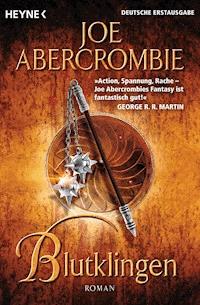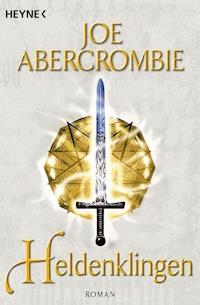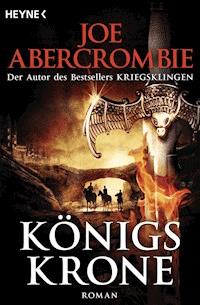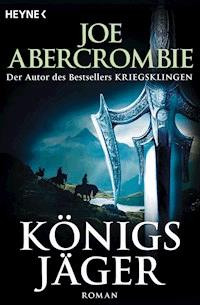Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
LA PRIMERA LEY: LIBRO III El rey de los hombres del Norte se mantiene y sólo hay un guerrero que le pueda detener. Su viejo amigo y su enemigo más antiguo: ha llegado la hora de que el Sanguinario vuelva a casa... Glokta está librando una lucha secreta en la que nadie está seguro y nadie es de fiar. Y como sus días de guerrero están lejos, utiliza las armas que le quedan: chantaje, tortura... Jezal dan Luthar ha decidido que la gloria es demasiado dolorosa y prefiere una vida sencilla con la mujer a la que ama. Pero el amor también puede ser doloroso y la gloria tiene la desagradable costumbre de aferrarse a un hombre cuando menos la desea... El Rey de la Unión ha muerto, los campesinos se rebelan y los nobles luchan por su corona. Sólo el primero de los Magos tiene un plan para salvar el mundo, pero esta vez hay riesgos. Y no hay un riesgo más terrible que romper la Primera Ley... El volumen que cierra la impresionante trilogía de una voz que ya es imprescindible en la fantasía moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1256
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para los cuatro lectores.Ya sabéis quiénes sois
Primera parte
«Siendo la vida lo que es, lo único con lo que uno sueña es con vengarse.»
Paul Gauguin
La industria del veneno
El superior Glokta estaba de pie en el vestíbulo, esperando. Al estirar su cuello contraído primero a un lado y luego al otro, oyó los habituales chasquidos y sintió las habituales cuerdas de dolor tensándose en los enmarañados músculos de entre las escápulas. ¿Por qué lo hago si siempre me duele? ¿Por qué necesitamos poner a prueba el dolor? ¿Por qué lamer la llaga, restregar la ampolla, hurgar la costra?
—¿Y bien? —espetó.
La única respuesta que obtuvo del busto de mármol que había al pie de la escalinata fue un desdeñoso silencio. Y de eso ya recibo más que suficiente. Glokta se apartó con paso renqueante, arrastrando su pierna inútil por las baldosas mientras el golpeteo de su bastón resonaba entre las molduras del alto techo.
De entre los grandes nobles del Consejo Abierto, lord Ingelstad, el propietario de aquel vestíbulo desmesurado, era un hombre francamente disminuido. El cabeza de una familia cuya fortuna había ido declinando con los años, cuya riqueza e influencia habían menguado hasta reducirse casi a la nada. Y cuanto más menguado el hombre, más hinchadas son sus pretensiones. ¿Cómo es que nunca se dan cuenta? Las cosas pequeñas parecen aún más pequeñas en los lugares grandes.
Desde algún rincón envuelto en sombras un reloj vomitó unas campanadas cansinas. Ya llega tarde. Cuanto más menguado el hombre, más se permite el lujo de hacerte esperar. Pero sé tener paciencia, si hace falta. A fin de cuentas, no me aguardan deslumbrantes banquetes, ni enfervorecidas multitudes, ni hermosas mujeres que suspiren por mí. Ya no. Los gurkos se ocuparon de eso, en la oscuridad bajo las prisiones del emperador. Apretó la lengua contra sus encías desnudas y gruñó al cambiar de posición la pierna y sentir el aguijonazo que subió disparado por su espalda e hizo que le palpitara el párpado. Sé tener paciencia. Es lo único bueno de que cada paso sea un martirio. Pronto se aprende a andar con cuidado.
La puerta que tenía a un lado se abrió de golpe y Glokta giró bruscamente la cabeza, procurando ocultar la mueca de dolor cuando le crujieron los huesos del cuello. En el umbral apareció lord Ingelstad, un hombre corpulento y rubicundo de aspecto paternal. Dedicó a Glokta una sonrisa amistosa y le hizo señas de que pasara a la sala. Casi como si esto fuese una visita de cortesía, y bien recibida, por cierto.
—Disculpad que os haya hecho esperar, superior. ¡He tenido tantas visitas desde que llegué a Adua que la cabeza me da vueltas! —Esperemos que con tantas vueltas no salga volando—. ¡Muchísimas visitas!
Visitas acompañadas de ofertas, sin duda. Ofertas por tu voto. Ofertas por tu colaboración para elegir a nuestro próximo rey. Pero la mía, creo, te dolerá rechazarla.
—¿Os apetece un poco de vino, superior? —ofreció Ingelstad.
—No, milord, muchas gracias. —Glokta renqueó dolorido por el umbral—. No os entretendré mucho. Yo también ando bastante atareado.
Las elecciones no se amañan ellas solas, por si no lo sabías.
—Desde luego, desde luego. Tomad asiento, por favor. —Ingelstad se dejó caer alegremente en una butaca y le señaló otra. Glokta tardó un tiempo en acomodarse, en descender con cautela y mover las caderas hasta dar con una postura en que la espalda no lo martirizara—. ¿Y qué es lo que queríais tratar conmigo?
—Vengo en nombre del archilector Sult. Confío en no ofenderos si os hablo sin tapujos, pero su eminencia quiere vuestro voto.
Las carnosas facciones del noble se contrajeron fingiendo asombro. Muy mal fingido, por cierto.
—No estoy seguro de entenderos. ¿Mi voto en relación con qué asunto?
Glokta se secó la humedad de la cara bajo el ojo lloroso. ¿De verdad tenemos que hacer este baile tan indigno? A ti te falla la figura para eso, y a mí las piernas.
—Con el asunto de quién ocupará el trono, lord Ingelstad.
—Ah, eso. —Sí, eso, imbécil—. Veréis, superior Glokta, espero no decepcionaros a vos ni a su eminencia, un hombre por el que siento el máximo respeto. —Inclinó la cabeza en un exagerado despliegue de humildad—. Pero debo deciros que, en conciencia, no puedo dejarme influir en un sentido u otro. Considero que en mí, y en todos los miembros del Consejo Abierto, se ha depositado una confianza sagrada. Los lazos del deber me obligan a votar por quien me parezca el mejor candidato de entre los numerosos y excelentes hombres disponibles.
Ingelstad adoptó una sonrisa de la más absoluta suficiencia. Bonito discurso. Hasta puede que un cateto llegara a creérselo. ¿Cuántos iguales o similares llevo oídos estas semanas? Por tradición, ahora vendría el regateo. El debate sobre cuánto vale exactamente una confianza sagrada. Cuánta plata pesa más que una conciencia. Cuánto oro se necesita para cortar los lazos del deber. Pero hoy no estoy de humor para regateos.
Glokta alzó mucho las cejas.
—Debo felicitaros por tan noble postura, lord Ingelstad. Si todo el mundo tuviera vuestro carácter, viviríamos en un mundo mucho mejor. Una postura ciertamente noble, sobre todo teniendo tanto que perder. Ni más ni menos que todo, diría yo. —Hizo una mueca de dolor al coger el bastón con una mano y balancearse trabajosamente hacia el borde de la butaca—. Pero, visto que no puedo influir sobre vos, me retiro.
—No entiendo a qué os referís, superior —respondió el noble, con la inquietud reflejada de forma patente en su rollizo rostro.
—¿A qué va a ser, lord Ingelstad? A vuestros turbios negocios.
Las rubicundas mejillas perdieron buena parte de su color.
—Debe de tratarse de un error.
—No, no, os lo aseguro. —Glokta sacó los pliegos de confesión del bolsillo interior de su gabán—. Vuestro nombre se menciona a menudo en las confesiones de varios dirigentes del Gremio de los Sederos, ¿sabéis? Muy a menudo. —Sostuvo los crepitantes folios de modo que ambos pudieran verlos—. En esta se refieren a vos, y entienda que no son palabras mías, como «cómplice». Aquí como «principal beneficiario» de una operación de contrabando de lo más sucia. Y aquí, como veréis, aunque casi me sonroja mencionarlo, vuestro nombre y el término «traición» aparecen muy próximos uno al otro.
Ingelstad se derrumbó en su butaca y dejó la copa con torpeza sobre la mesa que tenía al lado, derramando un poco de vino en la madera pulida. Huy, eso habría que limpiarlo. Deja unas manchas horribles, y hay manchas que son imposibles de quitar.
—Su eminencia, que os tiene por un amigo —prosiguió Glokta—, ha evitado que vuestro nombre aparezca en las pesquisas preliminares, por el bien de todos. El archilector sabe que solo tratabais de invertir el declive de vuestra familia, y no carece de comprensión. No obstante, si lo defraudarais en esta cuestión de los votos, su comprensión se agotaría de inmediato. ¿Entendéis lo que le quiero decir?
Me parece que lo he dejado meridianamente claro.
—Desde luego —graznó Ingelstad.
—¿Qué hay de los lazos del deber? ¿Los notáis ya más flojos?
El noble tragó saliva, con las mejillas completamente desprovistas de color.
—Ardo en deseos de servir a su eminencia en todo lo posible, claro, pero el caso es que… —¿Qué viene ahora? ¿Una oferta desesperada? ¿Un soborno como último recurso? ¿Una apelación a mi conciencia, incluso?—. Bueno, ayer vino a verme un representante del juez Marovia, un tal Harlen Morrow, con unos argumentos bastante similares… y unas amenazas no muy distintas.
Glokta frunció el ceño. Vaya, vaya. Marovia y su pequeño gusano. Siempre un paso por delante, o un paso por detrás. Pero nunca demasiado lejos. La voz de Ingelstad adquirió un tono chillón.
—¿Qué voy a hacer? ¡No puedo apoyar a los dos! ¡Superior, me marcharé de Adua y no volveré a pisarla! Me… me abstendré de votar…
—¡No haréis tal cosa! —siseó Glokta—. ¡Votaréis como yo os diga y al diablo con Marovia! —¿Hay que seguir pinchando? Desagradable, pero sea. ¿Acaso no me he manchado ya los brazos hasta el codo? Hurgar en una o dos cloacas más apenas supondrá diferencia. Suavizó la voz hasta convertirla en un untuoso ronroneo—. Ayer vi a vuestras hijas en el parque. —Al oírlo, la cara del noble perdió el último vestigio de color—. Tres jóvenes inocentes, ya casi unas mujercitas, vestidas al último grito y a cuál más hermosa. ¿La más joven qué tiene, quince años?
—Trece —apenas pudo responder Ingelstad.
—Ah. —Glokta retrajo los labios para mostrar su sonrisa desdentada—. Qué pronto ha florecido. Nunca habían visitado Adua, ¿me equivoco?
—No —respondió Ingelstad casi en un susurro.
—Ya decía yo. Su entusiasmo y su alegría mientras paseaban por los jardines del Agriont eran encantadores. Seguro que ya han llamado la atención de todos los solteros de la capital. —Dejó que su sonrisa se fuera desvaneciendo—. Me partiría el alma, lord Ingelstad, ver de pronto a esas tres criaturas tan delicadas arrastradas a una de las instituciones penales más duras de Angland. A un lugar donde la belleza, la alcurnia y la delicadeza de carácter despiertan una atención muy distinta y mucho menos grata. —Glokta afectó con maestría un estremecimiento consternado mientras se inclinaba despacio hacia delante para susurrar—: No le desearía una vida como esa ni a un perro. Y todo a causa de las indiscreciones de un padre que tenía al alcance de la mano los medios para impedirlo.
—Pero mis hijas no estaban implicadas en…
—¡Estamos eligiendo al nuevo rey! ¡Todo el mundo está implicado!
Un poco duro tal vez. Pero los tiempos duros requieren medidas duras. Glokta se levantó con dificultad y su mano osciló en la empuñadura del bastón por el esfuerzo.
—Haré saber a su eminencia que cuenta con vuestro voto —concluyó.
Ingelstad se derrumbó por completo. Como un odre de vino acuchillado. Los hombros se le hundieron y la cara se le desencajó de horror y desesperación.
—Pero el juez supremo… —susurró—. ¿Es que no tenéis piedad?
Glokta solo pudo encogerse de hombros.
—La tuve. De niño era tan blando de corazón que casi parecía estúpido. Solo con ver a una mosca atrapada en una telaraña me ponía a llorar, os lo aseguro. —Torció el gesto al sentir un espasmo brutal en la pierna cuando se volvió hacia la puerta—. El dolor incesante me curó de eso.
Era una pequeña reunión íntima. Aunque no puede decirse que la compañía inspire calidez. Los ojos de pájaro del superior Goyle brillaban en su rostro huesudo, desde el extremo opuesto de la redonda y enorme mesa en el redondo y enorme despacho, mientras contemplaba a Glokta. Y con escaso afecto, diría yo.
La atención de su eminencia el archilector, el líder de la Inquisición de Su Majestad, estaba centrada en otra parte. En trescientas veinte hojas fijadas a la pared curva, que ocupaban cerca de la mitad de la cámara. Una por cada gran corazón de nuestro noble Consejo Abierto. La brisa que entraba por los ventanales las hacía crepitar suavemente. Pequeñas hojas que revolotean para pequeños votos que revolotean. Cada una de ellas estaba marcada con un nombre. Lord tal, lord cual, lord no sé qué de no sé dónde. Grandes y pequeños hombres. Unos hombres cuyas opiniones, por lo general, le traían al fresco a todo el mundo hasta que el príncipe Raynault se cayó de la cama a la tumba.
Muchas de las páginas lucían un pegote de cera de color en una esquina. Algunas tenían dos, e incluso tres. Lealtades. ¿Cuál será el sentido de su voto? Azul por lord Brock, rojo por lord Isher, negro por Marovia, blanco por Sult, etcétera. Todos susceptibles de cambio, por supuesto, según sople el viento. Más abajo había líneas escritas con una caligrafía pequeña y apretada. Demasiado pequeña para que Glokta pudiera leerla desde donde estaba sentado, pero sabía lo que decía. Su esposa fue puta. Tiene debilidad por los jovencitos. Bebe más de la cuenta. Asesinó a un sirviente en un ataque de rabia. Deudas de juego a las que no puede hacer frente. Secretos. Rumores. Mentiras. Las herramientas de este noble oficio. Trescientos veinte nombres e idéntico número de pequeñas historias sórdidas, todas listas para desempolvarlas, y desenterrarlas, y aprovecharlas. Política. Sin duda, la obra de los justos.
Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué?
El archilector tenía preocupaciones más acuciantes.
—Brock sigue en cabeza —murmuró en un tono agrio, contemplando el vaivén de los papeles con las manos, enguantadas en blanco, entrelazadas a la espalda—. Tiene cerca de cincuenta votos, más o menos seguros. —Todo lo seguros que pueden ser en estos tiempos inseguros—. Isher le sigue de cerca con cuarenta o más a su favor. Skald ha hecho avances recientes, por lo que sabemos. Ha resultado ser bastante más implacable de lo que esperábamos. Tiene casi en el bolsillo a la delegación de Starikland, lo cual supone quizá unos treinta votos. Los mismos que tiene Barezin. Tal y como están las cosas, esos cuatro son los principales aspirantes.
Pero ¿quién sabe? Quizá el rey viva un año más, y para cuando haya que votar ya nos hayamos matado unos a otros. Glokta tuvo que contener una sonrisa al pensarlo. La Rotonda de los Lores sembrada de cadáveres lujosamente ataviados, los de todos los grandes nobles de la Unión y los doce miembros del Consejo Cerrado. Cada uno de ellos apuñalado en la espalda por el hombre de al lado. La desagradable realidad del gobierno…
—¿Habéis hablado con Heugen? —espetó Sult.
Goyle levantó de golpe su cabeza medio calva y miró a Glokta con bullente irritación.
—Lord Heugen sigue aferrándose a la vana ilusión de que puede ser nuestro próximo monarca, pese a no controlar más de doce escaños con certeza. Apenas tuvo tiempo de escuchar nuestra oferta, de lo ocupado que estaba rapiñando más votos. Puede que dentro de una o dos semanas entre en razón. Quizá entonces sea posible atraerlo a nuestro bando, aunque tengo mis dudas. Es más probable que se vaya con Isher. Según tengo entendido, esos dos siempre han estado bastante unidos.
—Pues que les vaya bien —bufó Sult—. ¿Qué hay de Ingelstad?
Glokta se rebulló en su asiento.
—Le expuse vuestro ultimátum con toda contundencia, eminencia.
—Entonces, ¿podemos contar con su voto?
¿Cómo se lo explico?
—No me atrevería a asegurarlo. El juez Marovia le ha hecho prácticamente las mismas amenazas que nosotros por medio de su hombre, Harlen Morrow.
—¿Morrow? ¿No era un lameculos de Hoff?
—Al parecer, ha subido en la escala social.
O ha bajado, según se mire.
—Podríamos ocuparnos de él. —El rostro de Goyle mostraba una expresión de lo más repugnante—. Sería muy fácil.
—¡No! —restalló Sult—. ¿Cómo es posible, Goyle, que tan pronto como surge un problema con alguien, quieras cargártelo? De momento tenemos que andarnos con cuidado, mostrarnos como hombres razonables y abiertos a la negociación. —Se acercó a zancadas a la ventana y la radiante luz solar destrelló púrpura a través de la enorme gema del anillo de su cargo—. Entretanto, la tarea de gobernar el país se ha dejado a un lado. No se recaudan los impuestos. No se castigan los delitos. ¡Ese cabrón al que llaman el Curtidor, ese demagogo, ese traidor, habla en público en las ferias de las aldeas, exhortando a la rebelión abierta! A diario ya, los campesinos abandonan sus granjas y se dedican al bandolerismo, cometiendo todo tipo de desmanes y robos. El caos se extiende y carecemos de recursos para erradicarlo. En Adua solo quedan dos regimientos de la Guardia Real, que apenas dan abasto para mantener el orden en la ciudad. ¿Y si uno de nuestros nobles lores se cansa de esperar y decide probar a hacerse con la corona antes de tiempo? ¡No me extrañaría de ellos!
—¿Regresará pronto el ejército del Norte? —preguntó Goyle.
—Es poco probable. El zoquete del mariscal Burr lleva tres meses apoltronado frente a Dunbrec, dando a Bethod tiempo de sobra para reagruparse al otro lado del Torrente Blanco. ¡A saber cuándo acabará por fin el trabajo, si es que lo acaba!
Meses empleados en destruir nuestra propia fortaleza. Casi entran ganas de desear que no hubiéramos puesto tanto empeño al construirla.
—Veinticinco votos. —El archilector contempló ceñudo los papeles que crepitaban en las paredes—. ¿Nosotros veinticinco y Marovia dieciocho? ¡Apenas hacemos progresos! ¡Por cada voto que ganamos, se nos escapa otro en alguna otra parte!
Goyle se inclinó hacia delante en su silla.
—Quizá, eminencia, haya llegado el momento de hacer una visita a nuestro amigo de la Universidad…
El archilector soltó un bufido iracundo y Goyle cerró la boca de golpe. Glokta echó un vistazo por el gran ventanal, haciendo como si no hubiera oído nada fuera de lo normal. Los seis destartalados chapiteles de la Universidad dominaban la vista. Pero ¿qué ayuda puede llegar de ahí? ¿De las ruinas y del polvo y de esos viejos imbéciles de los adeptos?
Sult no le dio demasiado tiempo para meditar la cuestión.
—Yo mismo hablaré con Heugen. —Clavó un dedo en un papel—. Goyle, escribe al gobernador Meed y trata de obtener su apoyo. Glokta, concierta una entrevista con lord Wetterlant. Todavía no se ha pronunciado en ningún sentido. Y ahora, largo de aquí los dos. —Sult dio la espalda a sus hojas llenas de secretos y miró fijamente a Glokta con sus acerados ojos azules—. ¡Largo de aquí y... traedme… votos!
Ser jefe
—¡Que noche más fría! —exclamó el Sabueso—. ¿No estábamos en verano?
Los tres alzaron la vista. El que estaba más cerca era un hombre viejo, de pelo gris y una cara que parecía haber pasado tiempo a la intemperie. Justo detrás había un hombre más joven, al que le faltaba el brazo izquierdo a la altura del codo. El tercero, no más que un niño, estaba de pie al final del muelle mirando ceñudo el mar oscuro.
El Sabueso fingió una cojera de las feas mientras se les acercaba, arrastrando una pierna y haciendo muecas de dolor. Llegó renqueando bajo el farol, que colgaba de su alto poste con la campana de alarma al lado, y alzó la cantimplora para que todos la vieran.
El viejo sonrió y apoyó su lanza en el muro.
—Siempre hace frío al lado del agua. —Se le acercó frotándose las manos—. Menos mal que vienes tú para que entremos en calor, ¿eh?
—Sí. Salud a todos.
El Sabueso le quitó el tapón a la cantimplora y lo dejó colgando. Levantó un tazón y sirvió un chorrito.
—Qué necesidad hay de ser tan tímido, ¿eh, amigo?
—Ninguna, supongo.
El Sabueso le sirvió un poco más. El manco tuvo que dejar la lanza cuando le pasaron el tazón. El último en acercarse fue el muchacho, que se quedó mirando al Sabueso, receloso. El anciano le dio un codazo.
—¿Seguro que a tu madre no le importa que bebas, chico?
—¿Qué más da lo que ella diga? —gruñó el chaval, intentando que su voz sonara áspera.
El Sabueso le pasó un tazón.
—Si tienes edad para sostener una lanza, también la tienes para sostener un tazón, me parece a mí.
—¡La tengo! —espetó el chico mientras le arrebataba el tazón al Sabueso.
Pero se estremeció al beberlo. El Sabueso recordó su primer trago, lo fatal que le sentó y cómo se había preguntado a qué venía tanta historia con eso de beber, y sonrió para sus adentros. El muchacho debió de creer que se estaba riendo de él.
—¿Y tú quién eres, si puede saberse?
El anciano chasqueó la lengua.
—No le hagas caso. Es tan joven que aún cree que la grosería hace que te respeten.
—No pasa nada —dijo el Sabueso. Se sirvió un tazón, dejó la cantimplora en los adoquines y se tomó un momento para pensar lo que iba a decir y asegurarse de no cometer errores—. Me llamo Cregg. —Había conocido a alguien llamado así que murió en una escaramuza en las montañas. No le había caído muy bien y no tenía ni idea de por qué le vino ese nombre a la cabeza, pero supuso que en realidad le valía cualquiera. Se palmeó el muslo—. Me pincharon en la pierna allá arriba, en Dunbrec, y no se ha curado bien. Ya no puedo hacer marchas. Parece que se acabó lo de estar en el frente, así que mi jefe me ha mandado aquí para vigilar el agua con vosotros. —Echó un vistazo al mar, que se agitaba y centelleaba bajo la luz de la luna como un ser vivo—. Tampoco es que lo lamente mucho. La verdad es que ya llevo demasiadas batallas encima.
Aquella parte, al menos, no era mentira.
—Te entiendo —dijo el manco, meneando el muñón ante la cara del Sabueso—. ¿Cómo van las cosas ahí arriba?
—Bien. La Unión sigue acampada fuera de su propia muralla, intentando colarse por todos los medios, y nosotros seguimos al otro lado del río esperándolos. Ya llevamos semanas así.
—Dicen que algunos de los nuestros se han pasado a la Unión. Dicen que el viejo Tresárboles estaba allá arriba y murió en la batalla.
—Rudd Tresárboles era un gran hombre —dijo el viejo—. Un gran hombre.
—Sí —asintió el Sabueso—. Vaya si lo era.
—Pero he oído que el Sabueso ocupó su sitio —terció el manco.
—¿Estás seguro?
—Eso he oído. Menudo cabronazo. Un tipo enorme. Le llaman el Sabueso porque una vez le arrancó a una mujer las tetas a mordiscos.
El Sabueso parpadeó.
—¿Ah, sí? Bueno, yo no le he visto por allí.
—Dicen que Nueve el Sanguinario estaba allá arriba —susurró el muchacho, abriendo mucho los ojos como si hablara de un fantasma.
Los otros dos soltaron un resoplido.
—El hijo de puta del Sanguinario está muerto, chico, y bien que me alegro. —El manco se estremeció—. ¡No sé de dónde has sacado esa idea!
—Lo he oído decir, nada más.
El viejo se echó al gaznate otro trago de grog y chasqueó los labios.
—Da bastante igual quién esté dónde. Seguro que la Unión se aburrirá cuando haya recobrado su fortaleza. Se hartarán y se volverán a casa al otro lado del mar, y entonces todo volverá a ser como antes. Lo que no van a hacer es bajar aquí a Uffrith.
—No —dijo alegremente el manco—. Aquí no vendrán.
—Entonces, ¿qué hacemos vigilando por si aparecen? —se quejó el muchacho.
El viejo revolvió los ojos, como si se lo hubiera oído decir veinte veces y siempre le hubiera dado la misma respuesta.
—Porque es el trabajo que nos mandan hacer, muchacho.
—Y cuando tienes un trabajo, más vale hacerlo bien. —El Sabueso recordaba que Logen solía decirle eso, y también Tresárboles. Los dos estaban muertos, de vuelta al barro, pero aquello seguía siendo tan cierto como siempre—. Aunque sea un trabajo aburrido, o peligroso, o un trabajo oscuro. Aunque sea un trabajo que preferirías no hacer.
Mierda, qué ganas tenía de mear. Siempre le entraban en momentos como ese.
—Muy cierto —dijo el anciano, mirando su tazón con una sonrisa—. Las cosas hay que hacerlas.
—Pues sí. Pero es una pena. Parecéis bastante buena gente —respondió el Sabueso, llevándose una mano a la espalda como si fuera a rascarse el culo.
—¿Una pena? —El chico parecía desconcertado—. ¿Por qué es una…?
Fue entonces cuando Dow apareció a su espalda y le rebanó el pescuezo.
Casi al mismo tiempo, la sucia mano de Hosco se cerró sobre la boca del manco y la punta ensangrentada de una daga asomó por la abertura de su manto. El Sabueso saltó hacia delante y asestó al viejo tres rápidas puñaladas en las costillas. El hombre jadeó, trastabilló con los ojos desorbitados y el tazón colgando aún de la mano, babeando saliva mezclada con grog. Luego se desplomó.
El chaval se arrastró un trecho por el suelo. Se apretaba el cuello con una mano para tratar de impedir que saliera la sangre mientras estiraba la otra hacia el poste del que colgaba la campana. Había que tener redaños para preocuparse por la campana teniendo el cuello rajado, pensó el Sabueso, pero el chico solo pudo arrastrarse un paso más antes de que Dow le pisoteara la nuca y se la aplastara.
El Sabueso contrajo la cara al oír el crujido de los huesos del muchacho. Seguro que no merecía esa muerte. Pero así eran las guerras. Montones de gente muriendo sin merecérselo. El trabajo tenía que hacerse, y ellos lo habían hecho, y los tres seguían con vida. Era lo más que podía esperarse de un trabajo como ese, pero aun así le dejó un regusto amargo en la boca. Nunca le había resultado fácil, pero desde que era jefe le costaba aún más. Era raro que fuese mucho más fácil cargarse a alguien si había alguien diciéndote que lo hicieras. Un asunto duro, matar. Más de lo que uno pensaría.
A no ser que uno se llame Dow el Negro, claro. Al muy cabrón no le costaba más matar que echar una meada. Por eso era tan condenadamente bueno. El Sabueso vio cómo Dow se agachaba, le quitaba el manto al cuerpo inerte del manco, se lo echaba sobre los hombros y empujaba el cadáver rodando al mar como quien tira basura.
—Tienes dos brazos —dijo Hosco, que ya se había puesto el manto del viejo.
Dow se miró.
—¿Y qué quieres decirme con eso? ¡No voy a cortarme un brazo para ir mejor disfrazado, pedazo de idiota!
—Se refiere a que lo escondas. —El Sabueso vio que Dow limpiaba un tazón con un dedo mugriento, se servía un trago y se lo echaba al gaznate—. ¿Cómo puedes beber en un momento como este? —preguntó mientras arrancaba el manto ensangrentado al cadáver del muchacho.
Dow se encogió de hombros y se puso otro trago.
—Sería una pena desperdiciarlo. Y tú mismo has dicho que hace una noche muy fría. —Compuso una sonrisa maliciosa—. Maldita sea, Sabueso, tienes un pico de oro. Me llamo Cregg. —Y avanzó cojeando un par de pasos—. ¡Me apuñalaron el culo en Dunbrec! ¿De dónde sacas esas cosas? —Dio a Hosco una palmada en el hombro con el dorso de la mano—. Lo ha hecho de puta madre, ¿a que sí? Hay una palabra para eso, ¿verdad? ¿Cómo se decía?
—Verosímil —respondió Hosco.
Los ojos de Dow destellaron.
—Verosímil. Eso es lo que eres, Sabueso. Un cabrón verosímil. Apuesto a que, si les hubieras dicho que eras el mismísimo Skarling el Desencapuchado, te habrían creído. ¡No sé cómo lo haces sin partirte de risa!
El Sabueso no estaba muy de humor para risas. No le hacía gracia mirar los dos cadáveres que quedaban en los adoquines. No se quitaba de la cabeza que el muchacho iba a coger frío sin su manto. Una gilipollez de idea, dado que el chico yacía sobre un charco de su propia sangre de una zancada de ancho.
—Déjalo estar —gruñó—. Tira a estos dos al agua y ponte en la puerta. No sabemos cuándo vendrá más gente.
—A la orden, jefe, a la orden, lo que tú digas.
Dow los arrojó a los dos al agua, desenganchó el badajo de la campana y lo lanzó también al mar por si las moscas.
—Lástima —dijo Hosco.
—¿El qué?
—Lástima de campana.
Dow le miró parpadeando.
—¿Lástima de campana, en serio? De pronto te ha dado por hablar por los codos, y ¿sabes una cosa? Creo que me gustabas más antes. ¿Lástima de campana? ¿Te has vuelto loco o qué?
Hosco se encogió de hombros.
—A lo mejor los sureños la quieren cuando lleguen.
—¡Joder, pues que se tiren al agua y busquen el badajo! —Dow levantó la lanza del manco y fue hacia la puerta abierta con una mano oculta en el manto robado, mascullando—: Lástima de campana… Por los putos muertos…
El Sabueso se puso de puntillas y desenganchó el farol. Lo alzó de cara al mar, levantó un lado del manto para cubrirlo y lo bajó. Volvió a levantarlo y bajarlo. Repitió una vez más y luego volvió a colgar el titilante farol del poste. Parecía una llama minúscula para caldear todas sus esperanzas. Una llama minúscula para que se viera allá a lo lejos en el agua, pero era lo único que tenían.
En cualquier momento esperaba que todo el asunto se fuera al traste, que se alzara un clamor en la ciudad, que cinco docenas de carls cayeran sobre ellos por esa puerta abierta y les dieran a los tres la muerte que se merecían. Pensar en ello le daba unas ganas enormes de mear. Pero no llegó nadie. No se oía más que el crujir de la campana vacía en su poste y el chapoteo de las olas en la piedra y los maderos del muelle. Justo como lo habían planeado.
El primer bote salió deslizándose de la oscuridad, con Escalofríos sonriendo en la proa. Una veintena de carls se apretujaba detrás de él, manejando los remos con todo el cuidado del mundo, las caras blanquecinas y tensas y los dientes rechinando por el esfuerzo de no hacer ruido. Aun así, el más mínimo tintineo o el crujir de un madero ponían al Sabueso de los nervios.
Escalofríos y sus muchachos colgaron unos sacos de paja al costado del bote cuando se acercaron, para que la madera no raspara las piedras, como habían planeado la semana anterior. Lanzaron unos cabos y el Sabueso y Hosco los atraparon, tiraron para arrimar el bote y lo amarraron a tierra. El Sabueso miró a Dow, que estaba apoyado tranquilamente en el muro junto a la puerta, y Dow le hizo una leve negación con la cabeza para indicarle que todo seguía en calma en la ciudad. Escalofríos subió los escalones deslizándose en silencio y se agazapó en la oscuridad.
—Buen trabajo, jefe —susurró con una sonrisa de oreja a oreja—. Bueno y limpio.
—Ya habrá tiempo de darnos palmaditas en la espalda. Ocúpate de que amarren los otros botes.
—A la orden.
Ya se acercaban más botes, más carls, más sacos de paja. Los muchachos de Escalofríos tiraron de ellos y ayudaron a los hombres a subir al muelle. Hombres de todo tipo, que se habían ido uniendo a ellos las últimas semanas. Hombres a quienes no les gustaba la nueva forma de hacer las cosas que tenía Bethod. Pronto hubo una buena multitud junto al agua. Tantos que el Sabueso no se explicaba que no los hubieran visto.
Formaron varios grupos, según lo habían planeado, cada uno con su propio jefe al mando y una tarea concreta. Entre los hombres había un par que conocían Uffrith y unos días antes habían trazado un plano en el suelo, como solía hacer Tresárboles. El Sabueso había hecho que todos se lo aprendieran de memoria. Sonrió al recordar lo mucho que se había quejado Dow el Negro, pero estaba claro que había valido la pena. Se puso en cuclillas junto a la puerta y los fue haciendo pasar, un oscuro y silencioso grupo tras otro.
Tul fue el primero, seguido de una docena de carls.
—Bien, Cabeza de Trueno —dijo el Sabueso—. A ti te toca la puerta principal.
—Sí —asintió Tul.
—Es la tarea de más envergadura, así que procura hacerla en silencio.
—En silencio se hará.
—Suerte, pues, Tul.
—No la necesito —respondió el gigante, y se alejó corriendo por las calles seguido de su grupo.
—Sombrero Rojo, a ti te toca la torre que hay junto al pozo y su zona de la muralla.
—Hecho.
—Escalofríos, tú y tus chicos montáis guardia en la plaza mayor.
—Vigilaremos como búhos, jefe.
Y así fueron pasando por la puerta para perderse en las calles oscuras, sin hacer más ruido que la brisa marina y las olas en el muelle. El Sabueso asignó a cada grupo su misión y los despidió con una palmada en la espalda. El último en pasar fue Dow el Negro, al que seguía un grupo de hombres de aspecto feroz.
—Dow, a ti te toca el gran salón del jefe. Apila un buen montón de leña, como decíamos, pero no le pegues fuego, ¿me oyes? No mates a nadie si no hace falta. Aún no.
—Si es «aún no», me parece bien.
—Y otra cosa —dijo el Sabueso. Dow se dio la vuelta—. Deja en paz a las mujeres.
—¿Por quién me has tomado? —preguntó Dow, sus dientes brillando en la oscuridad—. ¿Por una especie de animal?
Y ya estaba hecho. Solo quedaban Hosco y él, con otros pocos hombres para vigilar las aguas.
—Mmm —dijo Hosco, asintiendo despacio. Viniendo de él, era toda una alabanza.
El Sabueso señaló el poste.
—Bájame esa campana, ¿quieres? —dijo—. Al final puede que nos sirva de algo.
Por los muertos, cómo sonaba aquello. El Sabueso tuvo que entrecerrar los ojos, con todo el brazo temblándole mientras aporreaba la campana con el mango de su cuchillo. No estaba muy cómodo rodeado de tanto edificio, apretujado entre muros y verjas. Nunca había pasado mucho tiempo en pueblos, y el que había pasado no le había gustado demasiado. Bien se había dedicado a incendiar causando el mayor daño posible después de un asedio, bien a esperar en las prisiones de Bethod a que lo mataran.
Parpadeando, recorrió con la vista el revoltijo de tejados de pizarra y muros de vieja piedra gris, madera negra y revoco sucio, como grasientos por la llovizna. Extraña manera de vivir, esa de dormir metido en una caja y despertar todos los días en el mismo sitio. Solo de pensarlo se ponía nervioso, como si la dichosa campana no lo tuviera ya bastante alterado. Carraspeó y dejó la campana en el adoquinado del suelo. Se quedó allí esperando, con una mano sobre la empuñadura de la espada en una postura que confiaba en que aparentase que iba en serio.
Desde una calle llegó el ruido de unas pisadas y de pronto una niña entró corriendo en la plaza. Se quedó boquiabierta al ver allí a una docena de hombres barbudos y armados hasta los dientes, con Tul Duru en el centro. Seguro que nunca había visto a un hombre ni la mitad de enorme. Se volvió en redondo para huir en dirección contraria, resbaló en los húmedos adoquines y estuvo a punto de caerse. Entonces vio a Dow sentado en una pila de maderos justo detrás de ella, apoyado tranquilamente en la pared con la espada sobre las rodillas, y se quedó petrificada.
—Hasta ahí, bien, chica —gruñó Dow—. Quédate donde estás.
Ya empezaban a llegar otros. Entraban deprisa en la plaza desde todas partes, y todos ponían la misma expresión de espanto al encontrarse al Sabueso y sus muchachos esperándolos. Mujeres y niños en su mayoría, también algunos ancianos. Arrancados del lecho por la campana y adormilados aún, con los ojos enrojecidos, la caras abotargadas y la ropa revuelta, armados con lo primero que habían encontrado. Un chico llevaba un cuchillo de carnicero. Un anciano se encorvaba bajo el peso de una espada que parecía hasta más vieja que él. Al frente había una chica con una horca y el pelo oscuro y alborotado; su expresión trajo a la memoria del Sabueso el recuerdo de Cathil. Dura y pensativa, como ella solía mirarle antes de que empezaran a acostarse. El Sabueso miró ceñudo los pies descalzos de la chica, esperando no tener que matarla.
Meterles el miedo en el cuerpo sería la mejor forma de solucionar el asunto de forma rápida y sencilla. Así que el Sabueso procuró hablar como alguien temible y no como alguien cagado de miedo. Como lo habría hecho Logen. Aunque a lo mejor tampoco hacía falta meter tanto miedo. Como Tresárboles, entonces. Duro pero justo, buscando lo mejor para todo el mundo.
—¿Quién de vosotros es el jefe? —gruñó.
—Soy yo —graznó el anciano de la espada, con el rostro desencajado por la conmoción de encontrarse a una veintena de forasteros bien armados en medio de su plaza mayor—. Me llamo Brass. ¿Quién demonios sois vosotros?
—Yo soy el Sabueso, este de aquí es Hosco Harding y el grandullón es Tul Duru, Cabeza de Trueno. —Unos cuantos abrieron los ojos como platos y otros intercambiaron murmullos. Al parecer ya habían oído esos nombres—. Estamos aquí con quinientos carls y anoche tomamos vuestra ciudad. —Al oírlo hubo gritos ahogados y algún chillido. Debían de ser más bien unos doscientos, pero no tenía sentido decírselo. Podría hacerles pensar que sería buena idea plantar cara, y el Sabueso no tenía ganas de acabar apuñalando a una mujer, y menos de que una mujer lo apuñalara a él—. Hay muchos más de los nuestros por todas partes, y vuestros guardias están todos atados, al menos los que no hemos tenido que matar. Algunos de mis muchachos, y deberíais saber que os hablo de Dow el Negro…
—Ese soy yo —dijo Dow, lanzó su sonrisa maliciosa, y unos cuantos se apartaron temerosos de él como si acabaran de decirles que tenían ahí sentado al mismísimo demonio.
—Bueno, algunos querían prenderles fuego a vuestras casas y ponerse a matar. Hacer las cosas como solíamos cuando el Sanguinario estaba al mando, ¿me entendéis?
Una criatura que había en la multitud empezó a lloriquear con un gimoteo húmedo y entrecortado. El muchacho del cuchillo miró alrededor con la mano temblorosa, la chica de pelo oscuro pestañeó y agarró con más fuerza la horca. Habían captado la esencia del mensaje, estaba claro.
—Pero he pensado en daros la oportunidad de rendiros —prosiguió el Sabueso—, en vista de que la ciudad está llena de mujeres y niños y tal. Es con Bethod con quien tengo una cuenta pendiente, no con vosotros. La Unión quiere usar este sitio como puerto, para traer hombres y pertrechos y demás. En menos de una hora estarán aquí con sus barcos. Son un montón. Va a ocurrir con vuestro permiso o sin él. Lo que quiero decir es que podemos hacer esto con sangre, si queréis. Y bien saben los muertos que en eso tenemos mucha práctica. O podéis entregar las armas, si las tenéis, y resolver las cosas de una forma pacífica y… ¿cómo se dice?
—Civilizada —le apuntó Hosco.
—Eso, civilizada. ¿Qué me decís?
El anciano palpó su espada, con aspecto de preferir apoyarse en ella que blandirla. Luego alzó la vista hacia la muralla, desde donde le miraban unos cuantos carls, y los hombros se le vinieron abajo.
—Parece que nos habéis pillado por sorpresa. Conque el Sabueso, ¿eh? Siempre he oído decir que eres un cabrón la mar de astuto. Aquí no queda gran cosa para enfrentarse a vosotros, de todas formas. Bethod se llevó a todos los hombres capaces de sujetar a la vez un escudo y una lanza. —Echó un vistazo a la lastimosa muchedumbre que tenía detrás—. ¿Dejaréis en paz a las mujeres?
—Las dejaremos en paz.
—A las que quieran que las dejemos en paz —terció Dow, con una sonrisa lasciva a la muchacha de la horca.
—Las dejaremos en paz —gruñó el Sabueso, fulminándolo con la mirada—. De eso me ocupo yo.
—De acuerdo, pues —resolló el anciano. Se le acercó con paso vacilante, hizo una mueca de dolor al arrodillarse y dejó su herrumbrosa espada a los pies del Sabueso—. En lo que a mí respecta, eres mejor persona que Bethod. Supongo que debería darte las gracias por tu clemencia, si cumples tu palabra.
—Hum.
El Sabueso no se sentía demasiado clemente. Dudaba mucho que el viejo al que había matado en los muelles fuera a darle las gracias, o el manco al que habían apuñalado por la espalda, o el chaval al que habían arrebatado la vida degollándolo.
Uno por uno fueron acercándose todos los demás, y una por una soltaron las armas, por así llamarlas, formando un montón. Una gran pila de herramientas oxidadas y chatarra. El chico fue el último en acercarse y, tras dejar caer su cuchillo con un estrépito metálico, miró a Dow con cara de miedo, regresó a toda prisa con los demás y se aferró a la mano de la muchacha de pelo oscuro.
Mientras permanecían allí apiñados con los ojos muy abiertos, el Sabueso casi podía oler su miedo. Esperaban que Dow y sus carls los despedazaran allí mismo. Esperaban que los metieran en una casa como si fueran ganado, los encerraran y le prendieran fuego. El Sabueso había visto hacer ambas cosas. Por eso no les reprochó en absoluto que se apelotonaran como ovejas llevadas a un prado en invierno. Él habría hecho lo mismo.
—¡Muy bien! —ladró—. ¡Asunto resuelto! Meteos en vuestras casas o donde sea. La Unión llegará antes del mediodía y será mejor que las calles estén despejadas.
Miraron parpadeando al Sabueso y a Tul y a Dow el Negro, y los unos a los otros. Tragaron saliva, se estremecieron y murmuraron su agradecimiento a los muertos. Se disolvieron, despacio, y cada cual tiró por su camino. Vivos, para gran alivio de todos.
—Bien hecho, jefe —le dijo Tul al Sabueso al oído—. Ni siquiera Tresárboles lo habría hecho mejor.
Dow se les acercó sigiloso desde el otro lado.
—Ahora bien, lo de las mujeres, si quieres mi opinión…
—No la quiero —le cortó el Sabueso.
—¿Habéis visto a mi hijo?
Lo preguntaba una mujer que no estaba yéndose a casa. Iba de un hombre a otro, con los ojos llorosos y la cara desencajada. El Sabueso agachó la cabeza y miró hacia otro lado.
—¡Mi hijo estaba de guardia junto al mar! ¿Le has visto? —preguntó con voz quebrada y sollozante, tirando al Sabueso de la zamarra—. Por favor, ¿dónde está mi hijo?
—¿Te piensas que yo sé dónde está todo el mundo? —le espetó el Sabueso a su cara llorosa.
Se alejó a grandes zancadas, como si tuviera cosas muy importantes que hacer, mientras se repetía una y otra vez: «Eres un cobarde, Sabueso, un puto cobarde de mierda. Menudo héroe estás hecho con tus truquitos, engañando a un puñado de mujeres y niños y viejos».
No era fácil ser jefe.
Ese noble oficio
El gran foso había sido drenado en los primeros compases del asedio, dejando una amplia zanja repleta de fango negro. Al otro lado del puente que lo cruzaba, cuatro soldados trabajaban junto a un carro, arrastrando cadáveres hasta el talud para arrojarlos rodando al fondo. Eran los cadáveres de los últimos defensores, rajados y quemados, salpicados de sangre y mugre. Barbudos salvajes de cabellos enmarañados, procedentes de las lejanas tierras al este del río Crinna. Sus cuerpos fofos estaban lastimosamente consumidos después de tres meses encerrados tras las murallas de Dunbrec, lastimosamente famélicos. Apenas humanos. A West le costaba trabajo alegrarse de la victoria sobre unos seres tan lamentables como aquellos.
—Es una pena —murmuró Jalenhorm– que hayan acabado así, después de luchar con tanta valentía.
West observó cómo otro cuerpo maltrecho resbalaba por el talud y caía en el enmarañado amasijo de extremidades embarradas.
—Así acaba la mayoría de los asedios. Sobre todo para los valientes. Quedarán enterrados en ese lodazal y luego se volverá a inundar el foso. Las aguas del Torrente Blanco se abalanzarán sobre ellos y su valentía, o su falta de ella, no habrá significado nada.
La fortaleza de Dunbrec se alzaba imponente sobre los dos oficiales mientras cruzaban el puente, con la negra silueta de sus murallas y torres tallando enormes y nítidos agujeros en el cielo plomizo. Unas aves de aspecto enfermizo trazaban círculos en las alturas. Otras pocas graznaban desde las almenas cuarteadas.
Los hombres del general Kroy habían tardado un mes entero en recorrer ese mismo trayecto, repelidos de forma sangrienta una y otra vez, para por fin abrir brecha en los gruesos portones bajo una lluvia incesante de flechas, piedras y agua hirviendo. A eso lo siguió otra semana de claustrofóbica matanza abriéndose paso por las doce zancadas de túnel que había al otro lado, para derribar el segundo portón con hachas y fuego y hacerse con el control de la muralla exterior. Los defensores lo habían tenido todo a su favor. El lugar estaba diseñado con todo cuidado para asegurarse de que fuera así.
Y cuando por fin lograron franquear la barbacana, sus problemas no habían hecho más que empezar. La muralla interior era el doble de alta y de gruesa que la exterior, y dominaba su adarve en toda su extensión. No había lugar donde refugiarse de los proyectiles que les lanzaban desde las seis descomunales torres.
Para tomar esa segunda muralla, los hombres de Kroy habían recurrido a todas las estrategias detalladas en los manuales de asedio. La habían acometido con picos y palancas, pero la estructura tenía cinco pasos de grosor en su base. Habían probado a excavar, pero el terreno estaba anegado fuera de la fortaleza, y debajo había sólida roca de Angland. Habían bombardeado el lugar con catapultas, pero apenas habían hecho cuatro rasguños en los poderosos bastiones. Habían atacado con escalas una y otra vez, a oleadas y en pequeños grupos, por sorpresa de noche o abiertamente de día, y tanto a plena luz como en la oscuridad las desordenadas filas de los heridos de la Unión habían vuelto renqueando de sus intentos fracasados, arrastrando con solemnidad a los caídos. Por último, habían intentado negociar con los feroces defensores mediante un intérprete del idioma norteño, y al pobre hombre lo habían acribillado a excrementos de las letrinas.
Que al final lo consiguieran fue pura cuestión de suerte. Tras estudiar los movimientos de los guardias, un sargento con iniciativa había probado suerte con cuerda y gancho al amparo de la noche. Había escalado la muralla y otros doce valientes le habían seguido. Pillaron a los defensores por sorpresa, mataron a varios de ellos y se apoderaron de la barbacana. La operación llevó diez minutos en total y solo se cobró la vida de un soldado de la Unión. Era una perfecta ironía, al parecer de West, que, tras probar todos los métodos indirectos y que los repelieran con sangre en todas las ocasiones, el ejército de la Unión hubiera acabado entrando en la fortaleza por su puerta principal abierta.
Había un soldado cerca del arco de acceso, doblado por la mitad y vomitando ruidosamente sobre el mugriento enlosado. West pasó junto a él con cierta aprensión, y el repiqueteo de los tacones de sus botas resonó por el largo túnel hasta que salió al amplio patio de armas que se abría en el centro de la fortaleza. Al igual que las murallas interiores y exteriores, tenía forma de hexágono regular, una prueba más de la perfecta simetría del diseño. West, no obstante, tenía serias dudas de que a los arquitectos les hubiera parecido bien el estado en que los norteños habían dejado el lugar.
Un alargado edificio de madera que había a un lado del patio, quizá una cuadra, se había incendiado durante el ataque y había quedado reducido a un amasijo de vigas carbonizadas y ascuas aún candentes. Los encargados de despejar el desbarajuste tenían demasiado trabajo extramuros, así que el terreno seguía sembrado de armas y cadáveres retorcidos. A los muertos de la Unión los habían tendido en hileras cerca de una esquina y los habían cubierto con mantas. Los norteños yacían en todas las posturas imaginables, bocarriba y bocabajo, enroscados o estirados donde hubieran caído. Bajo los cuerpos, las losas estaban llenas de profundos surcos, y no solo por los daños aleatorios de un asedio de tres meses. Había un gran círculo cincelado en la piedra, con varios otros en su interior, repletos de extrañas marcas y símbolos que formaban un intrincado diseño. A West no le hacía ninguna gracia el aspecto que tenía aquello. Peor aún, empezaba a percibir el repulsivo hedor que desprendía el lugar, más acre aún que el penetrante olor a madera quemada.
—¿Se puede saber a qué huele? —masculló Jalenhorm tapándose la boca con una mano.
Un sargento que había cerca oyó lo que decía.
—Se ve que nuestros amigos norteños decidieron decorar el lugar.
Señaló por encima de sus cabezas y West siguió con la vista la dirección que indicaba el dedo del guantelete del sargento.
Estaban tan descompuestos que tardó un rato en comprender que lo que estaba viendo eran restos humanos. Los habían clavado, con los brazos y las piernas extendidos, a los muros interiores de cada torre, muy por encima de los edificios adosados que rodeaban el patio. De sus vientres colgaban vísceras podridas, plagadas de moscas. Les habían hecho la cruz de sangre, como la llamaban los norteños. Aún se alcanzaba a distinguir algunos jirones de los coloridos uniformes de la Unión, aleteando movidos por la brisa entre las masas de carne putrefacta.
Era evidente que llevaban bastante tiempo ahí colgados. Desde antes de que comenzara el asedio, sin duda. Quizá desde que la fortaleza cayera en manos de los norteños. Cadáveres de los defensores originarios, clavados allí y pudriéndose desde hacía meses. A tres de ellos les faltaba la cabeza. Tal vez eran el complemento de aquellos tres regalos que había recibido el mariscal Burr mucho tiempo atrás. West se descubrió preguntándose, sin mucho sentido, si alguno de ellos aún estaba vivo cuando lo clavaron allí arriba. La boca se le inundó de saliva y tuvo la sensación de que el zumbido de las moscas adquiría de pronto un volumen atronador.
Jalenhorm se había puesto pálido como un fantasma. No dijo nada. Ni falta que hacía.
—¿Qué pasó aquí? —masculló West entre dientes, más para sí mismo que otra cosa.
—Veréis, señor, creemos que esperaban recibir ayuda —le respondió el sargento, que sin duda tenía mucho estómago, con una sonrisa—. Ayuda de unos dioses hostiles, suponemos. Aunque no parece que allá abajo hubiera ninguno escuchándolos, ¿eh?
West contempló ceñudo las marcas irregulares que cubrían el suelo.
—¡Quitad todo eso! Arrancad las losas y poned otras nuevas si hace falta. —Sus ojos vagaron hacia los cadáveres putrefactos de las torres y el estómago le dio un vuelco—. Y que se ofrezcan diez marcos de recompensa al hombre que tenga los redaños de trepar ahí arriba y descolgar esos cadáveres.
—¿Diez marcos, señor? ¡Que alguien me acerque esa escalera!
West dio media vuelta y atravesó a grandes zancadas los portones abiertos de la fortaleza de Dunbrec, conteniendo el aliento y deseando con toda su alma no tener que visitar ese lugar nunca más. Pero sabía que volvería. Aunque solo fuera en sueños.
Las reuniones con Poulder y Kroy bastaban y sobraban para poner enfermo al hombre más sano del mundo, y el lord mariscal Burr ni por asomo entraba en esa categoría. El comandante en jefe de los ejércitos de Su Majestad en Angland se hallaba en un estado de consunción tan lamentable como lo habían estado los defensores de Dunbrec: su sencillo uniforme le colgaba suelto y su pálida piel parecía demasiado tensa sobre los huesos. En doce cortas semanas había envejecido idéntico número de años. Las manos y los labios le temblaban, no podía estar mucho tiempo de pie y le resultaba imposible montar a caballo. De vez en cuando su rostro se contraía y se estremecía, como aquejado de unos dolores invisibles. West no comprendía cómo era posible que siguiera adelante, pero el hombre lo hacía, catorce horas o más al día. Atendía a sus obligaciones con la misma diligencia de siempre. Solo que, de un tiempo a esa parte, parecían estar devorándolo trozo a trozo.
Burr contemplaba con gesto ceñudo el enorme mapa de la región fronteriza, con las manos apoyadas en el vientre. El Torrente Blanco era una serpenteante línea azul que la cruzaba por en medio. Dunbrec, un hexágono negro señalado con caligrafía curva. A su izquierda, la Unión. A su derecha, el Norte.
—Bien —graznó Burr, y entonces tosió y carraspeó—. La fortaleza vuelve a estar en nuestras manos.
El general Kroy hizo un rígido asentimiento.
—En efecto.
—Ya era hora —señaló Poulder hablando entre dientes.
Los dos generales aún parecían considerar a Bethod y sus norteños como una distracción menor de su verdadero enemigo: el otro general. Kroy se erizó por el comentario y los miembros de su estado mayor murmuraron como una bandada de cuervos furiosos a su alrededor.
—¡Dunbrec la diseñaron los más destacados arquitectos militares de la Unión y no se reparó en gastos para construirla! ¡Tomarla no ha sido tarea sencilla!
—Desde luego, desde luego —gruñó Burr, esforzándose por montar una maniobra de distracción—. Una plaza bien difícil de tomar. ¿Tenemos alguna idea de cómo lo consiguieron los norteños?
—No sobrevivió ninguno para decirnos qué estratagema emplearon, señor. Todos sin excepción lucharon hasta la muerte. Los últimos que quedaban se atrincheraron en la cuadra y le prendieron fuego al edificio.
Burr dirigió una mirada a West y negó despacio con la cabeza.
—¿Cómo entender a un enemigo así? ¿Cuál es el estado actual de la fortaleza?
—El foso está desecado, la barbacana exterior, parcialmente destruida, y la muralla interior ha sufrido daños considerables. Los defensores derribaron unos cuantos edificios para obtener madera que quemar y piedras que arrojar, y dejaron todo lo demás en… —Kroy retorció los labios como si le costara dar con la expresión exacta—. En un estado lamentable. Las reparaciones llevarán semanas.
—Hum. —Burr se frotó el estómago con gesto contrariado—. El Consejo Cerrado arde en deseos de que crucemos el Torrente Blanco para entrar en el Norte y llevar lo antes posible la lucha a campo enemigo. Noticias positivas para una población inquieta y todo eso.
—La toma de Uffrith —saltó Poulder con una sonrisa de gigantesca suficiencia– nos ha dejado en una posición mucho más fuerte. De un solo golpe nos hemos hecho con uno de los mejores puertos del Norte, cuya situación es perfecta para aprovisionar a nuestras tropas mientras avanzamos en territorio enemigo. Antes había que atravesar toda Angland en carros por malos caminos y con mal tiempo. ¡Ahora podemos traer suministros y refuerzos por barco, casi hasta el frente! ¡Y todo conseguido sin una sola baja!
West no estaba dispuesto a permitir que se atribuyera el mérito de aquello.
—Muy cierto —dijo con voz gélida y monótona—. Una vez más se demuestra el inestimable valor de nuestros aliados norteños.
Las filas de casacas rojas que componían el estado mayor de Poulder torcieron el gesto y refunfuñaron.
—Han colaborado, sí —se vio obligado a admitir el general.
—Fue su jefe, el Sabueso, quien vino a nosotros con el plan, lo ejecutó usando a sus propios hombres y os entregó la ciudad con las puertas abiertas y la población conforme. O eso tenía entendido.
Poulder lanzó una mirada iracunda a Kroy, que se había permitido esbozar una minúscula sonrisa.
—¡Mis hombres tienen el control de la ciudad y ya están haciendo acopio de provisiones! ¡Hemos flanqueado al enemigo, obligándolo a replegarse hacia Carleon! ¡Aquí lo que cuenta es eso, coronel West, no quién haya hecho esto o aquello!
—¡Por supuesto! —atajó Burr agitando una manaza—. Los dos habéis prestado un gran servicio a vuestro país. Pero ahora debemos mirar adelante en busca de futuros éxitos. General Kroy, os ocuparéis de organizar cuadrillas de trabajo que dejaremos atrás para que completen las reparaciones en Dunbrec, así como un regimiento de levas para guarnecer las defensas. Con un comandante al frente que sepa lo que se hace, os lo ruego. Resultaría embarazoso, y me quedo corto, que perdiéramos la fortaleza por segunda vez.
—No habrá errores —gruñó Kroy lanzando una mirada a Poulder—, podéis contar con ello.
—El resto del ejército cruzará el Torrente Blanco —siguió diciendo Burr– y formará en la otra ribera. Luego empezaremos a abrirnos paso hacia el este y el norte, en dirección a Carleon, utilizando el puerto de Uffrith como base de aprovisionamiento. Hemos expulsado al enemigo de Angland. Ahora debemos seguir adelante y forzar a Bethod a doblar la rodilla.
El mariscal retorció un grueso puño contra la palma de su otra mano a modo de demostración.
—¡Mi división estará al otro lado del río mañana por la noche! —bufó Poulder dirigiéndose a Kroy—. ¡Y en perfecto orden!
Burr hizo una mueca.
—Debemos avanzar con precaución, diga lo que diga el Consejo Cerrado. La Unión no ha vuelto a cruzar el Torrente Blanco desde que el rey Casamir invadió el Norte. Y no hace falta que os recuerde que se vio forzado a retirarse de forma un tanto desorganizada. Bethod ya nos ha cogido por sorpresa antes, y ganará fuerzas a medida que se vaya replegando hacia su territorio. Tenemos que cooperar. Esto no es una competición, caballeros.
Los dos generales compitieron de inmediato por ser quien más de acuerdo se mostraba. West dio un hondo suspiro y se frotó el caballete de la nariz.
El hombre nuevo
—Ya estamos de vuelta.
Bayaz contempló con gesto ceñudo la ciudad, una medialuna blanca y brillante que se extendía alrededor de la resplandeciente bahía. Se acercaba lenta pero inexorable, alargando sus brazos para envolver a Jezal en un abrazo de bienvenida. Sus elementos se distinguían cada vez con mayor nitidez: verdes parques que asomaban entre las casas, chapiteles blancos que se alzaban sobre la aglomeración de edificios. Distinguió la imponente muralla del Agriont, sobre la que se erguían bruñidas cúpulas que relucían al sol. La Casa del Creador descollaba por encima de todo, pero en ese momento incluso aquella adusta mole parecía transmitir cierta calidez y seguridad.
Había vuelto a casa. Había sobrevivido. Le parecía que habían pasado cien años desde que estuvo en la popa de un barco no muy distinto de aquel, desdichado y abatido, contemplando cómo Adua iba perdiéndose triste en la distancia. Por encima del oleaje, de los chasquidos de las velas, de los reclamos de las aves marinas, comenzó a percibir el lejano rumor de la ciudad. Le parecía la música más hermosa que había oído en su vida. Cerró los ojos y aspiró con fuerza por la nariz. El penetrante olor a sal podrida de la bahía le sabía a dulce miel en la lengua.
—Salta a la vista que has disfrutado del viaje, ¿eh, capitán? —preguntó Bayaz con marcada ironía.
Jezal no pudo hacer otra cosa que sonreír.
—Estoy disfrutando de su conclusión.
—No hay que desanimarse —terció el hermano Pielargo—. En ocasiones un viaje azaroso no rinde todos sus beneficios hasta mucho después de que uno ha regresado. Las tribulaciones son de corta duración, ¡pero la sabiduría que se ha obtenido dura toda la vida!
—Hum —el Primero de los Magos torció los labios—. Los viajes solo traen sabiduría a los sabios. Al ignorante lo vuelven más ignorante que nunca. ¡Maese Nuevededos! ¿Estás decidido a regresar al Norte?
Logen se tomó un breve descanso de fruncir el ceño al agua.
—No tengo nada por lo que quedarme.
Miró de soslayo a Ferro, que le devolvió una mirada iracunda.
—¿Por qué me miras a mí?
Logen negó con la cabeza.
—¿Sabes qué? No tengo ni puta idea.
Si había existido entre ellos algo remotamente parecido a un idilio, al parecer se había desmoronado sin remedio, convertido en amarga antipatía.
—En fin —dijo Bayaz alzando las cejas—, si ya lo tienes decidido… —Tendió una mano al norteño y Jezal vio como este se la estrechaba—. Dale una patada a Bethod de mi parte, cuando lo tengas bajo tu bota.
—Lo haré, a no ser que me tenga él bajo la suya.
—Nunca es fácil patear de abajo arriba. Te agradezco tu ayuda y tus buenos modales. Quizá vuelva a tenerte de invitado algún día, en mi biblioteca. Contemplaremos el lago y nos reiremos recordando nuestras grandes aventuras en occidente.
—Eso espero.
Pero Logen no parecía andar muy sobrado de risas, ni tampoco de esperanzas. Su aspecto era el de un hombre al que se le habían agotado las opciones.
En silencio, Jezal observó cómo lanzaban los cabos al muelle, los amarraban y la larga pasarela se extendía chirriante hacia la orilla hasta raspar las losas del atracadero. Bayaz llamó a su aprendiz.