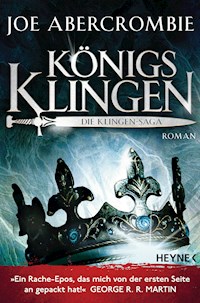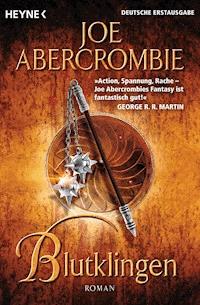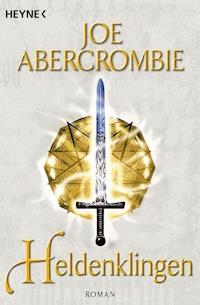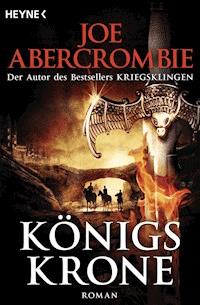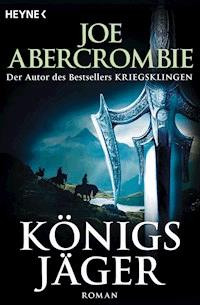Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
En el ejército de la Unión solo hay un individuo que se cree capaz de salvar la situación a la hora de enfrentarse a los gurkos: el incomparable coronel Sand dan Glokta. Curnden Craw y su grupo deben recuperar un objeto misterioso más allá del Crinna. Solo hay un pequeño problema: no saben qué es ese objeto. Shevedieh, la ladrona más hábil de Estiria, va de desastre en desastre con su mejor amiga y mayor enemiga: Javre, la Leona de Hoskopp. Después de años de masacres, el idealista Bethod trata de llevar la paz al Norte. Solo queda un obstáculo: su lunático guerrero, el hombre más temido del Norte, el sangriento Nuevededos. Violentas y afiladas como las armas de sus personajes, las historias de "Filos mortales" transcurren desde antes de "La voz de las espadas" hasta después de "Tierras Rojas". Situados cronológicamente, los relatos siguen hilos apuntados en las tramas de las novelas del Círculo del Mundo, pero todos ellos se pueden leer de forma independiente. Un reencuentro con el mejor Abercrombie. "Joe Abercrombie es fantástico." George R. R. Martin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joe Abercrombie, Lord Grimdark, nació en Lancaster y estudió psicología en la Universidad de Manchester. Antes de dedicarse enteramente a escribir, trabajó para una compañía de post-producción televisiva. Es autor de la Trilogía de La Primera Ley: La voz de las espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes, así como de los spin-offs La mejor venganza, Los Héroes y Tierras Rojas. También ha escrito la Trilogía del Mar Quebrado, más dirigida a un público juvenil y situada en un universo distinto. Vive con su familia en Bath.
Índice
Un magnífico bastardo [Kadir, primavera de 566]
Pequeños favores [Westport, otoño de 573]
Trabajos ridículos [Al este del Crinna,otoño de 574]
Perdiéndose [Tierras Cercanas, verano de 575]
Infierno [Dagoska, primavera de 576]
Dos son compañía [En algún lugar del Norte, verano de 576]
Lugar equivocado,momento equivocado [Estiria, primavera de 580]
Algo de forajida [Tierras Cercanas,verano de 584]
Ayer, cerca de una aldea llamada Barden… [En las cercanías de Barden, otoño de 584]
Tres son multitud [Talins, otoño de 587]
¡Libertad! [Averstock, verano de 590]
En todas partescuecen habas [Sipani, primavera de 592]
Creando un monstruo [Carleon, verano de 570]
Agradecimientos
Créditos
Para mamá y papá,porque no hubiera podido hacerlosin vuestro material genético
Kadir, primavera de 566
–¡Sí! –decía a gritos Salem Rews, intendente del Primer Regimiento de Su Augusta Majestad–. ¡Mándalos al infierno!
El infierno era el lugar adonde el coronel Glokta solía enviar siempre a sus oponentes, ya se encontrasen en el Círculo, en el campo de batalla o en el terreno, ciertamente más feroz, de los compromisos sociales.
Sus tres desafortunados contrincantes lo seguían indolentemente, mostrando esa dejadez propia de los cornudos, los acreedores ignorados y los amigos desdeñados. Glokta hizo una mueca mientras bailaba alrededor de ellos, dejando bien alta la reputación que ostentaba por partida doble: la de ser el espadachín más célebre de la Unión y el más presumido. Daba saltos y vueltas, se alejaba con un contoneo, ligero como una efímera, imprevisible como una mariposa, para, cuando lo deseaba, regresar tan vengativo como una avispa ofendida.
–¡Esfuércense un poco! –ordenó, girándose para salir indemne de una estocada desmañada y propinar acto seguido el hábil golpe en los bajos del ejecutante que hizo que la multitud se partiera de risa.
–¡Buen espectáculo! –comentó el Lord Mariscal Varuz, balanceándose de alegría en su silla plegable.
–¡Un espectáculo condenadamente bueno! –terció el coronel Kroy, que estaba a su derecha.
–¡Excelente trabajo! –dijo entre risitas el coronel Poulder, situado a su izquierda, pues ambos coroneles competían entre sí en quién daba más la razón a su comandante. Como si no hubiese empresa más noble que humillar a tres reclutas que apenas habían cogido una espada en toda su vida.
Salem Rews, sin complacerse y avergonzándose por lo bajo, vitoreaba tanto como ellos, pero dejando que su mirada se apartase de vez en cuando de aquella exhibición tan fascinante como nauseabunda, para poder mirar por encima del valle y no ver el miserable ejemplo de desorganización militar que lo ocupaba.
Mientras sus comandantes se asoleaban en la cresta apurando el vino, riendo la complaciente exhibición de Glokta, saboreando el inapreciable lujo de una bocanada de brisa, abajo, en el crisol cocido por el sol, medio oculta por una bruma de polvo que hacía toser a todo el mundo, la mayor parte del ejército de la Unión se movía a duras penas.
Habían necesitado todo un día para que soldados, caballos y carros de suministros, estos últimos ya a punto de caerse en pedazos, cruzaran apretujados el estrecho puente, mientras el hilillo de agua que corría por el profundo barranco situado más abajo parecía burlarse de ellos. Para entonces, los hombres no marchaban de manera ordenada, sino formando hileras deshilvanadas, como si caminasen dormidos. Cualquier atisbo de orden de marcha había quedado atrás, y cualquier parecido con la forma, la disciplina o la moral sólo era un recuerdo lejano, pues todo —las casacas rojas, los bruñidos petos, los lánguidos estandartes dorados—, había adquirido el color ocre del polvo gurko, siempre agostado por el sol.
Mientras Rews se metía un dedo por el cuello de su camisa para ver si podía llegar algo de aire a su sudoroso cuerpo, no dejaba de preguntarse si no habría que poner un poco de orden en aquel caos. Porque, si los gurkos se presentaban sin avisar, nada bueno acontecería. Y los gurkos tenían la costumbre de mostrarse en el momento más inoportuno.
Pero Rews sólo era un intendente. Entre los mandos del Primero, era el menos importante de todos, algo que nadie, ni siquiera él, se molestaba en ocultar. Encogió sus escocidos hombros y simplemente decidió —como casi siempre— que eso no era problema suyo. Como si se sintiese atraído magnéticamente por las cualidades atléticas sin parangón del coronel Glokta, volvió su mirada hacia él.
Aunque era evidente que aquel hombre habría quedado muy atractivo en un retrato, eran su pose y su manera de sonreír, de bufar, de arquear una ceja burlona, de moverse, lo que realmente le distinguían. Tenía el equilibrio de un bailarín, el porte de un héroe, la fuerza de un púgil, la celeridad de una serpiente.
Dos veranos antes, en el entorno considerablemente más civilizados de Adua, Rews había visto a Glokta vencer en el Certamen, y sin recibir un solo toque. Desde el gallinero, por supuesto, tan arriba del Círculo que los contendientes se veían muy pequeños. Aun así, su corazón no dejaba de brincarle en el pecho y él no dejaba de retorcer las manos cada vez que se movían los contrincantes. Observar de cerca a aquel ser idolatrado sólo había servido para aumentar la admiración que sentía por él. Para ser honestos, la había incrementado más allá de lo que cualquier juez ecuánime habría llamado «amor». Pero también había atemperado aquella admiración con un odio, cuidadosamente disimulado, tan lleno de amargura como de rencor.
Glokta lo tenía todo y, lo que no tenía lo conseguía sin que nadie pudiera impedírselo. Las mujeres lo adoraban y los hombres lo envidiaban. Y viceversa. Con toda la buena fortuna que le rodeaba, cualquiera hubiera pensado que era el hombre más risueño del mundo.
Pero Glokta era un absoluto bastardo. Y como, además de bastardo, era hermoso, rencoroso, dominante y horrible, eso le convertía en el mejor, y en el peor, hombre de la Unión. Era un dechado de obsesión ególatra. Una fortaleza de arrogancia imposible de conquistar. Su habilidad sólo era superada por su confianza en lo hábil que era. Los demás sólo eran peones con los que jugar, puntos que sumar, figurantes que aparecerían en el glorioso cuadro cuyo centro lo ocupaba él. Glokta era un auténtico tornado de bastardía que dejaba atrás un reguero de amistades perdidas, de carreras truncadas, de reputaciones destrozadas.
Su ego era tan poderoso que lo circundaba hasta más allá de los límites de su cuerpo, como una extraña aura capaz de alterar la personalidad de quien estuviese cerca y convertirlo en un bastardo casi tan grande como él. Sus superiores se convertían en cómplices llorones. Los expertos se remitían a su ignorancia. Los hombres decentes se veían reducidos a la condición de miserables aduladores. Las damas de buen juicio a nulidades que se reían como tontas.
Rews había oído en cierta ocasión que los seguidores más fervientes de la religión gurka solían hacer una peregrinación a Sarkant. De la misma manera podía esperarse que los bastardos más notorios peregrinasen para ver a Glokta. Los bastardos se arremolinaban a su alrededor como hormigas ante las sobras de un pastel. Se había rodeado de una fluctuante camarilla de bastardos, una pandilla de gente que apuñalaba por la espalda, un séquito dedicado al autobombo. Los bastardos le seguían como la cola al cometa.
Rews sabía que él mismo no era mejor que los demás. Cuando Glokta se burlaba de alguien, se reía ruidosamente, desesperado por si su obsequiosa aportación pasaba inadvertida. Y cuando la despiadada lengua de Glokta se fijaba en él, algo que inevitablemente sucedía antes o después, reía aún con más fuerza, encantado de recibir tanta atención.
–¡Dales una lección! –exclamó con voz chillona cuando Glokta consiguió que uno de los individuos con los que entrenaba, se doblase en dos al recibir en las tripas el salvaje golpe de la empuñadura de la espada corta. Pero Rews no dejaba de preguntarse, mientras chillaba, cuál sería la lección que debían aprender. Que la vida era cruel, horrible e injusta, es de suponer.
Glokta atrapó con su espada larga el acero de uno de sus contendientes, enfundó rápidamente su espada corta y le atizó una bofetada en una mejilla que luego repitió en la otra, empujándolo hacia un lado con un bufido de burla. Los civiles, que habían llegado para observar los avances de la guerra, farfullaban palabras de admiración mientras las damas que los acompañaban murmuraban admiradas y movían sus abanicos a la sombra de los toldos agitados por el aire, y Rews sufría una parálisis producida por la alegría y la vergüenza, pues deseaba que aquellos bofetones hubiesen sido para él.
–Rews. –El teniente West se coló a su lado y apoyó una bota polvorienta en la valla.
West era uno de los pocos oficiales a las órdenes de Glokta que parecían inmunes al efecto de bastardía inducida, pues ante sus peores excesos expresaba una consternación nada popular. Paradójicamente, y a pesar de su baja cuna, era una de las pocas personas por las que Glokta parecía sentir un auténtico respeto. Y aunque Rews lo viera y lo comprendiera, se sentía incapaz de seguir el ejemplo de West. Quizá porque estuviera gordo o porque, simplemente, careciese de coraje moral. A fin de cuentas, carecía de todo tipo de coraje.
–West. –Dijo Rews, hablando por una comisura de la boca, pues no quería perderse ni un instante de la exhibición.
–He echado un vistazo al puente.
–¿Sí?
–La retaguardia se está derrumbando. Bueno, si es que aún nos queda retaguardia. El capitán Lasky está de baja por culpa de un pie. Dicen que quizá lo pierda.
–O sea, que ha dado un mal paso, ¿eh? –Rews se rió de su propia gracia, felicitándose por haber hecho uno de los típicos comentarios de Glokta.
–Sin él, su compañía es un caos.
–Bueno, supongo que eso es problema suyo… ¡Dale! ¡Dale! ¡Oooooh! –Glokta hacía un requiebro perfecto, apartaba de una patada el pie de un contrario y lo enviaba a rodar por el suelo.
–Un problema que puede convertirse rápidamente en el maldito problema de todos –proseguía West–. Los hombres no pueden más. Avanzan despacio. Y la columna de suministros sigue atascada…
–La columna de suministros siempre está atascada, como si cumpliera órdenes… ¡Oh! –Rews tragó saliva cuando Glokta, con una rapidez inaudita, evitó un golpe y alcanzó en la ingle a quien se lo propinaba –apenas era más que un chico, a decir verdad–, haciendo que se doblara en dos con los ojos desorbitados.
–Pero si aparecieran los gurkos… –dijo West, que no dejaba de mirar con cara de pocos amigos el reseco paisaje que se encontraba al otro lado del río.
–Los gurkos están a kilómetros de distancia. La verdad, West, siempre andas preocupándote por cualquier cosa.
–Alguien tiene que hacerlo…
–¡Pues ve a quejarte al Lord Mariscal! –Rews miraba a Varuz, que se ladeaba en su silla plegable, absorto en la contemplación de aquella embriagadora mezcla de esgrima y lucha libre–. ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Pedir más forraje para los caballos?
Se oyó un fuerte chasquido cuando Glokta, con la parte plana de la hoja de su espada, le cruzó la cara al último hombre que quedaba en pie, el cual cayó hacia atrás con un quejido de agonía, llevándose la mano a la mejilla.
–¿Esto es lo mejor que sabéis hacer? –Glokta avanzó y a uno de los que intentaban levantarse le dio tan sonora patada en el trasero que literalmente lo envió a morder el polvo, haciendo que todos se partiesen de risa. Glokta saboreó el aplauso como una de esas plantas parásitas de la jungla que absorben la savia de su huésped, haciendo reverencias, sonriendo y lanzando besos, y Rews aplaudió hasta que le dolieron las manos.
Qué bastardo era el coronel Glokta. Que magnífico bastardo.
Mientras sus tres sparrings-contendientes abandonaban cojeando el cercado, llevándose consigo heridas que pronto curarían y humillaciones que los acompañarían hasta la tumba, Glokta saltó la valla que rodeaba a las damas, concediendo particular atención a Lady Wetterlant… joven, rica, hermosa, aunque demasiado empolvada y, a pesar del calor, ataviada según la moda más elegante. Recientemente casada, pero con un marido mayor que ella, a quien la política del Consejo Abierto retenía en Adua. Corría el rumor de que, aunque hubiese satisfecho las necesidades financieras de su esposa, no parecía muy interesado en las mujeres.
Lo contrario del coronel Glokta, quien mostraba un interés por las mujeres que resultaba infame.
–¿Puede prestarme su pañuelo? –preguntó a la dama.
Rews había observado la manera tan especial en que hablaba a las mujeres que le interesaban. Su voz se hacía un poco más ronca. Se acercaba un poco más de lo que se suponía que era lo correcto. Una mirada impertérrita, como si sus ojos se hubieran pegado con cola a los de ella. No hace falta decir que, desde el momento en que conseguía lo que motivaba sus conquistas, ni arrojándose al fuego habrían logrado que se dignase volver a mirarlas. Entonces, con el desangelado zumbido de las polillas que dan vueltas alrededor de una vela, incapaces de resistirse al desafío de ser aquella tan especial que puede ir contracorriente, nuevos objetos de afecto se arrojaban sobre las llamas del escándalo para morir incineradas en él.
Lady Wetterlant enarcó una ceja cuidadosamente depilada.
–¿Por qué no, coronel? –dijo ella, intentando sacar el pañuelo de su corpiño–. Yo…
La dama y quienes la acompañaban profirieron un jadeo cuando, rápido como un rayo, Glokta levantó el pañuelo con la punta embotada de su espada larga. El sutil tejido cayó flotando por el aire para llegar a la mano que lo aguardaba con toda la seguridad de un truco de magia.
Una de las damas tosió débilmente. Otra movió, acariciante, sus pestañas. Lady Wetterlant seguía completamente tranquila, los ojos abiertos, los labios entreabiertos, la mano como congelada a mitad de camino del pecho. Quizá todos se estuvieran preguntando si el coronel hubiese podido abrir fácilmente, en caso de desearlo, las presillas de su corpiño.
Rews estaba seguro de que así habría sido.
–Gracias –dijo Glokta, dándose un golpecito en la frente.
–No me lo devuelva –murmuró lady Wetterlant con voz algo ronca–. Considérelo un regalo.
Glokta sonrió mientras, con un aleteo de tejido escarlata, deslizaba el pañuelo dentro de su camisa.
–Lo guardaré cerca de mi corazón –Rews lanzó un resoplido. Como si él tuviera corazón. Aunque Glokta bajó la voz, ésta seguía siendo perfectamente audible para todos los presentes cuando preguntó–. ¿Podré devolvérselo más tarde?
–Sí, si tiene un momento –musitó ella, de suerte que Rews se vio obligado a preguntarse, una vez más, por qué ciertas cosas, que obviamente resultan muy pero que muy malas para uno, pueden llegar a parecer tan condenadamente atractivas.
Glokta ya había regresado a donde le aguardaba su público y abría los brazos como si quisiera estrechar a sus seguidores en un abrazo sin cariño, capaz de dominarlos, de aplastarlos.
–¿Acaso no hay entre ustedes, perros patosos, nadie que pueda ofrecer a nuestros visitantes un espectáculo más vistoso? –Al ver que la mirada de Glokta iba al encuentro de la suya, Rews sintió que se ahogaba–. Rews, ¿qué me dice de usted?
Hubo un asomo de risas entre las que destacó la de Rews, que fue la más sonora de todas.
–¡Oh, no podría! –respondió él, casi sin voz–. ¡No me gustaría ponerle en un aprieto!
En ese momento supo que acababa de excederse con el comentario. El ojo izquierdo de Glokta se contrajo nerviosamente y dijo:
–En un aprieto me pone usted cuando está conmigo en la misma habitación. Se supone que es un soldado, ¿o no? ¿Cómo demonios puede estar tan gordo con la comida tan espantosa que nos dan?
Más risas, y Rews que traga saliva y enarbola una sonrisa mientras siente que, bajo el uniforme, el sudor le cae por la espina dorsal.
–Bueno, señor, supongo que siempre he estado gordo. Incluso de pequeño. –En el súbito silencio que siguió, sus palabras cayeron a plomo con la atroz rotundidad con que las víctimas suelen hacerlo en la fosa común–. Muy… gordo. Exageradamente gordo. Soy un hombre muy gordo. –Se aclaró la garganta y deseó que se lo tragase la tierra.
Glokta apartó los ojos de él en busca de un adversario mejor. Se le iluminó el rostro.
–¡Teniente West! –dijo, con un floreo de su acero que fue como un relámpago–. ¿Y usted?
West se estremeció.
–¿Yo?
–Vamos, usted es probablemente el mejor espadachín de todo el maldito regimiento. –La sonrisa de Glokta aún se hizo mayor–. Quiero decir, el mejor exceptuando a uno.
West parpadeó ante los varios cientos de rostros expectantes que se encontraban en aquel sitio.
–Pero… no he traído ninguna arma con la punta embotada.
–No importa, usará la reglamentaria.
El teniente West bajó la mirada hacia el puño de su espada.
–Eso podría resultar peligroso.
La sonrisa del coronel Glokta era tan feroz que casi cortaba.
–Sólo si me toca con ella.
Más risas, más aplausos, un par de «hurras» de los soldados rasos, un par de suspiros de las damas. Cuando se trataba de conseguir que las damas suspirasen, el coronel Glokta no tenía rival.
–¡West! –exclamó alguien–. ¡West! –Y poco a poco se convirtió en un cántico–. ¡West! ¡West! ¡West! –Las damas reían mientras coreaban el nombre acompañándolo de palmadas.
–¡Adelante! –exclamó Rews junto con los demás, como si la obsesión de combatir los poseyera a todos–. ¡Adelante!
Si alguien pensó que no era buena idea, se guardó aquella opinión para sí mismo. A algunos hombres, simplemente no hay que llevarles la contraria. A otros simplemente te gustaría verlos atravesados por una espada. Glokta pertenecía a los dos tipos.
West respiró profundamente y luego, tras un asomo de aplauso, saltó despacio por encima de la valla, se desabotonó la guerrera y la dejó en ella. Con el menor chirrido metálico y la menor mirada de infelicidad que le fue posible, desenvainó su espada de combate. Nada había en ella de la empuñadura enjoyada, de la cestería sobredorada o de los grabados en el antepecho de la hoja a los que tan aficionados eran muchos de los espléndidos jóvenes oficiales, del Primero de su Majestad. Nadie habría dicho que su espada era hermosa.
Sin embargo, había una hermosa economía de gestos en la manera en que West la cogía, una estudiada precisión en su postura, un control elegante en el juego de muñeca que mantenía la hoja igual de nivelada que si flotase en la superficie de un estanque en calma, con el sol chispeando en su punta mortalmente afilada.
Un silencio en el que no se oía ni respirar cayó sobre los presentes. Por más de baja cuna que fuese el joven teniente West, hasta el observador más ignorante hubiera asegurado que nada tenía de patán cuando empuñaba una espada.
–Veo que ha estado practicando –comentó Glokta, lanzando su espada corta a su ayudante, el cabo Tunny, y quedándose con la larga.
–El Lord Mariscal Varuz ha tenido la amabilidad de indicarme unas cuantas sugerencias –respondió West.
Glokta enarcó una ceja en dirección a su antiguo maestro de esgrima y comentó:
–Señor, nunca me dijo que estuviera viendo a otros.
–Glokta, usted ya ganó un Certamen –dijo el Lord Mariscal con una sonrisa–. La tragedia del maestro de esgrima consiste en que siempre tiene que andar buscando nuevos alumnos para conducirlos a la victoria.
–Me agrada que olisquee mi corona, West, pero descubrirá que aún no estoy preparado para abdicar. –Con la rapidez del rayo, Glokta saltó hacia delante para asestar una estocada y después otra. West lo bloqueó, y los aceros chirriaron y relucieron al sol. Cedió terreno, pero lenta y cuidadosamente, con los ojos siempre puestos en los de Glokta. Que volvió a atacar, tajo, tajo y estocada, demasiado rápido para que Rews pudiera seguirle. Pero West sí que lo siguió, parando las embestidas y retrocediendo por precaución, entre los «oohs» y los «aahs» que lanzaban los espectadores.
–Veo que ha estado practicando bastante –Glokta rechinaba los dientes–, pero, West, ahora aprenderá… ¡que el trabajo no puede suplir al talento! –Y se lanzó contra él con más ferocidad y rapidez que antes, y los aceros vibraron y sonaron estruendosos. Se acercó más, propinando al joven teniente una feroz patada en las costillas que le hizo estremecerse y tambalearse, pero West recobró instantáneamente el equilibrio, detuvo uno, dos ataques, se irguió y, aspirando una bocanada de aire, estuvo listo de nuevo.
Entonces Rews descubrió que anhelaba casi con dolor que West hiriese a Glokta en aquel rostro, tan horrible y hermoso, para que las damas suspirasen por otros motivos muy diferentes.
–¡Ah! –Glokta saltó hacia delante, lanzando estocadas, y West evitó la primera y, para sorpresa de todos, paró la segunda, desviándola con un chirrido de acero; luego atravesó la guardia de Glokta y lo empujó con el hombro. Durante un instante, Glokta se tambaleó, y West gruñó y enseñó los dientes, y su acero relampagueó al avanzar.
–¡Ahhgh! –Cuando Glokta retrocedió, Rews saboreó por un instante la visión de su rostro aturdido. El acero de entrenamiento de Glokta cayó de su mano y se deslizó por el polvo. Rews descubrió que había estado apretando los puños de alegría hasta que le dolieron.
West se acercó rápidamente a él.
–¿Se encuentra bien, señor?
Glokta se llevó una mano al cuello y luego, bajando la mirada, contempló, muy perplejo, los dedos manchados de sangre. Como si apenas pudiese creer que había sido tocado. Como si apenas pudiese creer que, después de haber sido tocado, sangrara como los demás hombres.
–Inaudito.
–Lo siento muchísimo, coronel –balbució West, bajando su acero.
–¿Por qué? –Dio la impresión de que Glokta consumía la energía que le quedaba en la retorcida mueca que acababa de hacer–. Fue un contacto de lo más elegante. Ha mejorado mucho, West.
Entonces la muchedumbre comenzó a aplaudir y luego a lanzar alaridos, y Rews observó que Glokta ponía en tensión los músculos de las mandíbulas y le volvía el tic del ojo izquierdo mientras levantaba una mano y chasqueaba los dedos.
–Cabo Tunny, ¿lleva consigo mi espada de combate?
El joven cabo, ascendido a aquel empleo justo el día anterior, parpadeó.
–Por supuesto, señor.
Con una rapidez sorprendente, la atmósfera se había vuelto desagradable. Como le sucedía con frecuencia a la atmósfera que rodeaba a Glokta. Rews miró nervioso a Varuz para que pusiera fin a aquel desatino letal, pero el Lord Mariscal había abandonado su asiento para bajar al valle y echar un vistazo, llevándose consigo a Poulder y a Kroy. Ninguna ayuda llegaría de los jefes.
Mirando al suelo, West envainó cuidadosamente su espada.
–Creo, señor, que por hoy ya hemos jugado bastante con cuchillos.
–Pero usted está obligado a permitirme que pueda pagarle con la misma moneda. El honor lo exige, West, realmente. –Como si Glokta tuviese la más mínima idea de qué era el honor aparte de un instrumento con el que manipular a la gente para que hiciera cosas estúpidas y peligrosas–. Seguro que lo entiende, aunque no sea de sangre noble.
West apretó las mandíbulas.
–Que los amigos luchen con aceros afilados cuando hay que luchar contra el enemigo, antes parece una necedad que algo honorable, señor.
–¿Me está llamando necio? –masculló Glokta, desenfundando con un gesto airado la espada de combate que el nervioso cabo Tunny acababa de llevarle.
–No, señor –West se cruzó de brazos obstinadamente.
Como la muchedumbre acababa de quedarse completamente en silencio, pudo escucharse una especie de alboroto en la lejanía. Rews consiguió distinguir palabras sueltas, como «ahí delante» y «el puente», pero estaba demasiado absorto en el drama para prestarles demasiada atención.
–Le insto a que se defienda, teniente West –rezongó Glokta mientras clavaba los tacones de sus botas en el polvoriento suelo, enseñaba los dientes y levantaba su resplandeciente acero.
En aquel momento se oyó un grito capaz de romperle a uno los tímpanos, que terminó convirtiéndose en un gemido entrecortado.
–¡Se ha desmayado! –dijo alguien.
–¡Denle aire!
–¿De dónde vamos a sacarlo? Si no corre nada de aire fresco en esta maldita región. –Una carcajada siguió a estas palabras.
Rews se apresuró a llegar al recinto donde estaban los civiles, con el pretexto de ofrecer ayuda, pues, aunque supiera aún menos de primeros auxilios que de intendencia, siempre existía la posibilidad de fisgar por debajo las faldas de la mujer que acababa de perder el sentido. Porque lo triste era que las damas que lo conservaban, raramente se lo permitían.
Se detuvo en seco antes de acercarse al amasijo de gente que quería ofrecer alguna ayuda, porque lo que vio más allá de los presentes le produjo la desagradable sensación de que sus abundantes tripas se le fueran a salir por el culo. Allí, en la distante extensión ocre que se encontraba al otro lado del puente, comenzaba a concentrarse una plaga de puntos negros que desprendían nubecillas de polvo. Y aunque Rews no fuera bueno en casi nada, tenía una especie de sexto sentido para el peligro.
Levantó un brazo tembloroso y dijo, gimoteando:
–¡Los gurkos!
–¿Qué? –Alguien tenía una risa nerviosa.
–¡Allí, por el oeste!
–¡Idiota, eso es el este!
–Un momento, ¿lo dice en serio?
–¡Nos matarán cuando estemos en la cama!
–¡Pues ahora estamos levantados!
–¡Silencio! –exclamó Varuz con voz tonante–. Esto no es un maldito colegio de señoritas. –El alboroto cesó y los oficiales quedaron sumidos al instante en un silencio culpable–. Mayor Mitterick, quiero que baje hasta allí, y que todos los hombres que encuentre, se preparen.
–Sí, señor.
–Teniente Vallimir, ¿sería tan amable de llevar hasta un sitio seguro a las damas y a los civiles que son nuestros invitados?
–Por supuesto, señor.
–Un puñado de hombres podría contenerlos en ese puente –dijo el coronel Poulder, estirando su lustroso bigote.
–Un puñado de héroes –rectificó Varuz.
–Un puñado de héroes muertos –dijo por lo bajo el coronel Kroy.
–¿Tienen hombres de refresco? –preguntó Varuz.
–Los míos están reventados –contestó Poulder, encogiéndose de hombros.
–Los míos también –añadió Kroy–. Yo diría que incluso más que eso. –Como si toda aquella guerra fuese una competición para ver qué regimiento se agotaba antes.
El coronel Glokta envainó de golpe su espada de combate.
–Los míos están descansados –dijo, y Rews sintió que el miedo que acababa de insinuársele en el estómago se extendía a sus miembros–. Llevan descansando después de la pequeña caminata que nos dimos. Se mueren de ganas. Me atrevería a decir, Lord Mariscal, que el Primero de Su Majestad podría contenerlos en ese puente el tiempo suficiente para que los hombres pudieran retirarse.
–¡Se mueren de ganas! –dijo, como en una especie de rebuzno, uno de los oficiales de Glokta que, ciertamente, estaba demasiado borracho para darse cuenta de que acababan de nombrarlo voluntario.
Otro, que estaba un poquito menos bebido, bizqueó nervioso y miró hacia el valle. Rews se preguntó a cuántos hombres del Primero de Su Majestad se estaría refiriendo el coronel. El intendente del regimiento estaba seguro de no tener prisa en dar la vida por el bien común.
Pero el Lord Mariscal Varuz no había llegado a ser comandante del ejército de la Unión impidiendo que la gente se sacrificase para corregir sus equivocaciones. Así que le dio a Glokta una cálida palmada en el brazo.
–¡Sabía que podía contar con usted, amigo mío!
–Por supuesto, señor.
Entonces, con un horror que no hacía sino ir en aumento, Rews constató en carne propia que era cierto. Glokta siempre estaba dispuesto aprovechar la más mínima oportunidad de vano lucimiento, sin que le importase lo fatal que pudiera llegar a ser para quienes lo siguiesen hasta la boca del lobo.
Varuz y Glokta, respectivamente comandante en jefe y oficial favorito, maestro de esgrima y alumno más aventajado, que formaban la mayor pareja de bastardos que uno pudiera encontrar, se cuadraron y se saludaron el uno al otro con emoción fingida. Después, Varuz se marchó, dando órdenes a Poulder, a Kroy y a su propia recua de bastardos, presumiblemente para que el ejército se pusiera rápidamente a salvo y que el sacrificio del Primero de Su Majestad no fuese en vano.
Por eso, se decía Rews mientras miraba la tormenta de gurkos que se arremolinaba al otro extremo del puente, lo que estaba a punto de suceder tenía toda la pinta de terminar siendo un sacrificio.
–Es un suicidio –dijo en voz baja para sí.
–¿Cabo Tunny? –preguntó Glokta, mientras se abotonaba la guerrera.
–¿Señor? –El más entusiasta de los soldados jóvenes hizo el más entusiasta de los saludos.
–¿Podría traerme mi peto?
–Por supuesto, señor –y corrió a por él. Había un montón de gente corriendo para conseguir cosas. Oficiales, para conseguir soldados. Soldados, para conseguir caballos. Civiles, para conseguir huir, entre ellos Lady Wetterlant, que echaba una mirada ingenua por encima de un hombro. ¿No era Rews el intendente del regimiento? Podría tener algún asunto urgente que tratar. Y, sin embargo, sólo era capaz de quedarse quieto, con los ojos abiertos como platos y un tanto humedecidos, con la boca y las manos abiertas y sin saber qué hacer.
Allí se mostraban dos tipos diferentes de valor. El teniente West fruncía el ceño mientras se acercaba al puente, el rostro pálido y las mandíbulas en tensión, dispuesto a cumplir con su deber por mucho miedo que tuviese. Entretanto, el coronel Glokta sonreía con afectación a la muerte como si ésta fuese una amante insatisfecha que pidiese más, completamente impávido en su invencible creencia de que el peligro sólo era algo aplicable a la gente de baja cuna.
Tres tipos de valor, se dijo Rews, porque él también estaba allí, mostrando todos los síntomas de una auténtica falta de él.
No, cuatro tipos, porque el cuarto no tardó en aparecer bajo la figura del joven cabo Tunny, con el sol que resplandecía en el objeto resplandeciente que llevaba en sus ávidas manos, el peto de Glokta, y en sus ojos, que mostraban el valor de esa juventud deseosa de probarse a sí misma.
–Gracias –dijo Glokta cuando Tunny le abrochó las hebillas, mientras su mirada escrutaba el cuerpo cada vez mayor de caballería gurka que se iba concentrando al otro lado del río, pues la velocidad con que iban apareciendo cada vez más caballos daba miedo–. Ahora me gustaría que regresara a la tienda para llevarse mis cosas.
El rostro de Tunny reflejó la completa decepción que sentía.
–Esperaba cargar a su lado, señor…
–Por supuesto, y nada me gustaría más que tenerle a mi lado. Pero, si ambos morimos ahí abajo, ¿quién llevará mis efectos personales a mi madre?
–Pero, señor… –El joven cabo parpadeaba para evitar las lágrimas.
–Vamos, vamos –y Glokta le dio una palmadita en la espalda–. No me gustaría truncar una brillante carrera. No me cabe duda de que usted será lord mariscal un día de estos. –Glokta dio la espalda al joven cabo y lo apartó de su imaginación–. Capitán Lackenhorn, ¿quiere acercarse a los hombres y pedir voluntarios?
El prominente bulto que sobresalía al frente del fibroso cuello de Lackenhorn se agitó, inseguro.
–Coronel, ¿voluntarios para qué tipo de servicio?
Aunque el servicio ya resultaba una obviedad, pues se encontraba ante ellos en el valle situado más abajo, un vasto drama que se desplegaba lentamente en un gran escenario.
–¿Para qué tipo de servicio? Pues para echar a los gurkos de ese puente, viejo chivo idiota. Deprisa, que se armen y se preparen a su discreción.
El capitán esbozó una sonrisa nerviosa y salió a toda prisa, casi enredándose con su espada.
Glokta se dirigió a la valla y puso una bota en el listón de abajo y otra en el de arriba.
–¡Mis soberbios muchachos del Primero de Su Majestad, hoy quiero enseñarles a esos gurkos una pequeña lección!
Los oficiales jóvenes se amontonaron muy animados a su alrededor, como si ellos fueran patos, y migas los heroicos tópicos de Glokta.
–No ordenaré a ninguno de ustedes que me acompañe… ¡que cada uno lo discuta con su conciencia! –Torció los labios–. ¿Qué me dice, Rews? ¿Nos seguirá con sus andares de pato?
Rews pensó que su conciencia seguramente resistiría la tensión, así que dijo:
–Coronel, nada me gustaría más que unirme a la carga, pero mi pierna…
–Le entiendo perfectamente –dijo Glokta, resoplando–. Mover ese cuerpo suyo es un desafío para cualquier pierna. No me gustaría que infligiera semejante carga a un caballo que no se la mereciese. –Risas generalizadas–. Algunos hombres nacieron para hacer grandes cosas. Otros para hacer… lo que sea que usted hace. Por supuesto, Rews, que está excusado. ¿Cómo no podría estarlo?
Aquel insulto tan abrumador quedó paliado por una vertiginosa oleada de alivio. A fin de cuentas, el que ríe el último, ríe más alto, y Rews no creía que muchos de aquellos que le estaban atormentando pudieran reír después de que hubiese transcurrido una hora.
–Señor –dijo West, mientras el coronel saltaba desde la valla a la silla de montar con la agilidad de un acróbata–, ¿está seguro de que tenemos que hacer esto?
–¿Qué otra cosa supone usted que tenemos que hacer? –preguntó Glokta, tirando bruscamente de las riendas para que su caballo se volviera.
–Van a morir muchos hombres. Gente con familia.
–Pues sí, teniente, es de suponer. Es una guerra. –Unas cuantas risas obsequiosas de algunos oficiales–. Por eso estamos aquí.
–Por supuesto, señor. –West tragó saliva–. Cabo Tunny, ¿tendría la amabilidad de ensillar mi caballo…?
–No, teniente West –Glokta intervino–, necesito que usted permanezca aquí.
–¿Señor?
–Cuando esto haya terminado, necesitaré uno o dos oficiales que sepan distinguir su trasero de un par de melones. –Dirigió una mirada llena de desprecio a Rews, que se subió un poco los pantalones–. Además, sospecho que esa hermana de usted, cuando crezca, tendrá el diablo en el cuerpo. No me gustaría sustraerla a su moderada influencia, ¿no le parece?
–Pero, coronel, yo debería…
–No le voy a escuchar, West. Se quedará aquí, es una orden.
West abrió la boca como si se dispusiese a hablar y lo pensó mejor y la cerró, se cuadró y saludó rígidamente. El cabo Tunny le imitó, con el brillo de una lágrima asomándole por la comisura de un ojo. Con un deje de culpabilidad Rews se esforzó por hacer lo propio, la cabeza caldeada por el horror y la alegría ante la perspectiva de un universo con un Glokta menos.
El coronel les sonrió, y bajo el resplandor del sol sus dientes perfectos, brillantes y blancos casi hicieron daño a la vista.
–Vamos, caballeros, no sean sensibleros. ¡Estaré de vuelta antes de que se den cuenta!
Y, con un tirón de riendas, hizo que su caballo se pusiera de manos, recortándose durante un instante contra el fúlgido cielo como una de esas estatuas heroicas; y Rews se preguntó si alguna vez habría existido un bastardo tan magnífico.
Luego, el polvo llovió sobre su rostro cuando Glokta bajó colina abajo como un trueno.
Derecho hacia el puente.
Westport, otoño de 573
Cuando Shev llegó aquella mañana para abrir, se encontró con un par de pies enormes, sucios y descalzos que sobresalían por la puerta de su fumadero.
Aunque algún tiempo antes aquello hubiera podido alarmarla, después de dos años Shev podía considerarse curada de espantos.
–¡Eh! –exclamó, dando un paso con los puños cerrados.
Fuera quien fuese el que se encontraba ante ella en el umbral de la casa, no quería o no podía moverse. Observó las largas piernas que terminaban en aquellos pies, cubiertas con unos pantalones sucios y rotos, y luego la andrajosa confusión de una chaqueta desgarrada. Finalmente, encajada en el mugroso rincón, y apoyada en la puerta de Shev, una maraña de largos cabellos rojos mezclados con ramitas y porquería.
Un hombre alto, sin duda. La única mano que Shev podía ver de él era tan larga como su propio pie, surcada de venas, sucia y con los nudillos llenos de costras. Le pareció que tenía una apariencia extraña. Era esbelto.
–¡Eh! –Acercó la punta de la bota derecha a la parte donde debía encontrarse el trasero de aquel tipo. Pero nada.
Escuchó unos pasos a su espalda.
–Buenos días, jefa. –Era Severard, que comenzaba la jornada. Aquel chico jamás se retrasaba. Aunque no fuera el más cuidadoso en el trabajo, su puntualidad era imbatible–. ¿Qué es eso de ahí?
–Ya ves, un pescado extraño que la marea ha arrastrado hasta mi puerta. –Shev echó hacia atrás unos cuantos cabellos pelirrojos y arrugó la nariz al ver que estaban pringados de sangre.
–¿Está borracho?
–Borracha. –Lo que había debajo era una mujer. Con huesos y mandíbulas prominentes y una piel pálida, cubierta con tantas costras negras, raspaduras y moratones que Shev frunció el rostro, y eso a pesar de que la gente con la que solía encontrarse siempre tenía alguna que otra herida.
Severard silbó por lo bajo.
–Menudo pedazo de mujer.
–A punto de caerse en pedazos por la paliza que alguien le ha dado. –Se agachó y acercó su rostro a la boca partida de la mujer para ver si respiraba–. Creo que aún vive. –Entonces se apartó a un lado y se puso en cuclillas, con las muñecas apoyadas en las rodillas y las manos colgando mientras se preguntaba qué podría hacer. Hubo un tiempo en el que, sin pensárselo dos veces, se metía de cabeza en cualquier lío que saliera a su encuentro, pero de alguna manera siempre controlaba las consecuencias.
–Bueno, ya ha sucedido –dijo Severard.
–Sí, desafortunadamente.
–No es problema nuestro, ¿o sí?
–No, afortunadamente.
–¿Quiere que la arrastre hasta la calle?
–Sí, no sabes cuánto quiero que desaparezca de aquí. –Shev miró el cielo y suspiró de nuevo, quizá con más ganas que antes–. Pero creo que mejor la arrastras hasta dentro.
–¿Está segura, jefa? Recuerde que la última vez que ayudamos a alguien…
–¿Segura? No. –Después de toda la mierda que le había caído encima en los últimos tiempos, Shev seguía sin saber por qué sentía la necesidad de hacer pequeños favores. Quizá fuese debido a toda aquella mierda. O quizá a que dentro de su ser hubiese una parte más dura y pertinaz, como un hueso en un dátil, que se negaba a que toda aquella mierda que le había caído encima pudiera llegar a convertirla también a ella en mierda. Giró la llave y empujó con el codo para abrir la puerta–. Cógela por los pies.
Cuando se regenta un fumadero conviene saber mover cuerpos inertes, pero la última en beneficiarse de la tibia caridad de Shev resultó ser todo un desafío.
–Por todos los diablos –rezongó Severard, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, mientras ambos cargaban con aquella mujer por el pasillo que olía a rancio y veían la marca que su trasero dejaba en las tablas del piso–. ¿Qué tiene en el culo? ¿Un yunque?
–Un yunque pesaría menos –dijo Shev mientras apretaba los dientes, perdiendo el equilibrio por culpa del peso muerto de aquella mujer y rebotando en las paredes desconchadas. Lo último que hizo antes de quedarse sin aliento fue abrir de una patada la puerta de su oficina… el cuarto de escobas que llamaba «su oficina». Puso en tensión todos los músculos de su cuerpo para levantar a la mujer, golpeó su cabeza inerte con la parte superior del marco de la puerta mientras luchaba para que entrase por ella, tropezó con una fregona y cayó encima de un catre con la mujer encima de ella, lanzando un graznido de desesperación.
Aunque meterse en la cama con pelirrojas no la incomodaba sobremanera, Shev prefería que no estuviesen completamente inconscientes. También las prefería con mejor olor, al menos cuando se metían en la cama. Aquella apestaba a sudor rancio y a cosas pasadas y podridas.
–A esto conducen los favores –dijo Severard, riéndose de sí mismo–. A quedarse atrapada bajo todo el peso de un problema.
–So cabrón, ¿vas a burlarte de mí o a ayudarme? –le espetó Shev mientras los muelles sueltos gemían cada vez que se movía, y luego metió las piernas de la mujer dentro de la cama, pero los pies se quedaron colgando por fuera. Aunque no fuese una cama grande, parecía mucho más pequeña con aquella mujer dentro. Acabaron por quitarle la chaqueta andrajosa y el mugriento chaleco de cuero que llevaba debajo.
Cuando Shev anduvo dando tumbos todo un año en aquella feria itinerante, iba con ella un forzudo que se autodenominaba el Asombroso Zaraquon, aunque su nombre auténtico fuese el de Runkin. Solía desnudarse hasta la cintura y embadurnarse con aceite, y levantar todo tipo de cosas pesadas para los espectadores, pero cuando andaba entre bastidores y se había secado con una toalla, no podía contarse con él para que levantara del suelo ni un dedal. Su estómago era un montón de nudos de músculos que, al sobresalir de la piel siempre en tensión, hacían parecer a su dueño un ser más de madera que de carne.
El pálido diafragma de aquella mujer le recordó a Shev el del Asombroso Zaraquon, aunque más estrecho, largo e incluso delgado. Podía apreciar en él todos los pequeños tendones insertados entre las costillas, en movimiento cada vez que respiraba, aunque lo hiciera lentamente. Pero en lugar de aceite, su estómago estaba cubierto de magulladuras negras, rojas y moradas, por no hablar del gran verdugón rojo que parecía haber dejado el mango de un hacha en absoluto amistosa.
Severard suspiró lentamente y dijo:
–Le han dado una buena paliza, ¿eh?
–Sí. –Shev sabía perfectamente lo que aquella mujer debía de haber sentido; se estremeció mientras le quitaba el chaleco; luego estiró la manta y la cubrió con ella. Cuando la remetió un poco a la altura del cuello, sintiéndose como una idiota por hacer tal cosa, la mujer murmuró algo y, poniéndose de lado, se hizo un ovillo, de suerte que, cuando comenzó a roncar, su pringoso pelo fluctuaba sobre su boca cada vez que respiraba.
–Dulces sueños –musitó Shev, aunque ella jamás los hubiese tenido. Tampoco es que necesitara tener una cama en aquel sitio, pero cuando una pasa varios años sin ningún sitio seguro donde dormir, adquiere la costumbre de poner una cama en cualquier lugar medio seguro que consiga encontrar. Se quitó de encima aquellos recuerdos y condujo a Severard por el pasillo–. Mejor ve a abrir las puertas. El negocio no está tan boyante como para desaprovechar cualquier oportunidad.
–¿Realmente cree que alguien vendrá tan temprano? –preguntó Severard, intentando quitarse de la mano un poco de sangre de la mujer.
–Si quieres olvidar los problemas, ¿por qué vivir con ellos hasta la hora de comer?
A la luz del día, el fumadero distaba mucho de ser la tentadora covachuela de las maravillas en la que Shev había soñado convertir aquel local. Plantó las manos en las caderas mientras echaba un vistazo en redondo, y entonces volvió a lanzar un suspiro de desgana. Se parecía demasiado al culo del mundo. Las tablas del piso estaban separadas, sucias y agrietadas, y los cojines tan sucios como una cocina de Baol; incluso una de las colgaduras baratas se había movido, dejando al descubierto el yeso mohoso que tenía debajo. Como las campanas de oración del anaquel eran lo único que sugería un leve toque de distinción, Shev dio a la mayor un golpecito afectuoso y luego se puso de puntillas para ajustar la colgadura en su sitio, de suerte que, aunque su nariz siguiera percibiendo el olor a cebolla podrida, al menos sus ojos ya no lo veían.
Incluso una mentirosa tan experimentada como Shev no habría podido convencer a una tonta tan crédula como Shev de que aquel lugar no era el culo del mundo. Pero era su culo del mundo. Y tenía planes para mejorarlo. Siempre tenía planes.
–¿Ya has limpiado las pipas? –preguntó cuando Severard acabó de abrir las puertas y llegó en un par de zancadas para correr la cortina hacia un lado.
–Jefa, a la gente que viene a este sitio no le importa si las pipas están limpias.
–Pero a mí sí. –Shev puso cara de enfadada–. Quizá este sitio no sea el más grande ni el más confortable, ni las cascarillas que puedan fumar en él las mejores. –Levantó las cejas al mirar el rostro granujiento de Severard–. Ni el personal más agraciado… pero ¿sabes qué es lo que nos hace ser competitivos?
–¿Que no somos unos careros?
–No, no, no. –Se lo pensó mejor–. Bueno, sí. ¿Qué otra cosa más?
–¿La atención al cliente? –Severard suspiró.
–¡Tilín! –Shev agitó la campana de mayor tamaño para suscitar aquel sonido celestial–. Así que limpia las pipas, tío vago, y echa algo de carbón al fuego.
–Sí, jefa. –Severard hinchó los carrillos, remendados con esa especie de barba poco tupida con la que se suponía que un chico conseguía cierto aire de adulto, pero que, en su caso, sólo servía para hacerle parecer más joven.
Cuando salía de la trastienda, Shev escuchó unos pasos que llegaban desde la entrada, así que se acercó al mostrador, puso las manos encima de él (el tajo lleno de hachazos de un carnicero, que había recogido en un vertedero de basura para luego alisarlo y barnizarlo) y adoptó sus maneras más profesionales. Las había copiado de Gusman, el vendedor de alfombras, que era el mejor comerciante que conocía. Trataba a la gente como si una alfombra fuera a solucionar todos sus problemas.
Las maneras profesionales se esfumaron en cuanto Shev vio quién era la que llegaba para pavonearse delante de ella.
–Carcolf –farfulló.
Por Dios, Carcolf era un problema. Un problema alto, rubio y hermoso. De olor agradable, de sonrisa dulce, rápido en el pensar y de ágiles dedos, tan sutil como la lluvia y tan de fiar como el viento. Shev la miró de arriba abajo. Sus ojos no le dejaban mucho donde elegir.
–Bueno, parece que se me va a arreglar el día –musitó.
–No sólo a ti –dijo Carcolf, pasando junto a la cortina de forma que la luz del sol iluminaba a contraluz su cabellera–. Ha pasado mucho tiempo, Shevedieh.
Con Carcolf dentro, la habitación daba la impresión de haberse hecho más grande. No era posible encontrar un adorno mejor que ella en ningún bazar de Westport. No llevaba la ropa ceñida, pero sí se ajustaba en los sitios importantes, y a eso se añadía esa manera suya de menear las caderas. Dios, menudas caderas. Parecían llenar el lugar, como si, al contrario que en las demás personas, no estuviesen unidas a una espina dorsal. Shev tenía entendido que había sido bailarina. Sin duda, el día que lo dejó fue una pérdida para la danza y una ganancia para el fraude.
–¿Vienes para fumar? –preguntó Shev.
–Me gusta tener la cabeza despejada –respondió Carcolf, riendo–. ¿Cómo, si no, puede una disfrutar de la vida?
–Supongo que eso depende de si tu vida es agradable o no.
–La mía lo es –respondió, recorriendo el local como si le perteneciera y Shev no fuese más que una parroquiana importante–. ¿Qué te parece Talins?
–Nunca me gustó –musitó Shev.
–Pues yo tengo allí un trabajo.
–Siempre me gustó ese sitio.
–Necesito una socia. –Aunque las campanas de oración no estuviesen en un estante bajo, Carcolf inclinó su cuerpo para echarles un buen vistazo. Al parecer, de manera completamente inocente. Pero Shev no creía que Carcolf hubiese hecho nada de manera inocente en toda su vida. En particular, inclinarse–. Necesito a alguien en quien confiar. Alguien que vigile mi trasero.
La voz de Shev sonó ronca.
–Si eso es lo que quieres, has dado con la chica apropiada, pero… –apartó la mirada mientras su imaginación se abría paso entre ella como las visitas no deseadas–, creo que no es eso lo que buscas, ¿tengo razón? Quiero decir que no te importaría que esa socia tuya pudiese abrir una cerradura o una cartera.
Carcolf apretó los dientes como si aquella idea acabara de ocurrírsele.
–No me importaría. Y no estaría mal que también supiese tener la boca cerrada –dijo, acercándose a Shev y mirándola de arriba abajo, pues le sacaba casi un palmo de estatura. Como a la mayoría de la gente–. Excepto cuando yo quisiera que la abriese, por supuesto…
–No soy idiota.
–No me servirías si lo fueses.
–Si voy contigo, lo más seguro es que acabe tirada en algún callejón con poco más que lo puesto.
Carcolf se inclinó aún más para susurrar. La cabeza de Shev se llenó de su aroma, que era mucho más atractivo que el olor a cebolla podrida o a pelirroja sudada.
–Te estaba imaginando tirada en el suelo, y sin nada puesto.
Shev soltó un quejido que sonó como un gozne oxidado. Pero se obligó a no agarrar a Carcolf como una chica que, a punto de ahogarse, se aferra a un tronco muy, pero que muy, bonito. Llevaba pensando mucho tiempo con lo que tenía entre las piernas. Ya era hora de hacerlo con lo que tenía entre las orejas.
–Ya no hago ese tipo de trabajo. Tengo que ocuparme de mi local. Y de Severard, supongo…
–Siempre intentando arreglar el mundo, ¿eh?
–Nada de eso. Sólo lo que esté de mi mano.
–No puedes conseguir que toda la gente descarriada se convierta en problema tuyo, Shevedieh.
–No toda. Sólo ésta. –La verdad era que pensaba en la mujerona que tenía metida en su cama–. Sólo un par de…
–Ya sabes que está enamorado de ti.
–Lo único que hice fue echarle una mano.
–Pues por eso está enamorado de ti. Nadie lo había hecho antes. –Carcolf alargó una mano y, muy despacio, apartó con la punta de un dedo unos pocos cabellos sueltos de la cara de Shev. Suspiró–. Pobrecillo. Ese chico está llamando a la puerta equivocada.
Shev le agarró la muñeca y la apartó. El hecho de ser pequeña no significaba que cualquiera pudiese intimidarla.
–No es el único. –Sostuvo la mirada de Carcolf y bajó la voz, manteniéndola con un tono uniforme–. Disfruto con este teatro, Dios sabe que disfruto con él, pero me gustaría que lo dejaras. Si me quieres por lo que soy, mi puerta siempre estará abierta, y mis piernas también, un poco después. Pero si me quieres para estrujarme como a un limón y luego tirar las mondas por Talins… bueno, no te ofendas, pero te diré que no.
Carcolf hizo una mueca y miró al suelo. No tan bonita como su sonrisa, pero mucho más auténtica.
–No estoy segura de que te gustara sin la pose.
–¿Por qué no lo intentamos y vemos qué tal?
–Demasiado que perder –musitó Carcolf, y se soltó la mano. Cuando alzó la mirada, ahí estaba de nuevo la pose–. Bueno, si cambias de parecer… ya será demasiado tarde. –Y lanzando una mirada por encima del hombro, tan letal como la hoja de un cuchillo, Carcolf se marchó. Dios, qué manera de andar tenía. Como almíbar derramándose en un día cálido. ¿Cómo lo hacía? ¿Practicaba delante de un espejo? Seguro que varias horas al día.
Cuando se cerró la puerta, el encantamiento quedó roto y Shev volvió a suspirar de la manera cansada de siempre.
–¿Ésa era Carcolf? –preguntó Severard.
–Lo era –musitó Shev toda melancólica, mientras un residuo de aquel aroma celestial intentaba acabar con el olor a moho dentro de sus fosas nasales.
–No confío en esa zorra.
–Joder, no –dijo Shev, bufando.
–¿De qué la conoce?
–De muchos sitios. –De muchos sitios de alrededor de la cama de Shev pero no dentro de ella.
–Parecían íntimas –comentó Severard.
–Ni la mitad de lo que me hubiera gustado –musitó ella–. ¿Estás limpiando las pipas?
–Sí.
Shev oyó de nuevo el ruido de la puerta y se volvió con una sonrisa a medio camino entre la del vendedor de alfombras y la de amante necesitado. Quizá fuese Carcolf, que volvía, estando ya segura de querer a Shev sólo por lo que era…
–Oh, Dios –dijo en voz baja, y su rostro cambió. Por lo general, lamentar una decisión solía llevarle un poco más de tiempo.
–Buenos días, Shevedieh –dijo Crandall.
Era un problema de una clase mucho menos agradable. Una cosita insignificante con cara de rata, estrecho de hombros y parco de ingenio, de ojos enrojecidos y mocoso de nariz; pero era hijo de Horald el Dedo, y eso, en aquella ciudad, lo convertía en un montón de… algo. Una cosa insignificante con cara de rata que detentaba un poder que no se había ganado y que lo convertía en un tipo irritable y brutal, así como en un picajoso rencoroso, celoso de todo aquel que tuviera lo que a él le faltaba. Y todo el mundo tenía algo que a él le faltaba, aunque sólo fuera talento, porte o una pizca de amor propio.
Por más que le resultara difícil imaginarse a alguien a quien menos quisiera ver en aquel sitio, Shev enarboló aquella sonrisa suya tan profesional.
–Buenos días, Crandall. Buenos días, Mason.
Mason entró inmediatamente detrás de su jefe, o mejor, del hijo de su jefe. Era uno de los matones de toda la vida de Horald, con cara ancha y surcada de cicatrices, orejas de coliflor, y una nariz tan deforme como un nabo, por todas las veces que se la habían roto. Era uno de esos bastardos duros de pelar que uno puede encontrar en Westport, lugar que posee un gran suministro de ellos. A causa de su considerable estatura y de lo bajo que era el techo, miraba a Shev algo inclinado y torció la boca en un gesto de disculpa. Como si dijera, lo siento, pero nada de esto está a mi altura. Está a la altura de este necio.
El necio en cuestión miraba fijamente las campanas de oración de Shev sin agacharse y torciendo la boca con desdén.
–¿Qué es esto? ¿Campanas?
–Campanas de oración –respondió Shev–. De Thond. –Intentó mantener el tono de voz cuando tres hombres pasaron al lado de Mason haciendo todo lo posible para parecer peligrosos y descubriendo que la estancia era demasiado estrecha e incómoda. Uno, con ojos saltones, tenía la cara picada de forúnculos; otro, que llevaba un chaleco de piel que era demasiado grande para él, se enredó con una cortina y a punto estuvo de romperla al tirar de ella; el último llevaba metidas las manos en los bolsillos y una mirada que decía que estaban llenos de cuchillos. Y seguro que así era.
A Shev le pareció que jamás había visto a tanta gente junta en su local. Lamentablemente, no iban a pagar nada. Echó un vistazo a Severard y vio que se mordisqueaba los labios de nervios, así que levantó una mano con la palma hacia delante, como diciendo tranquilo, tranquilo, aun admitiendo que ella misma tampoco estaba muy tranquila.
–No me parece que seas de las que rezan mucho –dijo Crandall, arrugando la nariz mientras observaba las campanas.
–Pues no –apostilló Shev–, soy como las campanas, doy al lugar cierta categoría espiritual. ¿Quieres fumar?
–No, y si quisiera, no vendría a un agujero de mierda como éste.
Se hizo el silencio, y el de la cara picada se inclinó para mirarla.
–¡Ha dicho agujero de mierda!
–Ya lo he oído –dijo Shev–. El sonido se propaga muy bien en una habitación tan pequeña como ésta. Y ya sé que es un agujero de mierda. Pero tengo planes para mejorarlo.
–Siempre tienes planes, Shev. –Crandall reía–. Pero nunca llegan a nada.
Era bastante cierto y, casi siempre, por culpa de bastardos como ellos.
–Quizá cambie mi suerte –replicó ella–. ¿Qué quieres?
–Quiero que robes algo. ¿Por qué, si no, vendría a ver a una ladrona?
–Hace tiempo que dejé de serlo.
–Por supuesto que lo sigues siendo. Sólo que ahora eres una ladrona que juega a regentar un agujero de mierda de fumadero. Y estás en deuda conmigo.
–¿Y qué es lo que te debo?
El rostro de Crandall se torció con una desagradable mueca.
–Todos los días que has vivido sin que te rompiese las piernas.
Shev tragó saliva. Aquel tipo de alguna manera había conseguido ser más cabrón que nunca.
La profunda voz de Mason retumbó tranquila y cordial.
–Esto es una pérdida de tiempo. Westport ha perdido una ladrona formidable y ha ganado una vendedora de cascarillas bastante mediocre. ¿Cuántos años tienes? ¿Diecinueve?
–Veintiuno. –Pero en ocasiones se sentía como si tuviese cien–. Tengo el don de parecer más joven.
–Sigues siendo demasiado joven para retirarte.
–Tengo la edad apropiada –replicó Shev– Sigo viva.
–Eso puede cambiar –dijo Crandall, acercándose a ella. Tanto como antes Carcolf, pero mucho menos bien recibido.
–No atosiguéis a la señora –dijo Severard, proyectando los labios hacia delante, como desafiante.
–¿Señora? –Crandall resopló–. No fastidies, muchacho, ¿lo dices en serio?
Shev observó que Severard escondía detrás de su espalda un bastón. Bastante largo, pesaba lo justo para golpearle a alguien en la cabeza. Pero lo último que necesitaba era que Severard agitase aquel bastón delante de Crandall. Para cuando Mason hubiera acabado con él lo tendría metido en el culo.
–¿Por qué no vas a la trastienda y barres el patio? –le sugirió Shev.
–No quiero… –Con las mandíbulas apretadas, listo para la acción, el muy inconsciente la miraba. Dios, quizá fuese cierto que estaba enamorado de ella.
–Vete. No te preocupes.
Él tragó saliva, fulminó con la mirada a los matones y se fue.
El sonoro suspiro de Shev consiguió atraer de nuevo todas las miradas. Sabía perfectamente que las cosas no pintaban bien para ella.
–Esa cosa que quieres… Si la robo, ¿estaremos en paz entonces?
–Quizá si, quizá no. –Crandall se encogió de hombros–. Depende de si necesito que vuelvas a robar.
–Te refieres a si lo necesita tu papá.
Uno de los ojos de Crandall se contrajo. No le gustaba que nadie le recordase que sólo era un pequeño capullo que vivía bajo la enorme sombra de su papá. Pero Shev siempre decía lo que no había que decir. O lo que había que decir, pero en el momento inapropiado. O quizá lo que había que decir y en el momento apropiado, pero a la persona inapropiada.
–Harás lo que se te ha dicho, pequeña zorra lamecoños –le espetó en la cara–, o quemaré esta mierda de tugurio contigo dentro. ¡Y también tus jodidas campanas de oración!
Mason vació el aire de sus carrillos llenos de cicatrices con un suspiro disgustado, como diciendo: Es una cosita insignificante con cara de rata, pero, ¿qué puedo hacer yo?
Shev miró fijamente a Crandall. Diantre, sí que quería aporrearle en la cara. Lo quería con todo su ser. Durante toda su vida había tenido a ese tipo de bastardos apabullándola. Casi valdría la pena responder por una vez. Pero sabía que lo único que podía hacer era sonreír. Si golpeaba a Crandall, Mason la golpearía a ella diez veces más, y peor. No le gustaría hacerlo, pero lo haría. Se ganaba la vida haciendo cosas que no le gustaban. ¿No es lo que hacían todos?
Tragó saliva. Intentó que su furia pareciese miedo. La suerte siempre estaba en contra de gente como ella.
–Creo que no tengo otra elección.
Crandall le echó su fétido aliento mientras sonreía.
–¿Y quién la tiene?
Nunca pienses en el suelo, ahí está el truco.
Shev estaba sentada a horcajadas en el resbaladizo vértice del tejado, de suerte que las tejas rotas se le clavaban en la ingle cuando avanzaba, mientras pensaba en lo mucho que habría preferido esparrancarse encima de Carcolf. Abajo, en la calle muy frecuentada situada a su derecha, varios borrachos idiotas festejaban una broma a voz en grito y alguien parloteaba en suljuk, una lengua de la que Shev apenas comprendía una de cada treinta palabras. Sin embargo, el callejón vacío que quedaba a su izquierda parecía tranquilo.
Manteniéndose agachada, avanzó hacia la chimenea, sólo una sombra en la tiniebla, deslizando por encima de ella el lazo que había preparado con la cuerda. Aunque pareciese lo suficientemente seguro, dio un buen tirón para cerciorarse. Pues, a pesar de que Varini soliera decirle que pesaba dos tercios de nada, en cierta ocasión, si no hubiera sido por un alféizar situado en el punto preciso, habría arrancado una chimenea de cuajo y caído a la calle con media tonelada encima de mampostería.
Con mucho cuidado, con mucho cuidado, ahí está el truco, aunque nunca viene mal un golpe de buena suerte.