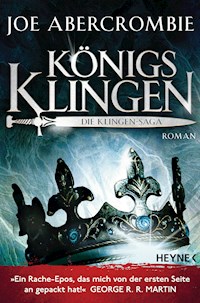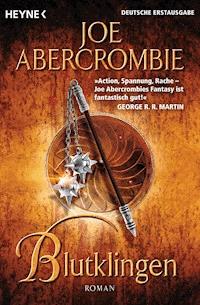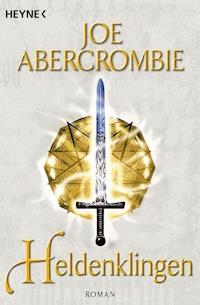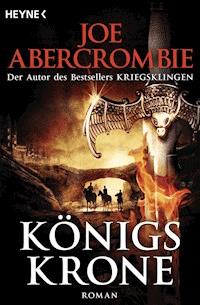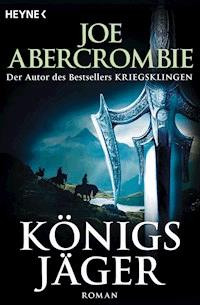Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
La guerra puede ser un infierno, pero para Monza Murcatto, "la Serpiente de Talins", guerrera a sueldo del duque Orso, también es una forma excelente de ganar dinero. Sus victorias la han hecho muy popular; quizá demasiado para el gusto de Orso. De modo que, traicionada y dada por muerta, la recompensa que obtiene Monza es un cuerpo desfigurado y una sed de venganza que no se detendrá ante nada... Elogiada por George R. R. Martin, el padre de «Juego de tronos», "La mejor venganza" es una novela que tiene todas las características que han hecho un éxito de la trilogía «La Primera Ley».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Grace.Un día leerás esto y te preocuparás un poco.
Benna Murcatto salva una vida
El amanecer tenía el color de la mala sangre. Se filtraba desde el este y manchaba de rojo el cielo oscuro, teñía los jirones de nubes de un oro robado. Por debajo de él, la carretera se retorcía montaña arriba hacia la fortaleza de Fontezarmo, un cúmulo de afiladas torres, negras como la ceniza, que se recortaba en el firmamento herido. El amanecer era rojo, negro y dorado.
Los colores de la profesión de ambos.
—Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
Ella suspiró como si fuese por casualidad. Como si no se hubiera pasado una hora acicalándose ante el espejo.
—Los hechos son los hechos. Enunciarlos no es ningún don. Solo acabas de demostrar que no estás ciego. —Monza bostezó, se desperezó en la silla de montar y le hizo esperar un poco más—. Pero sigue, que te escucho.
Él carraspeó ruidosamente y alargó una mano, como un mal actor preparándose para su monólogo.
—Tu cabello es como… ¡un velo de titilante azabache!
—Mamón pretencioso. ¿Ayer qué era, una cortina de medianoche? Eso me gustó más, tenía cierta poesía. Mala poesía, pero qué le vamos a hacer.
—Mierda. —El hombre miró hacia las nubes con los párpados entornados—. Entonces diré que tus ojos relucen como penetrantes zafiros sin precio.
—¿Ahora tengo piedras en la cara?
—¿Labios como pétalos de rosa?
Ella le escupió, pero él se lo esperaba y lo esquivó, de modo que el escupitajo pasó cerca de su caballo y cayó en las piedras resecas junto al sendero.
—Eso es para que crezcan tus rosas, capullo. Puedes hacerlo mejor.
—Cada día es más difícil —murmuró él—. La joya que te regalé te queda de maravilla.
Ella alzó la mano derecha para admirarla, un rubí tan grande como una almendra, que atrapaba los primeros destellos de la luz del sol y relucía como una herida abierta.
—Me han hecho regalos peores —dijo.
—Hace juego con tu temperamento feroz.
Ella soltó un bufido.
—Y con mi reputación sangrienta.
—¡A la mierda tu reputación! ¡Eso es solo charla de idiotas! Tú eres un sueño. Una visión. Eres como… —Chasqueó los dedos—. ¡Como la mismísima diosa de la guerra!
—Una diosa, ¿eh?
—De la guerra. ¿Te gusta?
—No está mal. Si puedes besarle el culo al duque Orso la mitad de bien que eso, igual hasta nos da una bonificación.
Benna la miró haciendo un mohín.
—Nada me gusta más por las mañanas que apretarme contra la cara las nalgas turgentes y redondas de su excelencia. Saben a… poder.
Los cascos de los caballos golpeaban el arenoso sendero, las sillas crujían y los arneses tintineaban. El camino se replegaba una y otra vez sobre sí mismo. El resto del mundo se fue perdiendo por debajo de ellos. El cielo del este se desangró del rojo a un rosa degollado. El río surgió lentamente ante su vista, serpenteando entre los bosques otoñales al fondo del profundo valle. Centelleante como un ejército en marcha, fluyendo rápido e implacable hacia el mar. Hacia Talins.
—Estoy esperando —dijo él.
—¿El qué?
—Mi ración de cumplidos, por supuesto.
—Si no se te quitan esos putos humos de la cabeza, te va a estallar. —Monza se hizo un doblez en los puños de seda—. Y no quiero que me llenes de sesos la camisa nueva.
—¡Apuñalado! —Benna se llevó una mano al pecho—. ¡Justo aquí! ¿Así es como me pagas tantos años de devoción, zorra desalmada?
—Campesino, ¿cómo osas mostrar devoción por mí? ¡Eres como una garrapata devota a una tigresa!
—¿Una tigresa? ¡Ja! Cuando te comparan con un animal, suelen escoger la serpiente.
—Mejor eso que un gusano.
—Furcia.
—Cobarde.
—Asesina.
Eso no podía negarlo. El silencio cayó nuevamente sobre ellos. Un pájaro gorjeó desde un árbol sediento al lado del camino. Benna acercó poco a poco su montura a la de ella y, con toda suavidad, murmuró:
—Monza, esta mañana estás especialmente hermosa.
Oírlo le llevó una sonrisa a la comisura de la boca. Por el lado que él no podía ver.
—Bueno, los hechos son los hechos.
Monza espoleó su caballo para doblar un empinado recodo más y la muralla exterior de la ciudadela al fin se alzó por delante de ellos. Un estrecho puente llevaba hasta la barbacana sobre la vertiginosa garganta, por la que chispeaba el agua río abajo. Al final se abría una amplia puerta, acogedora como una tumba.
—Han reforzado la muralla en el último año —musitó Benna—. No me gustaría tener que atacar este sitio.
—No finjas que tienes los redaños para subir por una escala.
—No me gustaría tener que ordenar a alguien que ataque este sitio.
—No finjas que tienes los redaños para dar la orden.
—No me gustaría tener que verte decirle a alguien que ataque este sitio.
—Pues no. —Monza se inclinó con cuidado en la silla de montar y miró ceñuda el precipicio que se abría a su izquierda. Luego alzó la vista hacia la escarpada muralla de su derecha, cuyas almenas formaban una negra línea mellada en la creciente claridad del cielo—. Es casi como si Orso temiera que alguien intente matarlo.
—Ah, pero ¿tiene enemigos? —susurró Benna, con los ojos como platos de fingida sorpresa.
—Solo media Estiria.
—Entonces… ¿nosotros tenemos enemigos?
—Más de media Estiria.
—¡Con lo que me he esforzado en ser popular!
Pasaron al trote entre dos soldados de rostro severo, con lanzas y celadas de acero pulidas hasta darles un brillo asesino. Los cascos de los caballos resonaron en la oscuridad del largo túnel, que ascendía en suave pendiente.
—Ya estás poniendo esa cara —dijo Benna.
—¿Qué cara?
—Se acabaron las bromas por hoy.
—Mmm. —Monza sintió que el habitual ceño fruncido se adueñaba de su rostro—. Tú puedes permitirte sonreír. Eres el bueno.
Al otro lado de las puertas había un mundo diferente, un aire cargado de olor a lavanda, un brillante verde tras la gris montaña. Era un mundo de césped cortado al ras, de setos torturados para darles formas asombrosas, de fuentes que lanzaban hacia lo alto su reluciente lluvia. Unos guardias adustos, con la cruz negra de Talins cosida en sus blancas sobrevestas, arruinaban el ambiente ante cada puerta.
—Monza…
—¿Sí?
—Que esta sea la última campaña que hacemos —suplicó Benna—. El último verano que nos arrastramos por el polvo. Busquemos una actividad más placentera. Ahora que aún somos jóvenes.
—¿Y qué hacemos con las Mil Espadas? Ya son más bien diez mil, todas esperando nuestras órdenes.
—Pues que dejen de esperar. Se unieron a nosotros para saquear y ya hemos cumplido. Su lealtad nunca va más allá de su propio beneficio.
Ella tuvo que admitir que las Mil Espadas nunca habían representado lo mejor de la humanidad, ni siquiera lo mejor de los mercenarios. La mayoría de ellos solo estaban un peldaño por encima de los criminales. La mayoría del resto estaban un peldaño por debajo. Pero esa no era la cuestión.
—En esta vida hay que aferrarse a algo —gruñó.
—No sé por qué.
—Muy propio de ti. Una campaña más y Visserine caerá, Rogont se rendirá y la Liga de los Ocho solo será un mal recuerdo. Orso podrá coronarse a sí mismo rey de Estiria, y entonces nosotros nos esfumaremos y nadie nos recordará.
—Merecemos que nos recuerden. Podríamos tener nuestra propia ciudad. Tú podrías ser la noble duquesa Monzcarro de… donde sea…
—¿Y tú el intrépido duque Benna? —Monza rio por la ocurrencia—. Eres tonto del culo. Apenas podrías gobernar tus propias tripas sin mi ayuda. La guerra ya es un negocio bastante turbio; no pienso meterme en política. Que Orso se corone y luego nos retiramos.
Benna suspiró.
—Creía que éramos mercenarios. Cosca nunca permaneció mucho tiempo con un patrón como él.
—Yo no soy Cosca. Y en todo caso, no es prudente decirle que no al señor de Talins.
—Lo que pasa es que te gusta luchar.
—No. Me gusta ganar. Solo una campaña más y luego veremos mundo. Visitaremos el Viejo Imperio. Recorreremos las Mil Islas. Navegaremos hasta Adua y hollaremos la sombra de la Casa del Creador. Todo lo que siempre hemos hablado.
Benna puso mala cara, como siempre que no se salía con la suya. Ponía mala cara, pero nunca se negaba. A veces a Monza la irritaba tener que tomar todas las decisiones.
—Dado que está claro que solo tenemos un par de pelotas entre los dos —dijo—, ¿nunca has sentido la necesidad de llevarlas tú un rato?
—A ti te sientan mejor. Además, ya te tocó todo el cerebro. Es mejor que las dos cosas vayan juntas.
—¿Y con qué te quedas tú?
Benna le sonrió de oreja a oreja.
—Con la sonrisa arrebatadora.
—Pues hala, sonríe. Durante una campaña más.
Bajó de la silla, se enderezó el cinto de un tirón, lanzó las riendas al mozo de cuadra y se encaminó a grandes pasos hacia la garita interior. Benna tuvo que seguirla a la carrera y se enredó con su propia espada de camino. Para ser alguien que vivía de la guerra, siempre había sido un desastre en todo lo relacionado con las armas.
El patio interior se dividía en amplias terrazas sobre la cumbre de la montaña, tenía plantadas exóticas palmeras y estaba incluso más vigilado que el exterior. En su centro se erguía una antigua y alta columna, procedente del palacio de Scarpius, según se decía, que proyectaba un resplandeciente reflejo en un estanque circular rebosante de peces plateados. La inmensidad de vidrio, bronce y mármol que era el palacio del duque Orso dominaba el patio en tres de sus lados como un gato monstruoso con un ratón entre sus garras. Desde la primavera habían construido una enorme ala nueva a lo largo de la muralla norte, con adornos de piedra todavía medio cubiertos por el andamiaje.
—Han estado edificando —dijo ella.
—Claro. ¿Cómo iba a arreglárselas el príncipe Ario con solo diez habitaciones para guardar los zapatos?
—Hoy en día un hombre no puede ir a la moda sin poseer al menos veinte habitaciones de calzado.
Benna frunció el ceño hacia sus propias botas con hebillas de oro.
—Yo solo tengo treinta pares en total. Mis carencias me traen por la calle de la amargura.
—Como nos pasa a todos —musitó ella.
A lo largo del tejado se alineaba un grupo de esculturas inacabadas. El duque Orso dando limosna a los pobres. El duque Orso enseñando al ignorante. El duque Orso protegiendo al débil de cualquier daño.
—Me sorprende que no tenga una de toda Estiria lamiéndole el culo —le susurró Benna al oído.
Monza señaló hacia un bloque de mármol a medio cincelar.
—Es la siguiente.
—¡Benna!
El conde Foscar, el hijo menor de Orso, rodeó el estanque a la carrera como un perrito impaciente, haciendo crujir la gravilla recién rastrillada, con su pecoso rostro iluminado. Había hecho un desacertado intento de dejarse barba desde la última vez que Monza lo vio, pero los cuatro pelos sueltos de color arena solo le daban un aspecto más infantil. Quizá hubiera heredado toda la sinceridad de su familia, pero la guapura había ido a otra parte. Benna sonrió, le pasó un brazo por los hombros a Foscar y le revolvió el pelo. Habría sido un insulto viniendo de cualquier otro, pero, siendo Benna, resultó un gesto natural y encantador. Tenía un don para hacer feliz a la gente que a Monza siempre le había parecido magia. Sus propios talentos iban en la dirección opuesta.
—¿Tu padre ha llegado ya? —preguntó al chico.
—Sí, y mi hermano también. Están con su banquero.
—¿Y cómo anda de humor?
—Bien, por lo que parece, pero ya conoces a mi padre. De todas formas, con vosotros dos nunca se enfada, ¿eh? Siempre le traéis buenas noticias. Como hoy, ¿verdad?
—¿Se lo digo yo, Monza, o…?
—Borletta ha caído. Cantain ha muerto.
Foscar no lo celebró. No compartía con su padre el apetito de cadáveres.
—Cantain era un buen hombre —dijo.
Eso era totalmente irrelevante desde el punto de vista de Monza.
—Era enemigo de tu padre.
—Pero un hombre al que se podía respetar. Apenas queda gente como él en Estiria. ¿De veras murió?
Benna hinchó las mejillas.
—Bueno, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica encima de las puertas, así que, a menos que conozcas a algún médico buenísimo…
Pasaron bajo una alta arcada y accedieron a una cámara sombría y cavernosa como la tumba de un emperador. La luz se filtraba en polvorientas columnas para acumularse en el suelo de mármol, y unas armaduras antiguas relucían en silenciosa posición de firmes, sosteniendo viejas armas en sus puños de hierro. El nítido sonido de unas botas retumbó en las paredes mientras un hombre con uniforme oscuro caminaba hacia ellos.
—Mierda —susurró Benna al oído de Monza—. Ahí viene ese reptil de Ganmark.
—Déjalo estar.
—Es que no me creo que ese cabrón despiadado sea tan bueno con la espada como dicen.
—Lo es.
—Con solo que yo fuera medio hombre, le…
—No lo eres. Así que déjalo estar.
El rostro del general Ganmark era singularmente suave, y su bigote lacio y sus pálidos ojos grises, siempre húmedos, le conferían un aire de perpetua tristeza. Se rumoreaba que lo habían expulsado del ejército de la Unión por cierta indiscreción sexual con otro oficial, y había cruzado el mar en busca de un amo con más amplitud de miras. La amplitud de las miras del duque Orso era infinita en lo concerniente a sus siervos, siempre que hiciesen bien su trabajo. Benna y Monza eran la prueba viviente de ello.
Ganmark saludó a Monza con un envarado movimiento de cabeza.
—General Murcatto. —Otro envarado asentimiento hacia Benna—. General Murcatto. Conde Foscar, confío en que estéis haciendo vuestros ejercicios.
—Practico todos los días.
—Entonces aún haremos de vos un espadachín.
Benna dio un bufido.
—O eso o un pelmazo.
—Cualquiera de las dos cosas ya sería algo —masculló Ganmark con su cortante acento de la Unión—. Un hombre sin disciplina no es mejor que un perro. Un soldado sin disciplina no es mejor que un cadáver. Peor, de hecho. Un cadáver no pone en peligro a sus camaradas.
Benna abrió la boca, pero Monza se le adelantó. Ya tendría tiempo después para quedar como un idiota, si quería.
—¿Qué tal la campaña?
—He hecho mi parte, manteniendo vuestros flancos despejados de Rogont y sus osprianos.
—¿Conteniendo al Duque de la Dilación? —Benna puso una sonrisita—. Menudo desafío.
—No era más que un papel secundario. Un alivio cómico en una gran tragedia, pero que espero que el público apreciara.
Los ecos de sus pisadas crecieron al pasar bajo otra arcada y penetrar en la impresionante construcción circular que constituía el corazón del palacio. Sus curvas paredes mostraban vastos paneles esculpidos con escenas de la antigüedad. Guerras entre demonios y magos, y otras tonterías parecidas. En lo alto, la gran cúpula lucía un fresco de siete mujeres aladas que se recortaban ante un cielo tormentoso, portando armas, armaduras y un gesto iracundo. Los Hados, llevando los destinos a la tierra. La obra maestra de Aropella. Al parecer, el artista había tardado siete años en terminarla. Monza nunca lograba superar lo menuda, débil y completamente insignificante que la hacía sentir aquel espacio. De eso se trataba.
Los cuatro subieron por una inmensa escalinata, lo bastante ancha para albergar al doble de personas caminando hombro con hombro.
—¿Y dónde te ha llevado ese talento tuyo para la comedia? —preguntó Monza a Ganmark.
—Al fuego y la muerte, a las puertas de Puranti y de vuelta.
Benna torció el labio.
—¿Algún combate real?
—¿Por qué iba a hacer algo así? ¿No has leído a Stolicus? «Un animal lucha para conseguir la victoria…»
—«Un general marcha hacia ella» —terminó Monza la cita por él—. ¿Has hecho reír a mucha gente?
—No entre el enemigo, supongo. Poca gente se ha reído en general, pero así es la guerra.
—Yo siempre busco tiempo para alguna risita —terció Benna.
—Algunas personas tienen la risa fácil. Eso las convierte en compañeras de cena encantadoras. —Los ojos tiernos de Ganmark buscaron los de Monza—. Veo que tú no sonríes.
—Ya lo haré. En cuanto la Liga de los Ocho haya desaparecido y Orso sea rey de Estiria. Entonces todos podremos colgar nuestras espadas.
—Por experiencia propia, a las espadas no les gusta colgar de ganchos. Tienen la costumbre de volver a las manos de uno.
—Me atrevería a decir que Orso te mantendrá con él —dijo Benna—. Aunque solo sea para sacar brillo a las baldosas.
Ganmark no dio ni un leve respingo.
—Entonces su excelencia tendrá los suelos más limpios de toda Estiria.
La escalinata finalizaba frente a un par de puertas altas con brillantes taraceas de madera, tallada en forma de rostros de león. Un hombre grueso merodeaba de un lado a otro ante ellas como un viejo perro leal ante la alcoba de su amo. Era Fiel Carpi, el capitán más antiguo de las Mil Espadas, cuyo rostro sincero, ancho y curtido estaba surcado por las cicatrices de cien enfrentamientos.
—¡Fiel! —Benna agarró la manaza del viejo mercenario—. ¡Mira que subir una montaña a tus años! ¿No deberías estar en algún burdel?
—Ojalá. —Carpi se encogió de hombros—. Pero su excelencia me ha mandado llamar.
—Y tú, como eres obediente… has obedecido.
—Por algo me llaman Fiel.
—¿Cómo dejaste las cosas en Borletta? —preguntó Monza.
—Tranquilas. La mayoría de los hombres están acuartelados fuera de la muralla, con Andiche y Victus. Mejor que no incendien la ciudad, pensé. He dejado en el palacio de Cantain a algunos de los de más confianza, con Sesaria al mando. Perros viejos como yo, de los tiempos de Cosca. Veteranos, poco dados a arrebatos.
Benna se rio por lo bajo.
—¿Lentos de entendederas, quieres decir?
—Lentos pero firmes. Al final terminamos llegando.
—¿Qué tal si entramos? —propuso Foscar.
El joven conde apoyó el hombro en una hoja de la puerta y la abrió. Ganmark y Fiel le siguieron. Monza se detuvo un momento en el umbral, intentando componer su rostro más duro. Levantó la mirada y vio que Benna sonreía. Sin pensar, se descubrió devolviéndole la sonrisa. Se inclinó hacia él y le susurró al oído:
—Te quiero.
—Por supuesto que sí.
Benna cruzó el umbral y ella fue tras él. El estudio privado del duque Orso era una sala de mármol tan grande como la plaza de un mercado. Unos ventanales altos marchaban en solemne procesión por un lado, abiertos, dejando pasar una brisa penetrante que hacía estremecer y retorcerse los espléndidos cortinajes del estudio. Más allá, una larga terraza parecía colgar en el aire vacío, dominando el precipicio más vertical desde la cumbre de la montaña.
La pared de enfrente estaba cubierta de enormes lienzos pintados por los artistas más notables de toda Estiria, representando las mayores batallas de la historia. Las victorias de Stolicus, de Harod el Grande, de Farans y Verturio, todas ellas preservadas en óleos majestuosos. El mensaje de que Orso era el último de un linaje de regios conquistadores resultaba difícil de obviar, aunque su bisabuelo no solo hubiera sido un usurpador, sino también un criminal de poca monta.
La mayor pintura de todas estaba encarada hacia la puerta y tendría diez pasos de altura como mínimo. ¿Y a quién iba a representar sino al gran duque Orso? Aparecía montado en un corcel rampante, alta su refulgente espada, fijos sus penetrantes ojos en el lejano horizonte, alentando a sus hombres hacia la victoria en la Batalla de Etrea. El pintor parecía desconocer que Orso no se había acercado a menos de ochenta kilómetros del combate.
Pero las mentiras bonitas siempre vencían a las verdades aburridas, como él mismo acostumbraba a decirle a Monza.
El mismísimo duque de Talins estaba sentado a un escritorio, avinagrado, empuñando una pluma y no una espada. A su lado estaba de pie un hombre alto y macilento de nariz ganchuda, mirando hacia abajo con la atención de un buitre esperando a que los viajeros sedientos mueran. Una inmensa silueta acechaba no muy lejos, entre las sombras de la pared: Gobba, el guardaespaldas de Orso, de cuello gordo como un cerdo enorme. El príncipe Ario, primogénito del duque y su heredero, estaba repantingado en una silla dorada, más cerca de ellos. Tenía una pierna cruzada por encima de la otra y movía con descuido una copa de vino, equilibrando una insulsa sonrisa en su insulso y bello rostro.
—¡Me he encontrado a estos mendigos vagando por el patio! —exclamó Foscar—. ¡Y se me ha ocurrido encomendarlos a tu caridad, padre!
—¿Caridad? —La afilada voz de Orso reverberó en la cavernosa estancia—. No soy muy partidario de esas cosas. Poneos cómodos, amigos míos, y en un momento estoy con vosotros.
—Vaya, pero si es la Carnicera de Caprile —murmuró Ario—, y también su pequeño Benna.
—Alteza, tenéis buen aspecto —respondió Monza.
En realidad le parecía que tenía aspecto de gilipollas indolente, pero se lo calló.
—Tú también, como siempre. Si todos los soldados se parecieran a ti, quizá hasta me plantearía salir de campaña. ¿Una nueva baratija? —preguntó Ario, y movió con languidez su mano enjoyada para señalar el rubí que Monza llevaba en el dedo.
—Es lo que tenía a mano mientras me vestía.
—Me habría gustado estar presente. ¿Vino?
—¿Tan pronto? Si apenas ha amanecido.
El heredero lanzó una mirada somnolienta a las ventanas.
—Por lo que a mí respecta, todavía es anoche.
Como si estar levantado hasta muy tarde fuese una proeza heroica.
—Yo sí que tomaré un poco —dijo Benna, que ya estaba sirviéndose una copa, negándose como siempre a dejarse superar en fanfarronería.
Casi seguro que antes de una hora estaría borracho y se pondría en ridículo, pero Monza estaba harta de hacerle de madre. Paseó por delante de la monumental chimenea, cuya repisa sostenían las figuras talladas de Juvens y Kanedias, y se dirigió al escritorio de Orso.
—Firmad aquí, aquí y aquí —estaba diciendo el hombre macilento mientras esgrimía un dedo huesudo por encima de los papeles.
—Ya conoces a Mauthis, ¿verdad? —dijo Orso a Monza, con una mirada amarga hacia el hombre—. Es quien lleva las riendas.
—Siempre vuestro humilde servidor, excelencia. La Banca Valint y Balk accede a la presente ampliación de crédito por un año, después del cual, lamentándolo mucho, tendrá que cobraros intereses.
Orso bufó.
—Seguro que como la peste lamenta los muertos. —Rasgó una floritura de despedida en la última firma y soltó la pluma de cualquier manera—. Todos acabamos por arrodillarnos ante alguien, ¿eh? Asegúrate de comunicar a tus superiores mi infinita gratitud por su indulgencia.
—Así lo haré. —Mauthis recogió los documentos—. Con esto queda cerrado nuestro acuerdo, excelencia. Debo irme ahora mismo, si quiero aprovechar la marea de la tarde para llegar a Westport y…
—Aún no. Quédate un poco más. Debemos tratar otro asunto.
Los ojos muertos de Mauthis fueron hacia Monza y luego regresaron a Orso.
—Como deseéis, excelencia.
El duque se levantó con agilidad de su escritorio.
—Pasemos a cuestiones más placenteras. Me traes buenas noticias, ¿no es así, Monzcarro?
—Así es, excelencia.
—Ah, ¿qué haría yo sin ti?
Los cabellos negros del duque tenían una veta de férreo color gris que Monza no recordaba de su último encuentro, y quizá hubiera unas líneas más profundas en los rabillos de los ojos, pero su aire de dominio absoluto era tan impresionante como siempre. Se inclinó hacia delante y la besó en ambas mejillas, para luego susurrarle al oído:
—Ganmark dirigirá bien a los soldados, pero no tiene el menor sentido del humor para tratarse de un hombre que chupa pollas. Vamos al aire libre y me cuentas tus victorias.
Dejó un brazo rodeando los hombros de Monza y la llevó por delante del príncipe Ario y su mueca desdeñosa para cruzar un ventanal abierto y salir a la alta terraza.
El sol trepaba ya en el cielo y el resplandeciente mundo se llenaba de color. La sangre se había escurrido del firmamento dejándolo de un color azul intenso, surcado de nubes blancas en lo alto. Abajo, en el fondo del vertiginoso precipicio, el río serpenteaba por las boscosas estribaciones del valle, cubiertas con otoñales hojas de un verde pálido, un naranja tostado, un amarillo desvaído, un rojo furioso, y la luz destellaba plateada en las apresuradas aguas. Hacia el este, el bosque daba paso a un parcheado de campos de labranza: cuadrados de verde barbecho, rica tierra negra, rastrojos dorados. Un poco más lejos, el río se encontraba con el mar gris ramificándose en un amplio delta lleno de islas. Monza alcanzó a vislumbrar en ellas un atisbo de minúsculas torres, edificios, puentes, murallas. La Gran Talins, apenas del tamaño de su uña del pulgar.
Entornó los ojos ante la fuerte brisa y se apartó unos mechones sueltos de la cara.
—Jamás me canso de esta vista.
—No me extraña. Por eso edifiqué este maldito lugar. Desde aquí siempre puedo tenerles un ojo echado a mis súbditos, como un padre debe hacer con sus pequeños. Solo para asegurarme de que no se hacen daño mientras juegan, ya me comprendes.
—Vuestra gente tiene suerte de contar con un padre tan justo y solícito —mintió ella sin perder comba.
—Justo y solícito. —Orso arrugó la frente, pensativo, hacia el distante mar—. ¿Crees que así es como me recordará la historia?
A Monza le parecía de lo más improbable.
—¿Qué fue lo que dijo Bialoveld? «La historia la escriben los vencedores».
El duque le apretó el hombro.
—Y, por si fuera poco, también eres una mujer leída. Ario es ambicioso como corresponde, pero le falta entendimiento. Me sorprendería que pudiera leer de corrido un poste indicador. Solo se preocupa por las putas. Y por los zapatos. Mi hija Terez, entretanto, no hace más que llorar desconsolada porque la casé con un rey. Te juro que, si la hubiera prometido al gran Euz, aún gimotearía por no tener un marido que se amoldase mejor a su condición. —Lanzó un profundo suspiro—. Ninguno de mis hijos me comprende. Mi bisabuelo fue mercenario, ¿sabes? No es un dato que me agrade revelar. —Aunque se lo decía a Monza una de cada dos veces que se veían—. Un hombre que jamás derramó una lágrima en su vida y que se ponía en los pies lo primero que tuviera a mano. Un luchador de baja cuna que se apoderó de Talins gracias a la agudeza de su mente y de su espada. —Más bien gracias a su brutal crueldad, según le habían contado a ella—. Tú y yo estamos hechos de la misma pasta. Nos hemos hecho a nosotros mismos de la nada.
Por nacimiento, Orso había heredado el ducado más rico de Estiria y no había trabajado ni un día de su vida, pero Monza se mordió la lengua.
—Me honráis en demasía, excelencia.
—Menos de lo que mereces. Y ahora, háblame de Borletta.
—¿Sabéis lo de la batalla de la Margen Alta?
—¡Oí que dispersaste el ejército de la Liga de los Ocho, igual que en Dulces Pinos! Ganmark dice que las fuerzas del duque Salier triplicaban en número a las tuyas.
—La superioridad numérica es un lastre si las tropas son perezosas y están mal preparadas y mandadas por idiotas. Eran un ejército de granjeros de Borletta, remendones de Affoia, sopladores de cristal de Visserine. Aficionados. Acamparon junto al río, suponiendo que estábamos lejos, y apenas apostaron centinelas. Atravesamos los bosques a medianoche y caímos sobre ellos al amanecer, cuando ni se habían puesto las armaduras.
—¡Me imagino a ese cerdo seboso de Salier saltando de la cama para salir por patas!
—Fiel capitaneó la carga. Los derrotamos enseguida y nos hicimos con sus suministros.
—Me dijeron que pintasteis los campos dorados de carmesí.
—Casi ni lucharon. Los que se ahogaron al intentar cruzar el río fueron diez veces más que los que murieron luchando. Hicimos más de cuatro mil prisioneros. Algunos rescates se pagaron, algunos no, algunos hombres terminaron ahorcados.
—Y se derramaron pocas lágrimas, ¿eh, Monza?
—Yo ninguna. Si tanto querían vivir, que se hubiesen rendido.
—¿Igual que hicieron en Caprile?
Monza sostuvo la mirada a los negros ojos de Orso.
—Justo igual que hicieron en Caprile.
—Entonces, ¿Borletta sigue bajo asedio?
—Ya ha caído.
El rostro del duque se iluminó como el de un niño en su cumpleaños.
—¿Ha caído? ¿Se ha rendido Cantain?
—Cuando los suyos se enteraron de la derrota de Salier, perdieron la esperanza.
—Y la gente sin esperanza es una muchedumbre peligrosa, incluso en una república.
—Especialmente en una república. El populacho sacó a Cantain del palacio, lo colgó de la torre más alta, abrió las puertas y se puso a merced de las Mil Espadas.
—¡Ja! Asesinado por el mismo pueblo al que quiso dar la libertad. He ahí la gratitud de los plebeyos, ¿eh, Monza? Cantain debió aceptar mi dinero cuando se lo ofrecí. A los dos nos habría salido más barato.
—La gente arde en deseos de ser súbditos vuestros. He ordenado que no les hagan daño, siempre que sea posible.
—¿Piedad?
—La piedad y la cobardía son lo mismo —dijo ella, cortante—. Pero vos queréis sus tierras, no sus vidas, ¿me equivoco? Los muertos no obedecen.
—¿Por qué no podrán mis hijos aprender mis lecciones tan bien como tú? —sonrió Orso—. Estoy completamente de acuerdo. Que ahorquen solo a los líderes. Y que la cabeza de Cantain siga encima de las puertas. Nada anima más a la obediencia que un buen ejemplo.
—Ya se pudre allí, junto con las de sus hijos.
—¡Excelente trabajo! —El señor de Talins aplaudió, como si jamás hubiera oído música más agradable que la noticia de cabezas pudriéndose—. ¿Qué hay del botín?
Las cuentas eran asunto de Benna, que se acercó mientras sacaba un papel doblado del bolsillo que tenía en la pechera de su casaca.
—Se registró la ciudad entera, excelencia. Todo edificio vaciado, todo suelo levantado, toda persona cacheada. Hemos aplicado las medidas de costumbre, según nuestras normas de combate. Una cuarta parte para el soldado que lo encuentra, otra para su capitán, otra para los generales... —Hizo una profunda reverencia, desdobló el papel y se lo entregó al duque—. Y la última para nuestro noble patrón.
La sonrisa de Orso creció a medida que observaba las cuentas.
—¡Mis bendiciones para la Regla de Cuartos! Hay lo suficiente para manteneros a los dos a mi servicio un tiempo más.
El duque se situó entre Monza y Benna, puso una mano amable encima de sus respectivos hombros y los llevó de vuelta por el ventanal abierto hacia la mesa circular de mármol negro que había en el centro del estudio y el gran mapa desplegado encima. Ganmark, Ario y Fiel ya estaban alrededor de ella. Gobba seguía entre las sombras, con sus gruesos brazos cruzados sobre el pecho.
—¿Y qué hay de nuestros antaño amigos y ahora acérrimos enemigos, los traicioneros ciudadanos de Visserine? —preguntó Orso.
—Los campos que rodean la ciudad están incendiados casi hasta las puertas. —Monza señaló la carnicería en la campiña con unos movimientos del dedo—. Granjeros expulsados, ganado sacrificado. Será un invierno austero para el duque Salier, y una primavera más austera aún.
—Tendrá que depender del noble duque Rogont y sus osprianos —dijo Ganmark con la más tenue de las sonrisas.
El príncipe Ario soltó una risita.
—El viento siempre trae muchas palabras de Ospria, pero escasa ayuda.
—Visserine caerá en vuestro regazo el próximo año, excelencia.
—Y entonces le habremos arrancado el corazón a la Liga de los Ocho.
—La corona de Estiria será vuestra.
La mención de una corona ensanchó todavía más la sonrisa de Orso.
—Y te lo tendremos que agradecer a ti, Monzcarro. No me olvido de eso.
—No solo a mí.
—Al infierno con tu modestia. Pues claro que Benna ha tenido su papel, como nuestro buen amigo el general Ganmark, y como Leal, pero nadie puede negar que esto es obra tuya. ¡Tu compromiso, tu cabezonería, tu rapidez al actuar! Tendrás un gran desfile triunfal, como los héroes de la antigua Aulcus. Cabalgarás por las calles de Talins y mi pueblo te arrojará una lluvia de pétalos de flores para honrar tus muchas victorias.
Aunque Benna sonreía, Monza no pudo imitarlo. Nunca le habían gustado mucho las felicitaciones.
—Los vítores —prosiguió Orso— serán mucho más entusiastas para ti, creo, que los que dedicarían jamás a mis propios hijos. Serán mucho más entusiastas incluso que los que me dedican a mí, su legítimo señor, a quien tanto deben. —Pareció que la sonrisa de Orso flaqueaba y sin ella su rostro se tornó cansado, triste y ajado—. Te vitorearán, de hecho, un poquito demasiado fuerte para mi gusto.
Monza percibió un leve atisbo de movimiento por el rabillo del ojo, el suficiente para levantar la mano por instinto.
El alambre se tensó con un siseo sobre la mano, haciéndola subir bajo su barbilla, aplastándola contra su garganta hasta casi asfixiarla.
Benna se abalanzó hacia delante.
—Mon…
Destelló el metal cuando el príncipe Ario lo apuñaló en el cuello. No le acertó en la garganta, pero se lo clavó justo debajo de la oreja.
Orso retrocedió con cautela mientras la sangre salpicaba de rojo las losetas. Foscar se quedó boquiabierto y la copa de vino se le cayó de las manos y se hizo añicos contra el suelo.
Monza intentó chillar, pero de su tráquea medio obstruida solo salió un ruido entrecortado, como un guarrido de cerdo. Buscó la empuñadura de su daga con la mano libre, pero alguien le agarró la muñeca con fuerza. Fiel Carpi, apretado contra su costado izquierdo.
—Lo siento —le murmuró al oído mientras sacaba la espada de Monza de su vaina y la arrojaba tintineando al otro lado de la sala.
Benna trastabilló, gorgoteando baba roja, con una mano agarrada a un lado de la cara y sangre negra manando entre dedos blancos. Su otra mano fue a tientas hacia su espada mientras Ario lo miraba petrificado. Desenvainó un torpe palmo de acero antes de que el general Ganmark se le acercara y lo apuñalara, con brío y precisión, una, dos, tres veces. La delgada hoja entró y salió del cuerpo de Benna sin que se oyera más que el tenue hálito de su boca abierta. La sangre voló al suelo en largas franjas y comenzó a empaparle la camisa blanca en círculos oscuros. Benna perdió el equilibrio hacia delante, tropezó con su propio pie y se derrumbó, raspando con su espada a medio desenvainar el mármol del suelo.
Monza se tensó, con todos los músculos temblando, pero estaba tan indefensa como una mosca atrapada en la miel. Oyó que Gobba gruñía de esfuerzo junto a su oído, notó que su barba de unos días le arañaba la mejilla, sintió la calidez de su enorme cuerpo contra la espalda. El alambre hendía despacio los lados de su cuello, penetrando en el canto de la mano, atrapada contra su garganta. Notó la sangre bajar por su antebrazo y entrarle por el cuello de la camisa.
Una mano de Benna se arrastró por el suelo, intentando llegar a Monza. Logró elevarla medio palmo, con las venas asomando del cuello. Ganmark se inclinó y, con toda tranquilidad, le atravesó el corazón desde detrás. Benna se estremeció un instante y luego se derrumbó y quedó inmóvil, con una pálida mejilla manchada de rojo. La sangre oscura salió reptando de debajo de él y se abrió paso por las hendiduras de las baldosas.
—Bueno. —Ganmark se agachó y limpió su espada en la camisa de Benna—. Pues ya está.
Mauthis lo observaba todo con el ceño fruncido. Un poco perplejo, un poco molesto, un poco aburrido. Como si examinara una columna de cifras que no terminaran de cuadrar. Orso señaló el cadáver.
—Deshazte de eso, Ario.
—¿Yo? —dijo el príncipe, con una mueca.
—Sí, tú. Y que Foscar te ayude. Los dos tenéis que aprender lo que debe hacerse para que nuestra familia siga en el poder.
—¡No! —Foscar retrocedió a trompicones—. ¡Yo no participaré en esto!
Se volvió y salió corriendo de la habitación, pisando con fuerza el suelo de mármol.
—Ese chico es blando como el sirope —murmuró Orso cuando se hubo ido—. Ganmark, ayúdale tú.
Los ojos desorbitados de Monza los siguieron mientras arrastraban el cadáver de Benna hasta la terraza, Ganmark sombrío y meticuloso agarrándolo por la cabeza, Ario maldiciendo mientras sostenía con mano remilgada una bota y la otra dejaba una senda de sangre tras ellos. Auparon a Benna a la balaustrada y lo hicieron rodar al otro lado. Sin más, había desaparecido.
—¡Au! —graznó Ario—. ¡Mierda! ¡Me has arañado!
Ganmark cruzó la mirada con él.
—Lo lamento, alteza. El asesinato puede ser un asunto doloroso.
El príncipe buscó a su alrededor algo donde secarse las manos ensangrentadas. Se acercó a los ricos cortinajes que había junto al ventanal.
—¡Ahí no! —restalló Orso—. ¡Es seda kántica, a cincuenta balanzas la pieza!
—¿Dónde, pues?
—¡Encuentra otro sitio, o déjate el rojo! A veces me pregunto, chico, si tu madre me engañó acerca de mi paternidad.
Enfurruñado, Ario se secó las manos en la pechera de la camisa mientras Monza lo miraba fijamente, con la cara ardiendo por la falta de aire. Orso la contemplaba ceñudo, un negro borrón al otro lado de las lágrimas de sus ojos y el pelo enmarañado sobre la cara.
—¿Esa mujer aún vive? —exclamó el duque—. ¿Se puede saber qué haces, Gobba?
—El puto alambre se le ha enganchado en la mano —siseó el guardaespaldas.
—Pues busca otra manera de acabar con ella, zopenco.
—Lo haré yo. —Fiel sacó la daga del cinto de Monza, sin soltarle la muñeca con la otra mano—. De veras que lo siento.
—¡Hazlo de una vez! —rugió Gobba.
La hoja fue hacia atrás y el acero destelló en una franja de luz. Monza le dio un pisotón a Gobba con toda la fuerza que le quedaba. El guardaespaldas gruñó y le resbalaron las manos del alambre, que Monza se apartó del cuello mientras gruñía y se retorcía intentando esquivar la puñalada de Carpi.
La hoja erró su blanco por mucho y se le clavó bajo la última costilla. El metal estaba frío, pero lo notó ardiente, una línea de fuego desde su estómago a su espalda. La atravesó del todo y la punta se clavó en el abdomen de Gobba.
—¡Aj!
El guardaespaldas soltó el alambre y Monza dio una sibilante bocanada de aire, se puso a gritar como una loca, le soltó un codazo y lo envió hacia atrás tambaleándose. Fiel no se esperaba el movimiento y, al sacar el cuchillo del cuerpo de Monza, se le escapó y salió rodando por el suelo. Monza le atizó una patada, falló a la ingle y le dio en la cadera, haciéndolo doblarse. Agarró un puñal que Fiel llevaba al cinto y lo sacó de su vaina, pero su mano cortada fue demasiado torpe y él le asió la muñeca antes de que pudiera clavárselo. Forcejearon por el arma, enseñando los dientes y jadeándose saliva a la cara, dando tumbos de un lado a otro, sus manos pegajosas por la sangre de Monza.
—¡Matadla!
Hubo un crujido y su cabeza se llenó de luz. El suelo se estrelló contra su cráneo, le abofeteó la espalda. Monza escupió sangre y sus locos chillidos se redujeron a un largo graznido gorgoteante mientras daba zarpazos al liso suelo con las uñas.
—¡Zorra de mierda!
El tacón de la enorme bota de Gobba le aplastó la mano derecha y envió una lanzada de dolor por el antebrazo que le arrancó un nauseabundo respingo. La bota cayó de nuevo contra sus nudillos, luego contra los dedos, luego contra la muñeca. Mientras tanto, Fiel le daba puntapiés en las costillas, una y otra vez, haciéndola toser y estremecerse. Su mano destrozada se retorció y giró de lado. El tacón de Gobba se estampó contra ella y la aplanó en el frío mármol con un astillar de huesos. Se derrumbó de nuevo, apenas capaz de respirar, con la habitación dando vueltas y los históricos vencedores de los cuadros sonriendo burlones.
—¡Me has apuñalado, viejo cabrón estúpido! ¡Me has apuñalado!
—¡Pero si casi ni te he cortado, gordinflón! ¡Deberías haberla agarrado mejor!
—¡Tendría que apuñalaros yo a los dos, inútiles! —siseó la voz de Orso—. ¡Acabad de una vez!
El inmenso puño de Gobba descendió y levantó a Monza por el cuello. Ella intentó agarrarlo con la mano izquierda, pero toda la fuerza se le había ido por el agujero del costado, por los cortes del cuello. Las desmañadas yemas de sus dedos solo dejaron unas líneas rojas en el rostro sin afeitar del guardaespaldas. Le apartaron el brazo y se lo retorcieron de golpe por detrás.
—¿Dónde está el oro de Hermon? —llegó la áspera voz de Gobba—. ¿Eh, Murcatto? ¿Qué hiciste con el oro?
Monza se obligó a levantar la cabeza.
—Lámeme el culo, chupapollas.
Tal vez no fuese una réplica muy ingeniosa, pero le había salido del corazón.
—¡Jamás existió ese oro! —exclamó Fiel—. ¡Te lo dije, cerdo!
—Este sí que existe. —Una a una, Gobba fue sacando las golpeadas sortijas de los dedos de Monza, que ya empezaban a hincharse y amoratarse, doblados y deformes como salchichas podridas—. Buena piedra, sí señor —dijo al ver el rubí—. Pero esto me parece un desperdicio de carne decente. ¿Por qué no me dejáis un momento a solas con ella? Solo necesito un momento.
El príncipe Ario soltó una risita.
—La rapidez no siempre es algo de lo que enorgullecerse.
—¡Haced el favor! —La voz de Orso—. No somos animales. Por la terraza y acabemos de una vez. Ya llego tarde al desayuno.
Monza sintió que la movían, con la cabeza oscilando. La luz del sol la apuñaló. La levantaron, botas flácidas arrastradas por la piedra. Cielo azul que giraba. La izaron a la balaustrada. El aliento le raspaba la nariz, le estremecía el pecho. Se retorció, pataleó. Su cuerpo, que intentaba en vano seguir con vida.
—Dejad que me asegure. —La voz de Ganmark.
—¿Cómo de seguros hace falta estar? —Borrosa entre el pelo ensangrentado que le caía sobre los ojos, Monza vio la cara arrugada de Orso—. Espero que lo entiendas. Mi bisabuelo fue mercenario. Un luchador de baja cuna que se hizo con el poder gracias a la agudeza de su mente y de su espada. No puedo permitir que otra mercenaria se apodere de Talins.
Ella intentó escupirle en la cara, pero solo consiguió soplar baba sanguinolenta hasta su propia barbilla.
—Que te jo…
Y entonces salió volando.
Su camisa rasgada se infló y batió contra su piel hormigueante. Dio una vuelta, y otra, y el mundo giró a su alrededor. Cielo azul con jirones de nube, torres negras en la cumbre de la montaña, pared de roca gris pasando rauda, el amarillo verdoso de los árboles y el río chispeante, cielo azul con jirones de nube, y otra vez, y otra, rápido, más rápido.
El frío viento le tiraba del pelo, le rugía en los oídos, silbaba entre sus dientes junto con su aliento aterrorizado. Podía distinguir cada árbol ya, cada rama, cada hoja. Ascendían en tropel hacia ella. Abrió la boca para chillar…
Las ramitas la asieron, la retuvieron, la azotaron. Una rama rota la envió rodando de un golpe. La madera se astilló y se partió a su alrededor mientras Monza se precipitaba abajo, más abajo, y se estrelló contra la falda de la montaña. Sus piernas se quebraron bajo su peso desplomado, el hombro se le partió contra la sólida tierra. Pero, en vez de esparcir los sesos por las rocas, solo se destrozó la mandíbula contra el pecho ensangrentado de su hermano, cuyo desmadejado cuerpo estaba encajado en la base de un árbol.
Y así fue como Benna Murcatto salvó la vida de su hermana.
Rebotó contra el cadáver, tres cuartas partes inconsciente, y descendió por la escarpada ladera, dando vueltas y más vueltas, deslavazada como una muñeca rota. Las rocas, y las raíces, y la dura tierra la machacaron, la aporrearon, la aplastaron como si cien martillos estuvieran batiéndola.
Atravesó una acumulación de arbustos, cuyas espinas la fustigaron y se le clavaron. Rodó y rodó pendiente abajo en una nube de hojas y polvo. Pasó rebotando sobre una raíz, se desplomó encima de una roca musgosa. Resbaló despacio hasta detenerse, bocarriba, y se quedó quieta.
—Juuuurrrrjjj…
A su alrededor cayó una lluvia de piedras, palos y gravilla. El polvo se asentó poco a poco. Oyó el viento crujir en las ramas, crepitar en las hojas. O su propio aliento, crujiendo y crepitando en su garganta destrozada. El sol parpadeaba entre los negros árboles, apuñalándole en un ojo. El otro estaba oscuro. Zumbaban moscas, haciendo quiebros y nadando en el cálido aire matutino. Había ido a parar junto a los desechos de la cocina de Orso. Despatarrada e indefensa entre las verduras podridas, las nauseabundas grasas y las apestosas vísceras descartadas para preparar los magníficos platos del último mes. La habían tirado con la basura.
—Juuurrjjj…
Un sonido abrupto e inarticulado. Se avergonzó de él, casi, pero no podía parar de hacerlo. Un terror animal. Una desesperación ciega. El gemido de los muertos en el infierno. Su ojo escrutó desesperado los alrededores. Vio el despojo que era su mano derecha, un deformado guante de color púrpura con una abertura sangrienta en el canto. Un dedo le temblaba ligeramente. La yema rozó contra piel abierta en su codo. El antebrazo estaba doblado en dos y una ramita partida de hueso gris asomaba por entre la seda ensangrentada. No parecía real. Era como atrezo barato.
—Juurrjjj…
El miedo se apoderó de ella, inflándose con cada aliento. No podía mover la cabeza. No podía mover la lengua en la boca. Sí que sentía el dolor, royéndole el borde de la mente. Una masa aterradora que presionaba contra ella, que la aplastaba por todas partes, más, y más, y más.
—Juurjj… uurj…
Benna había muerto. Un hilo húmedo escapó de su ojo parpadeante y sintió que se deslizaba mejilla abajo poco a poco. ¿Por qué no estaba muerta ella? ¿Cómo podía no estar muerta?
Pronto, por favor. Antes de que el dolor empeore más. Por favor, que sea pronto.
—Uurj… uj… uj.
Por favor, la muerte.
I. Talins
«Para tener un buen enemigo, escoge a un amigo: sabrá dónde asestar el golpe.»
Diana de Poitiers
Jappo Murcatto jamás explicó por qué tenía una espada tan buena, pero sabía bien cómo usarla. Dado que su hijo tenía cinco años menos que su hermana y para colmo era enfermizo, desde la más tierna infancia comenzó a enseñarle a ella su manejo. Monzcarro había sido también el nombre de la abuela paterna de la niña, en los tiempos en que su familia había aspirado a la nobleza. A la madre de Monzcarro no le hacía ninguna gracia, pero, dado que murió al dar a luz a Benna, tampoco importaba mucho.
Eran años de paz en Estiria, algo tan escaso como el oro. Durante la siembra, mientras el arado se hundía en el terreno, Monza corría tras su padre y apartaba las piedras grandes de la negra tierra recién abierta para arrojarlas al bosque. Durante la siega, mientras relucía la hoja de la guadaña, corría tras su padre y hacía gavillas con las mieses cortadas.
—Monza —solía decir él, sonriéndole—, ¿qué haría yo sin ti?
Ella lo ayudaba a trillar y a aventar las mieses, a partir leños y a regar. Cocinaba, barría, fregaba, llevaba cosas, ordeñaba la cabra. Siempre tenía las manos lastimadas por algún tipo de trabajo. Su hermano hacía lo que podía, pero era bajito y propenso a enfermar, y podía hacer poco. Fueron años duros, pero felices.
Cuando Monza tenía catorce años, Jappo Murcatto cogió la fiebre. Benna y ella vieron cómo tosía y sudaba y se apagaba. Una noche, su padre la agarró por una muñeca y la miró con ojos brillantes.
—Mañana, rotura el terreno del campo de arriba, o el trigo no saldrá a tiempo. Planta todo lo que puedas. —Le tocó una mejilla—. No es justo que todo recaiga en ti, pero tu hermano es muy pequeño. Cuida de él.
Y murió.
Benna lloró y lloró, pero los ojos de Monza siguieron secos. Solo pensaba en las semillas que tenía que plantar y en cómo lo haría. Esa noche Benna estaba demasiado asustado para dormir solo, así que durmieron juntos en la estrecha cama de ella, abrazados para reconfortarse. Ya no tenían a nadie más.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, Monza sacó a rastras de la casa el cadáver de su padre, lo llevó por el bosque de atrás y lo arrojó al río. No porque no sintiera amor alguno, sino porque no tenía tiempo para enterrarlo.
Al alba ya estaba roturando el terreno del campo de arriba.
Tierra de oportunidades
Lo primero que notó Escalofríos mientras el barco avanzaba perezoso hacia los muelles era que no hacía ni de lejos el calor que había esperado. Le habían dicho que el sol siempre lucía en Estiria. Que era como una bañera tibia todos los días del año. Si a Escalofríos le hubieran ofrecido un baño como aquel, habría seguido cubierto de mugre, y seguro que también tendría unas cuantas palabras cortantes que decir. Talins se apiñaba bajo unos cielos grises llenos de gordas nubes, y de una brisa cortante, y de fría lluvia que le golpeteaba en las mejillas de vez en cuando haciéndole recordar su hogar. Y no de buena manera. Aun así, estaba decidido a ver el lado bueno de las cosas. Quizá solo hiciese un tiempo de mierda y punto. Pasaba en todas partes.
Desde luego, el sitio tenía una pinta muy sórdida, eso sí, pensó mientras los marineros se afanaban en amarrar el barco. La gris extensión de la bahía estaba rodeada de edificios de ladrillos con ventanucos, todos apretados entre ellos, con los tejados medio caídos, la pintura pelada, el enlucido agrietado, manchado de sal, verde de musgo, negro de moho. En la parte de abajo, cerca del fangoso empedrado, las paredes estaban cubiertas de grandes papeles, puestos en todos los ángulos, medio arrancados y pegados unos encima de otros, con los bordes rotos ondeando al viento. Los papeles tenían caras, y también palabras impresas. Quizá fueran avisos, pero Escalofríos no era muy de leer. Y menos en estirio. Hablar el idioma ya iba a ser bastante reto.
El puerto estaba lleno de gente, y no había mucha que pareciera contenta. Ni sana. Ni rica. Había bastante olor. O, para ser exactos, una peste de aúpa. A salazón podrida, a cadáver viejo, a humo de carbón y a letrina desbordada, todo revuelto. Si aquel iba a ser el hogar del gran hombre nuevo en que esperaba convertirse, Escalofríos tuvo que admitir que la decepción no era poca. Durante un brevísimo instante tuvo la tentación de gastarse casi todo lo que le quedaba en un pasaje de vuelta al Norte con la siguiente marea. Pero la desechó. Se había hartado de la guerra, de guiar a los hombres a su muerte, de la matanza y todo lo que venía con ella. Estaba decidido a ser mejor persona. Iba a hacer las cosas bien, y allí era donde iba a hacerlas.
—Pues nada —dijo, mientras asentía sonriendo al marinero que estaba más cerca—. Me voy.
No obtuvo más que un gruñido por respuesta, pero su hermano solía decirle que lo que a uno lo convierte en hombre es lo que da, no lo que recibe. Así que ensanchó la sonrisa como si hubiese recibido una alegre despedida, recorrió la retumbante pasarela y se dirigió hacia la magnífica vida nueva que lo aguardaba en Estiria.
Aún no había dado ni una docena de pasos, mirando los altísimos edificios de un lado de la calle y los mástiles que se balanceaban al otro, cuando alguien chocó con él y casi lo tiró al suelo.
—Mis disculpas —dijo Escalofríos en estirio, intentando ser civilizado—. No te había visto, amigo.
El hombre siguió andando y ni siquiera se volvió. Eso pinchó un poco a Escalofríos en su orgullo. Aún le quedaba mucho de eso, lo único que le había dejado su padre. No había vivido siete años de batallas, escaramuzas, despertarse con nieve en la manta, comida de mierda y canciones peores, para llegar allí abajo y que lo empujaran.
Pero ser un cabronazo era a la vez crimen y castigo. Déjalo estar, le habría dicho su hermano. Escalofríos quería ver el lado bueno de las cosas. Así que dobló una esquina para alejarse de los muelles, recorrió un camino ancho y entró en la ciudad. Dejó atrás un grupo de mendigos cubiertos con mantas que enseñaban muñones y miembros marchitos. Cruzó una plaza donde había una enorme estatua de un hombre ceñudo, que señalaba con la mano hacia ningún sitio. Escalofríos no tenía ni idea de quién era, pero el tipo parecía muy pagado de sí mismo. Le llegó un olor a comida que hizo que le gruñeran las tripas. Lo atrajo hacia una especie de puesto callejero donde estaban asando pinchos de carne al fuego en una lata.
—Uno de esos —dijo Escalofríos, señalando con el dedo.
No parecía que hubiera que decir mucho más, así que no lo complicó. Así era más difícil equivocarse. Cuando el cocinero le dijo el precio, casi se tragó la lengua. Por aquel dinero, en el Norte habría comprado una oveja entera, igual hasta una pareja para criar. La mitad de la carne era grasa y el resto ternilla. No sabía ni la mitad de bien de lo que olía, pero a esas alturas tampoco se sorprendió tanto. Por lo visto, en Estiria casi nada era del todo como se anunciaba.
La lluvia arreció, cayéndole en los ojos mientras comía. No era gran cosa comparada con las tormentas que se había tomado a broma en el Norte, pero bastó para aguarle un poco el ánimo y hacer que se preguntara dónde leches aplastaría la oreja esa noche. El agua chorreaba de los aleros enmohecidos y las cañerías rotas, oscurecía el empedrado, hacía que la gente se encorvara y maldijese. Escalofríos salió de entre los edificios a una amplia ribera, adoquinada y con muros de piedra para contener el río. Se detuvo un momento, sin saber qué camino tomar.
La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, llena de puentes río arriba y río abajo, con edificios en la otra orilla aún más grandes que los de la suya: torres, cúpulas, tejados que no se acababan nunca, medio ocultos y pintados de un vaporoso gris por la lluvia. Más papeles rasgados que ondeaban con la brisa, más letras garabateadas en ellos con pintura chillona que se escurría en chorretones a la calle empedrada. Letras que, en algunos sitios, eran tan altas como un hombre. Escalofríos echó un vistazo a un grupo de ellas, buscándoles algún sentido.
Otro hombro chocó contra él, justo en las costillas, haciéndolo gruñir. Esa vez se volvió en redondo, rugiendo, empuñando el pequeño espetón de carne como habría empuñado una hoja. Entonces respiró. No había pasado tanto tiempo desde que Escalofríos dejara marchar a Nueve el Sanguinario. Recordaba aquella mañana como si fuera ayer, la nieve al otro lado de las ventanas, el cuchillo en su mano, el ruido que hizo contra el suelo al soltarlo. Había dejado vivir al hombre que había matado a su hermano, había renunciado a la venganza, todo para poder ser mejor persona. Le había dado la espalda a la sangre. Dársela a un hombro despistado en medio de la muchedumbre no sería ninguna gesta sobre la que componer cantares.
Se obligó a esbozar media sonrisa y cambió de dirección hacia el puente. Una tontería como un golpe con un hombro podía dejarte maldiciendo durante días, y Escalofríos no quería envenenar aquel nuevo principio antes de que principiase siquiera. Había estatuas a ambos lados con la mirada perdida por encima del agua, monstruos de piedra blanca pringados de cagarrutas de pájaro. La gente pasaba como una inundación, un tipo de río que fluía por encima del otro. Gente de todo tipo y color. Tanta que Escalofríos se sintió minúsculo en medio de ella. Era normal que se llevara unos cuantos empujones en un sitio como ese.
Algo le rozó el brazo. Antes de darse cuenta, tenía agarrado a alguien por el cuello y le estaba doblando la espalda hacia atrás sobre el parapeto, veinte pasos por encima del agua revuelta, aferrándole la garganta como si estrangulase a un pollo.
—¿Quieres tirarme al suelo, cabrón? —rugió en norteño—. ¡Te voy a sacar los putos ojos!
Era un hombre pequeño, y parecía cagado de miedo. Escalofríos le sacaba una cabeza, y debía de pesar casi el doble que él. Sobreponiéndose a la primera oleada de roja rabia, Escalofríos fue consciente de que aquel pobre mamón apenas lo había tocado. No había mala intención. ¿Cómo era posible que Escalofríos hiciera caso omiso a las peores ofensas y luego perdiera los estribos por una tontería? Él mismo había sido siempre su peor enemigo.
—Lo siento, amigo —dijo en estirio, sintiéndolo de veras. Dejó que el hombre resbalara hasta el suelo y le alisó la arrugada pechera del abrigo con mano torpe—. De verdad que lo siento. Ha sido… ¿cómo se dice?… un error, nada más. Lo siento. ¿Quieres…?
Escalofríos se dio cuenta de que le estaba ofreciendo el espetón, que aún tenía un último pedacito de carne grasienta. El hombre se lo quedó mirando. Pues claro que no lo quería. Apenas lo quería ni el propio Escalofríos.
—Lo siento —repitió.
El hombre se volvió, echó a correr entre la gente y miró solo una vez por encima del hombro, asustado, como si acabase de sobrevivir al ataque de un loco. Y quizá tuviera razón. Escalofríos se quedó en el puente, mirando ceñudo aquella agua parda que corría tumultuosa. El mismo tipo de agua que tenían en el Norte, todo había que decirlo.
Parecía que ser mejor persona quizá fuese más difícil de lo que había pensado.
El ladrón de huesos
Cuando sus ojos se abrieron, Monza vio huesos.
Huesos largos y cortos, gruesos y finos, blancos, amarillos, marrones. Cubrían la descascarillada pared desde el suelo hasta el techo. Cientos de ellos. Sujetos con clavos para formar un dibujo, el mosaico de un loco. Sus ojos se dirigieron hacia el suelo, irritados y pegajosos. Una lengua de fuego ondeaba en una chimenea llena de hollín. Más arriba, sobre la repisa, unos cráneos le sonreían vacíos, bien amontonados en tres alturas.
Huesos humanos, entonces. Monza sintió que se helaba la piel.
Intentó incorporarse. La vaga sensación de entumecida rigidez se convirtió en dolor tan de repente que estuvo a punto de vomitar. La habitación oscura se tambaleó y se desdibujó. La habían atado a conciencia, tendida sobre algo duro. Su mente estaba llena de lodo y no podía recordar cómo había llegado allí.
Movió la cabeza a un lado y vio una mesa. En la mesa había una bandeja metálica. En la bandeja había un meticuloso despliegue de instrumentos. Pinzas, alicates, agujas y tijeras. Una sierra pequeña, pero de aspecto muy serio. Por lo menos una docena de cuchillos, de todos los tamaños y formas. Sus ojos cada vez más abiertos se fijaron al instante en sus hojas bien pulidas, curvas, rectas, serradas, ávidas y crueles a la luz de la chimenea. ¿El instrumental de un cirujano?
¿O de un torturador?
—¿Benna?