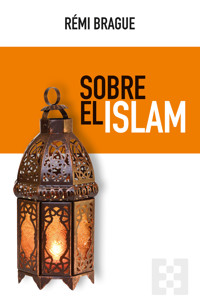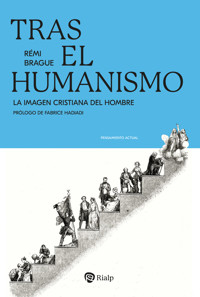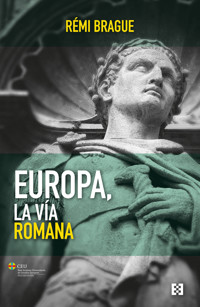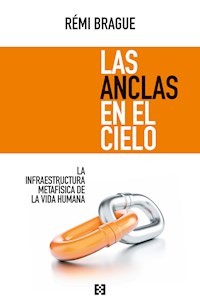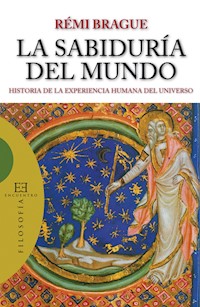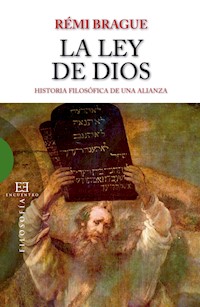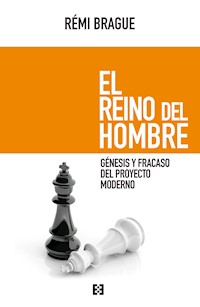
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
En la época moderna el hombre ha llegado a la convicción de ser el creador de su propia humanidad, dando por superado cualquier tiempo pasado y pretendiendo convertirse en el artífice único de su futuro. Se habría llegado por fin al "reino del hombre", eslogan confesado o implícito de los tiempos modernos y que da título al presente libro. Con él Rémi Brague nos conduce a la estación final de más de quince años de investigación dedicados al "saber" del hombre desde la antigüedad hasta nuestros días, es decir, al modo en que los hombres han abordado su relación con el mundo, con Dios y, finalmente, con ellos mismos. Esta investigación ha quedado plasmada en una trilogía que comienza con La sabiduría del mundo (Encuentro, 2008), continúa con La ley de Dios (Encuentro, 2011) y culmina ahora con El reino del hombre, volumen centrado en la "emancipación" del hombre que se fue desarrollando entre los siglos XVII y XIX en Europa, lugar en el que se dio inicio a la modernidad y en el que se han producido sus efectos más radicales. Dada la naturaleza del tema y del proyecto, el autor ha abordado la cuestión no solo desde el punto de vista de los contenidos filosóficos, sino también de los diversos géneros literarios, tomando en consideración poemas y novelas que no proceden necesariamente de la "gran literatura".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rémi Brague
El reino del hombre
Génesis y fracaso del proyecto moderno
Traducción de José Antonio Millán Alba
Revisión de Blanca Millán García
Título original: Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne
© Editions Gallimard, París, 2015
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2016
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 14
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-161-5
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
PRÓLOGO
Este libro constituye la tercera parte de una trilogía cuyo tema común es el saber del hombre, lo que también se llama antropología. El hombre no es de entrada todo lo que él es: es lo que hace y lo que se hace haciendo lo que hace. La antropología termina, pues, en una ética.
En las dos obras precedentes he estudiado el contexto de la antropología en sus bases cosmológicas, y luego en su marco teológico[1]. El conjunto de normas que rigen y definen lo humano apareció primero como prefigurado, ilustrado o al menos garantizado por la estructura del universo físico; y luego como regulado por unos mandamientos divinos revelados en una historia o inscritos en la conciencia. Mis dos relatos tenían en común acabar en los Tiempos modernos, en los que el saber del hombre se libera de la naturaleza y de lo divino. Me queda por encarar lo que resulta de esa ruptura: el rechazo por parte de la humanidad a tener un contexto cualquiera, y a sacar su existencia y su legitimidad de cualquier otra instancia que no sea ella misma. Este programa fue formulado en toda su virulencia en los Tiempos modernos. La idea de un «reino del hombre», el título de este libro, es su lema confesado o implícito. Más allá del deliberado paralelismo con los títulos de los dos libros precedentes, sus dos investigaciones desembocan en esta idea.
Me ha sido, por lo tanto, necesaria una visión global del proyecto moderno. Y admitir lo que me hace temblar, a saber, que ese proyecto está condenado al fracaso, o incluso que ya ha fracasado en su principio. Privar a lo humano de todo contexto conduce a su destrucción. Lo he mostrado no tanto criticando el proyecto moderno cuanto mostrando cómo la lógica interna de su desarrollo, que basta con relatar, desemboca en una dialéctica autodestructiva.
La curva descrita por mis dos trabajos anteriores alcanzaba una cima distinta en el momento de la historia en el que se establecía la problemática central: la Antigüedad para La Sabiduría del mundo, y la Edad Media para La Ley de Dios. En ellos, los Tiempos modernos quedaban relegados a epílogos. Con el presente volumen me instalo de lleno en la modernidad, y sobre todo en el período entre los siglos XVII a XIX. Esta elección me ha hecho abandonar el espacio mediterráneo para concentrarme en Europa, donde comenzó el paso a la modernidad y produjo sus efectos más radicales, antes de extenderse al resto del mundo en un proceso que está aún lejos de haber concluido, si es que ha de hacerlo. Este recorte ha sido compensado con una primera ampliación hacia regiones que llegaron tarde al concierto europeo, como Rusia. La segunda procede de la naturaleza del tema. Como, más que una realización, estudio un proyecto, he debido tener en cuenta géneros literarios e incluso expresar deseos y sueños más de lo que permite la sobriedad filosófica. De aquí la presencia de poemas o de novelas, algunos de los cuales no proceden necesariamente de la «gran literatura».
La presente obra tiene dos satélites más pequeños: Anclas en el cielo y Lo Propio del hombre. Y un paralelo en la tercera parte de mi «pequeña» trilogía, Moderadamente moderno[2]. En ésta se encontrarán muchas referencias y reflexiones ya suministradas allí. Sigo también líneas de pensamiento presentadas aquí en pequeños puntos o de manera transversal. Remito a ellas al lector, al que ruego excuse los recortes o las inevitables repeticiones.
Aplico el mismo método, inverosímil en su pretensión, que en las dos primeras partes de mi trilogía: una historia de las ideas en un período de larguísima duración y que contempla, en principio, el conjunto del recorrido de la historia. Como soy consciente de lo desmesurado de mi ambición, he elegido multiplicar onerosamente citas y referencias, a riesgo de ser tachado de pedantería. He querido suministrar al lector los instrumentos con los que verificar que no extrapolo demasiado respecto de lo que puede ir a comprobar, y la seguridad de que puede plagiarme con total impunidad.
* * *
Varios de mis seminarios de DEA en la Sorbona y de mis cursos en la universidad de Múnich me han permitido presentar una primera versión de mis investigaciones. La Dra. Janine Ziegler, mi Hilfskraft en Múnich, me ha ahorrado un tiempo precioso al procurarme textos de difícil acceso. Una vez más, Irene Fernández ha tenido a bien releer una penúltima redacción y hacerme beneficiario de sus observaciones, y mi mujer, Françoise, ha confirmado su temible agilidad en el manejo del lápiz rojo. Una estancia en Boston College (septiembre-octubre de 2011) me ha permitido aprovechar los recursos de la Biblioteca O’Neill. La riqueza de las bibliotecas americanas me ha hecho comprender una cosa: pensaba que no lograría leer la décima parte de lo que hubiera sido necesario; ahora sé que se trataba de una centésima parte. Era, por lo tanto, necesario terminar si quería que este libro apareciese en vida.
INTRODUCCIÓN
Antes de examinar las consecuencias, funestas desde mi punto de vista, del abandono de todo contexto por parte del saber humano, conviene esclarecer este término. ¿En qué manera lo cosmológico y lo teológico han sido contextos para la antropología y la ética que la culmina? Ellas solas no permiten comprender qué es lo humano, y tampoco ayudan a ello: la descripción de lo humano resulta posible si se hace abstracción de ellos, y ésta se despliega de forma neutra con relación a aquéllos. Como contrapartida, ambos contextos dan a esta descripción una dimensión suplementaria. Aquí estudio la intención de prescindir de todo contexto, que constituye el proyecto moderno. Resulta necesario esclarecer esta fórmula. Empezaré por el adjetivo.
Los historiadores designan como «Tiempos modernos» no uno, sino dos períodos. El punto de partida se sitúa siempre en la caída de Constantinopla (1453), el descubrimiento del Nuevo Mundo (1492), e incluso la Reforma (1517). La cuestión del punto de llegada permanece, en cambio, abierta. Bien se detienen en la Revolución francesa, en cuyo caso se habla de los siglos XVI-XVIII como la época moderna, a la que seguirá la contemporánea. Bien engloban en los Tiempos modernos todo lo que sigue a la Edad Media hasta nuestros días. Aquí tomaré este término en este segundo sentido, sin olvidar las rupturas o las «olas» que jalonan la modernidad[3].
«Moderno» es originalmente un concepto relativo, por ser móvil, una especie de cursor: toda época es más moderna que la que le precede, y menos que la que le sigue. El nacimiento de la modernidad como época histórica se debe a la decisión de detener el cursor y considerar lo que precede como no moderno aún, y lo que sigue como siéndolo definitivamente. En consecuencia, es moderno lo que quiere serlo y se define como tal[4]. Cabe ver la paradoja: la parada del cursor hace posible el movimiento. Paradoja sólo aparente, pues sólo la fijación de un punto de partida permite medir el progreso efectuado. La conciencia de progreso entraña la fijación del pasado, que se convierte en «historia».
Lo que entiendo por «proyecto moderno» no se confunde con el contenido del período moderno, ni tampoco con su aportación específica. Todo lo que en él es pasado, y todo lo nuevo que se produce, tanto para bien como para mal, no pertenece de suyo al proyecto moderno. Sí pertenece, en cambio, todo aquello por lo que se pretende desgajarse de lo precedente, de lo cual nos separamos expulsándolo. El proyecto entraña un rechazo[5]. Vierte lo que expulsa en la categoría de «Edad Media»[6], vacía y deliberadamente querida, basurero universal, siempre abierta a nuevos contenidos que, incluso aun habiendo aparecido en la modernidad, serán denunciados como paradas[7] respecto del proyecto y, por lo tanto, como remanencias «medievales».
La expresión «proyecto de la modernidad» es de Jürgen Habermas, en un discurso sobre la modernidad como proyecto inacabado. La idea de que su contenido (las «Luces») no ha sido nunca plenamente realizado se encuentra también en la historia de las ideas[8]. Pero, aunque la expresión es reciente, se observa muy pronto, y justo en la época llamada «moderna», un extraño y poderoso ascenso de palabras que designan el ensayo, la tentativa, la experiencia en el sentido de experimentación. Basta con nombrar a Montaigne con sus Ensayos, cuyo título retomaron Bacon y luego tantos otros, o a Galileo con Il Saggiatore. Acentuar la experimentación es tanto más notable cuanto que la intención aventaja al efecto: las «experiencias» de Bacon son fantasías, e incluso cabe afirmar que los verdaderos sabios nunca han hablado tanto de experimentar como en el momento en el que los hechos invocados eran puras «experiencias de pensamiento»[9]. El predominante ascenso del «proyecto» está unido a un desplazamiento del acento desde la razón hacia la imaginación en la definición del hombre, en adelante entendido como el viviente capaz de representarse un posible[10].
Desde hace mucho tiempo, la modernidad no sólo ha sido vivida, sino también pensada como un proyecto. Descartes quería titular el Discurso del método: «El proyecto de una ciencia universal que pueda elevar nuestra naturaleza a su más alto grado de perfección». Nietzsche caracteriza su época como «la edad de las tentativas». Dos siglos antes, en una de sus primeras obras (1697), Daniel Defoe señala que los proyectos están de moda, hasta el punto de que la época podría llamarse «la edad de los proyectos». Piensa ante todo en las especulaciones del comercio transatlántico, como la que acababa de arruinarle, siendo el negocio «en su principio, todo él proyecto, maquinación e invención»[11]. En 1726, Jonathan Swift caricaturiza a los miembros de la Royal Society bajo los rasgos de pasajeros distraídos de la isla volante de Lagado, a los cuales fabula con el nombre de projectors, haciendo también su autocrítica, puesto que confiesa haber sido él mismo «una especie de proyector en sus años mozos». La encarnación de este tipo, según los arbitristas del siglo XVII español, fue el abate de Saint-Pierre, cuyos múltiples proyectos culminaron en 1713 con su Proyecto para dar una paz perpetua a Europa. Pero el término proyector no tiene en sí nada de peyorativo o irónico. Puede ser reivindicado para uno, como el Frankenstein de Mary Shelley[12]. Según una tradición antropológica más seria, el hombre es un ser no simplemente inacabado, sino también «proyectado». Así, Fichte: «Todos los animales están acabados y dispuestos; el hombre está esbozado y en proyecto». Heidegger define la vida del Dasein como «proyecto», y luego profundiza en la idea haciendo del proyecto no ya una iniciativa del hombre, sino también un rasgo fundamental del Ser. Sartre toma de aquí la definición del hombre, que «no es otra cosa que su proyecto», y los éticos contemporáneos conciben la historia del individuo como un «proyecto de vida»[13].
El término «proyecto» no carece de suyo de enseñanzas. Su forma latina no corresponde a una palabra del léxico romano. En éste existe el adjetivo projectus, en el sentido de «preeminente», a menudo con el matiz peyorativo de «excesivo». Pero el sustantivo no está acreditado en la Antigüedad. Un pro-yecto[14] es ante todo lo que dice su etimología: un lanzamiento, un movimiento en el que el móvil («proyectil») pierde el contacto con el motor y prosigue en su impulso[15]. La física antigua no admitía el fenómeno en sus esquemas sino al precio de teorías poco plausibles. Curiosamente, los Tiempos modernos, edad del pro-yecto, son también el período que, en física, comenzó por hacer concebible el impulso a secas[16]. Napoleón, tipo mismo del hombre moderno, «fáustico», lo había sentido al compararse a sí mismo con «un trozo de roca lanzado al espacio»[17]. Tres ideas fundamentales de la modernidad pueden sacarse de la imagen-madre del impulso. Un proyecto implica, en efecto, (1) respecto del pasado, la idea de un nuevo comienzo que hace olvidar todo lo que precede; (2) respecto del presente, la idea de una autonomía del sujeto que actúa; (3) respecto del futuro, la idea de un medio que detenta y prologa la acción y asegura su cumplimiento (progreso).
El proyecto moderno conlleva dos caras vueltas una hacia abajo, lo que es inferior al hombre, y otra hacia arriba, lo que le es superior.
Se trata, en primer lugar, del proyecto de someter la naturaleza. Ello invierte la percepción del concepto cosmológico de la antropología: en lugar de ser el cosmos el que da su medida al hombre, es éste el que debe crearse un hábitat a su medida. El sentido de la idea de orden cambia entonces radicalmente, así como el lugar en el que debe acreditar su realidad: para la época premoderna, el orden es ante todo, si no casi exclusivamente, el de las realidades celestes, inaccesibles al hombre, que legitima que se denomine al mundo kosmos, siendo el carácter de lo sublunar algo dudoso. En cambio, según el proyecto moderno, lo que rodea al hombre es en sí mismo un caos; no hay orden sino donde éste es creado por el trabajo humano. De golpe, resulta ocioso buscar el orden fuera de lo que es accesible al hombre, terreno que no está delimitado de entrada, sino que puede aumentar indefinidamente.
En segundo lugar, el proyecto moderno aparece como emancipación respecto de todo lo que se presenta, por encima del hombre, como su origen inaccesible: un dios creador y/o legislador, o una naturaleza a la que su carácter activo hace divina. Invierte la percepción del contexto teológico de la antropología. En lugar de ser el hombre el que debe recibir su norma de una autoridad exterior, es él el que determina lo que sobre él puede reivindicar una autoridad. La relación entre el hombre y lo divino toma la figura de «o él o yo». El humanismo tenderá entonces a realizarse como un ateísmo.
Es sabido que el arsenal de imágenes y de eslóganes que subyace en la modernidad es de origen bíblico, comprobación que sirve para legitimar la modernidad o, por el contrario, para comprometer a la Biblia haciéndole asumir la responsabilidad de los errores modernos. El primer aspecto, someter la naturaleza, está presente desde el Antiguo Testamento; el segundo, la emancipación, es más visible en el Nuevo.
Desde el primer libro del Antiguo Testamento resuena el mandato, dirigido a todo hombre, de dominar plantas y animales, lo que más tarde se llamará la «naturaleza» (Génesis, 1, 26b. 28b.). Más profundamente, el terreno entregado a la acción del hombre es ya objeto de una devaluación previa: lo natural queda fuera de circuito como poder y como autoridad, en provecho de la historia, patrimonio del hombre (Deuteronomio, 4, 19).
En el Nuevo Testamento, Pablo formula la idea de autonomía (Romanos, 2, 14)[18]. Forja la imagen de la «emancipación» para expresar una nueva relación con lo que domina lo humano: se reconoce al hombre la mayoría de edad, hecho adulto con relación a los «elementos del mundo» que eran hasta entonces sus «pedagogos» (Gálatas, 3, 25; 4, 2-3). En cambio, en él lo divino se presenta bajo un rostro que, tomado en serio, debería quitar todo objeto a la reivindicación atea: el que posee la naturaleza divina, al haber tomado la figura de Siervo (Filipenses, 2, 7), hace que pierda todo sentido la posible rivalidad entre el hombre y Dios. En Juan, no hay lugar para hacerse independiente de lo divino; por el contrario, Dios mismo otorga al hombre vivir su relación con Él de forma muy distinta a la dependencia, haciéndole, así, pasar de la condición de esclavo a la de amigo (Juan, 15, 15).
Ahora puedo, por lo tanto, preguntar: si el programa de la modernidad es esbozado desde finales del mundo antiguo y en los textos que fundamentan el mundo medieval, ¿en qué merece el proyecto «moderno» aún ese adjetivo? La respuesta se esconde en esta cuestión: es moderno en la medida en que es, justamente, proyecto. Porque no es en absoluto necesario que la empresa humana se conciba a sí misma como proyecto. En efecto, el género «empresa» conlleva, junto al proyecto, otra especie que cabría llamar la tarea. Ésta se opone, punto por punto, a las tres características del proyecto que he señalado[19], en la cual cada una de estas características cambia de signo: en ella, (a) recibo la misión de hacer algo, con un origen que no procede de mí, que tengo incluso que descubrir; (b) debo también preguntarme si estoy a la altura de mi tarea, aceptando con ello el hecho de desprenderme incluso de lo que sin embargo me ha sido irrevocablemente confiado; finalmente (c), soy el único responsable de lo que se me ha pedido que lleve a cabo, sin que pueda descargarme en una instancia que me garantice su consecución.
Pues bien, con la idea de tarea tenemos un principio con el que distinguir Biblia y modernidad. Todas las imágenes bíblicas invocadas, de las cuales procede la idea de «tensión hacia delante» (epektasis) (Filipenses, 3, 13), están comprendidas en la tonalidad fundamental de la tarea, y no en la de proyecto. El paso a la modernidad puede encontrar, así, su símbolo, cuando no su síntoma, en la evolución de los géneros literarios, de la epopeya, en la que el héroe es investido de una misión que debe cumplir, a la novela, en la que éste parte a la búsqueda de aventuras, y va, por lo tanto, «a la aventura».
La relación del hombre con la naturaleza puede tener varios modelos. No es necesario que sea una conquista, ni tampoco que esa conquista esté vinculada a la idea de un «reino del hombre», ni que tenga, por último, el aspecto de un dominio llevado a cabo por la técnica[20].
La idea general de un dominio de la naturaleza es anterior lógica y cronológicamente a su aplicación particular del dominio técnico de ésta. Está precedida por la idea de un dominio moral. ¿Qué es necesario para que el objeto que el asceta filosófico o religioso pretende dominar pueda llevar el nombre de «naturaleza»? ¿Cuándo aparece esto?
Para comprenderlo, y situar esta idea dentro de un sistema de posibilidades, cabe reconstruir una genealogía a partir de la idea elemental de una antropología en general. Ésta supone al menos que su objeto se distinga de las demás realidades. La diferencia puede ser interpretada como una superioridad del hombre. La idea no ha esperado en absoluto a la modernidad, sino que se encuentra, por el contrario, en fecha antigua, incluso en el comienzo de la historia. Así, ¿por qué la afirmación de la superioridad del hombre toma la figura de una conquista de la naturaleza? La cuestión se acuña en tres interrogaciones subordinadas. Cabe, por tanto, preguntarse a partir de cuándo, y por qué, esta superioridad vino a ser entendida de acuerdo con tres características:
(a) No como una condición ya adquirida y pacíficamente poseída, sino como una situación aún no realizada y todavía en espera. La idea de un reino del hombre aún por venir aparece en la Biblia con el mesianismo. Supone una promesa hecha al hombre, cuyo futuro «depende de la gracia de Dios» (Romanos, 9, 16).
(b) No ya como la espera de un factor divinizante exterior, anterior y superior al hombre, natural o divino, sino como una obra propia del hombre que él ha de realizar. Y no es sólo el logro de esta empresa lo que depende del hombre, sino también su origen. Este no deberá recibir una consigna como el mandato bíblico (Génesis, 1, 28), sino darse a sí mismo la orden, determinarse como señor virtual del ser.
(c) Tampoco como consistiendo en una ascesis, en un trabajo interior del hombre sobre sí mismo para actualizar las potencialidades humanas, sino como concretada en un dominio de la naturaleza exterior, percibida como objeto a conquistar.
Ello implica, de un lado, que la naturaleza sea considerada como algo aún imperfecto y perfectible. Habrá, así, que preguntarse de dónde procede esta mirada insatisfecha sobre lo que durante mucho tiempo se había creído perfecto. Ello implica también que el hombre sea considerado incapaz de cumplir su destino sin la intermediación de la naturaleza exterior. Está, de este modo, obligado a controlarla. Habrá también que preguntarse qué sentimiento de inferioridad o de ilegitimidad intenta compensar esta conquista.
Empezaré por considerar las posibilidades del mesianismo, de la divinización y de la ascesis. Éstas constituyen tres alternativas al proyecto de conquista de la naturaleza establecido con los Tiempos modernos y rechazadas por él. Intentaré ver las razones que han impedido detenerse en una de ellas. Examinaré después cómo la idea de un reino del hombre garantizado por la conquista de la naturaleza no sólo resulta soberana y conquistadora, sino también cómo se vuelve contra sí misma.
Primera parte PREPARACIÓN
1. EL MEJOR DE LOS VIVIENTES
No resulta obvio que el hombre se distinga del resto de los seres que pueblan la Tierra, y menos todavía que pueda tener la pretensión de ser mejor que los demás vivientes. Lo que se ha convertido para nosotros en una evidencia, y lo era aún hasta hace poco, es el resultado de un proceso que tengo que esbozar.
Un viviente único
He enumerado tres etapas lógicamente distintas: el hombre es singular entre los demás seres; les es superior; los domina[21]. En este conjunto, cuyos elementos van encastrados unos en otros, la etapa que precede no conlleva necesariamente la que sigue, la cual debe, por tanto, venir a añadirse desde el exterior.
Para Kant, la pregunta «¿qué es el hombre?» es la cuarta cuestión fundamental de la filosofía. La Crítica de la razón pura había planteado primero tres, sobre el saber, el actuar y el esperar, cada una con un auxiliar modal (poder, deber, tener derecho a…). En la cuarta y última, formulada más tarde, las tres preocupaciones convergen, y los tres auxiliares se funden en el simple verbo «ser»[22]. Ahora bien, en la Antigüedad la cuestión de saber lo que es el hombre no aflora sino muy excepcionalmente, y Colotes, amigo de Epicuro, se burla de una cuestión que supone semejante ignorancia de sí mismo[23]. El caso más antiguo tal vez se encuentre en el Salmo 8, 5: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?»[24]. La cuestión, retórica, no desemboca en una búsqueda de lo que constituye al hombre, sino que se prolonga en una reflexión sobre el lugar que Dios le ha acordado. El salmo había comenzado por evocar los cuerpos celestes, con cuyo rasero es implícitamente medido el hombre, evidentemente en disfavor suyo. En cambio, el hombre es situado justo debajo de los «dioses» (sin duda los ángeles) y, en todo caso, muy por encima de los animales terrestres y marinos. Séneca también pregunta en dos ocasiones «¿qué es el hombre?». Pero ello para responder, no tanto con una definición, cuanto con una invocación figurada de la fragilidad humana[25].
Cuando la Antigüedad intenta delimitar lo que tiene de única la situación del hombre, pone en funcionamiento toda una serie de nociones y de metáforas. Todas coinciden en conferir al hombre una situación excepcional, y no siempre el lugar de honor. Así, el hombre es el más frágil de los seres. O también: mientras que la naturaleza o los dioses han dado a los animales con qué defenderse, el hombre es abandonado por la madrastra naturaleza, desnudo, como un náufrago arrastrado a una playa y obligado a resistir solo[26].
La mayoría de las veces, sin embargo, lo que el hombre tiene de único es positivo. Sólo tiene trato con lo más alto entre lo que es. Unos textos sapienciales del antiguo Egipto afirman que el mundo ha sido hecho por el hombre, al que Dios creó a su imagen. Así, la Enseñanza para Merikara, hacia 2060: los hombres «son sus copias, que vienen de su cuerpo». La Doctrina de Ani, hacia 1300, precisa que la semejanza con el dios no sólo vale para los sabios: «Por lo que respecta a los hombres, son los dobles de dios. […] Su doble no es sólo el sabio». El término egipcio utilizado designa la representación fija de un dios, a diferencia de la estatua móvil llevada en procesión, término utilizado cuando se dice que el rey es la imagen de un determinado dios[27]. La idea del hombre creado a imagen de Dios se encuentra en las dos fuentes cuya memoria nunca ha perdido Occidente: en la Biblia (Génesis, 1, 26), y también en la poesía pagana de Ovidio, quien por supuesto habla más bien de los dioses[28].
En consecuencia, el hombre es el mejor de los vivientes[29]. La razón de esta ventaja varía. Que el hombre sea lo mejor que hay bajo el cielo es una idea que se encuentra igualmente en Xunzi (Hsün Tzu), filósofo chino del siglo III a. de C., quien explica esta superioridad por el hecho de que sólo el hombre posee el sentido del deber[30]. La mayoría de las veces ésta procede de la capacidad para recibir la excelencia. Fortuna que resulta ambigua, pues puede cambiar para hacer del hombre la peor de las bestias[31]. Incluso puede que sea el mejor de todos los seres sublunares, pero no es la mejor de todas las realidades, porque los cuerpos celestes le aventajan. Para un antiguo como Crisipo, la última arrogancia del hombre es imaginarse que no hay nada por encima de él. Pero esta afirmación aparece citada en un diálogo de Cicerón por el escéptico Cotta, quien responde que el hombre tiene sobre las constelaciones al menos la ventaja de ser consciente e inteligente; Pascal se acordó de ello cuando escribe: «La ventaja que el universo tiene sobre él, el universo la desconoce»[32].
No obstante, ser superior no siempre significa ejercer un concreto dominio. Puede verse en ello una simple metáfora, como cuando se dice: «Domina a los demás por una cabeza»[33]. Ser superior equivaldrá entonces a poseer una serie de ventajas que cabe enumerar no sin complacencia, que parecen hacer del hombre el favorito de los dioses, y que incluso permiten verlo como una especie de dios con relación a los demás seres[34]. La posesión de esas ventajas es algo tranquilo e indiscutido.
Tras la invención de la escritura, las obras literarias formulan la superioridad del hombre en unas evocaciones maravilladas de sus proezas en la caza y en la pesca, unidas a la superioridad de la astucia humana sobre los animales, de ingenio débil u obtuso[35]. Sus osadas empresas, como la navegación o la explotación de las minas, también son frecuentemente evocadas, desde el Libro de Job hasta los Trágicos griegos, así como en China, donde la idea está al menos implícita en Mozi (Mo Tzu), en el siglo V a. de C.[36]. ¿Son estas actividades causa o efecto de la superioridad humana? Claramente parecen no expresar sino la habilidad del hombre, el más «formidable» de los vivientes. En Sófocles, no cabe sacar del coro que canta la capacidad del hombre para «enseñarse a sí mismo» la idea, escasamente plausible, de una autocreación. Ser «autodidacta», lejos de excluir una inspiración por parte de los dioses, más bien la implica[37]. Conviene comprender en este contexto la enigmática declaración de Protágoras: «El hombre es la medida de todas las cosas»[38]. Ha hecho pensar a mucha gente, entre otros a Nicolás de Cusa[39]. La letra del fragmento no es muy firme. Platón, quizá nuestra única fuente, la interpreta como un alegato en favor del relativismo de las sensaciones. Las «cosas» en cuestión son en todo caso «las actividades económicas» que necesitamos y de las que nos servimos. Que el hombre sea, para las «cosas» que son, la medida de lo que son, cabe aún comprenderlo. Pero que sea, de las que no son, la medida de lo que no son, resulta algo más problemático. Esas «cosas» quizá no sean sino las sensaciones, por ejemplo las de calor y frío, ligereza y pesadez, de las que cada individuo es de hecho la medida. En su último diálogo, Platón responde que no es el hombre, sino Dios, la medida más precisa de todas las cosas[40].
Valoración
En la valoración del hombre cabe distinguir tres etapas: dignidad del género humano, nobleza de una élite, perfección de un individuo. Pero las cualidades que adornan estos tres momentos (universal, particular, singular) muestran todo aquello de lo que es capaz el ser humano, incluso aunque cada uno no esté siempre a la altura.
La idea de dignidad implica la mayor parte de las veces una protesta contra un estado en el que ésta resulta escarnecida. Históricamente hablando, tras una prefiguración en el estoicismo[41], la idea de una dignidad humana intrínseca e inamisible no aparece claramente sino con el cristianismo, que acentúa la libertad de la persona[42]. Su pertenencia al deber-ser recibe con él una transposición histórica: la dignidad se perdió por el pecado de Adán y luego fue recuperada por el sacrificio de Jesús. Es, así, el resultado de la gracia divina y de la economía de la salvación que la acuña en la historia. Por haber dado Cristo la vida para rescatarlo, el hombre puede recuperar su dignidad herida por el pecado. Los Padres de la Iglesia invitan a los cristianos, que se saben situados en la economía de la salvación, a tomar conciencia de su dignidad. El término mantiene aún su significación original de cometido social, pero se aleja de él cuando se precisa que esa dignidad es anterior incluso al nacimiento de aquél que está revestido de ella[43]. Estas advertencias son especialmente oportunas en Navidad, al igual que en los sermones de san León y de san Bernardo: la encarnación del Verbo ha sido la causa de una elevación inusitada de la naturaleza humana[44]. Tomás de Aquino recapitula y orquesta poderosamente el pensamiento sobre la dignidad humana cuando se pregunta por qué convenía que el Verbo se hiciera hombre. A golpe de citas de Agustín y de otros Padres latinos, muestra que la Encarnación era un medio particularmente apto para hacer progresar al hombre en el bien, hasta llegar a la divinización, mediante la práctica de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y para curarlo del mal, evitándole preferir al Diablo a sí mismo y guardándole de ensuciar por el pecado la dignidad de su naturaleza[45]. La dignidad del hombre procede de su naturaleza de ser intermedio y un microcosmos que contiene algo de todo lo que hay en el mundo. De esta forma, realiza en sí mismo la unión de todo el universo, material y espiritual. Esta idea es de una venerable antigüedad. Pero con el cristianismo recibe una dimensión nueva, histórica. La naturaleza microcósmica del hombre prefigura la unión de Dios con Su creación, que se cumple por la unión de Su Verbo con el hombre[46]. Así, Máximo el Confesor compara al hombre con un taller, debido a la síntesis que opera en sí, en todos los niveles de la realidad. Este taller está ya en funcionamiento por la sola existencia del hombre y no por la acción de éste, por lo que resulta poco oportuno hacer del teólogo bizantino un precursor de la «teología del trabajo»[47].
La idea de nobleza era inicialmente social. Su definición antigua invocaba la antigüedad de la familia y los logros de los antepasados, que hacen ser «bien nacido»[48]. La Edad Media añadió la posibilidad de que uno mismo accediera a la nobleza por la excelencia de los servicios prestados, de ser, así, «hijo de algo» (en español: hidalgo). En el siglo XIV, Dante y el Maestro Eckhart construyen una teoría del hombre noble[49]. Averroes, o más bien sus traductores, habían expresado con la idea de «nobleza» el estatuto de las cosas en tanto que ideas del intelecto divino, antes de su concreción con el acto creador[50]. Eckhart se inspira aquí para identificar al hombre noble, como imagen de Dios, con el hombre interior, al que entiende como el hombre tal cual era en Dios, antes de su creación. La idea de nobleza del hombre transpone, así, en el orden metafísico la estructura que, en la idea de dignidad, había sido presentada históricamente, con el matiz capital de que la nobleza pierde su vínculo con la herencia y resulta accesible a quien quiera pretenderla mediante una conducta apropiada. En todo caso, esta idea, lejos de entrañar una reivindicación de independencia respecto de Dios, expresa, por el contrario, la de una perfecta sumisión a Su voluntad, o la de una perfecta expresión del orden de las ideas según las cuales la naturaleza ha sido creada[51]. Ocurre lo mismo con la idea antigua de un «hombre divino», que no designaba a un personaje que se arrogara poderes sobrehumanos, taumaturgo o adivino, sino al transmisor autorizado de verdades de origen divino que no hacen sino transitar por él[52].
La perfección humana de Jesucristo, modelo de virtud, no ha sido sino escasamente tematizada por el cristianismo, que ve en él un «verdadero hombre y verdadero Dios». San Pablo diferencia al «hombre psíquico» del «hombre espiritual», que «juzga de todo y no es juzgado por nadie» (1 Corintios, 2,14). Da, así, la primera formulación de la idea de soberanía, y el texto fue frecuentemente invocado por los defensores del poder de los papas. Las epístolas de la cautividad hablan de los cristianos como seres que deben convertirse en hombres perfectos (Efesios, 4,13; Colosenses, 1,28).
La idea del hombre perfecto no está muy claramente desarrollada en los países de la cristiandad. La fórmula «perfecto en humanidad» se encuentra en la definición del concilio de Calcedonia (451), pero en él significa que Cristo es «perfectamente hombre» y no «hombre perfecto»[53]. Se vuelve, no obstante, a encontrar en el Anticlaudianus de Alain de Lille (1184), poema alegórico sobre la creación de un hombre perfecto mediante la reunión de virtudes personificadas que envían al cielo a una de ellas, la prudencia. En efecto, si el cuerpo del hombre es obra de la naturaleza, hay que buscar su alma en Dios. Ese hombre perfecto terminará por aliarse con las virtudes para combatir los vicios y triunfar sobre ellos. La idea resurge en otros autores algo marginales como Jacob Boehme[54]. Sin hablar de sus dudosas encarnaciones en los discípulos de Stefan George, o en los «cultos a la personalidad» totalitarios[55]. El islam considera, en cambio, que la perfección de la humanidad se realizó en el Profeta. Sus biógrafos se alejan, por lo tanto, cada vez más del relato de los hechos y viran hacia la hagiografía, a la vez que se desarrolla el culto al Profeta y que aparecen fiestas que celebran su nacimiento[56]. En cualquier caso, también aquí el hombre perfecto no es en absoluto el rival de Dios. Es, por el contrario, su más fiel expresión, su más completa manifestación en este bajo mundo.
El Hombre primordial
La Antigüedad no sólo consideró el valor del hombre empírico, de sus cualidades y realizaciones. Se encuentran también concepciones que sitúan, muy por encima de la concreta humanidad, a un Hombre que transciende nuestra experiencia, puesto que más bien constituye el arquetipo. Así ocurre en la Gnosis, en los Escritos Herméticos, y en la idea de hombre perfecto en el islam.
La mitología hindú habla de Purusa, el hombre primitivo del que salen las castas y todos los animales. Una representación análoga se encuentra en Irán con Gayomart, en Platón, con una transposición filosófica que hace que la procesión de los vivos a partir del hombre dependa de la caída de éste, e incluso en el Talmud con la representación del «hombre inicial» (adam qadmon)[57]. En los autores llamados «gnósticos» se encuentra una representación de la génesis del mundo tal vez heredada en parte de los mitos iraníes. La vincula a un personaje transcendente, de naturaleza humana. Se conocen varias versiones de ella. Según una, el Ser supremo es ya el Hombre original, modelo para la creación del hombre concreto creado a su imagen. Otra versión añade una etapa: el Hombre original es él mismo una creación del Dios supremo, quien crea un Hombre celestial, a veces llamado «Hijo de Hombre» similar a él, y modelo del hombre concreto[58]. De ello se sigue una condena de la idolatría. «Los hombres fabrican dioses y adoran su propia creación. Son los dioses los que deberían adorar al hombre»[59]. Representaciones de este tipo persisten más tarde, por ejemplo, en Swedenborg, en quien resurge la idea de un hombre primordial, tal vez por jugar una mala pasada a la divinización del hombre por parte de las Luces[60].
Según los Escritos Herméticos, el hombre desea alcanzar el conocimiento de Dios; y el propio Dios desea ser conocido por la más gloriosa de sus criaturas. Animado por una chispa divina, el hombre mismo es divino. Sólo que pocos hombres concretos son conscientes de su propia divinidad. La tarea más excelsa del discípulo de Hermes consiste en ayudar al hombre a comprender su verdadera naturaleza, a conocer a Dios y, de golpe, a reclamar su propia divinidad[61]. Según el Asclepius, el hombre es «una gran maravilla», que el autor declina según los temas habituales: postura recta, cometido de intermediario entre las realidades superiores e inferiores, rapidez del pensamiento, posesión del intelecto. El hombre raya lo divino: «entra en la naturaleza de un dios, como si él mismo fuese dios»[62]. Los demás tratados herméticos matizan el cuadro. El Intelecto, padre de todas las cosas, ha engendrado un hombre semejante a él y le ha entregado todas sus obras. También el hombre quiso obrar, y el Padre se lo concedió. El hombre ha sido creado para conocer las obras divinas, para dominar todo lo que existe bajo el cielo y descubrir todo el arte de fabricar buenas cosas. El Intelecto del Todo fabrica todas las cosas sirviéndose del fuego como instrumento; el del hombre no fabrica sino lo que está en la tierra. Los «rayos» del hombre son las artes y las ciencias, y por ellos actúa[63].
Al recordar aquí la genealogía de fenómenos culturales europeos, apenas tendría motivos para tratar de la idea islámica de «hombre perfecto» si no se la hubiese buscado detrás de su resurgencia en la Europa que renace, en Fracastoro, Cardan, Bovelles, Bruno y Gracián[64]. Atraviesa todo el pensamiento islámico, pero tiene probablemente fuentes más antiguas[65]. En cualquier caso, aparece en árabe en la traducción de extractos de Plotino denominada Telogía de Aristóteles, y en un pasaje ausente de las Enéadas. Ahí se trata del «hombre primero verdadero […] luz radiante en la que se encuentran todos los estados humanos, salvo que en él son de una especie más excelente, más noble y más poderosa»[66]. Con frecuencia la idea se encuentra después, como en la cristiandad, en pensadores en el límite de la ortodoxia. Así en la Epístola de los animales de los «Hermanos Sinceros», la queja de las bestias es desestimada ante un hombre que sintetiza en sí todas las cualidades que poseen separadamente todos los grupos humanos[67].
La idea culmina, por último, en la mística monista de Ibn Arabi († 1240). El hombre perfecto es más que un individuo, e incluso que una especie; no es tanto una criatura cuanto el arquetipo de una creación concebida como la manifestación de Dios a Sí mismo: «Un ser sintetizador por el cual lo que tiene de oculto se manifiesta a Él». «[Mahoma] dice a propósito de la creación de Adán, modelo total para las propiedades de la presencia divina —esencia, atributos y acciones— que “Dios ha creado al hombre según su imagen”; esta imagen no es otra que la presencia divina, e hizo que en este noble concentrado que es el Hombre Perfecto existiera el conjunto de los nombres divinos y de las verdades de lo que ha salido de él en el mundo grande y disperso». Jugando con la palabra insan, a la vez «hombre» y «pupila», Ibn Arabi escribe que ese hombre es a Dios lo que la pupila al ojo; por él Dios ve Su creación y la indulta. Es el califa de Dios. El mundo subsiste por él y desaparecería si él desapareciese. Como el engaste del sello, reúne las verdades del mundo y sus realidades separadas. Su superioridad no procede de su esencia, sino de la posición que le ha sido otorgada por Dios[68]. La doctrina tiene su expresión clásica en el tratado de Abd el-Karim Gili († 1425) que lleva ese título. En él sintetiza el pensamiento de Ibn Arabi, al que, sin embargo, critica varias veces. La idea según la cual el hombre es un mundo en pequeño (microcosmos) ocupa un lugar central. Por supuesto, se considera que este hombre perfecto es el Profeta. Pero no tiene nada que ver con el Mahoma de los biógrafos. Constituye el modelo preexistente del conjunto de lo creado. En ese hombre perfecto, Dios y el hombre ya no se distinguen. Es la autoexpresión perfecta de la realidad, como el Verbo según Filón, una copia de Dios. Aparece con diversas formas y diversos nombres, incluidos los de los maestros sufís. Adán es el espíritu del mundo aquí abajo, que existirá mientras la humanidad exista en él[69].
En cualquier caso, no se trata de una empresa de conquista de la naturaleza. Esta ya no es algo por conquistar, y está dominada por una desnivelación esencial. Todavía menos se trata de una rivalidad entre ese hombre y Dios. El vínculo que los une es demasiado profundo, y llega hasta rozar la identidad. Todas las imágenes que lo expresan (califa, espejo, polo) excluyen que Creador y criatura puedan ir el uno contra el otro.
No obstante, tal vez quepa establecer algunas pasarelas entre la supremacía del Hombre primordial y la actividad terrena, como invita ya a hacerlo el Asclepius. Las doctrinas sobre el hombre perfecto que acabamos de recorrer dan a entender que ese hombre puede ejercer un poder sobre todas las cosas[70]. Un poema hebraico de Ibn Nagrila († 1056) podría ser un ejemplo de ello. El poeta se pasea por el mercado entre carniceros y pescaderos, y se pregunta por qué los animales se dejan matar así. Ello no sería posible si Dios no se los hubiese dado al hombre como alimento; si no les hubiese negado el espíritu, los animales se volverían contra sus verdugos. La lección que el poeta dirige a los «puros y a los príncipes» es que «si comprenden el sentido profundo del mundo, sabrán que éste es todo el hombre». ¿Alude esta última fórmula a la idea de «hombre total», modelo de todo lo creado, cuyas ideas contiene? En Abraham Ibn Ezra, un siglo después, se encuentran empleos del mismo adjetivo en los que apenas hay dificultad para identificar una representación análoga del arquetipo de lo creado[71].
2. DOMINIO
Acabamos de ver cómo incluso cuando el carácter distintivo del hombre es concebido como superioridad, ésta no se traduce necesariamente en la búsqueda de un dominio sobre lo que no es él. Estudiemos ahora esta última idea.
El antiguo Oriente
No parece que las civilizaciones antiguas hayan pensado en un control de la naturaleza por la actividad humana. El acento recae antes en la flexibilidad con la que esta actividad debe adaptarse a las exigencias de las cosas sin atropellarlas, por ejemplo introducirse en los ritmos de las estaciones. La misma idea de una «naturaleza» que se enfrenta al hombre no es algo claro. El hombre es más bien percibido como parte de un conjunto que engloba también a las plantas, los animales y los astros. Joseph Needham ha propuesto una hipótesis según la cual, en Europa, la idea de una divinidad personal y creadora entrañaría la de una ley introducida por esa divinidad, que se trataría de descifrar mediante la observación y el razonamiento. En China, su ausencia habría, por el contrario, impedido su desarrollo[72].
Al ser siempre las excepciones más interesantes que la regla, citemos una. Un poema que figura en la obra de Xunzi (Hsün Tzu) ha podido hacer pensar que, en la China de los «Reinos combatientes», ciertos espíritus habría acariciado el proyecto de un dominio de la naturaleza[73]. Se ha escrito a este propósito: «En ninguna otra parte como en la historia del pensamiento chino la idea de controlar la naturaleza es tan clara y tan fuerte. Es lástima que ello no haya conducido a un desarrollo de la ciencia de la naturaleza»[74]. Pero el texto es muy ambiguo, y el último traductor no ve en él ninguna prefiguración del proyecto occidental de conquista[75]. Un siglo después, el príncipe Liu An (179-122) opone las realizaciones técnicas del hombre a la naturaleza dejada a sí misma e indiferente al bienestar de éste[76]. Más cerca de nosotros geográficamente, pero desde el V milenio a. d. C., y por lo tanto antes de la escritura, el arte del antiguo Medio Oriente abunda en escenas en las que un personaje es representado combatiendo y venciendo a animales en la caza, a menos que se trate de algún héroe, por ejemplo Gilgamesh, quien lleva un león como se llevaría un animal de compañía[77]. En cambio, en Grecia, el tema pictórico de la divinidad antropomórfica entre las bestias salvajes o entre dos caballos que lleva de la brida quizá no sea sino una imagen de la Tierra-Madre, y no implica ninguna relación de doma ni de amaestramiento.
No obstante, las imágenes en las que son representados, sin duda de broma, animales ejerciendo actividades humanas, se encuentran en el antiguo Oriente un poco por doquier, y han sobrevivido hasta nosotros en la caricatura[78].
La invención de la Escritura y la del Estado, vinculado a ella, parecen haber producido un giro decisivo en diversos ámbitos, giro que ha influido también en el modo en el que el hombre se comprendía. En Egipto se observa un notable cambio en la representación: antes del 3000, los seres poderosos son figurados bajo especies animales; después toman rasgos humanos. Me limito a citar a Erik Hornung: «En la formidable tensión de fuerzas intelectuales y corporales que representó el establecimiento de la primera civilización, el hombre alcanza una nueva forma de comprenderse a sí mismo. Pone en orden el mundo de manera creadora, lo pliega bajo el dominio de su espíritu, que prevé y que interpreta, y deja de sentirse el juguete de fuerzas incomprensibles. Tal vez ello esté ligado al hecho de que las potencias a las que honra como divinidades le muestran cada vez un rostro humano, que su figura, inicialmente la de un animal o la de una cosa, se humaniza»[79]. En todo caso, hacia el siglo XXII a. d. C., la Enseñanza para Merikara presenta las realidades de la tierra como habiendo sido creadas por los hombres «para ellos»[80].
Grecia
La cultura griega se distingue de las que la preceden, en particular de Egipto, por el paso progresivo al antropomorfismo en la representación de los dioses. Los de Egipto son, al menos en parte, zoomorfos, cosa de la cual Porfirio daba ya cuenta al señalar el cuidado de los egipcios por mezclar bestias y hombres[81]. Los dioses de Mesopotamia y de Canaán son arrancados a la humanidad común por la presencia de una cola, de cuernos, de un enorme pene erecto, o de diversas filas de mamas. En cambio, los dioses de Grecia son representados como hombres, ciertamente idealizados, pero enteramente normales. La figura humana resulta, así, ser conveniente para los que los griegos llamaban los «poderosos» por excelencia[82].
Según Léo Strauss, los griegos concibieron la posibilidad de un control de la naturaleza por el hombre, y la rechazaron[83]. Su práctica concreta atestigua, sin embargo, la conciencia de que los seres naturales reformados por el trabajo del hombre, por ejemplo, los árboles, se presentan en una forma mejor que en estado salvaje[84]. Y la idea de un dominio del hombre sobre la naturaleza no está totalmente ausente de la literatura clásica. En el comienzo del tratado sobre las máquinas simples atribuido a Aristóteles se lee una fórmula del sofista Antifón, según el cual «por el arte triunfamos de lo que triunfa sobre nosotros por naturaleza»[85]. Autores posteriores retoman la idea, por ejemplo Pappus al hablar sobre la polea, que permite, contra natura, levantar algo muy pesado con una fuerza mínima, o también, al alba de la Edad Media, Casiodoro, quien describe un reloj mecánico[86]. Algunos alquimistas se jactan de fabricar perlas mejores que las naturales[87].
La idea de un dominio del hombre sobre los animales puede leerse en Ovidio: «Aún faltaba un animal más sagrado que éstos [i. e. los animales], más apto que aquellos para recibir un espíritu profundo y que pueda dominar a los demás». Cicerón hace decir al estoico Balbo que el hombre ha sido capacitado, por la munificencia de los dioses, para crear por medio de sus manos como una segunda naturaleza en el seno de la primera[88]. En el Secreto de la Creación, el Pseudo-Apolonio árabe interpreta la superioridad del hombre como un dominio sobre los demás vivientes[89]. La idea tal vez estuviera en la fuente griega de la obra, que hemos perdido.
Las tradiciones bíblicas
¿Sería la Biblia la fuente última de la idea moderna de dominio de la naturaleza? Se ha formulado la hipótesis en el contexto de una protesta ecológica. Así por ejemplo, en el historiador de las técnicas medievales Lynn White Jr.[90]. Su artículo de 1957 está matizado, pero ha proporcionado argumentos a gentes que no lo están tanto. La Biblia y el cristianismo que surge de ella habían sido durante mucho tiempo acusados de haber retrasado el progreso de las ciencias y las técnicas. Con esa nueva manera de ver, resultan ser responsables exactamente de lo contrario: de haber privilegiado exageradamente al hombre y permitido los excesos cometidos en la explotación de una naturaleza privada de toda aura de divinidad.
Una premisa lejana del dominio del hombre sobre la tierra es el «desencanto» de la naturaleza. Hegel ve en ello una primera figura de Abraham: la duda universal hacia la naturaleza, consecuencia del Diluvio, hizo de ésta una enemiga, y obligó al hombre, si quería subsistir, al proyecto de dominarla[91]. Si nos atenemos a la historia, ese desencanto fue operado por los Profetas de Israel con su rechazo de las divinidades rústicas de los árboles y de las fuentes, y proseguido por los Padres de la Iglesia con su crítica de los dioses paganos. Así, Firmicus Maternus polemiza contra los que ven en los seres naturales más de lo que son. El único culto que hay que dar a la tierra es trabajarla respetando sus ritmos temporales. Hace hablar al sol: sólo es lo que parece[92].
Al alba de la Edad Media, Agustín enumera las realizaciones técnicas y artísticas del hombre, al que considera, sin embargo, decaído. Todas esas maravillas no son nada al lado de lo que Adán habría podido llevar a cabo de no haber prevaricado. La habilidad de los hombres no es considerada ni como una tentativa de rebelión contra el orden natural instituido por Dios, ni como la cima de las posibilidades humanas. La admiración resulta sobria y no degenera en exaltación. En un juego de palabras implícito en colere, «dar culto» y «cultivar», Agustín explica que la Tierra no es algo que haya que adorar, sino laborar. Ninguna violencia en ello, ningún proyecto de sujeción, ni tan siquiera de domesticación; antes bien, la agricultura es concebida como un diálogo con la naturaleza: el hombre, criatura racional, encuentra una razón ya presente en la naturaleza a la que da a luz de lo que ésta contiene en germen[93].
El Génesis presenta un pasaje en el que el hombre recibe la misión de someter la tierra. Adán y Eva deben dominar plantas y animales (Génesis, 1, 26b y 28b)[94]. El verbo «hollar» expresa tradicionalmente la superioridad del rey mediooriental sobre sus enemigos, la cual se encuentra, así, ampliada a todo hombre. La idea de un dominio del rey, el «Gran Hombre» (en sumerio lu-gal), sobre las bestias está presente en el antiguo Medio Oriente, e incluso en la Biblia (Jeremías, 27, 6 y 28, 14). Cabe que el Salmo 8 represente como una «democratización» de privilegios ante todo reservados al rey[95]. Su extensión al hombre como especie, marginal en Egipto, resulta en la Biblia algo exclusivo. De golpe cambia el objeto que hay que dominar. El rey egipcio era imagen del dios en tanto que reinaba sobre sus súbditos. El hombre bíblico es imagen de Dios, pero su dominio, al no poder recaer sobre otro hombre, se ejerce en lo sucesivo sobre la naturaleza.
La superioridad del hombre no puede en ningún caso llevar a una explotación de los animales, lo que implicaría la derogación y pérdida de su dignidad real. Conlleva todavía menos el derecho de matar y comer, porque, en esta época primitiva, el único alimento, según el Génesis, era vegetariano. El paralelismo con Egipto sugiere que el hombre sólo debe intervenir cuando el orden instituido por Dios es amenazado, y su cometido se limita a hacer fracasar los poderes del caos[96]. Por lo demás, otras páginas bíblicas recuerdan que «el justo cuida de la vida de sus animales», a diferencia de la crueldad del malvado (Proverbios, 12, 10), o autorizan a esperar en la recuperación de la armonía entre el hombre y los animales (Oseas, 2, 20).
La idea de una sumisión de la tierra se encuentra en el Corán, pero con un matiz interesante: en éste, Dios somete de golpe las criaturas al hombre; en la Biblia, el hombre recibe como tarea someter a la creación[97].
El pasaje en el que la Biblia afirma el dominio del hombre sobre los animales no ha suscitado en los Padres de la Iglesia un interés comparable al relato del pecado original o a los tesoros de ingenio desplegados para comprender la creación «a imagen y semejanza de Dios». La atención de los comentaristas se ha centrado casi exclusivamente en la orden de reproducirse. Los judíos se han interrogado sobre su peso jurídico: ¿mandamiento, o simple bendición? Los cristianos han querido articularla sobre la ventaja reconocida a la continencia. En todo caso, nadie en la Antigüedad ni en la Edad Media ha tenido nunca permiso para mezclarse en las asuntos de la naturaleza y explotarla de manera egoísta, o para amenazar su integridad[98].
Sobre el dominio hay quien no dice una sola palabra, como Teófilo de Antioquía. Algunos textos que hablan de ello han sido recogidos en una útil antología[99]. He aquí algunos otros, sin la esperanza de ser exhaustivo: Ireneo de Lyon, quien no cesa de citar la idea de una creación del hombre a imagen de Dios, no menciona el dominio del hombre sobre las demás criaturas sino en un contexto escatológico: los animales le serán sometidos tras la resurrección[100]. Orígenes pasa rápidamente sobre el sentido literal y da una interpretación alegórica[101]. Gregorio de Nisa la utiliza para atacar la esclavitud, que no es sólo una consecuencia inevitable, aunque funesta, del pecado, sino también un atentado a la dignidad del hombre creado a imagen de Dios: mientras que el hombre recibe la misión de dominar a los animales, hacerlo con los demás hombres es una grave perversión[102]. Agustín comprende el versículo como hablando de la superioridad intelectual del hombre, y no comenta el poder de éste sobre los animales en tanto que tal. La tierra que hay que dominar es la carne; el alma la domina ganando en virtud[103]. Para Juan Filopón, el verdadero señor del mundo es Dios creador. En Su bondad, dio al hombre la capacidad de imitarle al dominar a los animales con el poder de su razón. Este dominio se realiza y se ilustra en la escena en la que el hombre les pone nombre[104]. Sólo Basilio de Cesarea da al dominio una dimensión muy concreta: explica que, pese a su tamaño y su fuerza, el elefante se deja adiestrar, incluso golpear por el hombre por estar éste hecho a imagen del Creador[105].
La exégesis judía de comienzos de la Edad Media tampoco concede al versículo una importancia particular. Ibn Ezra no dice nada al respecto. Rachi sólo explica un punto de gramática. Maimónides no menciona el versículo sino una sola vez en la Guía, y pretende minimizar la idea según la cual el hombre sería el fin último de la creación. En tierras cristianas, la cuestión del dominio aparece en el siglo XIII. ¿Hay que ver en ello un eco de la atmósfera intelectual de una época de progreso técnico? En cualquier caso, en Najmánides puede leerse: «Les ha dado poder y dominio en la tierra para obrar según su voluntad con las bestias, los reptiles y todo lo que “se arrastra por el polvo” [Deuteronomio, 32, 24], para construir, “desenraizar lo que está plantado” [Qohelet, 3, 22], “extraer el hierro de las colinas” [Deuteronomio, 8, 9]». Por su parte, Gersónides († 1344) explica que los animales han sido creados para servir al hombre. Éste es causa final de su creación por ser la más excelsa de las formas que la materia primera contiene en potencia. Si Dios bendice a los animales, ello es para que pongan su fuerza superior al servicio del hombre[106].
Para todos estos pensadores, el hombre no es el propietario de la creación. En la Antigüedad, algunos pensadores veían en él al intendente de Dios en la tierra; la idea no deja de reaparecer después. Su mismo dominio está sujeto a una condición, a saber, la obediencia al Creador. Para un cristiano como Agustín, el hombre sólo es señor de la creación en la medida en que es hijo de Dios[107].
Sea de ello lo que fuere, la realización de la superioridad del hombre implica un mandato por cumplir; procede de una consigna recibida de fuera, no de una aventura espontáneamente planificada. Es tarea, y no proyecto.
Límites del dominio
El dominio del hombre, efectivamente realizado, o simplemente deseado, queda relativizado de hecho porque el plano en el que se despliega queda en medio aprisionado entre un «abajo» y un «encima», así como por estar la existencia del hombre lejos de ser algo evidente, aprisionado entre la bestia y el ángel.
De un lado, la superioridad del hombre sobre el animal no queda en absoluto fuera de discusión. Ocurre que es negada, incluso en la Biblia: «La ventaja del hombre sobre el animal no es nada» (Qohelet, 3, 19). Ambos están sometidos a la contingencia y a la muerte, tienen el mismo soplo vital y, procedentes de la tierra, a ella vuelven los dos. Ciertos autores de la Cábala dan al versículo un sentido positivo: la superioridad del hombre sobre el animal es nada, en el sentido de que la negación es un privilegio del hombre[108]