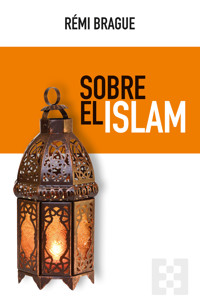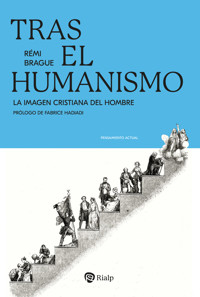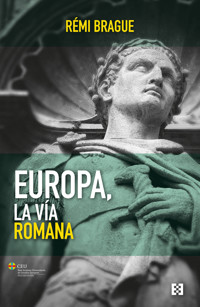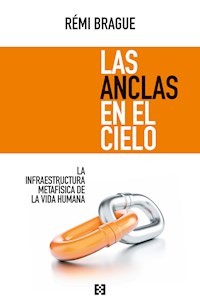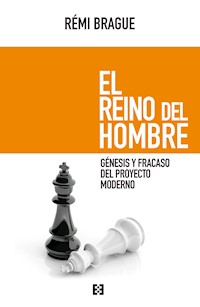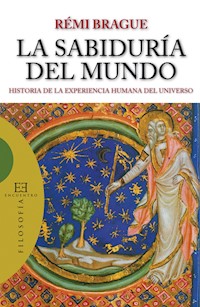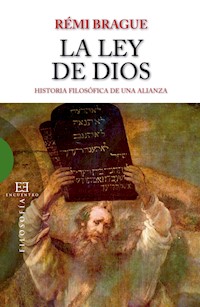Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
En este nuevo libro, el filósofo francés Rémi Brague señala cuál es el problema fundamental de la modernidad: ha dejado de considerar el mundo creado y la humanidad como intrínsecamente valiosos. En vista de ello, el autor explora en Manicomio de verdades la idea de que la humanidad debe regresar a la Edad Media. No la Edad Media del presunto atraso y barbarie, sino una Edad Media que entendía la creación —incluidos los seres humanos— como el producto de un Dios inteligente y bondadoso. Los desarrollos positivos que se han producido dentro del proyecto moderno ya no se basan en un proyecto racional porque la existencia humana en sí ha dejado de ser el bien que alguna vez fue. Brague se remite a nuestros antepasados intelectuales del mundo medieval para presentar un argumento razonado de por qué la humanidad y las civilizaciones son bienes que vale la pena promover y preservar. "¿Qué pasa con las virtudes o ideas —o más bien verdades— que [la modernidad] ha llevado a la locura? Mi tesis es que hay que liberarlas de la camisa de fuerza, sacarlas del manicomio y devolverles su cordura y dignidad". Rémi Brague
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rémi Brague
Manicomio de verdades
Remedios medievales para la era moderna
Traducción de Consuelo del Val
Título en idioma original: Curing mad truths. Medieval wisdom for the modern age
© Rémi Brague, 2019
© de la presente edición: Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2021
Traducción de Consuelo del Val
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 70
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-380-3
Depósito Legal: M-169-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
índice
Introducción
I. El fracaso del proyecto moderno
II. El ateísmo con la soga al cuello
III. La necesidad del Bien
IV. Naturaleza
V. Libertad y creación
VI. La cultura como subproducto
VII. ¿Valores o virtudes?
VIII. La familia
IX. La civilización como conservación y conversación
Notas
Índice analítico
Procedencia del contenido
Introducción
El polifacético novelista, ensayista y agudo inglés G. K. Chesterton (que falleció en 1936) describió el mundo en el que vivimos, es decir, «el mundo moderno», con una frase que se hizo famosa, por no decir que se volvió trillada, en algunos círculos. Según él, el mundo moderno está «lleno de viejas virtudes cristianas que se volvieron locas»1. Permítanme partir de esta caracterización.
Esta ocurrencia a menudo se cita erróneamente sin delinearla bien, como si no se refiriera a las «virtudes», sino a «ideas» o «verdades». Sin embargo, nos debemos andar con cuidado, ya que resulta necesario corregir la formulación original, mientras que esta última, la más amplia, es, en definitiva, la más profunda y verdadera. Chesterton explica la causa del enloquecimiento de las virtudes inmediatamente después: «Enloquecieron las virtudes porque fueron aisladas unas de otras y vagan por el mundo solitarias». Pero no nos dice en qué consiste esta locura, y la razón de esto reside en que ya nos había dado una respuesta muy sensata un poco antes en el mismo libro: «Loco es el hombre que ha perdido todo, menos la razón»2. El mundo moderno se enorgullece de ser completamente racional. Pero quizás se haya metido en el mismo berenjenal que el pobre tipo que describía Chesterton. Y no por ensalzar la razón, sino por hacerlo en detrimento de otras dimensiones de la experiencia humana, privando así a esta del contexto que la hace significativa. Continuaré con esto más adelante.
Ahora me gustaría plantear una cuestión: ¿tiene sentido hablar de «virtudes cristianas», virtudes con las que no pecamos de irresponsables al tildarlas de «cristianas», es decir, virtudes que se supone que son específicamente cristianas y que no podrían encontrarse fuera del cristianismo? Yo respondería que no.
Veinte años después, Chesterton matizó implícitamente su precipitada frase y escribió una fórmula mucho más afortunada:
El hecho es este: que en el mundo moderno en el que vivimos, con sus modernos movimientos, sigue presente el legado católico. Se siguen usando y gastando las verdades que lo sostienen fuera del viejo tesoro del cristianismo. Incluidas, por supuesto, muchas de las verdades conocidas por los antiguos paganos pero que acabaron cristalizando en el cristianismo. Por eso no está despertando nuevos entusiasmos. La novedad es una cuestión de nombres y marcas, como sucede con la moderna publicidad; y en casi cualquier otro sentido, la novedad es simplemente negativa. No se están desarrollando nuevas ideas frescas que nos lleven hacia el futuro. Al contrario, se están recogiendo viejas ideas que no pueden llevarnos hacia delante en modo alguno. Para eso están las dos marcas de la moralidad moderna. La primera, la que tomaron prestada, o bien arrebataron de las manos de los hombres antiguos o del medioevo. La segunda, la que marchitaron rápidamente en las manos modernas3.
Según Chesterton, y siguiendo la estela de autores anteriores como A. J. Balfour o Charles Péguy, el mundo moderno es básicamente un parásito que aprovecha las ideas premodernas4. Se prestará atención al importante apéndice según el cual la herencia medieval incluía, «por supuesto, muchas verdades conocidas en la antigüedad pagana, pero que cristalizaron en la cristiandad». Ese lánguido «por supuesto» está lejos de ser evidente o, al menos, de ser comúnmente admitido, pues mucha gente insiste en la ruptura radical entre la era «pagana» y la «cristiana». El cambio del mundo antiguo y la cosmovisión a lo que le siguió, un período generalmente llamado «Edad Media», se puede pintar de diferentes colores, incluyendo la representación moderna de la tábula rasa que nos permite partir de cero.
Sea como sea, sigue teniendo validez la tesis básica, es decir, que el mundo moderno no deja ileso el capital del que vive, sino que lo corrompe. Porque da un giro particular a cada uno de los elementos que toma prestados de los mundos anteriores para subordinarlos a sus propios objetivos.
Tres ideas enloquecidas
Permítanme dar algunos ejemplos de ideas premodernas que el pensamiento moderno retomó y que este hizo enloquecer. A bote pronto me vienen tres a la cabeza , pero puede que haya más:
(a) La idea de la creación como obra de un Dios racional subyace en la suposición de que los seres humanos pueden entender el universo material. Pero el pensamiento moderno prescinde de la referencia a un Creador y corta el vínculo entre la razón supuestamente presente en las cosas y la razón que gobierna o al menos debería gobernar nuestras acciones. Este desgarro del tejido racional produce lo que yo llamaría, si me permiten hacer un juego de palabras, un logoslow-cost. Fomenta la renovación de una especie de sensibilidad gnóstica. Somos forasteros en este mundo; nuestra razón no es la misma que la que impregna el universo material. La razón humana debe tener como objetivo principal preservar su fundamento en la vida humana. Por lo tanto, debe suponer que la existencia de la humanidad es algo bueno, que su surgimiento a través de la agencia intermedia de procesos evolutivos, desde el «pequeño estanque cálido» de Darwin o incluso desde el Big Bang hasta ahora, ha de aprobarse.
(b) El pensamiento moderno adoptó la idea de providencia, pero la «secularizada», y la deformó5. El hombre del ómnibus Clapham6 sigue creyendo en el progreso y, aunque tenga que admitir sus fracasos, se sorprende y se indigna cuando las cosas salen mal. Creemos, más o menos, que podemos hacer lo que queramos, dejarnos llevar por cualquier capricho, y la humanidad encontrará la manera de escapar de las nefastas consecuencias que tendrán a largo plazo las políticas que seguimos. Dejamos que la próxima generación haga puenting, y esperamos que alguien le abroche el elástico o le dé un paracaídas para que se lo ponga durante la caída. No engendramos hijos, pero esperamos que la cigüeña nos traiga nietos para que puedan limpiar nuestro desorden ecológico y, no olvidemos, pagar nuestra jubilación.
(c) Se mantuvo la idea de solicitar piedad y pedir perdón por nuestros pecados, y hasta anda desbocada en los países europeos. Todavía vivimos en una «cultura de la culpa» (Ruth Benedict). Incluso parece que estamos presenciando un extraño regreso de las grandes procesiones de flagelantes que tenían lugar durante la Peste Negra, con la diferencia de que preferimos azotar a nuestros antepasados en lugar de dejar marcas en nuestra propia espalda. En cualquier caso, el arrepentimiento no está ligado a la esperanza de ser perdonados. De ese modo obtenemos una especie de perverso sacramento de confesión sin absolución. Está claro que reconocer nuestras deficiencias o incluso nuestros delitos y pedir perdón es un comportamiento noble y necesario. Pero roza lo patológico cuando no hay autoridad que pronuncie las liberadoras palabras de absolución.
El proyecto
El mundo moderno interpreta las ideas que corrompe en una clave particular, que en otro lugar he tratado de describir como el proyecto de la modernidad, o más bien la modernidad como proyecto, en contraposición a lo que he llamado una tarea7. Un proyecto es algo que decidimos emprender, mientras que una tarea nos la confía una potencia superior: la naturaleza al estilo pagano, o Dios al estilo bíblico. Supongamos, ahora, que el mundo moderno sienta sus cimientos en un proyecto que está condenado a fracasar a la larga porque carece de legitimidad: el objetivo de esta empresa, desde que Francis Bacon diera el toque de corneta, es entregar muchas cosas extremadamente buenas a los seres humanos, como salud, conocimiento, libertad, paz y abundancia. Esto es muy para su mérito, y lejos de mí soñar con deshacernos de logros que sin duda son bendiciones, incluso si la realidad sigue sin cumplir muchas expectativas. Pero hay un inconveniente: la cosmovisión moderna no puede proporcionarnos una explicación racional de por qué es bueno que haya seres humanos que disfruten esas cosas buenas8. La cultura que se halaga a sí misma con la soberanía de la sobria razón no puede encontrar razones que justifiquen su propia continuación. De ser este el caso, si el mundo moderno no puede garantizar su perpetuación, ¿se verán envueltos en este naufragio todos los bienes en los que se embarcaron de cualquier manera? Y, en particular, ¿qué pasa con las virtudes o ideas —o más bien verdades— que ha llevado a la locura? Mi tesis es que hay que liberarlas de la camisa de fuerza, sacarlas del manicomio y devolverles su cordura y dignidad, una dignidad de naturaleza premoderna, es decir, arraigada en la cosmovisión antigua y medieval.
¿Volver a la Edad Media?
En otra ocasión he presentado la bastante provocativa tesis de que lo que necesitamos es una nueva Edad Media9. No me refiero con esto, ciertamente, a la imagen totalmente negativa de la supuesta «Edad Media», porque esta imagen es en sí misma el resultado de la guerra propagandística que ha librado el proyecto moderno en busca de su propia legitimidad contra un hombre de paja10. El período medieval, tal y como la investigación histórica nos permite conocerlo mejor, fue una época en la que la riqueza y la miseria, la innovación y la conservación, la iluminación y la confusión, la felicidad y la miseria estaban inextricablemente mezcladas. Y esta es, por cierto, una característica que compartió con todos y cada uno de los períodos que conocemos en el curso de la historia, incluido el que nos toca vivir en la actualidad. La gente medieval era exactamente tan inteligente y tan estúpida, tan ignorante e ilustrada, tan generosa y tan perversa, y así sucesivamente, como lo somos ahora. Pero no lo fueron de la misma manera. Cuando llegaron los tiempos modernos, estos trajeron consigo «nuevos conocimientos y una nueva ignorancia»11 en perfecto equilibrio. Aprendieron algunas cosas nuevas, al tiempo que olvidaron otras, o no les prestaron demasiada atención, o incluso les dijeron adiós y hasta nunca.
El problema queda certeramente expuesto en la vieja fábula de las dos bolsas que portamos, una en el pecho y la otra en la espalda12. Nos resulta fácil ver la estupidez de las demás, especialmente de generaciones pasadas, mientras que nuestras propias posibles deficiencias, que desconocemos, bien podrían convertirnos en el hazmerreír de generaciones posteriores. Por lo tanto, no intentaré mostrar lo que comúnmente se llama la «actualidad» de las ideas medievales. Tratar de mostrar que algo todavía sigue vigente o que vuelve a ser «actual» consiste, la mayoría de las veces, en señalar que algunos de sus aspectos se asemejan a lo que comúnmente se considera verdad en el tiempo presente, o que incluso contienen un anticipo de esto. Ahora bien, esto sugiere que el criterio último de verdad, o al menos de interés, es ver si una idea concuerda con nuestra propia opinión. De este modo expondríamos una perspectiva totalmente egocéntrica. Lo que deseo es, por el contrario, que nos alejemos un poco de nuestra propia cosmovisión. Porque lo que sostengo es que nuestra propia perspectiva moderna tiene serios defectos, de modo que distorsionaría irremediablemente todo lo que pudiera encajar en ella. Preferiría cambiar radicalmente las tornas y abogar por algún tipo de regreso a una especie de Edad Media. Y me armo de cautela al decir «algún tipo» y «una especie» para evitar malentendidos y caricaturas.
No me refiero a anunciar una de esas «vueltas a…» (en alemán, zurück zu...) que han imbuido a la vida intelectual alemana de su peculiar ritmo desde que el filósofo Otto Liebmann lanzara la idea de volver a Kant (zurück zu Kant) en su Kant y los epígonos de 1865. No son pocos los rasgos de la cosmovisión medieval que han quedado simplemente obsoletos, características, por cierto, que habían heredado de filósofos y/o científicos anteriores como Aristóteles, Ptolomeo o Galeno, y que compartían todos los pensadores medievales de todas las religiones. Han quedado obsoletos porque eran simple y llanamente erróneos.
Además, sostengo que no tendremos que decidir si queremos volver a algún tipo de perspectiva medieval o no. Esto no es una cuestión de gusto ni de elección, sino algo necesario, si es que la humanidad ilustrada quiere resistir la tentación de suicidarse y sobrevivir a largo plazo. De una forma u otra, nuestra cultura tendrá que retroceder hacia una especie de Edad Media. Por ello no me esforzaré en demostrar que deberíamos volver a las ideas premodernas, ni mucho menos a predicar a favor de tal movimiento. No necesito hacer tal cosa. Si tenemos que volver en el futuro a una suerte de Edad Media o no es, de hecho, una elección de Hobson13, porque tendremos que hacerlo, pase lo que pase.
La cuestión pendiente en este retroceso es la siguiente: ¿a qué tipo de Edad Media nos veremos obligados a retroceder? ¿A una bárbara, cuya crueldad y estupidez superarían incluso la oscura imagen que a veces tenemos de ella? ¿O a una humana y civilizada? No hace falta decir que, si tuviera que emitir mi voto, votaría por el segundo tipo. E intuyo que deberíamos comenzar ahora mismo a acolchar con el mayor de los cuidados la zona en que nos van a lanzar en paracaídas si no queremos pasar por una época cuyos horrores eclipsarían tanto la supuesta oscuridad del pasado remoto como las demasiado reales monstruosidades del siglo veinte.
Tal es la intención del presente trabajo: rescatar las virtudes, las ideas o las verdades que el proyecto moderno ha llevado a la locura recuperando la forma premoderna de esas cosas buenas. Lo que me impulsa a lanzarme a semejante empeño no es un gusto de anticuario por el pasado, y mucho menos una mentalidad nostálgica o reaccionaria. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En lugar de preparar este retorno necesario por nostalgia del pasado, lo hago, por el contrario, porque supongo que la forma premoderna de algunas ideas básicas puede resultar más estable que su perversión moderna, y, por tanto, más cargada de futuro, más capaz de alimentar nuestra esperanza.
Plan
Para allanar el camino a mi empresa de rescatar ideas premodernas, primero tendré que exponer nuevamente que el proyecto moderno es un fracaso, por la razón básica que acabo de esbozar14. Este es el objetivo del capítulo I, que ya precisó de un pasaje de una obra mía más voluminosa15.
El capítulo II elabora con más detalle las contradicciones de la cosmovisión atea que es la espina dorsal del proyecto moderno. Este capítulo pone al descubierto la capitulación de esta cosmovisión ante la irracionalidad de los instintos, por lo que la razón renuncia a su propia pretensión de soberanía en un acto de alta traición.
El antiguo concepto del bien, común a la tradición platónica y al primer relato de la creación en el Génesis, debe llevar la voz cantante allá donde esté en juego la recuperación de viejas verdades. Sin ese concepto, la humanidad no puede seguir existiendo como especie biológica dotada de una apertura a la racionalidad (cap. III).
En cuanto a las ideas, virtudes o verdades que planeo redimir de su moderno estado de humillación, primero debo presentar su genealogía, especialmente en el caso de aquellos bienes intelectuales que comúnmente se piensa que son invenciones modernas o que tuvieron que esperar a que los tiempos modernos les facilitaran las condiciones necesarias para madurar. Mostraré que debemos tener una conciencia más clara de su nobleza desenterrando sus raíces, que se hunden en los orígenes mismos de la cultura occidental, y no solo en «Atenas», sino también en «Jerusalén»: tanto la naturaleza (cap. IV) como la libertad ( cap. V) tienen sus raíces en la Biblia hebrea. Sin duda, los conceptos no existen como tales, en forma de conceptos, porque esas herramientas se acuñaron únicamente en la filosofía griega. Sin embargo, la perspectiva bíblica los presenta en forma narrativa.
La cultura es una dimensión básica de lo humano. No tuvo que esperar a la revelación bíblica para prosperar, pero dio un giro decisivo cuando esta última llegó a su cumplimiento con el cristianismo. La cultura se degradó de la soberanía que ostentaba y que todavía tiene la tentación de reclamar para sí misma. Pero al mismo tiempo se le otorgó un lugar y un valor propios. No consiste solo en que la humanidad se forme espontáneamente para atender su propia comodidad; la cultura es más bien un esfuerzo por responder al llamado y desafío de lo que es anterior y superior al ser humano (cap. VI).
La idea moderna de «valor» surge del intento de encontrar el origen de todo lo bueno en la subjetividad humana y, más profundamente, en la autoafirmación de la vida. Los valores reemplazan a las antiguas virtudes «paganas», así como a los mandamientos bíblicos. Ahora bien, las virtudes tendrán que enfrentarse a los «valores», algo que pueden hacer si y solo si son la forma concreta en que se encarna la respuesta humana al mandamiento divino fundamental: «¡Sé!» (cap. VII).
La propia asociación humana, la llamada sociedad, deberá tener en cuenta a la familia como el lugar en el que la naturaleza y la cultura se mezclan e interactúan, de modo que la continuidad y la innovación puedan favorecerse mutuamente (cap. VIII).
La civilización misma como el objetivo más alto de la humanidad en esta tierra, como el florecimiento de todo lo que es humano y merece este nombre, demostrará descansar en el logos, en el tipo de discurso articulado que hace posible la racionalidad en primer lugar, y que ha ido definiendo al ser humano desde los filósofos griegos. Este logos mismo supone que el significado y la inteligibilidad están de algún modo presentes en el mundo y, por tanto, nos sentimos cómodos en él (cap. IX).
I. El fracaso del proyecto moderno
Voy a comenzar aportando argumentos a favor de una tesis bastante fuerte: la de que el proyecto moderno ha fracasado. En mi opinión, ya era hora de que tuviéramos las agallas de admitir este fracaso y tratáramos de dar con el comportamiento que nos permita lidiar con la situación que surge de él. El malogro de tal proyecto presupone primero que había, o continúa habiendo, tal cosa como lo que denominamos proyecto moderno. Y, por ende, he de empezar por describirlo. El análisis de la idea de proyecto nos facilitará comprender adónde conduce el proyecto moderno.
La era moderna como proyecto
Ni de lejos soy el primero que habla del «proyecto de la era moderna», el «proyecto moderno» y otras expresiones similares. Me temo que no podría explicar muy bien quién acuñó la expresión del «proyecto moderno». En cualquier caso, Jürgen Habermas la introdujo en los círculos filosóficos hace treinta y cinco años a partir de una conferencia que impartió en 1980 y que tuvo mucho eco. El tema de la misma era «la Ilustración como proyecto frustrado» y formaba parte de la estrategia del filósofo alemán, que avala dicho proyecto y anhela consumarlo, o al menos promoverlo16.
La observación de que la Ilustración continuaba siendo un proyecto que nunca llegó a completarse del todo no se encuentra únicamente en el provocativo grito de guerra de un filósofo, sino que también recala en el sereno resultado de investigación en el campo de la historia de las ideas. Este es el caso de Louis Dupré en Estados Unidos y Pierre Manent en Francia17. Sin embargo, si bien la expresión no cuajó hasta hace poco, Europa no tardó mucho en convertirse en el escenario de un extraño fenómeno que, curiosamente, tuvo lugar en el umbral de la era que denominamos «moderna». Europa fue testigo del auge, en puntos estratégicos, de palabras que designan el intento, el experimento, el proyecto. Basta con nombrar a Montaigne y sus Essais (Ensayos, 1580), de quien Bacon y muchos otros tras él tomaron el título18. En cuanto al énfasis en la experimentación, es cuando menos llamativo que la intención de llevar a cabo tales experimentos sea anterior a la puesta en práctica. La mayoría de los supuestos experimentos de Bacon no son más que pura fantasía. Los científicos reales jamás hablaron tanto de la necesidad de experimentar como cuando los hechos sobre los que decían basar sus hipótesis eran meros experimentos mentales19. Galileo incluso se va de la lengua en sus Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano (1632), cuando confiesa orgulloso que nunca intentó llevar a cabo un experimento, ya que tiene la absoluta seguridad de que el resultado sería necesariamente el esperado20. Los experimentos tienen más de ardid científico, se trata de crear el ambiente. Nietzsche hace una observación trascendental al escribir que lo que caracteriza al siglo XIX no es el triunfo de la ciencia, sino el triunfo del método sobre las ciencias. Él mismo denominó a su época «la era de los intentos», (Zeitalter der Versuche)21.
Además, se ha tenido la intuición y hasta se ha reflexionado por mucho tiempo sobre el hecho de que la modernidad en conjunto es un proyecto. Cuando Descartes quiso empezar lo que acabaría convirtiéndose en el Discurso del método, lo llamó inicialmente «el proyecto de una ciencia universal capaz de elevar la naturaleza a su más alto grado de perfección»22. Sesenta años después, en una de las publicaciones más tempranas de su prolífica obra, Daniel Defoe, a quien todavía le restaban más de veinte años para convertirse en el famoso autor de Robinson Crusoe, escribió An essay upon projects (Ensayo sobre los proyectos). Comienza apuntando que los proyectos están de moda, y, por lo tanto, vendría al caso llamar a su tiempo «la era proyectante». Piensa ante todo en las especulaciones del comercio de ultramar, negocio que le había llevado a la ruina unos años antes. Porque los negocios allende los mares nos aportan un paradigma privilegiado, al ser, según dice Defoe, «en su comienzo, puro proyecto, ingenio e invención»23.
En 1726, Jonathan Swift caricaturiza a los miembros de la Royal Society24 atribuyéndoles las particularidades de los despistados pasajeros de la isla flotante de Laputa, a quienes denomina «proyectistas» y atribuye inventos disparatados25. Crea así el tipo del profesor atolondrado cuyas reencarnaciones han gozado de gran popularidad en tantas ocasiones, como sucedió con el sabio Cosinus o el profesor Nimbus, dos héroes del tebeo francés. Y sin embargo la palabra «proyectista» no tiene nada de despectivo o irónico en sí misma. Se puede aducir que es un medio adecuado para definir el proceder estas personas. Se encuentra así en el panfleto que Joseph Glanvill escribió en 1668 para promocionar la Royal Society, y en la novela de Mary Shelley, Frankenstein emplea este término para referirse a sí mismo26.
La antropología filosófica de la modernidad tardía subrayaba la noción de proyecto como factor definitorio del peculiar estatus del hombre inserto entre y en contradicción con otros seres. Sartre amplió su uso al llevarlo a un contexto antropológico y dar un salto del «tener» al «ser». De acuerdo con él, el proyecto forma parte de la definición misma del hombre, que no es «nada más que su proyecto»27. Detengámonos un momento aquí y echemos un vistazo a esta fórmula de Sartre: «Soy mi propio proyecto»28. El conjunto de la élite intelectual occidental la promovió y continúa vendiéndonosla, blandiéndola como un arma cuandoquiera que uno intenta invocar cuestiones como la identidad o la tradición. La expresión tiene sentido en tanto que persista como una grandilocuente versión del tópico que asegura que no estamos destinados a continuar lo que nuestros antepasados han estado haciendo hasta el presente. Y, sin embargo, si tomamos la fórmula al pie de la letra, veremos que se cae por su propio peso. ¿Porque qué argumento defendemos al decir que el proyecto es mío, que este es mi proyecto? Si soy el resultado de un proyecto, dicho proyecto no puede ser mío.
Veremos más adelante que la idea de proyecto cambió de la forma activa a la pasiva, de proyectos ideados por el hombre a la idea del hombre como proyecto de un agente desconocido, o innombrado en cualquier caso. La historia de las ideas saca a la palestra, y confirma así, la dialéctica interna de los conceptos29.
La palabra «proyecto»
La palabra «proyecto» en sí misma no anda corta de significados. Su forma latina no se corresponde con ninguna otra palabra del vocabulario romano. A decir verdad, el latín antiguo no era ajeno al adjetivo projectus, que significa «saliente». Usado como imagen, la mayoría de las veces tiene un tinte despectivo, por ejemplo cuando alguien habla de una ambición excesiva30. Pero no tenemos testimonio del uso del sustantivo en la Antigüedad. Arrojar un «pro-yectil» es, ante todo, y de manera muy obvia, lo que la etimología sugiere; es decir, un lanzamiento (jacere), un movimiento mediante el cual el cuerpo móvil (misil) pierde contacto con la lanzadera y continúa hacia delante. Este es el fenómeno que la antigua física no logró tener en cuenta, o que únicamente se coló en su marco teórico a través de inverosímiles teorías que a duras penas convencían a la intuición, como la llamada antiperístasis. Curiosamente, la modernidad, que se puede considerar y, de hecho, se consideró la era del pro-yecto, fue al mismo tiempo el periodo en el que la física comenzó a dar con el sentido de «lanzar» a secas, introduciendo así conceptos que conducirían a la idea newtoniana de inercia31.
La elección de describir una actividad como clave del proyecto implica en cualquier caso una ruptura entre el sujeto y el objeto de la proyección. Además, esta decisión implica necesariamente olvidarse del sujeto, que, precisamente a causa de que depende de sí mismo, apenas puede considerarse a sí mismo objeto de su propia reflexión y debe, por ende, dejar a un lado todo lo que no sea su proyecto. Que este proyecto sea su propio proyecto, que surja de él mismo, que sea una expresión de sí mismo —incluyendo dimensiones que permanecían ocultas incluso a sus ojos—: tales son los elementos que el sujeto debe ignorar si lo único que quiere es ser capaz de actuar.
A consecuencia de esto, las tres ideas básicas de la modernidad como proyecto se pueden deducir de la imagen germinal de un lanzamiento. Dado que un proyecto implica una nueva interpretación de las tres dimensiones del tiempo: (1) aplicándolo al pasado, implica la idea de un nuevo comienzo, partir de cero, de modo que lo que sea que hubiera antes caiga en el olvido; (2) aplicándolo al presente, la idea de la autodeterminación del sujeto agente; (3) aplicándolo al futuro, la idea de un entorno que genere más oportunidades de acción y que prometa que esas medidas adicionales se verán recompensadas con logros («progreso»).
¿Quién proyecta?
La cuestión es quién proyecta. Según la cosmovisión premoderna —es decir, antigua y medieval—, existía tal cosa como el proyecto de la vida de un individuo. Pero no era un proyecto que partiera del hombre, sino de la voluntad de una potencia superior, la Naturaleza o Dios, algo como la Providencia.
Puede que el ejemplo más remoto tanto de esta idea como de la palabra sea el antiguo término egipcio sḫr. La palabra es interesante en sí misma, ya que es la forma causativa («permitir a alguien hacer algo») del verbo ḫr, que significa «caer»32. Se puede encontrar en la famosa «Historia de Sinuhé», cuento de la dinastía XII (alrededor del año 1800 a.C.). El protagonista tuvo que huir de Egipto por razones que permanecen envueltas en misterio, y se ve obligado a pasar parte de su vida fuera del valle del Nilo, algo que para un egipcio equivale al exilio, por no llamarlo condena. Y sin embargo resulta que este hecho, algo malo en sí mismo, tuvo consecuencias positivas. La historia tiene un final feliz: el rey hace llamar a Sinuhé, este regresa a Egipto, y sabe que será enterrado allí. Al reflexionar sobre su trayectoria, dice, al menos según la traducción más probable: «Parecía el proyecto de un dios» (yw my sḫr nṯr), si bien otros traductores se inclinan por la más anodina fórmula «como si hubiera un dios»33.
Sea como sea, la idea de la Providencia no designa una sugerencia depositada en las manos del hombre, sino algo que va más allá. La pronoia estoica tiene como sujeto una naturaleza que no se distingue de la naturaleza divina —algo que también podemos formular en sentido contrario, un dios que no se puede diferenciar del Fuego de la vida eterna que crea todo a partir de sí mismo y que periódicamente hace que su obra regrese a su punto de partida—.
La Providencia bíblica y cristiana tiene como sujeto un Dios personal que nos ama y que cuida de sus criaturas. Los cristianos no conciben que la Providencia divina y la prudencia humana sean excluyentes. Por el contrario, se toman bastante en serio la profunda identidad lingüística entre las dos palabras, ambas procedentes del mismo término latino34.
Los pensadores clásicos del Occidente cristiano latino, como san Agustín y santo Tomás de Aquino, entienden la prudencia como un don que el hombre recibe de Dios, del mismo modo que la Providencia otorga a cada una de sus criaturas las herramientas que les permite alcanzar libremente sus propios objetivos, es decir, el bien que anhela su propia naturaleza.
Providencia y proyecto son dos polos que podrían aportar una definición aproximada de la diferencia entre la perspectiva moderna y la premoderna.
Proyecto y tarea
Ahora, hay una pregunta a la que no he dado respuesta hasta el momento. Se trata de una bastante obvia, y estoy seguro de que mis lectores deben de andar inquietos: ¿cuál es el contenido del proyecto moderno? No he parado de hablar de la idea de los tiempos modernos como proyecto, pero no he llegado a decir qué proyectan exactamente. Sostengo que el contenido reside en la misma idea de proyecto. El proyecto es su propio contenido.
Muchos historiadores y filósofos han publicado obras, algunas sobresalientes, que aportan luz sobre algunos aspectos del proyecto moderno. He recurrido considerablemente a su trabajo, pero no es preciso nombrarlos aquí. Cada vez que seguimos a estos historiadores y filósofos y tratamos de describir el contenido del proyecto moderno, nos hacemos con un cúmulo de características, como la autonomía de la humanidad, hacerse adultos, emanciparse de las ataduras de fuerzas externas, de ahí una norma capaz de regirse a sí misma sin tener que basarse en la cosmología o la teología. En algunas versiones extremas veremos incluso la intención de invertir la relación que el hombre mantiene con lo que quiera que esté por encima de él o le preceda (tanto en el orden natural como en el divino), es decir, la relación establecida a lo largo de la era premoderna. De depender de la naturaleza a dominarla. De depender de la divinidad en tanto medida de uno mismo a definir nuestras propias varas de medir, «creando valores», y, en algunos casos, deshaciéndonos de Dios. Y todos estos aspectos pueden aún resumirse en la idea de proyecto. Más aún si prestamos atención al siguiente hecho: las empresas humanas no necesitan en absoluto entenderse a sí mismas como proyecto. Sugiero que echemos un vistazo a un género que bien podríamos llamar «empresa» y lo dividamos en dos especies. Una de esas especies es el «proyecto». Pero le acompaña otra especie que sugiero denominar «tarea».
La tarea posee propiedades que se oponen a las tres características del proyecto que acabo de destacar. Cada uno de estos aspectos cambia los indicios: (a) una fuente que no tengo bajo control, y que no siempre me es conocida y debo buscar, me confía hacer algo; (b) dado que se me ha encomendado desde fuera lo que tengo que hacer, tengo que preguntarme si estoy a la altura de mi tarea, accediendo así a ser desposeído de lo que se me encomendó irrevocablemente a pesar de todo; y (c) soy el único responsable de lo que se me ha pedido realizar, y no puedo endosar mi responsabilidad a otra persona que se pudiera comprometer a llevar mi acción a buen puerto.
Se ha observado repetidamente que el conjunto de imágenes y eslóganes que afianzan la modernidad es de origen bíblico: heredamos la idea del dominio de la naturaleza del libro del Génesis (1,28), y de san Pablo la metáfora de alcanzar la adultez, dejar atrás la tutela, y conseguir emanciparnos (Gá 3,25; 4,2-4). Para esto es preciso estar cualificados, por cierto, especialmente en el caso de la primera afirmación35.
Ahora bien, con el concepto de tarea quizás estemos en posesión del criterio que nos permite distinguir la modernidad y la herencia bíblica. Porque todas las imágenes bíblicas que normalmente nos vienen a la cabeza en este contexto, incluyendo la idea de lanzarse hacia lo que está por delante (epekteinomai) en las epístolas paulinas del cautiverio (por ejemplo, Flp 3,13), deben entenderse en clave de tarea en lugar de en clave de proyecto.
Haciendo experimentos
Procedo a introducir ahora una segunda idea básica de modernidad, que se deriva de la primera. Dondequiera que la idea de proyecto lleva la delantera, se altera la misma figura de la Verdad. La Verdad se convierte en el resultado de un experimento.
Ya aludí a la práctica de experimentos al mencionar la extraña moda de recurrir a palabras como «proyecto», «intento» o «ensayo» en la era de la modernidad temprana36. Ahora bien, la idea de experimento se originó y se extendió en el ámbito de las ciencias naturales. Pero dio un giro metafísico en el idealismo alemán, con Kant en primera instancia, quien reflexiona acerca del método defendido por Bacon37. Pasó a convertirse en una especie de confirmación del postulado idealista con el joven Schelling. En 1799, Schelling interpreta la filosofía de Fichte, a la que aún se adhiere, al tomar la metáfora que primero usara Bacon y después Kant, según la cual cada experimento es una pregunta que se lanza a la naturaleza, obligándola a responder. Pero añade: «Toda pregunta contiene un juicio oculto a priori; todo experimento que es de verdad un experimento es una profecía; la práctica misma de la experimentación (das Experimentieren selbst) es una producción de fenómenos»38.
Así que la idea de la experimentación traspasó los muros de su ámbito original —esto es, el de las ciencias naturales—, aquel en el que tenía un significado riguroso, e invadió el dominio completo de la vida en general. Así, y para empezar, en el campo de la política: a tenor de los autores de The Federalist Papers, la joven república americana es un «experimento»39.
Ernest Renan, en una obra escrita en 1848, pero publicada en el ocaso de su vida, se acerca a la noción de vida como experimento y menciona el ejemplo del utopista Saint-Simon: «¿Qué pasaría si pudiéramos añadir la experimentación práctica de la vida a la experimentación científica?»40. Alrededor de diez años más tarde, en Gran Bretaña, la ética liberal de John Stuart Mill (1859) fomenta lo que él llama «experimentos vitales»41. La idea de la experimentación salta de este modo de la teoría a la práctica. Este es el caso de Nietzsche: el esfuerzo filosófico es una serie de intentos «para obtener una forma de vida que aún no hemos alcanzado»42