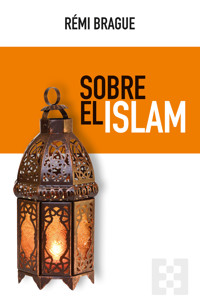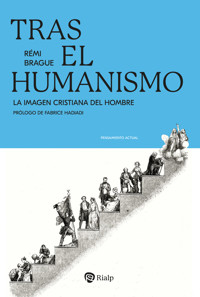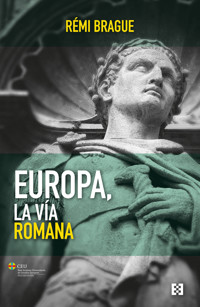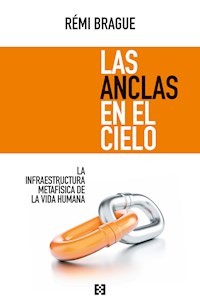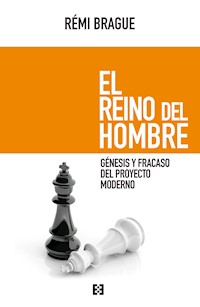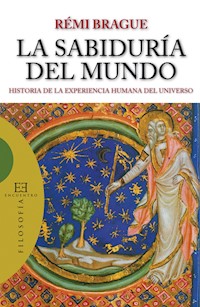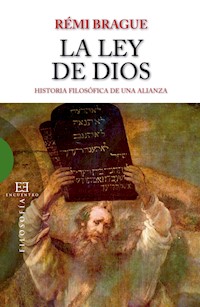
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: ENSAYOS
- Sprache: Spanisch
Hoy la idea de ley divina se ha vuelto extraña e incluso, para algunos, ofensiva.Sin embargo, ha dominado las creencias y las costumbres durante casi tres milenios. La alianza entre Dios y la ley, forjada en la Grecia antigua y en la tradición bíblica, ha asumido formas diferentes en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Rémi Brague describe en La ley de Dios la larga génesis de esta alianza, su desarrollo en cada una de las tres religiones medievales, y finalmente de su disolución con la modernidad europea, a través de la relectura de los textos fuentes de la filosofía y el pensamiento religioso. En el judaísmo de la diáspora, la Ley se erigía como la única presencia de Dios en medio de un pueblo que había perdido su reino y su Templo: coincidía con Dios. Es con el cristianismo cuando nace y se desarrolla su separación. El Dios cristiano ya no es solamente el legislador del tiempo de los judíos, es la fuente de la conciencia humana y comunica la gracia que permite obedecer a la ley. Esta separación dará posteriormente forma a las instituciones políticas de la cristiandad medieval, tanto al Imperio como a la Iglesia. Por el contrario, el islam se convertirá cada vez más en una religión centrada completamente sobre la Ley, que preside el conjunto de las prácticas de los hombres a partir de la caída del califato. A diferencia de las dos religiones bíblicas, aquí es Dios quien debe dictar directamente la Ley. Con la modernidad, la alianza entre Dios y la ley será denunciada y después expulsada de la ciudad: nuestro Dios ya no es legislador, nuestra ley ya no es divina. Pero ¿cómo es un mundo, como el nuestro, en el que el hombre se concibe como único soberano? ¿Cómo una ley sin huella de lo divino puede ofrecer razones para vivir?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 785
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ensayos
Obra publicada con la ayuda del Centro Nacional del Libro -Ministerio francés de Cultura [Ouvrage publié avec le soutien du Centre National du Livre - Ministère français chargé de la Culture].
Esta obra se ha beneficiado del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación de Culturesfrance/Ministerio francés de Asuntos exteriores y europeos (P.A.P. García Lorca).
RÉMI BRAGUE
La ley de DiosHistoria filosófica de una alianza
Traducción de José Antonio Millán Alba
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-824-4
Título originalLa loi de Dieu © 2005 Éditions Gallimard, París © 2011 Ediciones Encuentro, S. A., Madrid
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
ÍNDICE
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE: LOS ORÍGENES
1 PREHISTORIA
La idea de ley
Poder y divinidad
Ley y divinidad
2 LA IDEA GRIEGA DE LEY DIVINA
Ley y costumbres
Los filósofos
Platón
3 LAS CONDICIONES HISTÓRICAS DE LA ALIANZA
Israel
El cristianismo
El islam
Las tres religiones y su relación con lo político
SEGUNDA PARTE: LAS LEYES DIVINAS
4 EL ESTADO Y LA LEY: EL ANTIGUO ISRAEL
Divinidad y realeza
La crítica de la realeza
La ley y(es) el rey
El espacio divino de la ley
5 LA LEGISLACIÓN DE LOS LIBROS SAGRADOS
El Antiguo Testamento
El Nuevo Testamento
El Corán
Los libros sagrados y la legitimación del poder
TERCERA PARTE: LA CONTINUACIÓN DE LOS TIEMPOS
6 RELIGIONES MADRES Y RELIGIONES HIJAS
El problema de la posteridad
El cristianismo: revolución
El islam: restauración
Dos estrategias de afiliación
7 LA LEY EN VIGOR
El eco griego de la «ley divina» monoteísta
La ley divina al poder
La nueva era de la ley
Las fuentes comunes del pensamiento medieval sobre la ley
Las fuentes propias
CUARTA PARTE: LEYES Y CIUDADES EN LA EDAD MEDIA
8 JUDAÍSMO: UNA LEY SIN CIUDAD
Hechos
Sueños
9 CRISTIANISMO: EL CONFLICTO DE LAS LEYES
El marco histórico
La ambigüedad del «giro de Constantino»
Bizancio
Papas y emperadores
Dos derechos
La disputa de los derechos
10 ISLAM: FUERZA A LA LEY
El problema histórico
El Profeta como ley
El califa superfluo
¿Anquilosamiento jurídico?
QUINTA PARTE: LOS PENSAMIENTOS MEDIEVALES DE LA LEY DIVINA
11 LOS FINES DE LA LEY: EL ISLAM
La ley omnipresente e invisible
Los filósofos
La mística entre anomismo y legalismo
Al Ghazali
12 LA LEY COMO FIN: EL JUDAISMO
El reagrupamiento en torno a la Torah
El Kalâm judío
Los Andaluces
Maimónides
Los filósofos después de Maimónides
La Cábala
13 EL FIN DE LA LEY: EL CRISTIANISMO
Los primeros Padres
Bizancio
San Agustín
Los juristas
Santo Tomás de Aquino
SEXTA PARTE: ¿SIN FE NI LEY?
14 LA MODERNIDAD: DESTRUCCIÓN DE LA IDEA DE LEY DIVINA
La reestructuración del campo de la normatividad
La reducción antropológica
El espacio religioso
La historización de la ley divina
15 JUDAÍSMO E ISLAM MODERNOS
Judaísmo
Islam
CONCLUSIÓN
APÉNDICES
BIBLIOGRAFÍA
NOTAS
PRÓLOGO
En este libro me propongo estudiar la idea de ley divina. Esta idea supone que el actuar humano recibe su norma de lo divino. En ciertas épocas y en ciertas regiones, la ley que debía regir la conducta de los hombres fue calificada de divina. Estas dos ideas, ley y divinidad, han sido comprendidas de forma muy diversa, lo cual multiplica la ambigüedad de la fórmula que las vincula.
Al explorar la alianza entre la ley y la divinidad, he querido recuperar una aproximación que ya había aplicado en una obra anterior, La sabiduría del mundo: una historia, a muy largo plazo, de las ideas occidentales. En ambos casos comparo las tres áreas culturales del mundo medieval, volviéndolas a situar en sus dos bases comunes: el pensamiento de la Antigüedad, sobre todo griega, y la Revelación bíblica; todo ello sobre el fondo de las grandes civilizaciones fluviales del Próximo Oriente antiguo, y con la esperanza de comprender mejor nuestra propia modernidad.
He escogido como hilo conductor la noción de ley divina, pues esta idea, o en todo caso esta expresión, ofrece el interés de encontrarse en los distintos mundos —judío, cristiano y musulmán—, a los que me era necesario interrogar para captar sus elecciones fundamentales y sucesivas. En efecto, la ley divina aparece como el elemento revelador de lo que el judaísmo, el islam y el cristianismo piensan y saben sobre sí mismos.
La sabiduría del mundo estudiaba la manera en que el actuar humano había sido pensado en conexión con las realidades cosmológicas, que supuestamente proporcionaban al hombre un modelo, una metáfora o, al menos, una garantía de la conducta recta. El presente libro examina cómo fue comprendida la práctica humana en tanto que dependiente de leyes y reglas cuya naturaleza es teológica. Los dos ensayos muestran cómo esta práctica se ha separado de ambos dominios, cosmológico y teológico, a los cuales estaba vinculada.
Uno y otro forman las dos vertientes, por así decirlo, de una misma historia. El primero consideraba la ley a partir del mundo, por lo que he debido forjar el neologismo, poco feliz, de «cosmonomía»1. En lo que atañe al segundo y respecto de la relación entre la ley y lo divino, cabría retomar el término «teonomía», que tiene ya toda una historia, pero sin darle más alcance del que indica su etimología2. Si hubiese que englobar en un mismo término estos dos modelos para enfrentarlos juntos a un rival, cabría volver a emplear el término «heteronomía» —recibir la ley de otro—, en oposición a «autonomía» —darse a sí mismo su propia ley—.
Esta pareja de opuestos, que Kant pone en el centro de la reflexión moral, ha adquirido después un valor programático: la autonomía define el ideal por lograr de forma siempre más radical, mientras que la heteronomía designa al enemigo por eliminar. En efecto, en la moral que reivindica y que lo funda, el mundo moderno se jacta de acabar con todo lo que cree tachado de heteronomía, y le gusta comprenderse como una construcción de la idea de autonomía. Al estudiar más de cerca a dos de los adversarios de la autonomía, espero haber contribuido indirectamente a hacer más visible el proyecto que funda la modernidad. Una idea más exacta de la «heteronomía» premoderna contribuye, efectivamente, a esclarecer la cuestión de la modernidad en los dos sentidos del término, objetivo y subjetivo. Permite, por una parte, captar mejor lo que la modernidad reprocha a las épocas que la precedieron y con las que pretende haber roto, a la vez que saca, así, a la luz, por otra, la ambigüedad del mismo proyecto moderno.
* * *
En esta obra he tenido que concentrar mi objetivo, más aún que en la anterior, en la época premoderna. Me parece que en ese momento han sido tomadas decisiones que nuestra modernidad no ha hecho en el fondo más que heredar. Así, ésta no es estudiada aquí sino a modo de un rápido epílogo.
A lo largo de esta investigación he utilizado los trabajos de los historiadores del pensamiento filosófico, jurídico, político o religioso, sin la pretensión de añadir por mi parte grandes novedades; me he limitado a reflexionar como filósofo sobre datos que con frecuencia otros habían ya elaborado a partir de su propia perspectiva.
Para los nombres propios empleo las formas más habituales, y transcribo los términos extranjeros del modo más simple, que no es el más riguroso. La bibliografía sólo contiene las obras verdaderamente empleadas. Cito las ediciones que he utilizado.
* * *
Para elaborarla he tenido la ayuda de Marie-Isabelle Wasem, que la convirtió en el tema de su DEES del ENSSIB* (Lyon). En Múnich, mi asistente Hans-Otto Seitschek, así como Gregor Soszka, me han aportado numerosos documentos que me han ahorrado muchos desplazamientos. He presentado este tema en conferencias o en cursos, principalmente en mi seminario de DEA** en la Universidad Panthéon-Sorbonne (París-I), al igual que en el seminario de DEA en filosofía del derecho de M. Charles Leben (París-II); pero también en el extranjero: en las Universidades de Lausana, donde sustituía a Ada-Babette Neschke-Hentschke, y de Boston, donde fui nuevamente invitado por Charles Griswold; el seminario que impartí allí supuso un primer esbozo de esta obra. Un curso, por último, en la Universidad de Múnich me permitió una síntesis final.
Mi editor, Ran Halévi, procedió a una lectura muy atenta, y me ha hecho mil preciosas sugerencias. La versión final de este libro se ha beneficiado, una vez más, de la minuciosidad de Irene Fernández y de mi esposa. Dedicárselo es lo menos que puedo hacer.
Mi traductora americana, Lydia Cochrane (The University of Chicago Press), ha hecho una relectura muy concienzuda y me ha señalado numerosos errores de detalle. He dado la lista a los demás traductores y he incorporado las correcciones a la presente reedición. Le expreso aquí mi más viva gratitud.
NOTAS
* DESS: Diploma de Estudios Superiores Especializados. ENSSIB: Escuela Nacional Superior del Cuerpo de Bibliotecarios (ndt).
** Diploma de Estudios Avanzados (ndt).
INTRODUCCIÓN
La cuestión de la ley divina puede enunciarse de múltiples maneras. Cabe, en primer lugar, preguntarse por el vínculo entre las nociones de ley y de divinidad, y hacerlo en dos direcciones. Si se parte de la noción de ley, la pregunta es: ¿qué es una ley presentada, en un tiempo y un lugar determinados, como divina? ¿En qué consiste esa divinidad? ¿Es un origen o una propiedad? ¿Qué características le confiere a la ley? Si, por el contrario, se parte de la noción de divinidad, la pregunta será: ¿qué nos enseña sobre la divinidad de un dios el hecho de ser presentado como legislador? ¿Qué relación con lo divino, qué tipo de religión procede de una idea semejante?
A partir de estas cuestiones se abre una segunda serie de interrogaciones, más prácticas, que en cierta medida se prestan a una aproximación empírica: ¿cómo se presentan unas sociedades en las que el comportamiento humano está regido por leyes calificadas de «divinas»? ¿En qué han quedado afectadas esas sociedades por los diferentes estilos en los que ha aparecido la idea de la divinidad de la ley? ¿Cuál es su relación con ella: de sumisión, de adaptación, de una interpretación más o menos creadora? ¿Qué grupos sociales administran esas diversas relaciones?
En el horizonte se alza, por último, una tercera interrogación que desborda el marco en el que he elegido mantenerme aquí, decididamente premoderno. En las sociedades modernas, la ley, lejos de estar concebida dentro un tipo cualquiera de relación con lo divino, no es otra cosa que la regla que se confiere la comunidad humana al considerar únicamente los fines que se propone a sí misma. Conviene, por lo tanto, preguntarse: ¿qué ha permitido, o incluso causado, la ruptura de la relación premoderna con la ley, y el paso a la versión moderna de esa relación?
En el trasfondo del tema de la ley divina puede percibirse una triple articulación que une y separa filosofía y religión, filosofía y política, religión y política, formando, así, lo que los filósofos han denominado el problema teológico-político1. Sobre ello diré algunas palabras.
La mayoría de las veces, éste es exclusivamente tratado dentro del marco europeo, lo que entraña una doble limitación: tanto en el espacio, circunscrito al mundo denominado «judeo-cristiano», cuanto en el tiempo, fijo en lo ocurrido «solamente» desde hace tres mil años. En efecto, las dos fuentes en las que la cultura europea se reconoce, «Atenas y Jerusalén», la Biblia y los Griegos, y los documentos escritos más antiguos que dan testimonio de ella, se remontan todo lo más a mil años antes de nuestra era. Ahora bien, eso no forma sino una delgada película temporal. En primer lugar, con relación a la inmensidad de los tiempos prehistóricos; carente de vestigios, nuestro saber resulta extremadamente parcial; todo lo perecedero ha perecido; todo cuanto hacía posible el lenguaje, incluso oral, se ha desvanecido. Ni la política ni la religión, en su sentido más amplio, tienen un origen asignable. Para comprender los orígenes de la religión sería necesario poder identificar qué prácticas se emparentan con qué ritos. Habitualmente se les asocia la costumbre de enterrar a los muertos, que cuenta con una antigüedad de cien mil años, y la de cubrirlos de flores, conocida por la presencia de polen fósil alrededor de los esqueletos. Pero ignoramos la razón de estas prácticas: ¿se quería con ello simbolizar algún tipo de renacimiento o, sencillamente, evitar el olor?
E incluso sin arriesgarse por el infinito océano de la prehistoria, la historia en sentido propio comienza también antes de Homero y de la Biblia: si se toma como fecha inicial, la invención de la escritura se sitúa hacia el 3000 a. C. Es decir, la historia del pensamiento occidental, tal como se estudia habitualmente, nos escamotea dos milenios, para contentarse con los tres quintos de su recorrido. Ahora bien, todo lleva a creer que muchas elecciones culturales de importancia decisiva han sido tomadas durante este período.
Igualmente, hay que superar la focalización únicamente sobre Europa, lo que impide considerar esta misma región. Para mostrar la singularidad de lo que ocurrió en ella, sería, efectivamente, indispensable un estudio comparado de las diversas tradiciones del pensamiento político. Ahora bien, lo habitual es examinar casi únicamente la galería europea de los grandes antepasados, desde san Agustín hasta Hegel, tras el cual resulta notable, por lo demás, que los principales pensadores ya no aborden verdaderamente las cuestiones de filosofía política. Convendría también estudiar desde el ángulo de su pensamiento político a musulmanes como Al Farabi o Averroes, o a judíos como Maimónides, por nombrar sólo a los más importantes. El trabajo monográfico ha sido ya en gran medida hecho2. Quedaría por investigar qué inflexiones particulares da al pensamiento político su medio cultural en relación con la tradición que nos es familiar.
El examen de las formas medievales de pensar la política y la ley supone, además, no limitarse a la Edad Media, sino proceder a una reapropiación, al menos elemental, de las fuentes comunes a las tres tradiciones. Pues bien, como ya he dicho, esas fuentes son dos: Atenas y Jerusalén. Esta afirmación no deja de implicar graves cuestiones: incluso el mismo hecho de que existan dos fuentes no es algo evidente. Hablar de «Atenas y Jerusalén», oposición que se ha hecho trivial, deja intacta la cuestión de saber por qué dos fuentes en vez de una sola3.
De un lado está, por lo tanto, la fuente griega, principal origen de la filosofía política. Habrá que preguntarse qué conocen las tradiciones medievales de los pensadores griegos de la ciudad, y en qué época han sido leídos esos autores. Pero la cuestión esencial sigue siendo, evidentemente, saber cómo han sido leídos sus textos.
Del otro lado están los textos sagrados, la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) y el Corán, que piden una lectura filosófica. Semejante programa no es de los más frecuentes, y ha sido realizado en cada ocasión de manera unilateral. El texto sagrado, considerado como absolutamente verdadero, puede servir de apoyo a una argumentación filosófica. En realidad, la mayoría de las veces sirve más bien de ilustración a una convicción adquirida por otras vías, como en los Padres de la Iglesia o en los medievales. En la época moderna, pensemos especialmente, y por no citar sino a los mejores, en el uso que hace Fichte del Evangelio de san Juan, o más recientemente Michel Henry4. A la inversa, el texto puede igualmente ser objeto de una crítica filosófica de la religión. Tal fue el caso al comienzo de los Tiempos modernos: en Maquiavelo, para quien el ejemplo de Moisés es central5; en Hobbes y su Leviatán (1650), más de la mitad del cual trata de exégesis bíblica; o en Spinoza, que consagra a una lectura crítica del Antiguo Testamento un tratado entero, cuyo título, Tratado teológico-político, se ha convertido en la denominación de un problema. Después, y entre otras razones por la emergencia de la crítica bíblica como especialidad histórico-filológica, los filósofos se han interesado poco por los aspectos técnicos de la interpretación de la Biblia, que han tomado en préstamo de segunda mano a los especialistas. Así se enfrentó Nietzsche con san Pablo; y aunque filólogo de formación, apenas examina la letra de los textos del Nuevo Testamento6.
Desconfiando tanto de una interpretación ingenua, cuanto de la polémica, en lo que a mí respecta preferiría retomar la fórmula con la que Maquiavelo resumía su propósito: «leer la Biblia de manera sensata (sensatamente)7». Su pretensión era la de discutir la autoridad de los textos bíblicos destruyendo la interpretación teológica; yo pretendo, más sobriamente, hacer de la Biblia y del Corán una lectura filosófica neutra.
* * *
La reflexión europea sobre las relaciones entre lo político y lo religioso está dominada por uno de los «grandes relatos» (Jean-François Lyotard) con los que la Modernidad se explica a sí misma: una salida de lo político fuera del ámbito teológico. Supuestamente, se han separado a partir de una unidad original. Para expresar esta unidad, la Modernidad reinterpreta el pasado y lo coloca en categorías ad hoc; y el movimiento por el que se desprende del pasado, tal como lo interpreta, recibe diversos nombres: secularización de un mundo supuestamente «encantado»; laicización de una sociedad supuestamente clerical; separación de la Iglesia y del Estado, a los que supone inicialmente confundidos.
En lo que concierne a la aplicación en el ámbito jurídico de esta manera de reconstruir los hechos, el autor que le ha conferido la mayor autoridad es Max Weber. En su gran obra póstuma (1922), propone el concepto de «ley sagrada», que engloba las leyes judía e islámica, la ley hindú y el derecho canónico medieval. Concibe un esquema general de la evolución del ámbito jurídico que consta de cuatro momentos. La primera etapa es la «revelación carismática del derecho por ‘profetas del derecho’», y las tres etapas siguientes son «la creación y el descubrimiento empíricos del derecho por dignatarios del derecho», luego «la concesión del derecho por el imperium temporal y los poderes teocráticos», y finalmente el «planteamiento sistemático del derecho» y el «cuidado del mismo» por juristas especializados8. Max Weber es perfectamente consciente del carácter ficticio de semejante reconstrucción. Su esquema sigue, sin embargo, la evolución del derecho occidental: las tres etapas que esboza pueden corresponder al derecho de los juristas romanos, después al derecho de una Edad Media dominada por el conflicto entre el Imperio y el papado, y por último al positivismo jurídico de las sociedades modernas. Puede reconocerse también el motor de esta evolución, a saber, la racionalización de las sociedades, cara a Max Weber. En este libro no discutiré sino la unidad del concepto de «ley sagrada», que me parece englobar fenómenos heterogéneos.
En cuanto a su aplicación en el terreno político, las categorías en las que se agrupa la supuesta unidad con la que habría roto la Modernidad son, en verdad, bastante nuevas: el «derecho divino de los reyes» apenas fue formulado antes del siglo XVII; la «alianza del trono y del altar» no remonta más allá de la Restauración. Las categorías que permiten una captación más fina de los hechos, como el «cesaropapismo», dan fe de que existen ya dos elementos distintos cuyas agitadas relaciones configuran una historia. Ahora bien, no en todas partes hay un papa y un césar —sea cual fuere el nombre que se dé a los dos polos supuestamente presentes y que no se confunden—.
Por su parte, los nombres que designan la tendencia a la distanciación en relación con lo religioso poseen un carácter paradójico y dudoso a la vez. Así, la «laicización» recibe un extraño nombre: «laico» es una noción cristiana. El sustantivo laos, del que deriva el adjetivo laikos, significa justamente el pueblo en tanto que pueblo de Dios, procedente de un término homérico retomado por la traducción griega de la Biblia (Setenta). El laico, a diferencia del individuo, del sujeto, y del ciudadano, es el hombre en tanto que llamado por Dios para formar parte de su pueblo, que reviste por ello la dignidad del que se sabe prometido a un destino eterno. Por otra parte, las democracias modernas, con su idea del «ciudadano», ¿no reposan en una antropología que se beneficia de las consecuencias de la eclesiología cristiana sin aceptar las premisas que la hacen consistente?
Por su parte, la idea de «secularización» deja ya entender lo que pretendidamente explica, a saber, que existe algo como un ámbito «secular» distinto del religioso, un pro-fano que define su posición en el atrio del templo (fanum)9.
Por último, la idea de una «separación entre la Iglesia y el Estado» es aún menos adecuada, si cabe. Pues da ya por adquirido el fenómeno de la Iglesia. Pero ¿dónde buscar la Iglesia en la ciudad antigua? Y el pueblo judío o la nación (umma) islámica, ¿constituyen una Iglesia o una sociedad? La comunidad es en este caso indisolublemente religiosa y política. En el cristianismo, esta pretendida separación es, así, hecha posible, en un sentido: porque nunca se produjo en un momento asignable, sino que siempre existió.
En todas las sociedades, ciertos fenómenos pueden ser calificados de religiosos, y otros de políticos. No obstante, su articulación no se efectúa necesariamente de la misma forma de una sociedad a otra. Es mejor idea no quedar atado en el tratamiento del asunto a la idea de desacralización, sino considerar también el movimiento inverso, de lo profano hacia lo sagrado. De forma más general, es momento de poner en duda el principio explicativo mismo que subyace en todas estas pretendidas evoluciones, la idea de una constante deriva que conduce a las sociedades siempre en la misma dirección —de la sacralidad a la profanidad— a partir de un retroceso inevitable de lo sagrado. Para ello, es importante empezar antes de la Biblia, que representa una sacralización de fenómenos originalmente políticos.
* * *
Estas consideraciones me han llevado a ampliar el «problema teológico-político», incluso a superar sus límites. Haré dos observaciones a este respecto; la primera sobre la expresión, y la segunda sobre su contenido. La expresión se inscribe en una herencia doble. Como se ha visto, el adjetivo proviene de Spinoza. Más recientemente, la antigua idea de una teología política (Varrón; Eusebio de Cesarea) ha gozado de una nueva juventud: primero por el libro que Carl Schmitt tituló Teología política (1922), que fue muy discutido; y luego los del teólogo Johann Baptist Metz en los años 197010. Aun cuando designa un problema, la expresión tiene el inconveniente de sugerir que se trata de articular dos disciplinas académicas, la teología y la política. Sin embargo, lo que resulta molesto no es la coexistencia de dos campos del saber. Como su nombre indica, la «teología» es ya una forma de que lo divino pase por el prisma del discurso (logos). Mucho más inquietante es la pretensión por parte de lo divino de golpear violentamente, sin ninguna mediación, en el campo de lo político. De aquí que, aun a riesgo de incurrir en un neologismo, sería mejor hablar de un problema teo-político.
No hay en ello una pedante afectación lingüística. Después de todo, la misma existencia de una disciplina como la «teología» no resulta evidente. Constituye la particularidad de una determinada religión, el cristianismo, y está ausente de las demás. En estas últimas, sin duda hay «ciencias religiosas», rituales, jurídicos o místicos, que pueden alcanzar un alto nivel de elaboración y de técnica. Pero el proyecto de una elucidación racional de la divinidad, la dialéctica del «creer» y «comprender», fides quaerens intellectum, «la fe en busca de la inteligencia» —el programa de Anselmo, que para Hegel seguía siendo ejemplar— es propio del cristianismo11. No hay, por lo tanto, derecho, a hacer entrar por la fuerza al judaísmo o al islam, sin hablar de las religiones del mundo antiguo o del Extremo Oriente, en una problemática que les resulta ajena por definición. Habría incluso que preguntarse si en el cristianismo el advenimiento de una teología no fue posible sino por la manera en que esta religión reflexionó y operó la articulación de lo divino sobre la acción humana.
No me detendré, sin embargo, en lo que acabo de denominar «teo-política». Preferiría añadir una iota y hablar de teio-política: el prefijo «teio» indica que se trata de lo divino (en griego zeios), y no de uno o varios dioses (en griego zeos). La preferencia que doy a este neologismo sobre el prefijo más admitido de «teo» corresponde a la preocupación por no trivializar un acontecimiento, a decir verdad, altamente revolucionario: lo divino ha salido de su neutralidad (to zeion) para presentarse como Dios (o Zeos), tomando, así, una figura personal; o si Dios trasciende nuestra idea de personalidad, más suprapersonal que impersonal.
Tras estas consideraciones terminológicas se impone una segunda observación, esta vez sobre la cosa misma: lo teio-político no es, en última instancia, sino un caso particular de una articulación con lo divino, no sólo de lo político, sino de todo el género práctico tal como se divide clásicamente en tres especies: gobierno del individuo (ética), del «hogar» (economía) y de la ciudad (política)12. Ahora bien, lo divino puede ser también pertinente para las otras dos artes del gobierno —ética y economía—, e históricamente lo han reivindicado de hecho con la misma decisión que lo político. Quisiera, por lo tanto, hacer aparecer en el horizonte de lo teio-político lo que me permitiré llamar aquí lo teio-práctico.
Subrayemos una importante consecuencia de esta ampliación de manera de ver: por satisfactoria que pueda resultar, una eventual solución del problema teio-político no sería nunca sino parcial. Sólo atañería, efectivamente, a una especie, lo político, y dejaría de lado el género al que éste pertenece, lo práctico. Esto podría no ser una molestia: una disciplina, saber o técnica, puede, e incluso debe, instalarse en un terreno particular y elegir ignorar el resto. Pero el género (lo práctico) impone a la especie (lo político) determinadas propiedades. Mientras el problema teio-práctico permanezca sin solución, el problema teio-político no puede plantearse ni resolverse sino desequilibradamente.
Esto es, sin duda, lo que hace la filosofía política tradicional en el mundo europeo: supone la mayoría de las veces que el problema teio-práctico ha sido ya resuelto, y que ha recibido una determinada solución, llegado el caso la solución cristiana. Cabe observar un empequeñecimiento paralelo en la historiografía: ésta denomina habitualmente «teológico-política» a la manera en que una autoridad política pretende obtener su legitimidad invocando a una instancia divina. Lo divino gobierna, de esta suerte, de modo indirecto. La reivindicación y el ejercicio real de la autoridad son el hecho de un dirigente que afirma representar el principio divino. El poder del dios sobre el hombre pasa por el poder del hombre sobre el hombre. La idea de la realeza sacral ha suscitado una literatura inmensa, casi todo un género literario, una masa imponente entre la que se destacan algunas obras maestras13. No he querido añadir mis propias reflexiones al respecto, ni menos aún rivalizar con ellas.
Pero todos estos trabajos se limitan al examen de Occidente, y sólo a la especie «política» del género «práctico». Esta doble restricción se reduce, finalmente, a una sola: la historiografía de la realeza sacral toma como objeto el resultado de una historia anterior que sólo narra de forma marginal. Así, hasta el presente no se ha considerado suficientemente lo político sobre el fondo del género práctico, del que no es sino una especie. En lo que a mí respecta, he intentado aplicar esta óptica, y presento aquí sus resultados.
La idea de ley divina constituye, justamente, la idea «teio-práctica» por excelencia. Tomar la ley divina como objeto de investigación es situarse de entrada en el nivel teio-práctico, incluso hacerlo aparecer como tal, con sus exigencias propias. Porque la idea de ley divina implica que el actuar humano, en toda su amplitud, recibe su norma de lo divino. En este marco, y solamente en él, cabe hablar con todo rigor de «teocracia»; palabra que, por lo demás, fue forjada por Flavio Josefo para describir el régimen judío, que se distingue de todos los regímenes humanos por representar el reino únicamente de la Ley14.
* * *
Me propongo, por tanto, seguir el recorrido histórico de la noción de ley divina. Mostraré cómo esta noción, presente en Grecia como metáfora de la ley natural, adquirió en Israel un sentido nuevo. En la Edad Media, el judaísmo primero, y luego el islam, la elaboraron y fundamentaron, cada uno a su manera, con diferentes estilos. Por su parte, el cristianismo renunció muy pronto a la idea de una legislación revelada y se aproximó a la idea griega de una ley divina en tanto que natural, a la vez que introducía una relación con Dios que se salía del marco de la legislación. Por lo que respecta a los Tiempos modernos, éstos representan una salida —en el doble sentido de una procedencia y de un abandono— de la solución cristiana, y con frecuencia llegan hasta rehusar toda idea de una ley que no sea de origen humano.
PRIMERA PARTE
1 PREHISTORIA
Hablar de una «ley divina» no es cosa en absoluto evidente. La expresión establece un vínculo entre dos nociones, lo que supone ya su existencia. Para que ésta pueda aparecer, es necesario una doble evolución en la manera de concebir el poder: el poder social —el poder de la sociedad sobre sí misma— debe presentarse en forma de leyes; la divinidad, por su parte, debe ser presentada como el lugar de un poder, y de un poder susceptible de ejercer una función normativa.
La idea de ley
En las sociedades antiguas, la idea de «ley» no es claramente perceptible. Nuestro término «ley» procede del latino lex, que expresa una noción romana. Resulta arbitrario elegirlo para expresar el término griego nomos, o hebreo hoqq, y con mayor razón torah. No es cuestión de aplicar sin precaución alguna nuestro uso del término «ley» a etapas de la evolución social e intelectual que nos preceden en el tiempo y que, en el espacio, a veces se han desarrollado en lugares distintos a Europa. Por el contrario, a lo largo de esta investigación haríamos bien en recorrer esa serie de etapas. Propongo aquí un rápido esbozo de ellas, que forma como una génesis de la idea de ley.
Ésta sólo expresa una parte del ámbito normativo, más amplio que la ley. No conocemos, ciertamente, ninguna sociedad sin reglas. Toda sociedad ejerce sobre sus miembros una represión determinada. Les sugiere cierto tipo de respuesta a las cuestiones fundamentales de la vida humana, de manera que, dominados en lo alto por lo divino e inmersos en la ley natural, negocian permanentemente sus relaciones unos con otros y con lo que les rodea. Pero no siempre es necesario que esas reglas sean objetivas. Pensemos en las reglas del lenguaje: no se presentan al individuo como algo exterior, de tal modo que la obligación que garantiza su respeto sea sentida como un peso procedente de fuera. Respecto de conductas más ritualizadas, como la educación, la presión social basta para asegurar ese respeto. En el peor de los casos, la sanción que devolverá al orden será el ridículo.
La norma puede llegar a ser tematizada, a resultar consciente: con ello no se hace sino formular lo que hasta entonces estaba implícito. Esa formulación no tiene necesariamente una autoridad constriñente. Puede limitarse a la antigüedad, y su formulación ser oral, incluso no tener un autor asignable: así, la «voz del pueblo» que emite proverbios y dichos y que satura ya el lenguaje de juicios de valor implícitos. En este nivel, consejos y órdenes aún no se distinguen.
La norma tematizada puede ser objeto de una obligación, en cuyo caso puede empezarse a hablar de ley. Para que ésta se dé, además de la tematización, hace falta una imposición. Lo expresa la voz latina ferre, presente siempre en el verbo francés «légi-férer*», o en el setzen del alemán Gesetz**. La idea queda redoblada en la palabra Gesetzgebung, legislación1. Que el derecho tenga como fuente, y como única fuente, la ley; que ésta sea el resultado de un acto positivo de legislación y no la cristalización por costumbre de una práctica social son ideas que para nosotros resultan evidencias. Sin embargo, no lo son en absoluto. Del mismo modo, la decisión de no llamar «ley» sino a aquello que va acompañado de una sanción, a diferencia de lo que aparece entonces como lex imperfecta, es un hecho históricamente tardío que me cuidaré aquí de dar por supuesto.
Las primeras civilizaciones conocen muchas decisiones pronunciadas por una instancia que las pone en vigor y que tienen, por lo tanto, «fuerza de ley». En una primera aproximación, hay que distinguir, por un lado, las decisiones que tienen valor jurídico, las sentencias tomadas en un caso singular y, por otro, las reglas generales que determinan el modo en que serán tomadas las sentencias en todos los casos. Pero la idea de una regla objetiva y estable en virtud de la cual serán tomadas las decisiones no es algo claro desde el principio. Los juicios concretos, pronunciados en circunstancias particulares, deben ser obligatoriamente formulados, pues no tienen existencia sino en y por su formulación. Los principios lesionados no tienen, en cambio, por qué, y pueden permanecer apaciblemente en lo implícito. El derecho no surge para aparecer como tal sino cuando se trata de restablecer una situación lesionada por una trasgresión, y lo hace, llegado el caso, castigando. De aquí que, en la China antigua, el derecho llevaba el nombre, entre otros, de «castigos» (hsings)2.
La ley da un paso decisivo con su puesta por escrito. Su redacción permite que sea conservada independientemente de su memorización por una agrupación de especialistas, a los que confiere un estatuto objetivo y público; facilita, por último, la comparación entre las diversas leyes e invita a buscar su coherencia. La invención del Estado y la invención de la escritura están estrechamente vinculadas. Y con la escritura comienza, por definición, la historia. La autoridad adquiere su independencia respecto del pueblo. Dicta reglas que, tematizadas y formuladas como tales, son impuestas al pueblo como procedentes de una exterioridad.
Las etapas posteriores no conciernen tan directamente a mi asunto. Sin embargo, hay una que quiero esbozar, la de la codificación. Con ella las leyes no sólo se escriben, sino que se reúnen y ordenan en un cuerpo único, a veces materializado en forma de libro, incluso de una inscripción. Más allá de este agrupamiento, y convocado por él, se sitúa el esfuerzo de sistematización: las leyes son colocadas en un sistema que busca su exhaustividad y coherencia. Una ley no adquiere entonces todo su sentido sino en un conjunto de disposiciones legales.
Poder y divinidad
Por su parte, la idea de divino, si no es distinta, resulta de entrada bastante clara en las civilizaciones de las que me ocupo aquí. Que por encima del hombre existen unos seres, o al menos una región de ser más elevada, es cosa admitida por doquier. El vínculo entre poder y divinidad no es, en cambio en absoluto evidente. El dios de ciertos filósofos griegos, el Primer Motor Inmóvil de Aristóteles o los dioses de Epicuro no ejercen, en sus intermundos, ningún poder propiamente dicho: son modelo, u objetos de deseo, pero no causas eficientes. Queda por señalar el hecho de que esos modos de ver pertenecen a una pequeña élite que reacciona contra las creencias generales, y que, para la mayoría de los pueblos, ese vínculo es más una regla que una excepción. Los griegos llaman voluntariamente a sus dioses «los que son más poderosos [que nosotros]» (hoi kreittones). Y la divinidad es atribuida primero a lugares naturales con poder: a nuestro alrededor, los astros o las fuentes; entre nosotros, la fecundidad vegetal o la sexualidad de los animales. El poder divino es entonces mudo. Pesa sobre los hombres o les anima desde el interior, pero sin dirigirse a ellos.
Un paso más, que tampoco resulta evidente, consiste en atribuir a lo divino una modalidad determinada de poder que afecta a lo humano en tanto que tal, es decir, en tanto que la presencia en él del logos le hace capaz de entender un orden y obedecerlo: lo político. Es una paradoja que lo que define lo humano como humano pueda proceder de lo divino. El vínculo entre lo divino y lo político entraña tantos y tan difíciles conflictos de jurisdicción que podría considerárselo excepcional. Dicho esto, es un hecho que el vínculo entre poder político y divinidad es antiguo y frecuente.
La divinidad atañe con más frecuencia al detentador concreto del poder político; digámoslo simplemente: al rey. Esta relación no es más necesaria que aquellas otras, ya abordadas, respecto de las cuales ésta sólo es un caso particular, pero, sin embargo, frecuente. En egipcio, la palabra «rey» (n (y)-sw.t) va acompañada del mismo determinativo que el de los dioses. Cabe que el rey esté investido de un papel puramente humano. Cuando tiene relación con lo divino, este último puede adquirir diversas formas, dependiendo de su representación en una determinada sociedad. El rey será, así, considerado la imagen del cosmos, el esposo de la diosa suprema o el hijo de un dios. En el primer caso, podrá haber sido engendrado milagrosamente por aquél, o adoptado por él. De aquí que el rey del Medio Oriente sea representado como el elegido de uno o de varios dioses, por ejemplo mediante un gesto de adopción. Ocurre así en el Salmo 110, donde el dios de Israel dice al rey: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». El rey puede, por último, ser investido al comienzo de su reino con una ceremonia especial que le lleva a franquear la frontera que separa lo profano de lo sagrado. En el Antiguo Israel, la unción con óleo por parte de un profeta es un gesto cuya última herencia lo constituye la sacralidad de los reyes de Occidente.
Los dioses asisten también al rey a lo largo de su vida. Personaje sagrado, está en contacto con lo divino y participa de la ambigüedad de todo lo que es sagrado3. De aquí ciertas prerrogativas como la inviolabilidad, o ciertos poderes especiales como el de curar.
La relación con lo divino no consiste, por último, sólo en un origen, sino también en una función. Ambos elementos están unidos, puesto que la familiaridad debida al origen divino del poder permite un acceso más fácil a la esfera de lo divino. Sucede, por lo tanto, con frecuencia, que el rey sea también sacerdote. Incluso en Atenas, considerada desacralizada, el arconte llamado «rey» conserva este cometido.
Ley y divinidad
Sin embargo, entre las diversas dimensiones de lo político, el vínculo con lo divino no concierne necesariamente a la actividad legisladora. La relación entre lo jurídico en general y lo divino no es un dato de base. Según parece, esa relación está enteramente ausente, por ejemplo, en la civilización china. Ésta tiene un derecho muy elaborado, pero, «en China, nadie en ningún momento sugirió nunca que ningún tipo de ley escrita, incluso la mejor escrita, tuviera un origen divino»4. Aquí no consideraré sino las civilizaciones de las que la nuestra es heredera, aquéllas que han puesto en relación el vínculo entre ley y divinidad.
En éstas cabe observar una estructura triangular que asocia lo divino, el poder político (el rey) y la ley. Dentro de esta estructura hay tres posibilidades de asociación de los elementos que la constituyen. Lo divino puede afectar al rey y no recaer sobre la ley sino indirectamente; a la inversa, puede afectar directamente a la ley e indirectamente al rey. En el primer caso, la relación entre el rey y la ley será una relación legislativa: el rey, elegido de manera divina, o inspirado, hace las leyes. En el segundo, la relación es ejecutiva: el rey aplica leyes que son intrínsecamente divinas y que no necesitan de él para serlo. La tercera posibilidad es la de una asociación directa del poder político con la ley, que deja lo divino enteramente fuera de los campos jurídico y político. Este último ejemplo no carece de relación con nuestro estado. No apareció sino en una fecha relativamente tardía. En cambio, los dos primeros sin duda constituyen los dos términos de la alternativa antigua.
La ley del rey divino: Egipto
Egipto representa claramente el ejemplo más nítido de la primera posibilidad. Allí se formó, sin duda, por primera vez en la historia, algo parecido a un Estado. La entidad abstracta del poder estatal deja de coincidir con las personas que la materializan. Con la XII dinastía (1994-1781 a. C.) se distingue por primera vez entre los bienes de Estado y la fortuna personal del rey5.
En Egipto puede traducirse por «ley» ciertos términos como hp o wj. Designan, de hecho, «una regla universalmente válida, dictada la mayoría de las veces por el rey (o por un dios), concernientes a estados de hecho singulares y concretos», originariamente como determinación de un castigo6. La ley es una colección de casos individuales. Ello hasta tal punto que hay testimonios del plural hpw antes que del singular hp, el cual figura como un término abstracto muy tarde, en unos textos demóticos7.
La ley es la palabra del faraón: «así dice la ley de faraón (hr.f m p3 hp n pr-3)»8. La palabra faraón (pr-‘3) nos resulta familiar por la Biblia y el Corán. Literalmente significa «la gran casa», es decir, el palacio real. Se convierte en un título del soberano a partir de la XVIII dinastía, por tanto relativamente tarde en el desarrollo de la historia egipcia. Ahora bien, este término no designa al rey en general, para el que la lengua egipcia posee otros términos, sino al soberano actual, el que reina en un momento determinado. Si las leyes son presentadas como palabras del faraón, éste probablemente debía ratificar las decisiones de sus predecesores9.
¿Escribía el antiguo Egipto sus leyes? Todo depende de lo que se entienda por «escribir». El determinativo de hp es un rollo de papiro, pero ocurre así con todos los términos que designan abstracciones10. Se ha creído reconocer leyes escritas en molduras en las que figura la escena de un proceso representada en un fresco de las paredes de la tumba de Rejmiré en Tebas, pero la interpretación de la imagen es controvertida11. De todas formas, no se posee ninguna representación monumental cuyo contenido sea jurídico. En el antiguo Egipto se distinguen dos modos de escritura, paralelos a los dos estilos arquitectónicos, en piedra o en adobe; uno corresponde a un deseo de eternización; el otro a las necesidades del momento12. Suponiendo que los egipcios hubiesen redactado leyes, resulta interesante comprobar que sólo lo hicieron en materiales perecederos. Las leyes tal vez hayan sido escritas, pero nunca fueron inscritas.
En Egipto no parece haber habido un intento para sistematizar la ley en un código organizado a partir de principios de los que se deduzcan reglas. Ello sin duda corresponde a la estructura general del pensamiento egipcio, que prefiere la parataxis y su yuxtaposición de elementos a la sintaxis que los organiza desde un punto de vista único13.
Por lo que se refiere al estatuto de la ley, Egipto se decidió por la segunda solución: las decisiones jurídicas proceden de hombres y no son dictadas por los dioses. Recíprocamente, cabe que el rey, que es un ser divino, emita una ley; pero no por ello la ley será en sí misma divina. De este modo, el rey es la fuente del derecho porque es un dios, el «dios perfecto» (ntr nfr) en la tierra. La idea de que un rey pueda apartarse de la ley y ser castigado por ello no parece surgir antes de la «Crónica demótica», en el siglo III a. C. Ello no impide que se presente como obediente al dios, que no le da tanto consejos cuanto instrucciones formales14.
Los hombres no están, por lo tanto, sumidos en la arbitrariedad. Dependen sin duda de otra cosa, pero no en el sentido de regularse por principios externos a ellos, sino en el de estar inspirados desde el interior por una sabiduría divina, la ma’at. Este concepto central del pensamiento egipcio puede traducirse tanto por «justicia» como por «verdad». La ley depende, así, de una instancia más alta que ella, que si se quiere puede ser calificada de divina15.
Ésta, sin embargo, es sólo un marco, dentro del cual los pormenores no están a cargo de lo divino: «La ma’at es el ‘principio generador de la legislación’, pero nunca un derecho codificado. Lo que procede de Dios es sólo la directriz general, pero no los pormenores de su contenido. La ma’at es un ‘canon’ —en el sentido original, griego, del término— que orienta toda legislación a la manera de un principio generador y regulador, pero no es nunca el contenido explícito y total de disposiciones jurídicas codificadas»16.
Con la idea de ma’at, Egipto se acercó a la noción de derecho natural. Las «Quejas del campesino elocuente***» contienen una fórmula que parece suponerla. El que se queja pide al magistrado que haga justicia a causa del señor de la justicia-verdad (ma’at), a saber, el dios Thot****. Añade una frase oscura (ntj wn ma’at nt ma’at), de la que se han propuesto diversas traducciones, todas las cuales afirman en mayor o menor medida la identidad de la justicia del dios con la justicia en sí17. Sea como fuere, aunque la ma’at es la instancia superior que mide la justicia de las leyes, no por ello es en sí misma una ley.
La ley del rey divino: Mesopotamia
Si el caso de la antigua Mesopotamia se distingue del de Egipto por transmitirnos textos legales, tampoco nos ha dejado ningún código. Según parece, incluso lo que durante mucho tiempo se ha llamado el «Código de Hammurabi» no es tal. En efecto, poseemos textos de juicios de la época, y posteriores, que no tienen en cuenta este supuesto «Código». Se trata, por lo tanto, más bien de una antología de decisiones jurídicas ejemplares18.
En el antiguo Medio Oriente, lo divino asiste al soberano en su actividad legisladora. El texto legal más antiguo que poseemos, dictado por Ur-Nammu***** hacia mediados del siglo XXI a. C., comienza, así, con un prólogo teológico19. Igualmente, Hammurabi (hacia 1750), en la famosa estela en la que ensalza su actividad de juez, se representa como el protegido de Anu y de Enlil20******. No obstante, aunque se considera que el dios asiste al rey y que, por lo tanto, legitima su legislación, no por ello se piensa que sea el origen de las leyes dictadas. Lo religioso y lo político, más que fundidos, están yuxtapuestos. Hay dos signos de ello: por una parte, los prólogos «teológicos» están redactados en otro estilo que el de las leyes que siguen. Más que a juristas, se deben, probablemente, a poetas de palacio. «Prólogos y epílogos son ante todo documentos religiosos y se distinguen por ello de las reglas jurídicas, cuyo carácter es casi exclusivamente profano». Por otra parte, «resulta notable que para los delitos mencionados al final de los epílogos (destrucción o modificación del texto o de la estela) no se pronuncia ninguna otra amenaza que los castigos divinos. No se considera ninguna persecución judicial que se asiente en leyes, aunque se trata de delitos contra la autoridad del soberano. Las leyes promulgadas por el rey no tenían, sin duda, sino un valor limitado en la esfera sacra21.
La ley divina
Como se acaba de ver, la primera posibilidad de la alternativa consistía en atribuir la divinidad al rey, al que se consideraba como promulgador del derecho; la segunda es, justamente, la idea de ley divina. Como ésta constituye el asunto del presente libro en su totalidad, me contentaré aquí con un breve esbozo. Esta idea representa un cortocircuito: la divinidad se vincula a la ley misma y no ya a una persona viva que «hace la ley». De entrada, no deja de ser curioso divinizar una abstracción incapaz de ponerse a sí misma en vigor. De hecho, quizá una cosa compense aquí la otra: precisamente porque la ley resulta incapaz de imponerse por sí misma necesite una legitimación divina. Tendremos ocasión de comprobarlo en el Antiguo Testamento con la idea de la Torah22. No carece de analogía con el giro decisivo producido en Grecia, más o menos en la misma época, con la idea de naturaleza. En ambos casos se produce algo así como una objetivación: aparece un tercer término, independiente de sus compañeros humanos, que permite la comunicación. Calificar una ley de divina es negarse a reducirla a las condiciones de su formulación23.
La relación entre las ideas de ley y de divinidad es doble. Ello se observa, efectivamente, tanto en Grecia como en el Antiguo Israel. La idea de ley divina se encuentra, así, en las dos fuentes que invoca la civilización occidental. «La noción —escribe Leo Strauss—, de ley divina me parece el terreno común entre la Biblia y la filosofía griega. [...] El terreno común entre la Biblia y la filosofía griega es el problema de la ley divina, problema que resolvieron de formas diametralmente opuestas»24.
La ley divina griega es divina porque expresa las estructuras profundas de un orden natural permanente; la ley judía es divina porque emana de un dios señor de la historia. En los dos casos es exterior a lo humano y trasciende lo cotidiano.
La divinidad de la ley puede ser un origen: la ley procede entonces de lo divino, a través de caminos que quedan por determinar, como el dictado o la inspiración. La divinidad puede también ser un carácter intrínseco de la ley, en cuyo caso se considera que ésta posee unos caracteres divinos, como la perfección o la eternidad. Puede ser, por último, una mezcla de ambos: la ley proviene de lo divino y lo refleja, de tal suerte que cabe remontarse de la ley al Legislador. Estas respuestas a la cuestión de la divinidad de la ley pueden ser agrupadas en dos polos: de un lado tendríamos una ley sin carácter intrínseco particular, pero que sería divina simplemente por haber sido ordenada por Dios; simétricamente, tendríamos una ley perfecta, pero que no remitiría necesariamente a un origen divino, o respecto de la cual ya no se consideraría la cuestión del origen.
Una vez circunscrito este espacio, sólo nos queda recorrerlo.
NOTAS
* Legislar (ndt).
** Íd. (ndt).
*** Obra escrita a finales de la XII dinastía en la que un campesino es injustamente desposeído y maltratado; se dirige a la capital y pide a la figura que actuaba como Gran Mayordomo que le haga justicia, la justicia del faraón (ndt).
**** Dyehuty —en griego Thot— es el dios de la sabiduría, inventor de la escritura, escribano sagrado y juez, que anota en su tablilla celestial los pensamientos, las palabras y los actos de los hombres, y los pesa (ndt).
***** Rey de Ur (2050 a. C.) (ndt).
****** Anu, Enlil y Enki forman la «Tríada Suprema» de los dioses sumerios (ndt).
2 LA IDEA GRIEGA DE LEY DIVINA
Me resulta necesario dedicar algunas palabras a lo que constituye como el grado cero del vínculo entre lo político y lo religioso: la Grecia clásica. Se ha podido escribir la historia de la emergencia del pensamiento griego como una laicización de la mentalidad religiosa en provecho de lo «positivo», de lo «laico». En política, la figura «oriental» del rey sagrado se borró en beneficio de la democracia. Al mismo tiempo y paralelamente, la visión del mundo de las cosmogonías jónicas presenta una «desacralización del saber, la llegada de un tipo de pensamiento exterior a la religión»1.
Si Grecia deshizo el vínculo entre el poder y la religión, abrió, en cambio, paso a la idea de «ley divina», así como a la de ley, el género del que la ley divina es una especie. Ahora bien, la idea de ley no tiene nada de evidente. Ocurre ya así con los términos que la designan. Estudiarlos permite comprender cómo Grecia supo dar paso a la idea de ley.
Ley y costumbres
Junto a nomos por un lado, el griego posee términos formados sobre la raíz *dh, como thesmos o themis2. Reserva, por otro, un término especial, psephisma, para las medidas que puede tomar un cuerpo político en determinadas circunstancias, y al precio de un voto, en cuyo caso esas decisiones son de entrada señaladas como de origen humano.
El término nomos
En la palabra nomos, la noción de ley no es de entrada distinta de la noción de costumbres. Nomos designa tanto las leyes positivas cuanto los usos, las costumbres. Platón distingue «lo que la multitud llama costumbres no escritas (agrafa nomina), que no conviene denominarlas leyes (nomos)»3. La etimología a partir de verbo nemo remite a la idea de pastos, lo que permite diversos juegos sobre el legislador como pastor4. El término es relativamente tardío, y no se encuentra en Homero. Se ha empleado positivamente con fines apologéticos, para defender, así, la anterioridad de Moisés respecto del poeta griego más antiguo5. En Hesíodo, donde nomos aparece por primera vez, designa la costumbre, la manera de actuar, el way en el más amplio sentido. El empleo de términos pertenecientes al vocabulario jurídico para designar el modo de ser de algo no es privilegio de Grecia. Se encuentran en el acadio urtu, el latino pactum (hoc pacto), el griego diké (acusativo diken); y en la Biblia, la palabra para «juicio» (mishpat), designa también la manera de comportarse, que denominaríamos «natural», de un ser6. Así, Hesíodo escribe que «el hijo de Cronos ha dado como nomos a las bestias salvajes comerse unas a otras»7. Evidentemente, nomos no designa aquí un mandamiento, ni tampoco una actividad positiva en general. Muy al contrario, el poeta insiste inmediatamente después en el deber del hombre de evitar una actitud análoga. Los animales no tienen diké; Zeus se la ha dado a los hombres y sólo a ellos. El poeta la conoce y se la enseña a los humanos8.
Con la llegada de la democracia ateniense, la idea de norma pasa de thesmos como impuesto por un agente exterior a la de nomos como aceptado por un grupo. Esta última palabra cambia de sentido. Quería decir «costumbre», y pasa a ser definitivamente «la decisión del pueblo reunido que prescribe lo que hay que hacer y lo que hay que evitar»9.
Ley y divinidad
La norma y la divinidad están primero unidas en la figura de las diosas del derecho, Temis y Diké10. Lo divino aparece como origen de la norma cuando Homero habla de Zeus como aquel que confiere al rey el cetro y los «mandatos» (themistes). Este don permite reinar o «dirigir las deliberaciones» (bouleuesthai)11. Pero, del mismo modo que no ocurre en el caso de Hesíodo al que se acaba de citar, aquí tampoco se trata de dictar una regla de comportamiento.
Los autores atribuyen la divinidad a los thesmoi. Así, Esquilo hace hablar a las Erinias de su perfecto thesmos dado por los dioses y llevado a cabo por el destino12. Pero probablemente se trate de la posición en el universo que las divinidades de la venganza deben a los dioses. La mención al destino lo recuerda: las leyes proceden menos de los dioses de lo que se les imponen. Para Jenofonte, los que piden a los dioses en sus oraciones cosas no conformes a las reglas (athemita) no son más escuchados que los que piden a los hombres cosas contrarias a sus leyes (panorama), ni logran nada de ellos. Hay aquí una simple exigencia de coherencia interna en la acción13. En el ideal de la eunomia, Solón ve una especie de orden divino. Pero si ese orden lo es efectivamente, ello no se debe a que proceda de un acto mítico de la divinidad, sino porque se inspira en la legalidad y en la necesidad inmanentes al ser político del hombre14. Diversos autores vinculan a los dioses el concepto vago de «leyes no escritas», que procederían de los dioses y de los ancestros. Así, en un pasaje citado con frecuencia, Demóstenes escribe que «toda ley (nomos) es un hallazgo y un don de los dioses»15.
Pero sólo Sófocles permite comprender lo que significa el carácter divino de una ley. En un célebre pasaje de Antígona, la heroína invoca contra el decreto de Creón leyes que «nadie sabe dónde han aparecido». De hecho, nunca han aparecido en absoluto: son tan manifiestas que carecen de punto de emergencia16. En un coro, y tal vez como respuesta a los ataques de los sofistas, el mismo autor trágico habla de leyes «concebidas en el éter celeste, cuyo padre sólo es Olimpo; la naturaleza mortal de los hombres no las ha engendrado, y no corren el riesgo de que el olvido (latha) las adormezca. Un gran dios, que no envejece, está en ellas»17. La mención al éter es una comparación implícita: puesto que son visibles, las leyes son tan visibles como el brillo del cielo sereno. La divinidad de las leyes significa la permanencia de lo que tienen de manifiesto.
Ahora bien, ese estatuto es precisamente el de lo divino. Nuestra idea de un «dios escondido» no es una idea de siempre. Aparece formulada por primera vez en un texto tan célebre como poco claro del segundo Isaías (45, 15). Pero se encuentra implícitamente en textos anteriores de la Biblia. Tal vez aparezca en la teología egipcia, en la época de Ramsés, como reacción a la idea de Akenatón, según la cual el dios es manifiesto en el disco viviente del sol18. Para los griegos es divino lo que no tiene un origen asignable. Sucede así con los rumores: corren sin que nadie sepa quién los ha lanzado; su sujeto es un «se», y se imponen sin otra autoridad que ellos mismos, o por el hecho de que todos los repiten. Pues bien, según Homero, tales rumores (ossa ou pheme), proceden de Zeus; según Hesíodo, ellos mismos son un dios. La idea está en la base del proverbio «vox populi, vox Dei19». Desde esta óptica, lo divino no tiene nada de escondido, y tampoco tiene, por tanto, necesidad alguna de ser revelado. De este modo, Píndaro une lo divino a lo manifiesto, y ello hasta tal punto que llama a una divinidad, por lo demás inventada por él para designar el origen mismo de lo visible —la «madre del sol»—, sencilla y simplemente Zeia, «la divina»20.