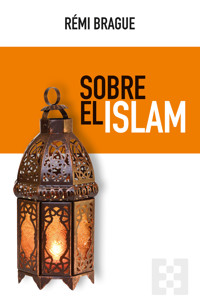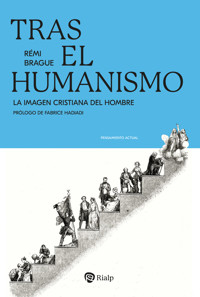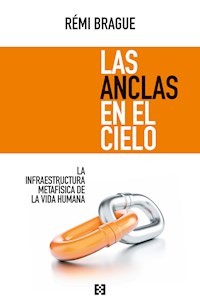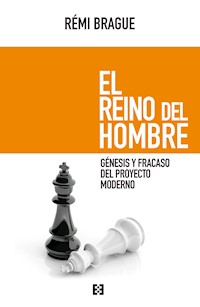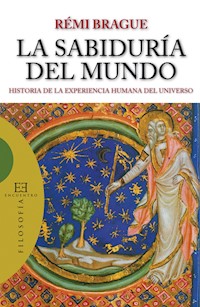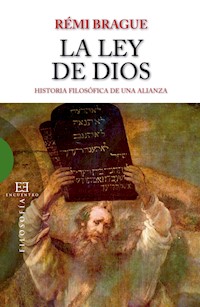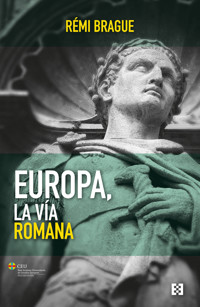
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
A la hora de definir su identidad, Europa se refirió muy pronto a su doble origen griego y judío. En los escritos de los historiadores de la Ilustración y los románticos del siglo XIX, se trataba de la famosa oposición entre Atenas y Jerusalén. Rémi Brague aborda de nuevo la cuestión de la identidad, centrándose en la «vía romana», la latinidad de Europa. ¿Qué caracteriza a Europa? Es una apropiación de lo que le es ajeno. Histórica y filosóficamente, Europa tiene sus orígenes fuera de sí misma. Tomando prestado de otras civilizaciones, los romanos lograron una síntesis que fue la base de la primera unidad cultural, el primer espacio europeo. Tanto es así que, aún hoy, definir Europa es marcar cómo se distingue de lo que no es ella por su carácter originariamente romano. Esta nueva edición de Europa, la vía romana, un clásico del autor publicado en diecisiete idiomas, ha sido ampliada y corregida y cuenta con un nuevo capítulo nunca antes traducido al español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rémi Brague
Europa, la vía romana
Traducción de Juan Miguel Palacios
Título en idioma original: Europe, la voie romaine
© El autor y Fleurus Éditions
© Publicado por primera vez en francés por Criterion, París, Francia - 1992
© Capítulo VIII: Rémi Brague, 2004
© Ediciones Encuentro S. A., Madrid 2023 y
Real Instituto Universitario de Estudios Europeos
Traducción de Juan Miguel Palacios
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 116
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-163-2
ISBN EPUB: 978-84-1339-496-1
Depósito Legal: M-29757-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Nota a la nueva edición
I. LAS DIVISIONES CONSTITUTIVAS
Contenido y espacio
Un asunto de conciencia
Dicotomías
Una memoria con cicatrices
Una pertenencia graduada
El este de Europa
¿Una identidad europea?
Plan
II. LA ROMANIDAD COMO MODELO
Un doble propio
El tercer término: lo romano
¿Quién teme a la loba feroz?
¿No han inventado nada?
El pueblo del principio
La actitud romana
El acueducto
Entre «helenismo» y «barbarie»
III. LA ROMANIDAD RELIGIOSA: EUROPA Y EL JuDAÍSMO
Los dos sentidos de «judaísmo»
Europa en la historia judía
La aportación judía a Europa
La aportación del antiguo Israel
La secundariedad del Cristianismo
La relación con el Antiguo Testamento
El Islam y los libros anteriores
El Cristianismo y los textos de la Antigua Alianza
IV. LA ROMANIDAD CULTURAL: EUROPA Y EL HELENISMO
Los griegos: recopiar
El trabajo de conservar
¿Destrucciones?
Caducidad
La lucha por la supervivencia
Los árabes: traducir
El contenido transmitido
Los romanos: adaptar
Reconocimiento y denegación
Una historia continua
V. LA APROPIACIÓN DE LO EXTRAÑO
Diversas maneras de apropiarse
¿La mejor de las lenguas?
Enanismo y nostalgia
Entre historicismo y esteticismo
Tirar la cáscara
Inclusión y digestión
VI. UNA IDENTIDAD EXCÉNTRICA
El fundamento religioso de la secundariedad
La idea de «Renacimiento»
Humanismo musulmán y Humanismo europeo
Humanismo con o sin Renacimiento
La secundariedad cultural
Dos culturas sin Renacimiento
Becarios y advenedizos
Una adopción inversa
VII. PARA UNA HIGIENE DE LO PROPIO
Mi cultura como otra
Del buen uso de la autenticidad
En pro de los modales de mesa en el canibalismo cultural
¿Identidad cultural?
El interés del desinterés
Una parábola
La europeización para todos
Llamada a los ausentes
VIII. EL EUROCENTRISMO ¿ES EUROPEO?
El eurocentrismo
El «centrismo» como fenómeno universal
La Europa excéntrica
Lejos de todo
El interés
El otro como punto de vista
La Edad Media
Honorato Bouvet como ejemplo-clave
Sentido y límites de un procedimiento
Conclusión
IX. LA IGLESIA ROMANA
El catolicismo ¿«romano»?
El problema de la cultura
Distinción y unión paradójicas
Papas y emperadores
Unión y distinción como consecuencias de la secundariedad
La separación como consecuencia de la unión
La naturaleza del objeto revelado
La presencia de Dios en la historia
La entrada de Dios en la carne
Lo propio del catolicismo
El Cristianismo como forma de la cultura europea
X. CONCLUSIÓN: EUROPA ¿ES AÚN ROMANA?
Marcionismo y modernidad
¿Somos aún romanos?
El Cristianismo y el porvenir de Europa
NOTA FINAL
Nota a la nueva edición
Mi primerísima reacción ante esta reedición de la traducción castellana debida a mi muy querido amigo y colega filósofo Juan Miguel Palacios, perfectamente a gusto en francés como en español, es evidentemente la alegría y el agradecimiento. Estoy contento de pensar que este libro, que había sido objeto de una primera edición en 1995 —una de las primeras traducciones entre las diecisiete que ha tenido la suerte de tener— y que estaba agotado desde hace bastante tiempo, estará nuevamente disponible para España y la América de lengua española.
Estoy contento igualmente de que esta reedición permita incluir en él el nuevo capítulo VIII, redactado en 2004. No figuraba más que en las traducciones aparecidas después de esta fecha, por tanto, en italiano, polaco, holandés, estonio, brasileño y noruego. En cambio, se halla ausente de la tercera edición en su lengua original, publicada en formato de bolsillo en 1999 y reeditada luego sin modificación.
Desde entonces, algo más de treinta años después de la primera edición de 1992, ha llovido mucho. Europa no ha dejado de estar en el centro de debates y, en primer lugar, bajo la forma de la que se llama a sí misma Unión Europea. Esta construcción jurídica ha atravesado muchas vicisitudes, de referéndums a tratados; se ha ampliado y ha visto luego al Reino Unido alejarse de ella; sus instancias dirigentes han conocido una deriva hacia la centralización, suscitando en los pueblos la respuesta de un creciente escepticismo. Tantos problemas que, a Dios gracias, no son los míos.
Mas la cuestión de saber lo que significa el hecho de que la «unión» en cuestión se designe a sí misma con el adjetivo de «europea», esta cuestión continúa extrañamente siendo poco abordada y aún menos tratada. Espero que la presente obra ayudará, por lo menos, a convencerse de la necesidad de plantearla.
He tenido desde entonces ocasión de llevar mi reflexión a muchos otros asuntos diferentes de Europa, sin romper sin embargo con las intuiciones que aquí he publicado.
Al contrario, algunos de mis trabajos posteriores pueden considerarse como el desarrollo y, espero, la profundización de aquello de que el libro se encontraba preñado. No, por otra parte, sin que esta floración inesperada me haya sorprendido a mí mismo.
Así, las consideraciones sobre las fuentes de la cultura europea (capítulos V y VI) han sido desarrolladas y nutridas por mis investigaciones sobre las filosofías medievales en mi En medio de la Edad Media (2006).
Igualmente, mis reflexiones sobre el cristianismo (capítulo IX) han sido prolongadas en Del Dios de los cristianos y uno o dos más (2008), así como en Sobre la religión (2018).
Mis inquietudes respecto a la influencia posiblemente deletérea del proyecto moderno sobre lo que hace avanzar a la cultura europea (capítulo de conclusión) se vuelven a encontrar, apoyadas y ampliadas en una reflexión sobre la naturaleza misma de la modernidad, en Moderadamente moderno (2014), El Reino del hombre (2015) y Manicomio de verdades (2019).
Por fin, la comparación entre Europa y el Islam, esbozada y dispersa en los capítulos III a VI, puede desde ahora apoyarse en mi reciente Sobre el Islam (2023).
De esta suerte, el presente libro, a pesar de su brevedad, constituye como la célula germinal de la que han salido, o, si se prefiere, como la plataforma giratoria que pone en mutua comunicación buen número de mis investigaciones.
Ediciones Encuentro, fundada por mi amigo José Miguel Oriol y ahora dirigida por su hijo Manuel, me ha hecho el honor de publicar en traducción buen número de mis libros cuyo título acabo de indicar. Añadiendo hoy esta, revisada y aumentada, de mi Vía romana, merece una vez más mis más sinceras gracias.
Rémi Brague
París, junio de 2023.
I. LAS DIVISIONES CONSTITUTIVAS
Cuando, como yo hago aquí, uno se propone hablar de Europa, tiene que decir primero lo que él entiende por eso. Si no, uno se condena a llamar con ese nombre a todo y a lo contrario de todo. Así, se ha sido testigo en Francia, en el momento del referéndum de 1992 sobre la ratificación del tratado de Maastricht, de una inflación de libros cuyo título se adornaba con la palabra «Europa» o el adjetivo «europeo». A menudo se trataba, por parte de editores poco escrupulosos, de añadir a lo que fuera una etiqueta que, en el momento, hacía vender. Allá donde el título correspondía al contenido del libro, se refería casi siempre a realidades que se habría estado más inspirado en llamar sea las sociedades industriales, sea el Occidente (frente a un «Oriente» sobre todo económico), sea la modernidad o cualquier otro nombre. Pero de reflexión sobre lo que es Europa, nada.
Ahora bien, es justamente una reflexión de ese género lo que yo me propongo realizar aquí. Siendo filósofo de oficio, pertenezco a esa raza de gente un poco obtusa «a la que es necesario, verdaderamente, explicarlo todo», incluso las cosas más claras: el Ser, el Bien, la Ciudad, el Hombre y algunas otras presuntas evidencias. Empezaré, pues, por plantearme la cuestión tonta, la cuestión socrática «¿qué es…?» a propósito de Europa.
Contenido y espacio
Cuando uno se plantea esta cuestión, se pregunta a menudo a qué género de cosas se califica de «europeas». Se obtiene entonces una lista más o menos larga de datos, que parecerán positivos o negativos según el gusto de cada cual: la economía de mercado, la democracia, la técnica, pero también el imperialismo, etc. No se tendrá dificultad entonces en ver que esos fenómenos se encuentran asimismo en regiones del globo que no se vinculan a Europa, incluso que se encuentran antes y en un grado más elevado que en esta. Así, los Estados Unidos han hecho su revolución y emancipado a sus judíos más temprano que Francia. Hoy son acaso más «democráticos». El Japón, por su parte, está más adelantado técnicamente que Europa. Así aparecen dos conceptos de Europa: uno, que podría llamarse «cultural», agrupa un cierto número de hechos económicos y políticos; el otro, el concepto «geográfico», designa un cierto lugar del globo que podría indicarse con el dedo en el mapa.
Lo que es «europeo», incluso si se encuentra en la totalidad o en la mayor parte del globo, toma su nombre de su origen en un punto de este. Parece, pues, buen método tomar como punto de partida el concepto «geográfico» de Europa. Y es de este del que voy a hablar en el presente capítulo.
Todavía hay que notar que el enfoque geográfico por el que Europa aparece como un espacio no es un punto de partida. Incluso para los geógrafos, el nombre de Europa ha designado en la historia cosas diferentes. Distinguiré aquí tres sucesivas acepciones:
a) El primer sentido, el que sugiere la etimología, probablemente semítica, es el de una dirección, la del sol poniente: lo que significa la palabra árabe Maghreb, que, por otra parte, quizá tiene la misma raíz. No cabe, entonces, mostrar dónde está Europa, y todavía menos definir sus fronteras. Este sentido es tan antiguo como la expansión marítima fenicia: para los marinos venidos de Tiro y Sidón, la otra orilla del Mediterráneo estaba situada hacia el oeste.
b) El segundo sentido, que se encuentra en los geógrafos griegos, es el de un espacio en torno al cual se puede navegar, y al interior o al exterior del cual se puede uno encontrar. Más precisamente, se trata de ese espacio que va de la orilla occidental del mar Egeo hasta el Océano. Mientras nos mantengamos en uno de estos dos sentidos, estar situado hacia Europa o en Europa no es más que una manera de situar aquello de que se habla, sin concederle una importancia, y aún menos un valor particular, no más que el que concedemos al hecho de vivir del lado de los números pares o impares en nuestra calle. Lo que lo manifiesta es que, en este segundo sentido, el adjetivo «europeo» no designa una cualidad permanente y que se lleva consigo, sino una simple localización, que es por tanto variable. Así Heródoto, en un pasaje que contiene, por otra parte, la más antigua aparición en griego —y en todas las lenguas— del adjetivo «europeo» (europeios), habla de una tribu que, habitando antiguamente en la orilla occidental del Helesponto, se ha instalado en Asia Menor. Y advierte que han cambiado de nombre, abandonando el que tenían cuando eran «europeos»1.
c) El tercer sentido es el de un todo al que se puede pertenecer. Ser europeo no significa entonces ya, simplemente, estar situado en el interior de un espacio, sino ser uno de los elementos que constituyen un todo. Es solo tras el sueño de la reconstitución de un imperio de Occidente, cuando «Europa» se pone a designar una totalidad de este género. Esta totalidad es ella misma de extensión variable: lo que era al principio el imperio romano de Occidente se ha ensanchado hasta englobar la península ibérica y las islas británicas, el mundo escandinavo, la Europa central, etc., sin suprimir los matices entre esas regiones.
Distinguir estos tres sentidos permite alejar aparentes contradicciones. Así, por ejemplo, Aristóteles sitúa Atenas en Europa, es decir, al oeste del mar Egeo. Pero, por otra parte, cuando habla de los caracteres nacionales, sitúa a los griegos, no en Europa, sino más bien entre esta y Asia: Europa, muy fría, produce pueblos atrevidos, pero ingobernables; Asia, demasiado cálida, perezosos a merced del primer déspota; en cambio Grecia, templada, es el país de la libertad2.
Un asunto de conciencia
De esta suerte la idea de Europa abandona el campo de la geografía para entrar en el de la historia. Esto es lo que permite preguntarse, en segundo lugar, por lo que implica la cuestión «¿qué es?» a propósito de Europa. Esto plantea un problema de método: ¿cómo definir una realidad que tiene que ver con la historia y con la geografía sin caer en un cierto «esencialismo», sin hipostasiarla de manera indebida? Pues, si se puede construir un concepto de las realidades naturales, que no cambian, ¿cómo hacer con las realidades que tienen que ver con la historia y son, pues, por definición, inestables y mutables? Se puede intentar una filosofía del hombre, de la virtud, de la ciencia, etc., porque son realidades consistentes y estables. Pero una filosofía de Europa, ¿en qué sería más hacedera que una filosofía del Eure-et-Loir?
No supondré aquí en modo alguno una especie de idea platónica de Europa que flote en el cielo inteligible. Pero, en el otro extremo, no consideraré por ello a esa palabra como una etiqueta que cubriría realidades totalmente extrañas unas a otras. En efecto, se alcanza por lo menos a encontrar, en un período bastante largo, una continuidad en el uso de ese término. Para decirlo en un vocabulario filosófico, por lo demás simplificado: si no se es ni platónico ni nominalista, se puede ser aristotélico, es decir, conceptualista. Lo que se llama concepto en filosofía se traduce en historia por la presencia de una conciencia de pertenencia. Es europeo el que tiene conciencia de pertenecer a un todo. Si no se tiene esta conciencia y, por tanto, si no se es europeo, esto no quiere decir que entonces se es un bárbaro. Mas no se es europeo sin quererlo. Para trasponer lo que Renan dice de la nación, Europa es un plebiscito constante. Incluso lo que reposa en la conciencia histórica, todo lo que es fuente, raíz, es vuelto a ver a partir de una conciencia; y, en una cierta medida, también la historia es fabricada a partir de aquella.
Esta elección de la conciencia como criterio de la pertenencia a Europa me permite responder a una objeción que se ha hecho a la primera edición de la presente obra. Los prehistoriadores registran la presencia de rasgos comunes que definen ciertas culturas que abarcan aproximadamente la era de Europa. Habría habido, pues, una unidad europea anterior a Carlomagno e incluso a Grecia, a Roma, etc. Responderé: ciertamente, sabemos que ciertas huellas materiales (cerámica, restos de ritos funerarios, etc.) se muestran idénticos de una a la otra punta de ese espacio. Pero ¿cómo podemos saber con certeza que esa gente tenía conciencia de pertenecer a un cierto todo? Con los japoneses compartimos muchas cosas en lo que hace a la técnica: nuestros ordenadores, nuestros coches son más o menos semejantes. Mas ¿tenemos por ello conciencia de formar parte de la misma civilización?Para atribuir a un grupo humano una conciencia hemos de tener acceso a las huellas lingüísticas de este. Cosa que no es posible para las sociedades anteriores a la escritura.
Este criterio de la conciencia permite además concebir la pertenencia a Europa de manera flexible y evolutiva. Cabrá preguntarse a propósito de cada región en qué fecha y en qué sentido ella ha dado en considerarse como europea. De este modo se podrán evitar las reivindicaciones abusivas, verdaderas anexiones especulativas, que pueden encerrar en un espacio a gente que no tiene ni ganas ni siquiera idea de ello…
Europa como totalidad está ciertamente situada en un lugar determinado del planeta. Pero esta remisión a la realidad concreta no es evidente por ello. En efecto, designa desde luego un espacio que no es difícil designar con un gesto vago. Pero la dificultad comienza cuando se intenta delimitarlo. El espacio europeo, a diferencia de América, no tiene fronteras naturales. Salvo al oeste, en que, por otra parte, no son consideradas como tales. Si existen, en efecto, cabos llamados «fin de la tierra» en Bretaña, en Galicia y en Cornualles, no ocurre lo mismo con el espacio vivido: un país como Portugal se considera más abierto por el Atlántico que limitado por él. Las fronteras de Europa, como veremos, son exclusivamente culturales.
En lo que sigue, intentaré delimitar el espacio europeo por una aproximación progresiva, encerrándolo en una serie de dicotomías. La red de estas habrá de estrecharse y cerrarse en un residuo, que será Europa. De esta suerte, no es mediante una unión como se llegará a Europa, unión que sin embargo se está realizando mejor o peor al nivel de la economía y de la política. Se llegará a ella más bien a costa de una división que la separará de lo que no es ella. Esta paradoja se manifiesta, del modo más elemental, en un mapa geográfico. Empezaré, pues, por recordar algunos datos fundamentales, a título de información, sin pretender la más mínima originalidad3.
Dicotomías
Se puede considerar a Europa, tal como hoy es posible señalarla en el mapa del mundo, como el resultado, el residuo, de una serie de dicotomías. Estas se han operado según dos ejes: un eje norte-sur, que separa un Este de un Oeste, y en eje perpendicular, este-oeste, que separa un Norte de un Sur. Se remontan a varios milenios. Cosa curiosa, y a la que no pretendo, por otra parte, atribuir una particular significación, es que se han operado aproximadamente cada cinco siglos.
a) La primera dicotomía se hace según un eje norte-sur. Divide un Oeste de un Este: a grandes rasgos, por una parte, la cuenca mediterránea («Occidente») y, por otra, el resto del mundo («Oriente»)4.
Comienza a operarse cuando Grecia conquista su libertad en relación con el Imperio persa, en el momento de las guerras médicas. Y se consuma plenamente con la conquista por el helenismo del conjunto de la cuenca mediterránea. Esta es llevada a cabo primero gracias a Alejandro Magno y los reinos helenísticos que le suceden. Se prosigue luego con la conquista romana: a partir de la campaña victoriosa de Pompeyo contra los piratas, terminada en 67 antes de Cristo, hasta la conquista por el Islam5 de sus orillas meridionales en los siglos VII y VIII, el espacio marítimo mediterráneo será posesión tranquila e indivisa del mundo romano, que le dará su nombre; lo que los romanos llaman mare nostrum es asimismo bahr Rûm para el Islam.
Esta conquista aísla una «tierra habitada» (oikouménè) del resto del universo, considerado como bárbaro. La frontera que los separa ha sido mucho tiempo fluctuante. La expansión máxima hacia el este en la época de Alejandro, que había ido hasta el Indo, era sobre todo militar. El proceso de helenización del Oriente fue lento y correspondió, ante todo, a las ciudades. La presencia de Roma en la región no pudo nunca hacer coincidir totalmente la frontera del helenismo con la que separa al mundo romano del Imperio persa. En efecto, este último, al menos bajo la dinastía sasánida, sufrió también la influencia cultural helenística.
La vecindad del «Oriente» no dejará de permitir, en compensación, una cierta «orientalización» del mundo romano, que vira, por ejemplo, hacia un totalitarismo imitado de su adversario sasánida6.
Es en esta unidad mediterránea, a partir del principio de nuestra era —que, por otra parte, se define por él—, donde se instala el Cristianismo, que comienza a llamarse católico, es decir, universal.
b) Viene luego una segunda división, según un eje este-oeste. Se opera en el interior de la cuenca mediterránea, a la que escinde en dos mitades aproximadamente iguales: se trata de la división norte-sur consecutiva a la conquista musulmana del este y el sur del Mediterráneo, en el siglo VII7.
Las fronteras entre estos dos dominios apenas se han movido desde esta época hasta hoy. Como mucho, el eje este-oeste ha basculado ligeramente sobre sí mismo. Puede hacerse abstracción de las avanzadas provisionales: la incursión de los saqueadores árabes hasta Poitiers8, la ocupación de Sicilia por el Islam o la de Palestina por los cruzados. Raras han sido las rectificaciones duraderas: a partir del siglo XI tendremos en la memoria el paso al Islam de la Anatolia (a la que sus conquistadores dieron su nombre actual, el de Turquía), compensado por la reconquista cristiana de la península ibérica, concluida tres siglos después. Las incursiones otomanas hacia Hungría y Austria en los siglos XVI y XVII no han tenido continuación; en cambio, han dejado huellas más duraderas en forma de poblaciones musulmanas en Bulgaria, en Bosnia, en Albania. Y Grecia debió esperar hasta el siglo XIX para recuperar su independencia, perdida en el siglo XV.
El Islam, por su parte, no se ha limitado al mundo mediterráneo. Muy pronto ha salido de él. Primero hacia el este, englobando desde el siglo VII Persia y Asia central, y luego, a partir de la conquista del Pendjab por Mahmud de Ghazna (1021), el Asia oriental. Después hacia el sur, infiltrándose en África. De este modo puso en cuestión la división del mundo en un Oriente y un Occidente, redistribución del espacio que tuvo grandes consecuencias culturales, como veremos más adelante. Hacia el norte y el oeste la vecindad del Islam no ha dejado de marcar a la Cristiandad y de abrirla a influencias venidas sea de él mismo, sea de un Oriente más lejano. El mundo latino medieval ha heredado de él buena parte del helenismo9. Y el mundo bizantino, directamente en lucha, sin embargo, con el Islam, se ha desarrollado en una constante relación con él10.
Igual que el Islam ha alejado su centro de gravedad del Mediterráneo, cosa que se concretó cuando los califas abasidas desplazaron su capital de Damasco a Bagdad, así mismo la Cristiandad se ha vuelto a centrar más al norte, entre el Loira y el Rhin. En cuanto a Europa, el territorio en que nació (en su sentido actual, el tercero de los distinguidos más arriba) es justamente el norte del Mediterráneo. No se ha limitado a él, pues, como es sabido, se ha dispersado en dos direcciones: en tierra, con la expansión alemana y luego rusa, hasta por el Asia central y Siberia; por mar, a partir de los grandes descubrimientos, que llevaron a la colonización y a la población por europeos de las dos Américas y de Oceanía.
Tampoco la Iglesia se limita a este territorio «europeo»: el Cristianismo, desde antes de las misiones de la época moderna hacia América y, luego, hacia África, es desde el principio también africano, con la Iglesia monofisita de Etiopía, y oriental, con los nestorianos de Asia central y de China, por no hablar de los cristianos de Oriente, que vivían bajo la dominación musulmana en calidad de comunidad religiosa «protegida» (ḏimmī) o al margen de aquella (Armenia, Georgia).
c) Se asiste luego a una tercera división11. Se opera en el interior de la Cristiandad, según un eje norte-sur. Es el cisma entre Latinos y Bizantinos, acaecido en el plano religioso quizá desde el siglo X, pero en todo caso en 1054, y consumado políticamente en 1204 con la toma de Constantinopla por los soldados de la IV cruzada. Este inaugura una tensión que irá creciendo entre un Oeste católico y un Este ortodoxo.
Esta división se opera en el interior del mundo que ha seguido siendo romano y cristiano. Y se infiltra en una línea de quiebra que persistía desde la época pagana: empieza, en efecto, por coincidir a grandes rasgos con la que separaba el imperio de Occidente, en el que el latín es la lengua de la administración, del comercio y de la cultura; y el imperio de Oriente, que, aunque es también hasta muy tarde administrado en latín, tiene como principal lengua de cultura el griego. Y se prolonga luego hacia el norte, en el momento de la conversión de los eslavos12. Estos han escogido, en efecto, bascular unos hacia el lado latino del Cristianismo (polacos, checos, croatas, eslovenos, eslovacos, etc.), como han hecho asimismo los húngaros, los escandinavos y finalmente los lituanos, y los otros, hacia su lado griego (rusos, serbios, búlgaros), como han hecho también los rumanos. Esta división no será por completo puesta en cuestión, en el plano de la cultura, por la emergencia en los siglos XVII y XVIII de Iglesias vinculadas a la sede romana (y llamadas «uniatas» por sus adversarios), por ejemplo en Ucrania.
Esta división se opera igualmente en el interior de la Cristiandad, que había venido a alojarse en el mundo romano y que estaba ligada a él. Divide a la Iglesia, que hasta entonces afirmaba su ortodoxia frente a las herejías nestoriana y jacobita así como su fidelidad al Imperio (de ahí el nombre de «melquita» que recibía en tierra aramea). El cisma escinde en dos lo que hasta entonces había permanecido indiviso. Pero, al mismo tiempo, constituye a Europa. Es tras el cisma de Oriente cuando la palabra «católico» cobra un sentido diferente. Ahora bien, la Iglesia, que se designa a sí misma con este adjetivo, ocupa un territorio que recubre más o menos lo que hoy llamamos Europa: las dos mitades, central y occidental, de un todo que llega hasta el este de Polonia y que la posguerra no había dividido, como advertimos hoy, de un modo totalmente artificial.
En cuanto al mundo ortodoxo, y ante todo Rusia, su pertenencia a Europa no es cosa en modo alguno consabida, ni por uno ni por el otro de los dos lados13. El eslogan «Europa del Atlántico a los Urales» lo es de un europeo del Oeste. Tal pertenencia es, en el Este, objeto de un debate interno, secular, pero todavía actual, entre las tendencias eslavófila y occidentalista.
d) En fin, una última división se opera según un eje este-oeste. Es consecutiva a la Reforma. Prefiero este término, que permite singularizar los acontecimientos que han seguido al año 1517 en relación con múltiples reformas de la historia de la Iglesia, incluida la reforma católica ligada al concilio de Trento y efectuada como respuesta a la Reforma. En el siglo XVI esta ha llevado a separar el dominio protestante del dominio católico. A grandes rasgos, el Norte pasó al protestantismo luterano y calvinista (Escandinavia, Escocia), eligiendo Inglaterra no escoger, con el anglicanismo. El Sur (España, Portugal, Italia) permaneció católico. El Centro quedó en disputa: en Alemania, como se ha señalado, la Reforma ha hallado eco sobre todo en las zonas que estaban situadas allende la frontera del Imperio romano (limes). Francia permaneció largo tiempo indecisa. En el mundo danubiano también las fronteras tardaron algún tiempo en fijarse: una buena parte de este, pasada al protestantismo, fue reconquistada por el catolicismo en el siglo XVII no sin dejar muchos resentimientos, como pasó en Bohemia.
Esta división se produjo dentro de la Cristiandad de Occidente. Como esta coincide con Europa, ella no puso en cuestión su existencia. Con la Cristiandad, fue también Europa la que se halló dividida. De esta suerte, el mundo reformado es tan resueltamente europeo como el católico, evidencia que subrayo aquí para evitar malentendidos sobre el adjetivo «romano», al que más adelante daré un sentido preciso.
Una memoria con cicatrices
Europa nos presentará así un rostro con cicatrices, que conserva la señal de las heridas que la constituyen. Los europeos han de guardar el recuerdo de estas cicatrices. Desempeñan un doble papel: primero, el de definirlos respecto de aquello que no es Europa, y, luego, desgarrar a Europa en su mismo interior. Conservar la memoria de estas divisiones puede evitarnos caer en varias confusiones.
De manera general, se evitará superponer demasiado rápidamente las dicotomías que se han operado, sobre todo cuando se producen sobre ejes orientados en la misma dirección. La más grave fuente de confusión es sin duda la que proviene del uso de la palabra «Oriente» como opuesto a un «Occidente». Ex Oriente caligo. En efecto, incluso si las palabras se corresponden, la distinción antigua entre Oriente y Occidente no coincide en modo alguno con la que hay entre el Oriente y el Occidente romanos y luego cristianos. Coincide todavía menos con la que opone la Europa occidental al «Oriente» del orientalismo, para el que Marruecos es oriental y Grecia, occidental (oposición para la que acaso se podrían retomar aquí los viejos términos de Poniente y de Levante). Las distinciones que practico me parece que ayudan a evitar los mitos acerca del «Oriente» en general, en que se vierten las contraimágenes en relación con las cuales Europa ha intentado a menudo definirse14.
Para entrar en detalles, es preciso recordar aquí algunas cosas:
a) La primera división (la oposición cuenca mediterránea/resto del mundo) no tiene el mismo estatuto que las siguientes. Estas últimas divisiones colocan, en efecto, de una y otra parte de un mismo límite entidades que tienen el mismo estatuto y que se consideran ellas mismas como unidades. Así, el Islam puede tener la riqueza de una diversidad de pueblos y de lenguas, pero él se concibe, en su teoría político-teológica, como un mundo unido, «pacificado» (dār as-salām), en «guerra» común contra el paganismo (dār al-ḥarb)y, según ciertos autores, en una «tregua» común con los demás monoteísmos (dār aṣ-ṣulḥ). Igualmente, los mundos ortodoxo, protestante y católico sienten que constituyen unidades unos respecto de otros. Así, cada unidad se define por relación con otra unidad. Mas ¿qué ocurre con el «Oriente»? El Oriente mismo ¿se pretende como una unidad? ¿Tiene conciencia de formar una? Y ¿en qué mismo saco reunir al mundo indio con los que lo han difundido —el Tíbet, Indonesia o Asia del sureste—; el mundo chino con sus esferas de influencia cultural —Japón, Corea, etc.—? El «Oriente» concebido como una unidad no es apenas más que un espejismo o algo repelente, en cualquier caso, para uso de los occidentales. Y así lo han entendido, por otra parte, los griegos más inteligentes. Así lo hace Platón, que se burla de una división de la humanidad en griegos y bárbaros, que sería, por su parte, paralela a una división del reino animal entre el hombre y el resto de los vivientes15.
Aplaudiré, pues, el esfuerzo por reintegrar la memoria de las muy variadas culturas que reunimos en el saco de «Oriente» y por dar ya ese primer paso hacia la reminiscencia que constituye la conciencia de haber olvidado16. Mas no me arriesgaré aquí a hablar de lo que distingue al Occidente del Oriente. Primero, por la razón que he dicho: que el «Oriente» no me parece constituir una entidad verdadera. Y, luego, porque no tengo un acceso de primera mano a esas tradiciones culturales.
Me contentaré con una sola indicación, que no se sale de mi propósito: el guardar memoria de esta distinción prohíbe confundir el Occidente con la Cristiandad. El Cristianismo tiene, en efecto, una vocación universal y no se limita al área geográfica que recubre en un momento dado: los «cristianos de santo Tomas», en Malabar, y los Etíopes no son apenas «Occidentales».
b) La segunda división (la oposición del Norte cristiano al Sur musulmán) prohíbe confundir la Cristiandad con la cultura grecolatina. También el Islam es heredero de ella en una amplia medida: la península arábiga en la que nació estaba ya helenizada en parte17 y, tras la conquista de Irán y Siria, se instaló en un territorio cultural preparado por las monarquías helenísticas y, luego, por Bizancio, del que adoptará muchos elementos, por ejemplo, en su administración (el correo, la moneda, etc.)18. Se ha podido aventurar la fórmula: «¡Sin Alejandro Magno no hay civilización islámica!»19 Puede, incluso, que determinadas dimensiones del mundo musulmán sean, si puede decirse, más «antiguas» que nuestro mundo occidental. Un ejemplo: el hammam. Basta la palabra para desencadenar en la mente del occidental todos los clichés ligados a lo que pasa por «típicamente árabe». Ahora bien, ¿qué es el hammam sino las antiguas termas, olvidadas en Occidente y conservadas en Oriente?
c) La tercera división (la oposición del Este griego, ortodoxo, al Oeste latino, católico) prohíbe confundir el Cristianismo con una cultura e, incluso, con costumbres determinadas. En efecto, la diferencia en el plano de estas deja intactos los elementos comunes que cabe considerar como decisivos. Subsiste de hecho entre las dos Iglesias (si se considera que constituyen verdaderamente dos) una comunión en el plano esencial: cada Iglesia reconoce la legitimidad de los sacramentos de la otra20. Y este reconocimiento mutuo entraña un reconocimiento de la validez de la sucesión de los obispos a partir de los apóstoles y de la legitimidad de los ministerios a ella ligados (communio in sacris).
d) La cuarta división (entre el Norte protestante y el Sur católico) invita, finalmente, a no confundir la afirmación según la cual la Iglesia católica ha recibido la promesa de no engañarse acerca de lo esencial del mensaje, con el rechazo de la presencia, fuera de ella, de elementos auténticos de ese mensaje, que ha de desarrollar mejor.
Una pertenencia graduada
Si yo propongo aquí hacer memoria de las divisiones constitutivas de la unidad europea, es con el fin de poder plantear de nuevo la cuestión de la identidad europea, y para subvertirla.
Una cultura se define por relación con los pueblos y con los fenómenos que considera como sus «otros». Se puede proceder de la misma manera con Europa. Pero en este caso nos encontramos frente a varios «otros», que no cabe reducir a algo indiferenciado que se admira o se rechaza. La alteridad de Europa respecto a cada uno de sus diversos «otros» no se sitúa en el mismo plano.
Europa, en tanto que Occidente, es, así, la «otra» de Oriente. Mas comparte esta alteridad con el mundo musulmán, con el que tiene en común la herencia grecolatina.
En cuanto Cristiandad, es la «otra» del mundo musulmán. Pero comparte esta alteridad con el mundo ortodoxo, con el que tiene en común el Cristianismo.
En cuanto Cristiandad latina, es la «otra» del mundo bizantino, de cultura griega. Ahora bien, esta última alteridad Europa no la comparte con nadie: la separación de los mundos católico y protestante entra en el interior mismo de la Cristiandad latina, incluso si el mundo protestante se define por oposición a una Iglesia llamada «romana».
Desearía, pues, introducir en la idea de Europa una gradación: Europa es una noción variable. Se es más o menos europeo. Así, si el mundo protestante me parece tan decididamente europeo como el católico, la pertenencia a Europa del mundo oriental, de tradición griega y ortodoxa, me parece que plantea un problema.
El este de Europa
Este problema es el de saber en qué medida las regiones que componen ese mundo se atienen todavía al modelo cultural de Bizancio. Su fidelidad a la versión oriental del Cristianismo no lleva consigo automáticamente que permanezcan en la estela de la civilización bizantina.
Y es aquí donde hay que distinguir: Bizancio misma no se ha considerado nunca como «europea». Se ha considerado siempre como «romana» e incluso como continuación del Imperio como una segunda Roma. Reivindicación, por lo demás, plenamente legítima, después de que Constantino decidiera trasladar allí la capital del Imperio (330). Además, Bizancio se ha considerado siempre como perteneciente a la Cristiandad. El traslado de la sede del Imperio debía, por otra parte, simbolizar también la distancia tomada respecto del paganismo. Tampoco en esto existe razón alguna para rechazar esa pertenencia. En cambio, nunca, en el curso de la historia, Bizancio ha entendido por «Europa» una entidad a la que perteneciera. La palabra designa, también para los bizantinos, la Cristiandad latina. Demos algunos ejemplos: Jorge (Gennadios) Scholario, cuando remite a autores latinos, los llama Europaioi. Así opone a los «europeos», entre los cuales sitúa, por otra parte, al tunecino san Agustín, y los «asiáticos», entre los cuales está san Cirilo de Alejandría21. Miguel Apostolis, un griego del siglo XV, algunos años antes de la caída de Constantinopla, compara todavía Grecia con Europa en beneficio de la primera22.
Dicho esto, ¿qué es de las naciones ortodoxas que, tras la caída de Constantinopla (1453), han conocido más de cinco siglos de una agitada historia? Es claro que no cabría identificarlas pura y simplemente con Bizancio, y esto incluso si la filiación bizantina es reivindicada por ellas con una insistencia a veces desgarradora. Habría, pues, que empezar por evaluar la importancia relativa de la influencia bizantina en los países de tradición ortodoxa. Tomemos el ejemplo de Rusia. Podemos hacer abstracción de la leyenda según la cual Moscú sería una tercera Roma, heredera de la Roma del Lacio y, luego, de la del Bósforo. Fue lanzada al final del siglo XV como legitimación del naciente poder de los zares. Pero, incluso sin esto, el camino que habría de llevar de Bizancio a la actualidad es muy sinuoso. En más de un punto la filiación bizantina de Rusia es ficticia, o puesta de relieve, mientras que otras influencias, venidas de Escandinavia o de los mongoles, han sido, al contrario, mucho tiempo excluidas de la historiografía oficial, tanto zarista como leninista. Me contentaré con un solo ejemplo: cuando Iván III tomó Novgorod (1478) y comenzó a proclamar que Moscú debía ser la tercera Roma y, por tanto, la heredera directa de Constantinopla, nombró un nuevo obispo, Guennadi. Este se dio cuenta de que su Biblia no estaba completa e hizo traducir en eslavo los libros que faltaban. Sin embargo, no los hizo traducir a partir del griego de los Setenta, sino… del latín de la Vulgata23.
Así, pues, la pertenencia de esas naciones a Europa ¿es algo consabido? ¿Y es ya algo consabido para ellas mismas? ¿A partir de cuándo se manifiesta su deseo de pertenecer a ella, aunque no sea más que reivindicando su nombre? En esto habría que matizar al infinito, según las regiones y según las épocas, para hacer lo cual no tengo competencia. En todo caso, la «europeidad» de esas regiones no es algo consabido: los judíos de Bulgaria, al principio de este siglo, soñaban con Austria-Hungría como con «Europa»24. Y todavía hoy un ateniense que se embarca para París o para Roma dice que va stin Evropi. No se trata para mí de excluir de Europa a los países de tradición ortodoxa por una decisión activa de rechazo. Mas tampoco es cuestión de anexionarlos a pesar de ellos a una entidad de la que no se sienten miembros. De todas maneras, no pertenecer a Europa no los arroja en nada a las tinieblas exteriores de barbarie alguna. No identifico en absoluto a Europa con el mundo civilizado… Ser exterior a esta no es ser inferior a ella.
En fin, la comprobación de una eventual exterioridad de esos países respecto de Europa tendría que ver únicamente con la historia cultural, y no hay ni que decir que no tiene nada que ver con los problemas contemporáneos de naturaleza económica, política, estratégica, etc. , acerca de los cuales no poseo competencia alguna para decir nada: si hay o no que ampliar las fronteras de la Comunidad Económica (llamada) Europea a países del ex-Este e incluso a Turquía; o si hay o no que ayudar a salir adelante a los pueblos de la ex-URSS, cuya desgracia, recordémoslo, no les vino en modo alguno de su «alma eslava», sino más bien de una ideología de origen europeo…
¿Una identidad europea?
Las consideraciones que preceden y que puede parecer que no atañen sino a la historia y la geografía, tienen un alcance más vasto. Permiten dar, en efecto, a una meditación sobre Europa nada menos que su objeto mismo. He empezado por recoger una distinción común entre dos conceptos de Europa: Europa como lugar y Europa como contenido. Puede verse ahora cómo se articula uno con otro. Europa como lugar es el espacio que he pretendido determinar lo más posible mediante una serie de dicotomías que es evidente que atañen sobre todo a una geografía intelectual o espiritual. Europa como contenido es el conjunto de los hechos, históricamente identificables, que se han producido en el interior de ese lugar. Esos acontecimientos pueden ser puntuales o cubrir largos periodos. Todos han contribuido más o menos a dar su fisonomía a lo que calificamos como «europeo». Empleamos a veces este adjetivo para designar poblaciones o evoluciones culturales que se situaron o se sitúan todavía ahora fuera de las fronteras de Europa. Pero solo lo empleamos para remitir a realidades que han encontrado su fuente en el interior del espacio europeo. Europa, como lugar, precede, pues, a Europa como contenido.
Un ejemplo podrá ayudarnos a aclarar esta distinción. Se habla de las «ciencias europeas» (Husserl), o de la «técnica europea», o incluso de la «metafísica occidental» (Heidegger) —también aquí quiere decirse «europea»—. Las realidades culturales que así se designan no se limitan al espacio europeo ni por su origen, ni por su expansión ulterior. La ciencia, en general, ha nacido también en otro lugar fuera de Europa: en efecto, en China. Y lo que la misma Europa ha asimilado, de hecho, de matemáticas y filosofía ha sido primero griego y, luego, árabe. La física matematizada, por el contrario, ha aparecido en Europa con la revolución vinculada al nombre de Galileo. Y otro tanto ha pasado, como consecuencia de ella, con la técnica y el maquinismo industrial. Asimismo, la democracia apareció en Grecia. Mas solo en el interior del espacio europeo levantó progresivamente la restricción que la limitaba a una exigua élite de ciudadanos, con exclusión de los esclavos y de las mujeres. Y otro tanto puede decirse de la Ilustración, en todo caso, en su forma moderna. Nada prohíbe reconocer aquí la evidencia de que esos fenómenos son típicamente europeos, más aún, que es con el rostro de ellos con el que Europa se ha manifestado y continúa manifestándose, de modo liberador o penoso, al resto del mundo.
Los fenómenos de los que acabamos de hablar han nacido, en todo caso, en el interior de un espacio que existía ya y que, por tanto, ellos no han creado. Más aún, cabe preguntarse si su emergencia no se halla ligada con un vínculo más que accidental a aquello que ha definido a Europa, distinguiéndola de sus «otros». Hemos de saber, pues, primero lo que es Europa si es el caso, dónde está Europa, antes de poder hacer el balance de su historia.
Podemos así proponer de nuevo la clásica cuestión de la identidad. Comúnmente nos preguntamos: ¿quiénes somos? Y respondemos: griegos o romanos, judíos, o cristianos. O, en cierto sentido, de todo un poco. Hemos podido dar, pues, todas esas respuestas y ninguna es falsa. Lo único que aquí propongo es introducir un poco de orden. ¿Con qué criterio de clasificación? De entrada, lo más adecuado será, sin duda, hacerse la pregunta: ¿qué tenemos de propio? Desde luego, no la humanidad en general, en lo que la define: el Oriente llamado «bárbaro» y el Occidente helenizado la tienen en común. Ni tampoco el helenismo: el mundo musulmán y Bizancio son también ellos herederos de él. Ni el judaísmo, presente también muy pronto allende las fronteras del Mediterráneo. Ni tampoco el Cristianismo, que el Oriente cristiano confiesa también.