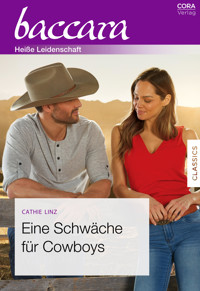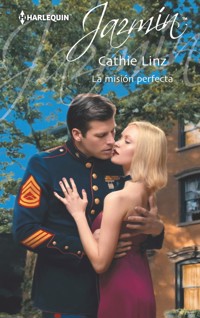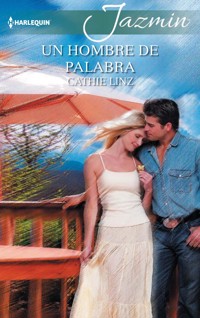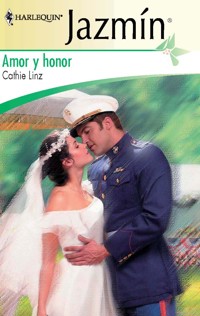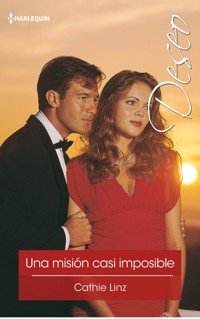6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Jazmín 564 El rey de su corazón Cathie Linz ¡El heredero de la corona había aparecido! La reina viuda y el Consejo del Rey estaban más que satisfechos, pero Luc Dumont, jefe de seguridad del palacio y nuevo heredero, pensaba que debía tratarse de un error. Y como siempre, la encantadora Juliet Beaudreau estaba a su lado, ayudándolo y enseñándole a comportarse acorde con las nuevas circunstancias. Pero él no podía concentrarse en el protocolo cuando lo que de verdad quería era tener a su competente profesora entre sus brazos y satisfacer otro tipo de necesidades... Una gran pareja Elizabeth August ¿Existía un plan para emparejarla con aquel hombre? Gwen Murphy, la que en otro tiempo fue la chiquilla del rancho vecino, le debía un favor a la apache Halcón de la Mañana, pero utilizar sus habilidades como investigadora para encontrarle novia a su nieto... y tener que vivir en su casa era demasiado. Y era demasiado sobre todo porque Jess Logan llevaba años despertando en ella sentimientos que no deseaba: era demasiado masculino. Una vez que estuvo bajo el mismo techo que Jess, Gwen hizo todo lo que pudo para buscarle esposa, ¿o no? Porque lo cierto era que, desde que estaba allí, se había dado cuenta de que su corazón podría volver a sentirse pleno; solo tenía que encontrar el coraje para dejarse llevar... Un hombre en el camino Jodi Dawson Se había enamorado de un millonario de incógnito... Hunter King: alto, moreno, ojos azules y piel tostada... Nada más conocerlo, Danielle Michaels quedó cautivada. A Hunter también le sorprendió sentirse tan atraído por Danielle. De hecho, era la primera vez en su vida que se olvidaba del trabajo por completo. Pero a Dani, entre su empleo y sus dos hijos pequeños, le quedaba poco tiempo para aventuras, así que Hunter tendría que demostrarle que no era una simple distracción pasajera... Que era la mujer de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Harlequin Books S.A.
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El rey de su corazón, n.º 1716 - diciembre 2015
Título original: A Prince at Last!
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7322-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
El rey de su corazón
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Una gran pareja
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Un hombre en el camino
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Hoy va a ser un mal día –anunció Luc Dumont, entrando en el despacho de Juliet Beaudreau.
–¿Qué ha ocurrido? –quiso saber Juliet, quitando un montón de papeles de una silla para que la ocupara el inesperado visitante.
Pero Luc ignoró la silla y prefirió pasear de un lado a otro, a pesar del reducido tamaño de la habitación que servía a Juliet de despacho en la planta baja del palacio de Bergeron, en St. Michel. La presencia de Luc la hacía parecer más pequeña aún, ya que era un hombre impresionante.
A Juliet ya la había impresionado al conocerlo, tres años antes. Desde entonces, cada vez que lo veía, se le iluminaba la cara. Alto y delgado, de pelo castaño y facciones marcadas, tenía los ojos azules más vivos que había visto jamás. En lugar de su atuendo normal de trabajo: traje negro, camisa de color azul claro y corbata de color rojo oscuro; ese día llevaba una camisa negra y pantalones normales. Juliet pensó que seguramente acababa de volver de su último viaje y había ido a palacio directamente.
Era un hombre de muchas facetas. Profundamente serio algunas veces y con gran sentido del humor otras. Debajo de la fachada educada y culta, siempre parecía arder una especie de llama.
En ese momento, estaba sencillamente guapísimo… y muy enfadado.
–¿Que qué ha ocurrido? –repitió Luc–. No te lo creerías si te lo contara.
–Claro que sí. ¿Has encontrado finalmente al heredero?
Juliet sabía que a Luc, como jefe de seguridad de St. Michel, le había sido encomendada la misión de encontrar al desaparecido heredero al trono.
–Parece que sí.
–Pues no pareces muy contento con el resultado.
Juliet rodeó la mesa de roble que le servía de escritorio y se colocó en la parte delantera. Mientras lo hacía, deseó haberse puesto algo más femenino que el top y la falda negra que llevaba.
–¿Quién es? Sabemos ya que no es Sebastian LeMarc. Lo que dijo resultó ser falso.
–La que mintió fue su madre, no él. Las madres a veces son muy mentirosas –dijo él con amargura.
Juliet, preocupada, puso una mano sobre el brazo de Luc, y eso hizo que este dejara de deambular.
–Cuéntamelo, Luc. Dime lo que está pasando. Sabes que puedes contar conmigo.
A Juliet le dolía su falta de confianza. Pero Luc, tras unos segundos, comenzó a hablar.
–Acabo de volver de visitar a mi padre.
Eso tal vez explicaba su mal humor. Quizá estuviera enfadado por asuntos familiares y no por algo relacionado con el heredero.
–¿Fue mal la visita?
–Depende a quién se lo preguntes –replicó Luc crípticamente.
–¿Qué ocurrió?
–Primero tengo que ponerte en antecedentes. Mi madre murió cuando yo tenía seis años y mi padre se volvió a casar después.
–Tu madrastra era horrible –continuó Juliet–, hizo que te enviaran a un internado en Inglaterra. Primero estuviste en Eton y luego en Cambridge.
–¿Cómo lo sabes? –preguntó Luc frunciendo el ceño.
–¿No me lo has dicho tú?
–No, yo no hablo de mi familia a nadie.
–De acuerdo, leí tu currículum vitae. Antes de morir, el rey Philippe me concedió acceso libre a los archivos reales.
–Pero para hacer tu tesis sobre la historia de St. Michel no necesitas meter la nariz en mi archivo personal. Y no estoy seguro de que ponga que mi madrastra fuera horrible.
–Eso lo deduje yo. ¿Te has enfadado? –preguntó ella con la mejor de sus sonrisas.
Luc sacudió la cabeza.
–No. Esta vez te perdono. De todos modos, desde que me fui a estudiar a Inglaterra, mi padre y yo no hemos tenido apenas contacto. Quizá, si nos hubiéramos visto más a menudo, las mentiras habrían salido antes.
–¿Qué mentiras?
–Mentiras sobre muchas cosas. Mentiras sobre el hombre que yo pensaba que era mi padre, sobre mi madre y sobre el hombre que soy hoy –la voz de Luc expresaba emoción.
Juliet nunca había visto a Luc tan enfadado. No sabía si era por el internado en Inglaterra o por haber trabajado tanto tiempo para la Interpol, pero Luc siempre había sabido controlar sus sentimientos. Era un hombre discreto, que solía mantener cierta distancia con los demás.
Juliet sospechaba que era debido a su educación. Una educación en un internado que lo había apartado de su familia. Ella conocía bien ese sentimiento. Como hijastra del rey fallecido, nunca se había sentido parte de la familia real. Sus hermanastras, que en el pasado habían sido princesas, nunca la habían hecho sentir deliberadamente que no fuera parte de la familia, pero se sentía diferente a ellas. Para empezar, era morena, y también tímida y estudiosa, a diferencia de las otras, que eran rubias, simpáticas y extrovertidas.
Siempre había sentido que aquel no era su hogar. La única persona que le había ofrecido su amistad era Luc. Aunque él tenía treinta y dos años y ella solo veintidós, era muy madura para su edad y se sentía muy unida a Luc. Pero, por miedo a arruinar su amistad, nunca se había atrevido a analizar por qué se sentía tan unida a él.
Sabía que Luc la veía solo como una amiga y eso estaba bien. Se conformaría con lo que tenía. Sería la mejor amiga que Luc hubiera tenido nunca.
–No sé qué mentiras son esas sobre tu padre o tu madre, pero sí puedo hablar del hombre que eres hoy. Eres una persona sincera y honrada.
–¡Juliet, no sabes lo que es descubrir que tu vida entera está basada en una mentira!
–Y no lo voy a saber nunca si no me dices lo que ha pasado –contestó ella con un ligero tono de impaciencia.
–Estoy hablando de un modo incoherente, ¿verdad?
–No, no te preocupes. Pero, ¿por qué no me lo cuentas desde el principio?
–¡Ah, el principio! Bien, pues eso nos lleva al matrimonio de Philippe con Katie. El matrimonio que aseguraron al joven príncipe que no era válido porque Katie era menor de edad.
–Sí, pero nosotros sabemos ahora que no era cierto –le recordó Juliet–. El matrimonio era totalmente legal. Por eso has estado todos estos meses buscando al hijo que nació de su unión.
–Bueno, pues la búsqueda ha terminado.
–Y por eso es por lo que tienes un mal día, ¿verdad?
–Exactamente.
–Todavía no me has dicho quién es.
–Lo sé. Pero es porque me resulta bastante difícil aceptar todo este asunto.
–¿Todo este asunto?
–Bueno, descubrir que mi padre no es mi padre, en primer lugar.
La impaciencia de Juliet se disipó momentáneamente.
–Oh, Luc.
ÉL trató de quitarle importancia con un gesto, pero no lo consiguió, y se notaba que estaba más nervioso de lo que quería dejar ver.
–Mi vida se está convirtiendo en una de esas telenovelas americanas.
–¿Te lo confesó tu padre?
–Fui a verlo para llegar al fondo de todo este lío.
–¿Qué lío?
–Tenía motivos para creer que Albert Dumont quizá no fuera mi verdadero padre y él me lo ha confirmado. Mi madre había estado casada con otro hombre antes de conocerlo a él.
–¿Sabía Albert quién era tu padre?
–No lo supo al principio. Lo único que sabía era que mi madre no era feliz con Robert Johnson, su anterior marido, y que se divorció de él. Al parecer, la engañaba. Albert hacía negocios con las empresas para las que trabajaba Robert Johnson y conoció a mi madre en un acto oficial.
Luc hizo una pausa.
–Albert también estaba divorciado y, cuando mi madre se divorció, se casaron y se instalaron en Francia. Yo tenía entonces dos o tres años. Sé que el padre de mi madre murió poco después y mi madre se quedó sin familiares en América.
–¿Así que Albert creyó que tú eras hijo de Robert Johnson?
–Bueno, no exactamente. Al parecer, Albert sabía que mi madre estaba embarazada de otro hombre cuando se casó con Robert. Mi madre le pidió a Albert que fuera un padre para mí. Incluso le pidió que hiciera un certificado de nacimiento falso con el nombre de Luc Dumont. En él, aparecía Albert como mi padre y Katherine como mi madre.
Juliet comprendió entonces por qué Luc se sentía traicionado. El hombre al que siempre había querido como a un padre, resultaba que no lo era. Y para ocultarlo habían sido necesarias muchas mentiras.
–Luc Dumont en realidad no existe.
–Por supuesto que existes. Ahora mismo estás delante de mí, caminando de un lado para otro como un león enjaulado.
–¿Por qué te han puesto aquí? –se dejó caer en la silla vacía y clavó en ella una mirada grave–. Te podían haber puesto un despacho mayor en la zona norte.
–Me encanta esta habitación –aseguró ella.
Las paredes de piedra databan del siglo XVI. En su irregular superficie estaban todavía las marcas del cincel.
Aparte de la mesa de roble, había recuperado del almacén de palacio dos sillones tapizados con seda china, una estantería de caoba y un armario de estilo victoriano, forrado con cretona y que ocupaba una de las esquinas. Finalmente, también había puesto una alfombra oriental.
–Además, se ve el jardín desde la ventana –añadió.
Juliet se detuvo brevemente a mirar las rosas silvestres que subían por los muros de la torre, los arbustos que crecían un poco más allá y junto a los que había rododendros y algunas azaleas tardías, sobre las cuales revoloteaban tres mariposas blancas.
Nunca se cansaba de mirar la naturaleza. Eso alimentaba su alma. Aunque nunca se lo había dicho a nadie. Los demás pensaban que era un poco rara, una persona ensimismada y solitaria.
–La torre es una de las partes más antiguas del palacio –añadió–. Y como estoy haciendo la tesis sobre la historia de St. Michel, es el lugar ideal para trabajar.
–Y está tan cerca de la caldera, que en invierno oyes el ruido que hace.
–Sí, pero ahora es primavera y no me molesta –dijo, volviéndose hacia él–. No trates de convencerme, soy muy tozuda. Una vez que se me mete una idea en la cabeza, tengo que llegar al final. Así que volvamos a tu familia. Me has dicho que todo empezó con el matrimonio del príncipe Philippe y Katie. ¿Por qué? ¿Conocía Katie a tu madre?
–¿No lo entiendes? Katie era mi madre.
Juliet se quedó pálida.
–Pero… pero… eso significaría que tú eres…
–El príncipe heredero –asintió Luc–. Bingo. Ahora ya entiendes por qué he entrado diciendo que este es un mal día. Yo rastreando América y Europa en busca del heredero, y resulta que soy yo. ¿No te parece una ironía?
Ella no sabía si era irónico, pero desde luego era un suceso bastante extraño.
Cuando él había dicho que su padre no era en realidad su padre, a ella no se le había ocurrido relacionarlo con la investigación que estaba llevando a cabo. Luc siempre le había parecido, igual que ella, un marginado dentro del círculo de la realeza.
Pero ya no lo era. Así que la unión que existía entre ellos iba sin duda a romperse.
–Eres el heredero desaparecido –repitió ella despacio–. Tu padre era…
–El rey Philippe, quien, cuando todavía era príncipe, se casó con Katherine, mi madre, a quien llamaba Katie. Yo debería haberlo relacionado –se había puesto en pie y estaba caminando de nuevo por la habitación–. Soy un investigador con experiencia, ¡por el amor de Dios!
Luc soltó un suspiro.
–Pero nunca se me habría ocurrido –añadió–. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño y apenas la recuerdo. Lo único que tengo es un libro que ella solía leerme. Un libro que conservo por motivos sentimentales.
–¿Quién más lo sabe?
–Algunas veces me parece que todos me conocen.
–¿Qué vas a hacer?
–¿Cómo voy a saberlo? Todavía estoy intentando asumirlo.
–La reina Celeste no va a alegrarse mucho.
La reina Celeste era la cuarta esposa del rey Philippe. Cuando el rey había muerto de un infarto, todo el país lo había sentido, pero para los habitantes del palacio había sido una verdadera catástrofe.
Según las leyes de St. Michel, solo podían acceder al trono los varones, así que cuando la reina madre había reunido a todos para decirles que el rey se había casado en secreto con dieciocho años y que había tenido un hijo… el palacio entero había temblado.
–Celeste sigue manteniendo que el hijo que está esperando es un varón –dijo Juliet.
–Y supongo que sigue negándose a hacerse pruebas para comprobarlo, ¿me equivoco?
–Exacto.
–¡Vaya desastre!
–Pero ahora tú eres el heredero –repitió Juliet–. El varón primogénito. El futuro rey de St. Michel. Voy a tener que acostumbrarme a hacerte reverencias.
–Si me haces una reverencia, te dejo de hablar –le advirtió él.
–Pero es el protocolo.
–¿Y qué se yo de protocolos y de ser rey?
–Bueno, por lo menos sabes dar órdenes –señaló ella con una sonrisa.
–Cierto, dar órdenes es fácil. Pero decirle a la reina madre y al primer ministro lo que he descubierto no lo va a ser.
–¿Por qué no?
–¿Quién va a creer que yo soy el futuro rey? No soy muy diplomático. No sé cómo se gobierna un país.
–Puedes aprender. Estoy segura de que el primer ministro y la reina madre se alegrarán de la noticia.
–He traído pruebas –dijo bruscamente–. No tanto para convencerlos a ellos, como para convencerme a mí. Mi madre dejó la llave de una caja fuerte a cargo de Albert, por si yo alguna vez preguntaba por mi nacimiento. Como yo no sabía que Albert no era mi padre, era improbable que alguna vez preguntara algo. Dentro de la caja estaba mi certificado de nacimiento.
Luc se quedó pensativo unos instantes.
–Al principio –continuó diciendo–, pensé que podría ser también falso, pero lo comprobé, esta vez utilizando el nombre de mi madre, y resultó ser verdadero. Antes de ello, yo buscaba a Katie Graham, que es el nombre que aparece en el certificado de boda con el príncipe Philippe. También había seguido el rastro de Katie hasta Tejas y descubrí que se había casado con Ellsworth Johnson.
–Pensé que habías dicho que se llamaba Robert Johnson.
–Los americanos tienen la horrible costumbre de no usar el primer nombre, especialmente los de Tejas. Robert era su segundo nombre. Todo estaba en la caja fuerte: los certificados de matrimonio, mi certificado de nacimiento y una carta de mi madre.
–¿De verdad? ¿Y qué decía?
–Todavía no la he leído.
–¿Por qué no?
–Porque no sé si la voy a poder perdonar –afirmó Luc–. Y no creo que haya en la carta nada que pueda justificar que me engañara o que permitiera que viviera en una mentira continua.
–Quizá tratara de protegerte. Era muy joven cuando te tuvo. Apenas dieciocho años. Estaba embarazada y sola. Se casó con Albert para darte un hogar y un padre.
–Se casó con un hombre sabiendo que estaba embarazada de otro –replicó Luc, apretando los puños–. ¿Qué honorabilidad hay en ese comportamiento?
–No lo sabrás hasta que no leas la carta.
–No necesito leerla para saber que lo que hizo no es propio de una persona íntegra.
–Entiendo que te sientas así, pero tienes que leerla, Luc.
–Si te interesa tanto, léela tú –dijo, sacando un sobre del bolsillo y tirándolo sobre la mesa–. A mí no me importa lo que diga. Y ahora, si me disculpas, tengo que preparar la reunión con el primer ministro y la reina madre. Pero, antes de nada, quiero dar un paseo para ordenar las ideas.
Dicho lo cual, Luc salió tan bruscamente de la habitación como había entrado.
Capítulo 2
Juliet se quedó mirando el sobre que Luc había arrojado encima de la mesa como si de una serpiente se tratara. Con dedo tembloroso, dibujó las letras de elegante caligrafía escritas en el dorso: Luc.
¿Qué había pensado su madre al escribir su nombre? ¿Había confiado en que Luc nunca se enteraría de que era el heredero al trono de St. Michel? ¿Lo habría imaginado siquiera? Por lo que le había dicho Luc, a Katie le habían asegurado que su matrimonio con Philippe no tenía ninguna validez.
Eso significaba que Katie había pensado que su hijo era ilegítimo y por eso había hecho todo lo posible por ocultárselo.
Juliet sabía la importancia que tenía la legitimidad. Las princesas lo habían sufrido en sí mismas. Sobre todo Lise, cuyo primer marido, Wilhelm, había vendido la exclusiva a un periódico sensacionalista. Cuando salió a la luz que el rey Philippe había tenido una primera mujer, de la que no se había divorciado, los paparazzi habían irrumpido en el palacio de Bergeron como un puñado de buitres buscando el escándalo.
Las princesas ya se habían ido del palacio. Marie-Claire se había casado con Sebastian, Ariane se había ido a Rhineland y se había casado con el príncipe Etienne y Lise finalmente había encontrado la felicidad al lado de su cuñado, el bondadoso Charles Rodin. Su hermana Jacqueline estaba visitando a unos parientes en Suiza y su hermano Georges se había ido a esquiar a Perú.
Por lo menos, la historia había acabado bien para las tres princesas, que habían encontrado finalmente al hombre de sus sueños.
Juliet se dio la vuelta y se miró el pequeño espejo que había sobre la estantería de la pared opuesta. Lo había colocado allí para que reflejara la vista del jardín, más que por vanidad.
No tenía mucho de qué presumir. Sus ojos verdes eran bonitos, suponía, pero su pelo oscuro era muy rebelde. En ese momento, estaba luchando por escapar del recogido que se había hecho utilizando un lápiz. Sus cejas eran muy pobladas, o eso le había dicho una vez su compañera de habitación del internado, y su boca era demasiado grande para resultar bonita. Hasta tenía pecas, algo que las princesas nunca tenían.
Por otra parte, no era ninguna princesa. Solo era la hermanastra fea, inteligente y estudiosa, que estaba más interesada en el pasado que en el futuro.
Aunque eso sí, las pocas veces que pensaba en lo que este podía depararle, se veía al lado de Luc. Su mirada se apartó entonces del espejo y se volvió hacia el sobre.
El hecho de que Luc fuera el heredero al trono lo cambiaba todo.
Ella no tenía ninguna de las cualidades que podían hacer feliz a un rey. Ni siquiera había podido satisfacer a Armand Killey, el hijo de un millonario de St. Michel. Tres años antes, Armand le había dicho que amaba su belleza silenciosa y ella se lo había creído todo. Su madre había muerto poco antes y se sentía muy sola.
Pero Armand en realidad no la había querido. Solo la había utilizado para acercarse al rey. Juliet había oído la conversación entre el rey y él y se había quedado destrozada. También se había enfadado consigo misma por haberse creído todas las mentiras de Armand y por haberse enamorado de él.
–¿Has leído ya la carta? –le preguntó Luc, interrumpiendo sus pensamientos.
Luc había vuelto a entrar de improviso.
–No –contestó ella.
Se quitó el lápiz del moño y el cabello cayó suelto sobre sus hombros. Luego se volvió hacia Luc.
–No la he leído y no voy a leerla hasta que tú no lo hagas.
–Entonces vas a tener que esperar mucho tiempo –replicó él–, porque no tengo ninguna intención de leerla.
–Luc –al decirlo, cubrió la mano de él con la suya–, ahora estás enfadado. No tomes ninguna decisión hasta que no te tranquilices.
–¿Que no tome ninguna decisión? Tengo que tomarla. En primer lugar, he de contarles al primer ministro y a la reina madre lo que he descubierto. Tengo una reunión con ellos en menos de media hora.
Juliet trató de no sentirse ofendida cuando Luc se apartó de ella. Era normal, Luc tenía en esos momentos muchas cosas que solucionar.
–Como ya te he dicho, estoy segura de que se alegrarán de la noticia.
–Te repito que yo no sé nada de reyes.
–Pero hay algo bueno, ¿sabes? Por lo menos no tendrás que preocuparte por llevarte bien con el nuevo rey.
–Sabía que tú encontrarías el lado bueno.
–Me haces sentirme como una adolescente ingenua que cree en los finales felices.
–¿Es que no crees en los finales felices?
–Mi madre nunca encontró un final feliz –recordó Juliet con tristeza–. Se casó con Philippe por su sentido del deber, para proteger a sus hijos, a Georges y a mí. No creo que llegara a amar a Philippe como amó a mi padre. Y eso quizá fue lo mejor, porque el rey solo quería de ella una cosa: que le diera un hijo varón. Y ella murió precisamente tratando de darle ese varón.
–¿Sientes amargura por ello?
–Trato de que no me afecte, pero a veces es difícil –admitió–. Después de que el primer hijo naciera muerto, los médicos le advirtieron a mi madre que otro embarazo conllevaría muchos riesgos. Pero el rey no hizo caso y mi madre continuó tratando de cumplir sus deseos. Jacqueline nació un año después. Aquel embarazo transcurrió sin problemas y me imagino que Philippe y mi madre se relajaron.
Juliet se quedó en silencio unos instantes, sintiendo un nudo en la garganta.
–Dos años después –continuó diciendo después de tragar saliva–, mi madre volvió a quedarse embarazada. Esa vez las cosas no marcharon tan bien. Todavía la echo de menos. Por eso quiero que leas esa carta de tu madre, Luc. Porque sé la influencia que una madre puede tener sobre uno y cómo duele su pérdida.
–Mi situación es completamente diferente a la tuya. Mi madre murió cuando yo tenía seis años y no me acuerdo casi de ella.
–Quizá la carta te haga recordar cosas.
–No quiero recordar nada –afirmó Luc, comenzando a caminar de nuevo por la estancia–. Ya tengo suficientes problemas con tratar de solucionar el presente, como para hurgar en el pasado más de lo necesario. Y más cuando pronto voy a tener que hablar de ello con el primer ministro y la reina madre.
–La reina madre siempre te ha tenido mucho cariño.
–Es que le gustan los hombres jóvenes.
–¡Luc! –exclamó Juliet antes de soltar una carcajada–. No deberías decir esas cosas.
–¿Lo ves? Nunca podré ser un buen rey. Ya estoy diciendo lo que no tengo que decir –su voz era seria, pero había un brillo especial en sus ojos.
–Bueno, la reina madre es tu abuela, así que supongo que puedes permitirte hacer ciertos comentarios.
–¿Mi abuela? –en ese momento, le tocó a Luc sorprenderse–. No había pensado en ello.
–Y Marie-Claire, Ariane, Lise y Jacqueline son tus hermanas.
–Hermanastras –la corrigió él–. De las cuales tres se han casado en los últimos meses. Seguro que el agua de palacio tiene algo que hace que a todo el mundo le entren ganas de casarse.
–Tus hermanastras seguro que no estarían de acuerdo contigo. Todas ellas se han casado por amor.
–Hay que ser muy romántico para estar tan seguro.
–¿No crees en el matrimonio por amor?
–No es algo que se dé mucho entre la realeza, ¿no te parece? –replicó Luc, deteniéndose al lado de la mesa con la mirada fija en el sobre, todavía sin abrir–. Supón que mi madre y el rey Philippe se casaran por amor, mira adónde los llevó. Parece que eso les arruinó la vida.
–No tiene por qué ocurrir siempre así.
–Ah, o sea, que eres una experta en amores reales, ¿no? –Luc se volvió para mirarla a los ojos–. Pensaba que tu tesis se basaba en el papel que las mujeres de sangre real han tenido en la historia de St. Michel.
–Es que su papel a veces las ha llevado a enamorarse.
–¿Y tú? ¿Te has enamorado alguna vez?
–Una vez pensé que sí –pero cuando Luc apareció en palacio, cambió de opinión. Sus sentimientos hacia Armand habían palidecido en comparación con lo que la unía a Luc–. ¿Y tú?
–El amor te hace débil y yo no quiero convertirme en una persona débil.
–Si eres tan fuerte, no deberías ponerte nervioso por tu reunión con el primer ministro. Tendrías que estar tranquilo y relajado, como siempre.
–¿Es así cómo tú me ves?
Ella asintió. Era más fácil que añadir que era una de las cosas que veía en él, pero que también veía algo más profundo.
–Bueno, entonces me lo tomaré como un cumplido. Aunque eso no impida que siga estando nervioso ante la reunión.
–¿Quieres que te ayude en… ? –comenzó a decir Juliet antes de darse cuenta de que ya no era simplemente a Luc, sino también al futuro rey, al que le estaba ofreciendo ayuda–. Bueno… en realidad, no importa.
–Sigue, sigue. ¿En qué ibas a ofrecerme ayuda?
–En la reunión. Yendo contigo. Pero es una tontería.
–No es una tontería. Tú tienes algo que hace que la gente se ponga de tu parte. Pero esta batalla tengo que librarla yo solo.
–Claro, claro –dijo educadamente, retrocediendo–. Lo entiendo y estoy de acuerdo.
–¿Por qué estás haciendo esto? –preguntó Luc, notando el cambio en ella.
–¿Haciendo el qué?
–Comportante de un modo tan educado y formal conmigo. Te siento lejos de mí.
–Este despacho no es tan grande como para que me vaya muy lejos –contestó ella, intentando bromear.
Pero no engañó a Luc, que la miró seriamente.
–No te atrevas a comportarte de diferente manera conmigo ahora que voy a ser… –no terminó la frase.
–Rey –añadió ella–. La palabra que no te salía era «rey». Y no puedes esperar que me comporte como si no hubiera pasado nada.
–Espero que continúes siendo mi amiga como lo has sido desde que llegué a palacio, hace tres años.
–Siempre seré tu amiga, Luc, pero esto va a cambiar las cosas entre nosotros.
–No, si no lo permitimos. Yo, desde luego, no voy a permitirlo y quiero que me prometas que tú harás lo mismo.
Ella sacudió la cabeza.
–Creo que no te puedo prometer nada.
–¿Por qué no?
–Porque el que tú seas rey lo cambia todo.
–Te aseguro que trataré de mantener el control de la situación –le aseguró Luc.
–Algunas cosas son imposibles de controlar –aseguró ella con voz triste.
Algunas cosas… como estar enamorada del futuro rey.
–Luc, espero que nos hayas reunido para darnos alguna buena noticia –dijo el primer ministro, René Davoine, con su dignidad habitual.
Delgado, con un cabello gris espeso y un bigote a juego, era la viva imagen del hombre de estado distinguido.
–Tengo noticias que daros, pero no sé si son buenas.
–Deja de murmurar, Luc –contestó la reina madre.
Luc, en pie delante de ambos, se sentía como un insecto bajo un microscopio. Y en cuanto a la reina madre, nunca había conocido a una mujer tan intimidante.
Delgada y regia, poseía una presencia que llenaba por completo la estancia… y considerando que estaban en la sala del trono, eso era bastante significativo. A pesar de sus setenta y cinco años, la mujer no tenía una sola cana.
Aparte de su porte real, sus ojos eran la cualidad más reseñable de ella. Eran de un azul penetrante, no tan oscuros como los de él, sino un poco más claros. Y tenían la capacidad de atravesar a la persona que en algún momento causaba su enojo, cosa que al parecer él acababa de hacer.
La reina Celeste había intentado convencer a todos de que la reina madre estaba chiflada, pero, aunque la anciana había olvidado algunos detalles del primer matrimonio de su hijo, no se podía negar que tenía una mente bastante lúcida.
En ese momento, lo estaba mirando con gran intensidad.
–Supongo que en esos colegios ingleses a los que fuiste te enseñarían a hablar con propiedad.
–Puedo hablarle en francés, alemán o italiano, si lo prefiere, señora –replicó Luc.
Ella hizo un gesto con la mano, en la que llevaba todavía el anillo que su marido, el rey Antoine, le había regalado hacía cincuenta años.
–En inglés me vale.
–Por favor, siéntate, Luc –le pidió el primer ministro.
Luc se sentó en una silla de estilo Luis XIV como si estuviera a punto de derrumbarse. No era normal que le pasara eso. Llevaba tratando con el primer ministro y la reina madre mucho tiempo sin problemas. Pero siempre había sido como empleado, como jefe de seguridad de palacio, trabajo con el que disfrutaba y para el que era muy capaz.
¡Maldita sea! Tenía que haber aceptado el ofrecimiento de Juliet de acompañarlo. Ella habría sabido cómo explicar aquello mejor que él. Aunque era tímida cuando estaba entre un grupo de desconocidos, tenía una forma especial de llegar a la gente con su sonrisa y su sinceridad.
–Bueno, ¿qué? –dijo el primer ministro–. ¿Has encontrado al heredero?
–Creo que sí.
–¿Crees que sí? –repitió la reina madre–. ¿Quieres decir que no estás seguro?
–Sí estoy seguro. De hecho, he encontrado el certificado de nacimiento del hijo de Katie Graham.
–¿Es un varón? –preguntó el primer ministro.
–Sí.
–Ya te dije que Luc lo conseguiría –dijo el primer ministro.
–¿Cómo es? ¿Es la persona adecuada? No estará viviendo en una caravana en alguna parte de los Estados Unidos, ¿verdad? –quiso saber la reina madre–. ¿O alguien indigno del apellido Bergeron?
–No creo que sea indigno, no –replicó Luc–. Pero desde luego sí que está muy sorprendido ante el descubrimiento.
–¿Dónde está? –añadió Simone inclinándose hacia él.
–Delante de usted.
La mujer parpadeó.
–No te entiendo.
–Katie Graham era mi madre.
Luc se fijó en la cara de perplejidad del primer ministro. Él había sentido lo mismo al enterarse. De hecho, todavía no terminaba de creérselo.
Sin embargo, era difícil adivinar qué estaba pensando la reina madre.
–Y si sabías que Katie Graham era tu madre, ¿por qué llevas dos meses buscando a su hijo? –preguntó el primer ministro.
–Yo siempre pensé que el nombre de mi madre era Katherine Dumont –dijo Luc–. Nunca se me habría ocurrido relacionarla con la primera mujer del rey. Pero cuando comencé la investigación, empecé a albergar sospechas y fui a hablar con mi padre… bueno, con la persona que creía que era mi padre.
Luc hizo una pausa.
–Él entonces me dio la llave de una caja de seguridad que dejó mi madre, con órdenes expresas de abrirla solo en caso de que yo descubriera la verdad –abrió el sobre que había llevado con él–. Aquí está todo. El certificado de matrimonio, mi certificado verdadero de nacimiento y no el que Albert Dumont falsificó.
–Parece que está de moda eso de falsificar documentos –comentó Simone.
Luc hizo una mueca.
–La reina madre no quería insinuar que tú también estés tratando de engañarnos –le aseguró el ministro rápidamente.
–Entendería que se mostraran escépticos ante la noticia –dijo Luc–. De hecho, incluso llegué a pensar en ocultar las pruebas.
–¿Por qué ibas a hacer algo así? –le preguntó el primer ministro.
–Porque esta situación me incomoda tanto como a ustedes.
–Creo que me has malinterpretado –afirmó Simone, apoyando su mano en el brazo de él–. ¿Es posible que sea cierto? ¿De verdad eres mi… nieto?
–Eso parece, a juzgar por estos documentos. En cualquier caso, me gustaría que alguien corroborara su validez.
–Parece que no estás contento con el descubrimiento –comentó el primer ministro–. Pues yo desde luego sí lo estoy. No se me ocurriría ningún hombre más honrado para ocupar el trono.
–¿Y sabes lo que significaría esto? –le preguntó Simone en un tono alegre–. Que Celeste no tendrá acceso al trono. Su hijo, suponiendo que sea un varón, ya no será el futuro rey.
–De hecho, no creo que Celeste se vaya a tomar esta noticia nada bien –añadió el primer ministro.
–Por el momento, solo lo sabemos nosotros tres y Juliet –dijo Luc.
–¿Juliet? –repitió Simone, arqueando una ceja–. ¿Se lo has contado a Juliet antes que a nosotros?
Luc trató de mantener la compostura. Al fin y al cabo, era un agente formado en la Interpol y no un colegial al que estuvieran reprendiendo su maestras.
–Sí –afirmó él–. ¿Le parece mal?
–Por supuesto que no –aseguró Simone–. Siempre le he tenido mucho aprecio a Juliet. Es una chica muy inteligente. ¿Y qué te ha aconsejado ella que hagas?
–No me aconsejó nada. Se limitó a escucharme –señaló Luc.
Simone se reclinó en su asiento, sonriendo satisfecha.
–Sí, estoy segura de que vas a ser un buen rey. Vas a ser un rey estupendo.
–Y ahora, me gustaría que los dos me juraran que mantendrán esto en secreto hasta que se demuestre que todos los documentos son verdaderos –dijo Luc–. Por otra parte, tenemos que hablar de la situación con Rhineland.
El primer ministro, que había estado examinando los documentos, levantó la cabeza y lo miró fijamente a los ojos.
–Todos estos documentos parecen auténticos.
–Conozco a alguien muy discreto en la Interpol, que podría comprobar la veracidad de la historia –insistió Luc.
–Por lo que parece, naciste en Tejas –comentó Simone–. Gracias a Dios que Katie te trajo a Europa. Imagínate que hubiéramos ido a buscarte a Tejas y nos hubiéramos encontrado de bruces con un vaquero.
–Bueno, no todo el mundo es vaquero allí –contestó Luc, que había ido a Tejas siguiendo el curso de su investigación.
–Sí, claro, también hay hombres de negocios despiadados, como J. R. Ewing, el de esa serie de televisión –replicó Simone–. ¿Cómo se llamaba? ¿«Houston»?
–«Dallas» –la corrigió Luc.
–Además, no tiene sentido pensar en lo que podía haber sido –intervino el primer ministro–. Sería mejor pensar en lo que vamos a hacer. Yo debería informar al menos a mis consejeros.
–Insisto en que, antes de nada, deberíamos comprobarlo bien –dijo Luc.
–Pero yo creo que ya hay suficientes pruebas –replicó el primer ministro.
–Podría ser que yo las hubiera falsificado para ser rey.
–Un test de ADN sería una prueba irrefutable –afirmó el primer ministro–. ¿Estás dispuesto a someterte a uno?
Luc se quedó pensativo y luego asintió.
–Me parece que ahora lo entiendo –dijo Simone–. En realidad, no es que quieras que nos aseguremos de que eres el heredero. Lo que pasa es que tú no estás seguro de querer ser rey. ¿No es así, Luc?
Luc pensó en silencio en lo perspicaz que era la reina madre, que, evidentemente, le había leído el pensamiento.
–¿Su Majestad? –susurró el camarero que le subió a Celeste la comida a su suite–. Tengo que comunicarle cierta información.
Celeste había redecorado sus habitaciones al poco de casarse con Philippe, haciendo que dominaran el mármol y el color dorado. Elementos que casaban perfectamente con su físico. El mármol porque recordaba a su piel y el dorado porque hacía juego con su cabello.
–¿Qué información? Espero que sean buenas noticias –le advirtió–. El niño lleva todo el día dándome patadas, así que no estoy de buen humor, Henri.
–Oí cierta conversación. Estaba retirando el servicio de té del salón Rubí, justo detrás de la sala del trono…
–Conozco perfectamente cómo está distribuido el palacio –aseguró Celeste–. Ve al grano.
–Pues estaba, como ya he dicho en el salón Rubí cuando oí la conversación que estaban teniendo en la sala del trono el primer ministro, la reina madre y Luc Dumont.
–¿Ha vuelto ya Luc?
–Ha llegado esta tarde.
–Y trae noticias, supongo.
–Sí, señora, unas noticias sorprendentes.
–Bueno, cuéntame de una vez de qué se trata. No tengo todo el día. Creo que estoy de parto –gritó Celeste, agarrando de las solapas al hombre.
–Luc ha asegurado que él es el legítimo heredero al trono.
Celeste estaba agarrando con tanta fuerza al hombre, que este parecía a punto de asfixiarse.
–Pero yo no lo he creído por supuesto. Usted es nuestra única reina.
–Y voy a dar a luz a un niño –aseguró Celeste–. Un niño que será el futuro rey. Y ahora, ve a buscar al doctor Mellion.
Henri asintió.
–Y no le digas a nadie más lo que has oído –continuó diciendo Celeste–. Estoy segura de que se trata de una mentira, sin duda planeada por esa vieja chiflada –Celeste soltó al hombre y le sonrió–. Y recuerda, Henri, que sabré recompensar tu lealtad.
–Gracias, Majestad. Yo solo aspiro a serviros en lo que me sea posible.
Su sonrisa desapareció cuando notó otra contracción.
–Y ahora ve a buscar al doctor Mellion. Date prisa.
Capítulo 3
Te has enterado? –le preguntó Juliet a Luc a la mañana siguiente.
Había ido a verlo a su despacho nada más levantarse. Como estaban solos y la puerta estaba cerrada, ella pensó que podía hablar con total tranquilidad.
Al contrario del estudio de ella, el despacho de él era muy espacioso y estaba lleno de todo tipo de aparatos: ordenador, fax, varios teléfonos…
Juliet se sentó en una silla, frente al ordenado escritorio.
–¿De qué? –preguntó Luc, sin levantar la vista del informe que estaba estudiando.
–Celeste ha dado a luz un bebé a las cuatro de la mañana.
–Ah, eso –dijo él, distraído–. Sí, algo había oído.
Luc había vuelto a vestir su indumentaria habitual: traje negro, camisa azul y corbata roja. Juliet no pudo evitar excitarse ante lo guapo que estaba. Aunque en seguida se dijo que debía controlarse.
–¿Y has oído que está proclamando que el niño será el futuro rey de St. Michel?
–Celeste ha proclamado muchas cosas en los últimos meses. Pero eso no quiere decir que ninguna de ellas sea verdad.
Juliet se levantó, nerviosa, y se sentó en la esquina del escritorio. Era evidente que Luc no se había fijado en su falda de flores, ni en el top color rosa; había tenido que hacer acopio de valor para ponérselo. Al fin y al cabo, iba a ver al futuro rey.
–¿Es que no le has dicho que tú eres el legítimo heredero al trono?
–No –respondió Luc, cerrando el informe–. Ella estaba muy ocupada anoche.
–¿Y cuándo tienes planeado decírselo?
Luc se levantó y rodeó el escritorio.
–Lo más tarde que pueda.
Juliet asintió.
–No se va a poner muy contenta, ¿verdad?
–Eso imagino.
–¿Sabes ya cuándo se hará oficial el descubrimiento? ¿Y qué tal se tomaron la reina madre y el primer ministro la noticia? ¿Y… ?
–No tantas preguntas –dijo Luc, posando un dedo sobre los labios de ella.
Juliet se calló mientras su corazón comenzaba a latir a toda velocidad. La piel de él era cálida y tuvo que contenerse para no meter aquel dedo en su boca y averiguar a qué sabía.
En lugar de ello, se apartó de él como si su contacto la hubiera quemado. ¿Cómo podía pensar algo así? ¡Especialmente tratándose del futuro rey! Nunca debería haberse puesto aquel top, que parecía provocar en ella ideas tan lascivas.
–¿Te pasa algo? –le preguntó él.
Ella sacudió la cabeza, haciendo que varios mechones de pelo se le metieran en los ojos. Aquella mañana no había tenido paciencia para recogérselo en un moño, como era habitual.
–No, no me pasa nada –respondió, deseando sentarse, pero sin atreverse a hacerlo. No podía olvidarse de que él iba a ser el futuro rey–. Por favor, continúa con lo que estabas diciendo. No quería interrumpirte.
–No me importa que me interrumpas.
–Pero no es de buena educación.
–Eso me recuerda que quería pedirte una cosa.
–Haré lo que pueda encantada.
Luc sonrió.
–Confiaba en que respondieras eso, porque quiero pedirte que me ayudes a educarme para ser rey.
Ella se le quedó mirando fijamente.
–¿Cómo?
–Que quiero que me enseñes cómo tiene que comportarse un rey. Me gustaría que me explicaras el protocolo y las costumbres de la familia real.
–Estoy segura de que el experto en protocolo podrá ayudarte a…
–No quiero ver a ese estúpido –la interrumpió él–. Ya traté con él cuando llegué a palacio por primera vez y tuvo el descaro de decirme que no mascara chicle delante del rey.
–De tu padre –comentó ella.
–No puedes imaginarte lo mucho que me cuesta pensar en Philippe en esos términos.
–Sí que me lo imagino. Sé que esto no debe de estar siendo nada fácil para ti.
–Y lo que me espera va a ser más difícil aún. Por eso quiero que me ayudes.
Ella pensó en lo mucho que le gustaría que la necesitara en otro sentido. Como mujer. Pero para eso tendría que ser más guapa y estar más segura de sí misma. Y tener unos pechos más grandes.
–¿Qué me respondes entonces? –insistió Luc.
–Me siento muy honrada de que me lo pidas, pero no creo ser la persona más adecuada para ese trabajo.
–Pues yo sí lo creo.
–Eso ha sonado tan autoritario como si ya fueras el rey. ¿Lo ves? No necesitas mi ayuda.
–Ya estás volviendo a hacerlo.
–¿A hacer el qué?
–A mostrarte de un modo educado y distante.
–Siento haberte ofendido.
–Oh, por favor –Luc la miró entornando los ojos–. Antes te lo pasabas muy bien ofendiéndome.
–Eso no es cierto –protestó ella–. Recuérdame una sola vez en que yo me haya alegrado de haberte ofendido.
–Cuando te dije que los hombres estaban más preparados para mandar que las mujeres y tú me contestaste que era un machista.
–Es que lo eras. Pero, en cualquier caso, eso fue antes de…
–Pues eso es lo que quiero. Que nuestra relación sea igual que antes.
Y aquello era parte del problema, porque era evidente que él estaba contento con su relación. Estaba contento con que solo fueran amigos mientras que ella quería una relación que fuera más allá. Aunque esa esperanza era ya del todo inútil, porque, como rey, él tendría que casarse con una mujer que tuviera la seguridad y la elegancia de una princesa, y no con un patito feo como ella. Así que estaba claro que debía empezar a verlo lo menos posible si no quería sufrir.
–Venga, Juliet, tienes que ayudarme.
Él clavó en ella sus increíbles ojos azules con tanta intensidad, que no pudo negarse. Ninguna mujer habría podido negarle nada a un hombre que la mirase de aquel modo.
–Así que quieres que te enseñe el protocolo, ¿no?
–¿Aceptas entonces?
–Sí –respondió ella.
–Muy bien. Pero hay otra cosa que quiero pedirte y es que no le cuentes a nadie que me estás enseñando.
–¿Por qué?
¿Lo avergonzaría que lo vieran con ella? Solo de pensarlo, Juliet se sintió muy herida.
–Todavía no quiero que nadie se entere de que voy a ocupar el trono. Primero quiero verificar bien mi certificado de nacimiento y otros documentos. Y supongo que eso llevará de una semana a diez días.
–¿Y no piensas decírselo a Celeste hasta entonces?
–Exactamente. ¿Qué te parece si nos reuniéramos por la noche, después de que todo el mundo en palacio se haya acostado?
¿Que qué le parecía? Pues mal… si él no iba a ser nada más que su amigo. Pero no podía decirle eso y sabía que debía ayudarlo.
–De acuerdo.
«Bond, Juliet Bond». Así se sentía ella; como si estuviera participando en una operación secreta.
E iba vestida como requería la ocasión… de negro. Así podría perderse entre las sombras sin que nadie la viera por los pasillos de palacio, débilmente alumbrados.
Por otra parte, la mayoría de los sirvientes se iban a dormir a sus casas, así que era improbable que nadie la descubriera.
Sin embargo, Juliet iba tan abstraída en esos pensamientos que no se dio cuenta de que había alguien delante de ella hasta que casi se chocó con él.
Dos brazos rodearon su cintura y ella supo de inmediato que era Luc, así que disfrutó de su aroma a jabón.
Cuando levantó la mirada, vio que él estaba sonriendo. Luego se fijó en sus ojos y recordó que una vez se había pasado horas tratando de averiguar de qué color exacto eran. Incluso había estado mirando una tabla de colores de un juego de acuarelas que conservaba de su época escolar.
Pero entonces era más joven. Y más tonta.
Tan tonta como para creer que un hombre como él iba a fijarse en una chica como ella. Pero en esos momentos sabía que no iba a ser así. Sobre todo después de enterarse de que él sería el futuro rey de su país.
–Bonito vestido –dijo él–. Solo te falta pintarte la cara para camuflarte totalmente.
–Como en St. Michel no hay jungla, no me ha parecido necesario camuflarme. Sería distinto si hubiéramos quedado en el salón de las palmeras –comentó ella mordazmente.
–Nunca quedaría contigo allí, con todas esas palmeras y helechos. Además, sería demasiado fácil espiarnos.
–¿Y ahora quién está jugando a James Bond? –se burló ella.
–Bueno, ya te comenté que no quiero que nadie se entere de nuestras reuniones.
–Y yo ya te dije que deberías hablar con el experto en protocolo.
–No te lo tomes así. ¿No estarás pensando que me da vergüenza que me vean contigo o algo así? –le preguntó Luc–. Porque te aseguro que no es así.
–Si lo dice Su Majestad…
–No hace falta que me des ese tratamiento.
–Tendrás que acostumbrarte a él –aseguró ella.
–Pero no contigo.
–Claro que sí. Cuanto antes te acostumbres a que te hablen así, mejor. Debes aprender a sentirte cómodo cuando la gente te dé ese tratamiento.
–También puedo aprender a fingir –replicó él.
–Eso te será muy útil, desde luego –asintió ella–. Y ahora, una de las primeras reglas es que nadie puede hablarte sin tu consentimiento. Y eso quizá sea un problema, dado lo reservado que eres.
–Yo no soy reservado –dijo él, haciendo un gesto con la boca.
Ella no pudo apartar la mirada de sus sensuales labios. Sin duda, la mayoría de las mujeres se quedarían fascinadas ante una sonrisa de él.
«Oh, Dios mío, concéntrate», se ordenó. «Pero no en él. En el protocolo. ¿Qué estabas diciendo? Ah, sí, le estabas diciendo que es muy reservado. No te fijes en sus labios».
–Debes aprender a ser el primero en hablar para comenzar una conversación –continuó diciendo ella, comportándose como si no hubiera pasado nada–. Adelante. Haz como si yo acabara de entrar en la sala del trono para una audiencia contigo. ¿Qué me dirías?
–¿Qué hay de nuevo, viejo? –bromeó él, imitando al conejo Bugs Bunny de los dibujos animados.
Ella contuvo una carcajada y trató de dirigirle una mirada de reprobación.
–¿Qué pasa? –preguntó él, arqueando una ceja–. ¿Es que no te parece adecuado?
–Nada adecuado.
–Bueno, en primer lugar tengo que saber si te conozco de antes. ¿Eres algún viejo amigo o algo así?
–No me conoces de nada –le explicó Juliet.
–¿Eres de St. Michel?
–No.
–Entonces te preguntaría de dónde eres y qué has venido a hacer a St. Michel. ¿Qué te parece?
–Te he dicho que debes empezar una conversación, no un interrogatorio.
–Bueno, te recuerdo que he estado ocho años trabajando para la Interpol. Así que estoy más acostumbrado a los interrogatorios que a las conversaciones.
–Pues conmigo no has tenido nunca ese problema –comentó ella–. Te recuerdo que hemos mantenido algunas conversaciones maravillosas.
–Es que contigo es diferente.
Le entraron ganas de preguntarle por qué, pero la respuesta le llegó antes de que pudiera hacerlo.
–Tú eres mi amiga.
Lo que se temía, claro. Ya sabía que solo la veía como una amiga. «Será mejor que te vayas acostumbrando», se dijo.
–¿Cómo le hablarías a un desconocido?
–Como ya te he dicho.
Juliet soltó un suspiro. Estaba claro que le iba a costar mucho cambiar sus hábitos de la Interpol.
–De acuerdo, ya retomaremos después lo de la conversación. Por ahora, vamos a concentrarnos solo en el protocolo. Como monarca, cuando entres al comedor con algún alto dignatario extranjero, lo haréis juntos.
–¿Qué papel estás interpretando tú ahora?
–¿Qué?
–¿Eres una alto dignatario extranjero o mi esposa?
El pensar que era la esposa de Luc hizo que se derritiera por dentro, pero pensar en que era la esposa del rey hizo que se le encogiera el estómago.
–Soy un dignatario extranjero.
–Bien. Eso quiere decir que entraremos juntos en el comedor, ¿no es eso?
Ella asintió.
–¿Debería ofrecerte mi brazo? –le preguntó Luc.
–No es necesario –Juliet pensó que era mejor que no volviera a tocarla si no era imprescindible.
–Esto está un poco oscuro, ¿no te parece? –le preguntó Luc cuando entraron en el comedor.
Juliet encendió la luz, con lo que ambos pudieron ver los cuadros de Rembrandt allí colgados y la lujosísima mesa que dominaba la estancia.
Ella le hizo un gesto para que se sentara y, cuando lo hizo, se sentó a su lado.
–Normalmente los criados se habrían encargado de nuestras sillas. Las separarían un poco para dejarnos entrar y cuando nos hubiéramos sentado, las empujarían ligeramente hacia la mesa. Como puedes ver, he preparado la mesa como si fuéramos a cenar. Supongo que en Cambridge asistirías a alguna cena formal, ¿verdad?
–Pues la verdad es que no. En la universidad solía beber Guinness y comer cosas con curry. Ya sabes, cuanto más picante mejor.
–¿De veras? ¿Y por qué?
Él se encogió de hombros.
–Es una cosa de hombres.
Juliet se imaginó una forma mucho más sensual para que él le demostrara su hombría. Se lo imaginó dándole besos más ardientes que el curry. Pero luego trató de pensar en otra cosa.
–Pues los reyes no suelen comer cosas picantes. Tampoco podrás comer moras, ni frambuesas, porque podría quedársete entre los dientes algún granito y eso sin duda estropearía tus sonrisas. En cuanto al pescado, se sirve sin raspas; y la carne, sin huesos. Así se evita que uno pueda atragantarse, como le pasó a la madre de la reina Elizabeth.
–¿Cómo lo sabes?
–Bueno, mi hermano Georges siempre me dice que soy una enciclopedia ambulante de trivialidades.
–Tú eres mucho más que una enciclopedia –dijo Luc.
Luc le dirigió una mirada que reflejaba cierto interés. Juliet se sintió desconcertada y apartó rápidamente la mirada.
–Bien –Juliet se aclaró la garganta–. Me has dicho que durante tu estancia en Cambridge no asististe a ningún acto oficial, ¿no es eso?
–Solo a uno, a la ceremonia de graduación. La gente iba con el traje tradicional y todo era bastante pomposo.
–Bueno, al menos asististe a uno.
–Pero de eso hace ya diez años.
–Pero es como montar en bicicleta. Una vez que aprendes, nunca se te olvida.
–¿No me vas a preguntar si sé montar en bicicleta?
–Montar en bicicleta no es una actividad frecuente entre las familias reales.
–Yo montaba mucho cuando iba a la universidad.
Ella trató de imaginarse a Luc en bicicleta, pero no fue capaz y lo imaginó en una moto. Le sentaría bien llevar una chaqueta de cuero negro.
«Basta», se dijo Juliet. «Deja de pensar en su cuerpo y concéntrate en el protocolo».
–Bueno –tocó un tenedor que había al lado del plato de porcelana, regalo de la familia real holandesa–, ¿sabes lo que es esto?
–Un tenedor –replicó Luc.
–¿Qué tipo de tenedor?
–¿De plata?
–Pero, ¿qué tipo de tenedor de plata?
–Un tenedor de plata real.
–Es un tenedor de pescado. Se distingue por los dientes.
Juliet continuó mostrándole y explicándole las ocho diferentes piezas y luego le hizo preguntas al respecto a Luc.
–Esa gente debe de tener mucho tiempo para obsesionarse con cuándo y con qué tiene que utilizar cada tipo de tenedor.
–¿Quieres que sigamos con esto o no?
Luc hizo un gesto de rendición.
–Está bien, sigamos. Me tiene fascinado. Cuéntame más cosas –la animó con un brillo burlón en los ojos.
Así que Luc pensaba que era muy gracioso, ¿no? Pues le enseñaría un par de cosas.
–El primer tenedor fue usado en el siglo XI, pero hasta ocho siglos después no se generalizó su uso en toda Europa –añadió Juliet–. ¿Se está aburriendo, Majestad? –él no dijo nada–. ¿Majestad?
–¿Eh? –contestó él con una expresión de sorpresa.
–Te he preguntado si te están aburriendo mis lecciones.
–Eres una profesora muy buena. Pero hay tantas cosas que aprender acerca de los dientes de un tenedor, que no puedo evitar desconcentrarme.
–Un rey no puede permitirse desconcentrarse, Majestad.
–Te he dicho que dejes de llamarme así.
–Y yo te he dicho que tienes que acostumbrarte a oírlo para que respondas cuando te llamen.
–¿Sabes? Creo que está empezando a gustarme ese tono remilgado que utilizas para hablarme.
Juliet se levantó y estiró los hombros.
–Ese comentario no es muy apropiado.
–Querías que te respondiera, ¿no? Pues ya lo he hecho. ¡Vamos, Juliet! Relájate.
De repente, Luc la agarró y la puso sobre su regazo.
Luego, sonriendo de una manera traviesa y completamente seductora, se dispuso a hacerle cosquillas donde sabía que Juliet era más vulnerable. Pero ella se retorció y la mano de él rozó sus senos.
Ambos se quedaron inmóviles.
Capítulo 4
Juliet lo miró sorprendida. Estaba tan cerca, que casi se ahogó en el azul de los ojos de Luc. Inclinada como estaba sobre su regazo, era demasiado consciente del magnetismo que fluía entre ambos cuerpos.
No podía moverse y le costaba respirar, pero tampoco podía apartar la mirada de él. Y Luc parecía tan bloqueado como ella. Los labios de Juliet estaban a pocos centímetros de los de él. Sentía su aliento cálido en la boca. ¿Se estaba acercando Luc?
El deseo y la excitación eran como una llama bailando sobre su sensibilizada piel.
Pero, de pronto, él la apartó.
¿Qué acababa de suceder? ¿Había estado Luc a punto de besarla o habían sido solo imaginaciones suyas?
Luc tenía en los labios una sonrisa bobalicona y Juliet sabía que la suya debía de serlo también. El aire parecía zumbar entre ellos. Ambos cambiaron de posición y se separaron el uno del otro, como temiendo lo que podía suceder si no lo hacían.
–Creo que hemos hecho bastante por hoy –declaró Juliet con brusquedad–. Nuestra próxima reunión será en las caballerizas.
–Muy bien –contestó Luc, algo nervioso.
«Tranquilo, relájate, Dumont», se dijo Luc. «Es Juliet con quien estás hablando, ¿por qué esos repentinos nervios? No te ponías así ni cuando tenías exámenes».
Pero es que rozar los senos de Juliet había sido tan peligroso como manejar una carga de explosivos.
En realidad, él no había planeado nada al tirar de ella para hacerle cosquillas. No había sido nada premeditado. Ella se había estado comportando de manera tan distante y educada, que simplemente había querido gastarle una broma para recordarle que, ante todo, eran amigos.
Pero en lugar de ello, había despertado algo totalmente nuevo entre ellos.
La reacción que había tenido frente al cuerpo de Juliet no había sido platónica precisamente. Le habían entrado ganas de besarla y lo habría hecho si no hubiera recuperado la sensatez a tiempo. Tal vez no tuviera memorizado del todo el manual del protocolo, pero estaba completamente seguro de que seducir a Juliet no sería nada correcto.
Seducir a Juliet, se repitió. ¿Por qué pensaba de repente una cosa así? Probablemente se debía a la tensión de aquellos días. Pero ¿y su reacción ante Juliet? Llevaba años tratándola y nunca se le habría ocurrido relacionar la palabra «seducción» con ella.
Quizá llevara demasiado tiempo sin una mujer. Eso debía de ser. Había estado buscando al heredero desaparecido durante meses y eso no le había dejado tiempo para nada más, incluyendo las relaciones con el otro sexo. El año anterior había salido con varias mujeres, pero no había sentido una atracción especial por ninguna de ellas.
Su trabajo y el tiempo que tenía que dedicarle siempre habían sido un obstáculo para poder tener relaciones duraderas con mujeres. Y suponía que lo de ser rey iba a dejarle menos tiempo libre aún.
–Entonces nos reuniremos mañana en las caballerizas –estaba diciéndole en esos momentos Juliet–. ¿Las tres te parece una hora razonable?
–Por supuesto –contestó él.
Aunque Luc tuvo la sensación de que en todo aquello no iba a haber nada razonable.
Juliet estaba enamorada. No tenía ninguna duda de ello. Y su amor se duplicaba, o quintuplicaba, con las cosas que más quería, como los gatitos de dos meses de su gata Rexie, que vivía en las caballerizas.
En ese momento, los tenía en su regazo y los animales parecían felices y confiados. ¡Qué maravilloso debía de ser poder confiar así en alguien! Ella no lo había vuelto a sentir desde la muerte de su padre. Su madre lo había amado con tanta intensidad, que nunca había llegado a recuperarse de su pérdida.
Uno de los gatitos se retorció y metió la cabeza bajo la pata del hermano para estar más cómodo. Juliet había llamado Mittens al gatito blanco y gris; y Rascal al negro y blanco. En el palacio no le permitían tener animales, como tampoco se lo habían permitido en el internado, pero cuando había estado en la Sorbona, en París, en el primer semestre, había compartido un gato llamado Mignon con Cleo, su compañera de habitación. Al terminar el curso, su amiga se lo había llevado a su casa de la Provenza.
París era una ciudad preciosa, pero Juliet echaba mucho de menos su país y se había trasladado a la universidad de St. Michel para acabar la carrera. En ese momento, se hallaba realizando la tesis.
Por la mañana, había estado en su estudio leyendo, en teoría, los diarios y cartas privadas de la reina Regina, pero en lugar de ello había estado pensando todo el tiempo en Luc, recordando el momento en que él la había puesto sobre su regazo.
¿Por qué lo habría hecho? Pues porque estaba jugando con una amiga, volvió a repetirse. Con ello Luc no había querido hacer nada.
¿Y cuando sus labios habían estado a punto de unirse? ¿Cuando la mano de él había tocado sus senos? Uno de los gatitos se estiró y tocó con su cabeza el mismo seno que Luc había tocado. Todavía podía sentir el calor de su mano.
Bajó la vista y se sonrojó al ver que los pezones se le habían puesto duros bajo la tela blanca de su camisa. Se había quitado la chaqueta de montar para que no se llenara de pelos de los gatos.
Su presencia en los establos no había levantado sospechas porque ella era una asidua visitante desde que los gatos habían nacido. Los mozos que allí trabajaban ni siquiera habían reparado en ella, lo cual le venía bien. En cualquier caso, Juliet no había sido nunca el tipo de mujer cuya presencia notaran los hombres.