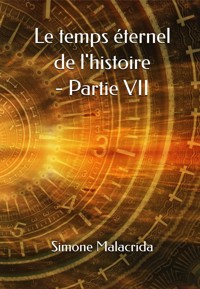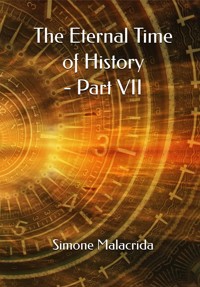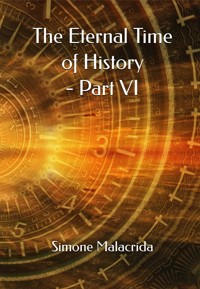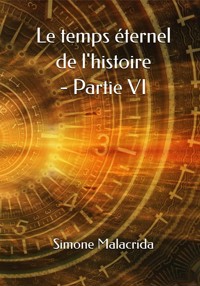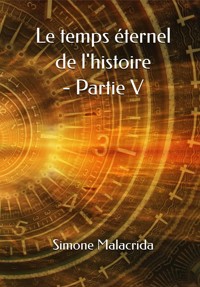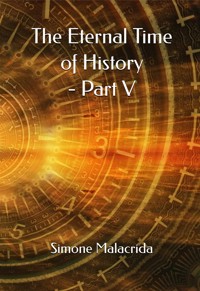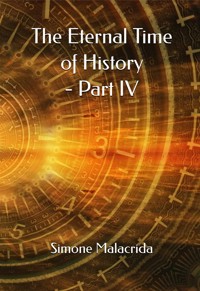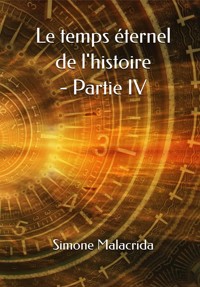2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Por mucho que uno se oculte o se aísle del resto de la sociedad, el ímpetu de los acontecimientos conlleva un poder que puede arrastrar a cada persona por el inevitable curso de la historia.
Lo experimentarán con claridad en una aldea de ideas anticuadas ubicada en el extremo sur de Borgoña durante el reinado de los francos en el siglo VII, y también en el segmento del pueblo lombardo que intenta distanciarse de la división ancestral entre el arrianismo y el catolicismo.
Más notablemente, una familia de comerciantes no podrá permanecer neutral ante la gran conmoción que caracteriza a todo el siglo, comenzando en la Península Arábiga con el surgimiento de una nueva religión que abrumará a reinos e imperios que se creían eternos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de Contenido
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte VII”
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
SIMONE MALACRIDA
“ El Tiempo Eterno de la Historia - Parte VII”
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
INDICE ANALITICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
NOTA DEL AUTOR:
El libro contiene referencias históricas muy específicas a hechos, acontecimientos y personas. Tales acontecimientos y tales personajes realmente sucedieron y existieron.
Por otra parte, los personajes principales son producto de la pura imaginación del autor y no corresponden a individuos reales, así como sus acciones no sucedieron en la realidad. No hace falta decir que, para estos personajes, cualquier referencia a personas o cosas es pura coincidencia.
Por mucho que uno se oculte o se aísle del resto de la sociedad, el ímpetu de los acontecimientos conlleva un poder que puede arrastrar a cada persona por el inevitable curso de la historia.
Lo experimentarán con claridad en una aldea de ideas anticuadas ubicada en el extremo sur de Borgoña durante el reinado de los francos en el siglo VII, y también en el segmento del pueblo lombardo que intenta distanciarse de la división ancestral entre el arrianismo y el catolicismo.
Más notablemente, una familia de comerciantes no podrá permanecer neutral ante la gran conmoción que caracteriza a todo el siglo, comenzando en la Península Arábiga con el surgimiento de una nueva religión que abrumará a reinos e imperios que se creían eternos.
“Toda buena acción es caridad. El verdadero bienestar de una persona en el más allá reside en lo que hace por sus semejantes en este mundo.”
––––––––
Muhammad
I
602-604
––––––––
En el extremo más occidental de Borgoña, que ya había sido parte del reino franco durante setenta años y con una mezcla cada vez más evidente entre la población galo-romana y los invasores bárbaros, los primeros de los cuales habían sido los borgoñones, Herman admiró lo que su hijo había logrado organizar.
"Bien hecho."
Como jefe de la aldea, una posición que todos le habían otorgado desde que se mudaron allí al sur, junto al mar y cerca de un convento de monjas, se suponía que debía ser imparcial, pero el orgullo de su padre pudo más que él.
Su majestuoso físico, necesario para su primer trabajo como leñador, abandonado desde que habían emigrado, se erguía como una sólida roca defensiva.
El pueblo no tenía nombre, por voluntad de los propios habitantes, y fue concebido como una comunidad independiente.
Acogidas en el convento de monjas, gracias a la intercesión de las generaciones anteriores, de algún modo emparentadas con Adelgonda, esposa de Ermanno, se caracterizaron inmediatamente por un gran deseo de trabajar.
Pero el verdadero salto de calidad lo había dado Fulbert.
El joven de veinticuatro años nunca había eludido ningún deber y había servido en todas las casas del pueblo desde que era un niño.
Después de eso, desarrolló su idea de forma completamente independiente.
“Pongámoslo todo en común”.
Parecía absurdo, pero Fulbert había convencido a todos gracias a dos líneas de razonamiento convergentes.
Uno se basó en la fe católica.
“Mira cómo lo hacen las monjas y los monjes...”
Todos tuvieron que enfrentarse a la realidad de aquellas ermitas que alimentaban a sus moradores gracias a la ayuda mutua.
La segunda razón fue social.
“Sin división y sin guerra”.
Éstos eran los principales defectos del modo franco de gestionar el poder.
Todo el mundo conocía al menos un caso en el que una familia había sido arruinada por las divisiones impuestas por la Ley Sálica.
Campos talados hasta dejar nada, y lo mismo con otras propiedades.
Y todos sabían también lo que implicaba la guerra, casi siempre fratricida.
Eran cosas nobles, pero el pueblo siempre sufría las consecuencias.
Cuando los caballeros de algún primo del noble local irrumpían después de una escaramuza, entonces las aldeas eran blancos fáciles.
Suministros robados, casas quemadas, mujeres violadas.
“Esto no debería pasar aquí”.
Fulberto, impulsado por nobles ideales, había arrastrado a todos a la construcción de las obras necesarias para el comunal.
Almacenes, hórreos, barracas utilizadas como cobertizos y para trabajos artesanales.
Nada que no hubiera en otro lugar, pero aquí todo se compartía y nadie pasaba hambre.
La regla, establecida por Ermanno y el consejo de ancianos, era simple.
Dentro de la comunidad no se daba dinero ni se hacía trueque.
“El artesano realizará su trabajo gratuitamente, pues recibirá alimento de quienes cultivan y crían las cosechas.
Y lo mismo le ocurre al agricultor, que tendrá herramientas para el campo y para la casa sin pagar.
Sin embargo, todo lo vendido externamente irá al fondo común que será utilizado sólo para tres propósitos.
Para mantener el pueblo, para que las actividades sigan funcionando con los repuestos necesarios y, si algo sobra, todo se dividirá equitativamente entre cada miembro, incluidas las mujeres y los niños”.
Ermanno había utilizado el convento cercano para redactar la regla y escribirla.
En esos dos primeros años de funcionamiento a nadie le había faltado nada y todos habían preferido dejar el sobrante en el fondo común.
Fulbert había promovido una mejora adicional.
“Nunca echaremos a nadie.
“Todos sois bienvenidos.”
Esto había hecho que algunas personas fruncieran el ceño, dado que los recién llegados tendrían los mismos privilegios que los que llevaban allí mucho tiempo, pero Fulbert había contraatacado con su propia dialéctica.
“¿No dijo también nuestro Señor que hiciéramos lo mismo en las parábolas?”
Para la primavera de ese año, la cuarta desde que se fundó la idea de la comunidad y la segunda desde que se hicieron productivas, se habían unido unas veinte personas, correspondientes a cuatro familias.
Para cada uno de ellos se había preparado una choza, sin que tuvieran que pagar dinero ni nada más.
“Aquí cada uno paga con su propio trabajo.
¿Qué profesión haces?
Uno de ellos era herrero, otro ganadero y los dos últimos eran agricultores.
Fulbert fue el designado para introducir las reglas y dar cuenta de su aplicación.
“No se permite la violencia ni ningún otro tipo de abuso.
No robáis y seguís el camino indicado por Cristo”.
Su padre Ermanno, por el contrario, se había enfrentado al doble problema de qué sucedería en caso de acontecimientos desagradables.
Sentado frente a su esposa Adelgonda, intentó explorar cada matiz posible.
¿Cómo castigamos a quienes no respetan nuestras reglas?
No pretendo sustituir la ley, sino hacer que el pueblo sea especial”.
Se decidió, después de mucha discusión, que el castigo sería la expulsión del pueblo.
“Nunca seremos verdugos”, había subrayado Fulbert en un sentido llamamiento a todos.
Por esta razón, ninguno de ellos jamás prestaría mano en la guerra, ni fabricaría armas de ningún tipo.
La paz y la armonía debían prevalecer.
Quien siempre supervisaba todo era el consejo del convento cercano, con las monjas dispuestas a echar una mano en materia de enseñanza.
Escribir y leer, pero también los tipos de cultivos y la forma más efectiva de maximizar los rendimientos.
Al regresar a casa hacia la tarde, Fulbert se sintió plenamente satisfecho.
La parcela de tierra cultivada alcanzaba para todos, obteniéndose incluso un excedente que podía venderse a terceros.
Un experimento como éste sólo podría llevarse a cabo en un lugar aislado y periférico como aquel.
Si se hubieran encontrado cerca de Aurelianum, cuyo nombre cada vez tendía más al de Orleans, o peor aún, si se hubiera establecido un pueblo similar en los reinos considerados la cuna de los francos, es decir Austrasia y Neustria, entonces el resultado habría sido muy diferente.
Había allí una nobleza muy agresiva y muy dividida, que creía poder adquirir tierras sin límite alguno, con todo lo que había en ellas, incluidas las personas.
Por este motivo habían abandonado Aurelianum y recordaban bien los abusos de los nobles.
Además, los propios nobles estaban en constante conflicto entre sí y apoyaban a los distintos reyes cuando temían superarse en número debido a la Ley Sálica que todos los francos debían obedecer.
En cambio, al permanecer en ese lugar, en la frontera con los antiguos dominios de Septimania, frente al mar y lejos de puertos o rutas comerciales, quedaron aislados de todos.
Ningún noble que respondiera a una familia de importancia capital o a los llamados mayordomos, expresión franca vulgarizada que deriva del latín maior domus, se habría molestado en oponerse a un experimento de ese tipo.
Por el contrario, Fulberto y Hermann ya habrían atraído la ira de la casa gobernante, representada por Clotario II y la anciana Brunechilde, tal vez apoyada por el otro gran poder, es decir, los obispos.
Los había de todo tipo, pero sin duda el más influyente e importante fue Arnulfo, obispo de una ciudad de Austrasia desconocida para el pueblo, así como el mayordomo de la corte, un tal Pipino de Landen, era completamente desconocido.
Éstos eran todavía miembros de la rama germánica, que tenían sus raíces en la tierra de origen de los francos.
Herman, por su parte, se había establecido con su familia en la zona donde vivían los borgoñones y, antes de ellos, los visigodos y muchos galo-romanos.
Fue la zona menos sometida a la influencia de los francos, gozando de una amplia autonomía.
Sin embargo, cada aldeano conocía bien la verdadera naturaleza de la nobleza.
Ella era codiciosa y avariciosa y ellos llegarían allí también.
Cuando nadie lo sabía y en su corazón todos esperaban que no les pasara a ellos ni a sus hijos.
El aislamiento también tuvo como consecuencia adicional no saber qué estaba sucediendo en los centros de poder, pero esta había sido una elección deliberada de ese grupo original de personas que habían optado por seguir lo que dos hermanas gemelas, ambas monjas, habían experimentado de primera mano.
Fue el camino femenino el que condujo a los hombres hasta ese lugar y el convento estaba allí para recordarlo.
Cada habitante tenía su momento favorito en el desarrollo de la vida comunitaria.
Para Adelgonda era el amanecer, sin importar la estación del año.
Le encantaban esos colores delicados que anunciaban el nuevo día, el canto de los pájaros o el susurro del viento.
Ermanno, por el contrario, prefería el período en el que se recogían los frutos del trabajo.
Siempre había sido práctico y sensato, y esta característica había dado sus frutos, al menos en el estilo de vida plebeyo.
Fulbert, por el contrario, tenía una imagen precisa de aquel lugar que consideraba encantado.
Siempre ocurría en el mes de mayo.
No podía explicarlo con palabras, pero hubo un día específico en el que toda la creación pareció resonar en conjunto.
“Esta es la mano de Dios”, decían siempre.
Él esperaba con ansias ese día cada año y sabía que serían limitados en número.
Al despertar, se dio cuenta de que éste era el objetivo largamente esperado.
"Es hoy."
No podría haber dicho por qué, pero lo sintió.
Su rostro se relajó y Adelgonda notó una diferencia en su hijo.
Quizás se había enamorado, pero ¿de quién?
Había algunas muchachas bonitas en el pueblo, pero ninguna que hubiera atraído la atención de Fulbert, quien ya era considerado bastante viejo para no tener familia.
Cuando se dirigía al almacén comunal, situado en el centro del pueblo junto a todas las demás zonas de propiedad compartida, vio a lo lejos una carreta tirada por burros.
Reconoció demasiado bien las figuras humanas como para no saber qué iba a pasar.
No eran comerciantes, ni monjas noveles, ni visitantes.
“Un nuevo núcleo familiar llega a nosotros.”
Se lo contó a su padre, que estaba a su lado.
Ermanno puso una mano sobre el hombro de su hijo y lo animó a seguir.
Como siempre, sería Fulbert el que tendría que hacer el primer contacto.
El joven partió sin dudarlo.
Ese día sólo podían ocurrir acontecimientos positivos.
“Saludos, eres bienvenido.”
Fulbert saludó a los tres recién llegados.
Era una familia formada por un padre, una madre y una niña menor que Fulbert.
En el niño sólo quedó impreso su nombre.
Cunegonda era delgada y esbelta, con la mirada vuelta hacia abajo y el cabello recogido en una cola para evitar que el viento lo volara.
Él no habló y sólo escuchó.
Sabía que era responsabilidad de los hombres llegar a un acuerdo, pero después de todo, fue su padre quien decidió ir al pueblo.
Había oído hablar de ello, estando a cuatro días de camino a pie, pero no sabía si era una leyenda.
“¿Realmente existes?”
Se había sorprendido, pero Fulbert los dejó entrar.
“Por esta noche podrás dormir en el almacén.
Mañana te construiremos la cabaña”.
Presentó a los recién llegados a todo el pueblo y el padre de Cunegunda estaba ansioso por causar una buena impresión.
“Como viticultor, también sé hacer vino”.
Aún no tenían a nadie capaz de hacer algo así y Fulbert señaló algunos campos sin cultivar.
“Podrás ver si está bien en ese lugar.
¿Trajiste las plantas?
Cunegunda sacó un pequeño trapo con una raíz delicada y una pequeña rama dentro.
“Me encargué de ello personalmente.”
Adelgonda tomó a las dos mujeres con ella y comenzó a mostrarles qué trabajos debían realizarse.
Según las reglas, habría tiempo a partir del día siguiente.
“Vamos, pongámonos a trabajar.”
Ermanno animó a todos, ya que el sol estaba alto y tenían que ponerse manos a la obra.
“Mientras haya luz.”
Cada uno tenía su propio papel y reinaba la armonía.
Fulbert, mientras estaba ocupado en el campo, pensó en la organización del día siguiente.
Treinta personas habrían sido suficientes para construir la cabaña.
El pueblo estaba creciendo, y eso era bueno, ya que cada uno podía aportar sus conocimientos específicos.
También era necesario acudir al convento para registrarlos, ya que las monjas llevaban esa especie de contabilidad humana, incluyendo recién llegados, nacimientos y muertes.
Era el día encantado del año, aquel que Fulbert consideraba la razón de su vida.
No fue el poder ni el dinero, sino la sensación de paz y armonía que se sentía en ese lugar lo que mantuvo su espíritu en marcha.
Casi no se dio cuenta del regalo que había recibido.
Mientras hablaba con el jefe de la familia recién llegada, los ojos anhelantes de Cunegunda se posaron en él.
La joven llevaba mucho tiempo buscando un lugar donde poder permanecer en paz, lejos del acoso de los nobles y de los abusos de la sociedad.
Como familia de origen mixto, dado que la madre de Cunegunda era borgoñona y, antes de ella, había antepasados visigodos en su genealogía, tenían pocos derechos.
“Aquí todos somos iguales”, enfatizó Fulbert antes de despedirse y regresar a casa.
La recién llegada de diecisiete años sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
No era una brisa que venía del mar, sino una sacudida que venía desde dentro.
Su corazón estaba en paz y éste era un regalo que no debía desperdiciarse.
*******
El aire primaveral había traído gran entusiasmo a los alrededores de Modoetia, la ciudad que Teodolinda había querido embellecer como residencia de verano de la corte lombarda.
Vigilinda reflexionó satisfecha sobre lo que su familia había logrado hacer, impulsada por la fe de su madre Gumperga, fallecida unos años antes y enterrada allí, cerca del río Lambrus.
Estaba a punto de convertirse en abuela, ya que su hija Ermetruda se había casado con Meroaldo, un obrero llamado a Modoetia para la construcción de la basílica dedicada a San Juan Bautista y cuya vida se había cruzado con la de la familia de Vigilinda a causa de la amistad que Meroaldo había establecido con Erfemario, hermano de Ermetruda.
Erfemario se había hecho cargo de la gestión de los campos y del cultivo de las viñas y se había distinguido como uno de los principales proveedores de alimentos para los trabajadores llamados a Modoetia, aunque su gran obsesión era la producción de vino.
“Como lo hicieron nuestros antepasados en otra tierra”.
Vivía según lo que le contaba su madre, especialmente a través de sus recuerdos de infancia, y creía que el pasado no podía olvidarse.
Al introducir a Meroaldo en el cultivo de la tierra, especialmente el domingo sagrado, había ayudado a presentar a los dos esposos.
“Al menos durante una semana seremos la capital de todo el reino”, dijo Umberto, el mayor de la familia.
Su principal responsabilidad era gestionar los cultivos y construir viviendas adecuadas para todos.
Ya había pensado en donar un terreno a su hija, mientras Meroaldo continuaba con su profesión.
“Cuando termine la construcción, aprenderé a cultivar la tierra”.
Había sido una promesa que el joven había hecho en su momento y ahora tendría que cumplirla, ya que, después de las solemnes celebraciones, Modoetia entraría en las filas de las grandes ciudades de Italia.
Sin duda una de las más florecientes y no sometida a la furia de las continuas batallas entre los lombardos y el Imperio romano de Oriente, cada vez más atrincherado en Rávena y cada vez menos presente en otros lugares, incluso en Roma, donde el Papa pidió a gritos nuevas tropas para contrarrestar las continuas incursiones lombardas.
“Esta Pascua será sagrada, más que las demás”, se había atrevido a afirmar Vigilinda, y esto correspondía a toda la verdad.
Tres ocasiones simultáneas a las que se invitó a toda la población a participar.
El bautismo del hijo de Teodolinda y Agilulfo, futuro rey y el primero en recibir el rito católico desde su primer grito, la consagración de la basílica y la coronación del propio Agilulfo como rey de toda Italia.
Habría habido una corona dedicada y Modoetia se habría convertido en el lugar simbólico para futuras ceremonias de coronación, preservando el símbolo mismo de la realeza.
Los lombardos lo tenían bien merecido, pues libraron una guerra abierta durante más de treinta años, abrazaron el cristianismo y se integraron, aunque sólo superficialmente, con la población preexistente.
Los matrimonios mixtos eran todavía escasos, de hecho casi una rareza, pero esto cambiaría con el tiempo.
Toda la familia se estaba preparando para el evento y nada podía distraer su atención.
—Entonces, dentro de un mes te tocará a ti —dijo Erfemario, volviéndose hacia su hermana.
Una vez nacida la futura generación, Ermetruda tendría que cuidarla durante al menos un año, sin hacer nada más.
Así lo estableció Humberto, quien consideraba a sus hijos como el bien supremo a defender.
El desfile fue impresionante, al menos hasta donde los lombardos podían recordar.
Si los antiguos romanos aún vivieran, habrían considerado tal acontecimiento como algo ordinario, ni siquiera una celebración por la llegada de un legado imperial.
Los triunfos del pasado no eran más que un vago recuerdo y las necesidades de los bárbaros y de la población italiana se vieron enormemente disminuidas.
“Aquí están.”
Los nobles y la familia real podían verse a poca distancia, sin ningún tipo de protección.
La gente tenía total confianza y por eso las costumbres parecían muy similares.
Teodolinda dirigió toda la ceremonia con gran maestría y la familia de Vigilinda y Umberto regresó a casa satisfecha.
Vivimos días como estos, pocos en número de existencia.
¿Y todos los demás?
Nos adaptamos, con gestos repetidos del mismo tipo.
La dedicación a la tierra implicaba dos factores completamente nuevos para ellos: la vida sedentaria y la no beligerancia.
En segundo lugar, el pueblo fue excluido de la guerra, salvo el tributo que debía pagar en vidas jóvenes.
Muchos muchachos fueron entrenados y alistados para apoyar la fuerza propulsora, aún no completada por los lombardos.
“Nunca os hagáis como los francos”, se decía a menudo, haciendo una comparación con su carácter ahora suavizado, mientras que la verdadera comparación la daban los ávaros, aliados de los lombardos desde que les debían Panonia y mucho más allá, cuando estos últimos llegaron a Italia.
Por su carácter sedentario, era una característica cada vez más extendida, pero que todavía contrastaba con la gran voluntad de expansión por toda Italia.
Detrás de los guerreros estaban los colonos y luego los artesanos de todo tipo.
Lo habían hecho en toda Italia del Norte, bajo la presión de los diversos duques y de esta pareja real que había hecho huir a aquel pueblo.
Ya no somos sólo alemanes rudos, sino itálicos aspirantes.
Vigilinda y Umberto se habían adaptado a este nuevo rumbo y utilizarían todas las fuerzas que les quedaban para que sus hijos salieran de él unidos y fortalecidos.
La lluvia acompañó el camino necesario hacia el crecimiento de semillas y frutos, con Ermetruda cada vez más cerca de su nueva función.
Aprovechando la plena luz del día, Cuniperta se abrió paso en el mundo, un ser pequeño, indefenso y sin ningún poder real.
Fue la nueva sangre vital, necesaria para llevar adelante el futuro.
En el mundo aislado de quienes se habían establecido fuera de la ciudad, la supervivencia era un enorme desafío, ya que la mayoría de los niños morían en sus primeros años.
La situación se complicaba por las continuas batallas, como la que Agilulfo estaba llevando a cabo, con ayuda de los ávaros, para la conquista definitiva de la parte norte de Italia.
A lo largo del camino hacia Rávena aún había fortalezas que resistían y era necesario eliminarlas cuanto antes.
¿Y qué pasó después de una conquista?
Además de la muerte inmediata, siguió una hambruna general y fue por eso que Umberto y Vigilinda decidieron no moverse más de Modoetia.
“Basta de sufrimiento”, se dijo.
El testamento de Meroaldo habría dado el paso definitivo hacia la urbanización.
Consciente de la precariedad del trabajo laboral, el joven se fue acercando poco a poco al mundo de la agricultura.
“Déjame ver otra vez.”
Erfemario no se contuvo, sabiendo que necesitaría una mano cuando su padre Umberto envejeciera.
Por otra parte, se incorporaron a la plantilla Umberto y Meroaldo y nunca había habido unas perspectivas tan halagüeñas como para predecir algo inesperado.
“Podríamos comprar más tierras”, se dijeron.
La situación en Modoetia era próspera y hasta se podía plantear trasladarse cerca, remontando el Lambrus unos cuantos kilómetros, la antigua medida romana todavía utilizada por los pocos que conservaban el recuerdo de tiempos pasados.
En cuanto a la guerra, estaba muy lejos, aunque el hermano de Vigilinda había muerto años antes.
En realidad, nadie en esa familia quería saber nada más, al menos en ese contexto.
Después de su migración y doble conversión al catolicismo, lo que anhelaban era la paz.
Este no fue el caso en todas partes, ya que la mayoría de los grupos familiares apoyaron abrumadoramente la idea de las armas.
Así es como uno se volvía rico y noble, al menos dentro de una sociedad altamente militarizada que sólo se había dado una apariencia de civilización bajo el disfraz blanco de Teodolinda.
“El año que viene tendremos suficientes uvas para poder intentar hacer vino.
"Es solo que se necesitan mentes expertas y hemos perdido todo contacto real".
Erfemario, con las manos juntas, explicaba sus preocupaciones a su cuñado, quien no se desanimaba.
Con sus dedos grandes y regordetes, ciertamente no era la mejor persona para recoger las uvas, pero sabía dónde buscar.
"Me voy a la ciudad."
Allí intercambiaría ideas con sus antiguos compañeros.
Trabajadores de diversa procedencia, entre los que también había prisioneros italianos o griegos.
Alguien podría conocer los secretos del vino y, a cambio, habría recuperado su libertad, al menos para no tener que trabajar moviendo piedras ni rompiéndolas con el sudor de su frente.
La elección recayó en Calimero, un antiguo colono griego hecho prisionero tres años antes.
“Ven y mira.”
El hombre esperó hasta el domingo y fue escoltado por Meroaldo hasta la perfecta línea de vides que se destacaba dentro de la propiedad de Umberto.
Con conocimiento de causa, analizaba el suelo, las hojas y los racimos de uvas.
¿De dónde viene la planta?
Cuando le hablaron del lago encantado de Panonia, Calimero se iluminó.
Había oído hablar de ese vino melifluo y afrutado.
“La base es buena, pero el terreno aquí es diferente.
El año que viene haremos un experimento, si quieres”.
Erfemario quedó gratamente impresionado y pidió consejos preventivos, que Calimero le dio sin ninguna reticencia.
Su futuro dependía de ello, sabiendo que no sería capaz de soportar ser un trabajador toda la vida.
Era mucho mejor tratar con uvas y vino y él tenía esto en mente.
“Después de la cosecha, podrás venir aquí y quedarte con nosotros.
Puedes ayudarnos en todo, si quieres.
“Sin paga, pero con alojamiento y comida”.
Parecía un buen compromiso para todos, al menos temporalmente, hasta que Erfemario y Meroaldo descubrieron cómo producir vino.
Más tarde su relación se regularía de otra manera, recibiendo Calimero una especie de indemnización por despido al finalizar su colaboración.
Y después de eso, volvería a ser un hombre libre, en una tierra hostil pero que había llegado a conocer y apreciar.
El prisionero se sintió satisfecho y el mismo sentimiento invadió a Erfemario.
“Haremos vino y nos expandiremos”.
Vigilinda pudo dormir tranquila después de haber sufrido tanto y haber visto la muerte aparecer en su familia varias veces.
Después de todo, merecían un poco de felicidad.
¿Qué mal habían hecho para sufrir de esa manera?
Nadie, y de hecho, desde su conversión al catolicismo todo parecía ir por buen camino.
Él olvidó deliberadamente lo que otros estaban pasando.
¿Qué importaba si la mayoría seguía siendo aria o si de todos modos los pueblos itálicos eran saqueados?
Nada, a menos que lo viera directamente la mujer y su familia.
Reunidos en el mismo grupo de chozas, vivían separados del resto y no temían ningún tipo de venganza.
¿Qué quieres que nos hagan?
No sabían que muchos temían más las espadas y la furia de los lombardos que la belleza de la nueva basílica o la dulzura de los campos en flor en primavera.
Casi todo el mundo estaba acostumbrado al barro de las estaciones lluviosas, a los pantanos insalubres de la zona justo al sur de Modoetia y que ya era evidente en Mediolanum y luego se hizo predominante hacia Ticinum.
¿Era tan poco lo que se necesitaba para ser feliz?
Vigilinda lo hizo y compartió una idea similar con su marido.
Aquellos cerros y montañas parecían pintados y bien podrían haber sido los de su infancia, aunque tuvieran otros panoramas y otras costumbres en la mirada.
“Lo hicimos bien.
“Nuestros nietos vivirán aquí y serán felices”.
Para la matriarca se hizo imprescindible enseñar estas cosas a la pequeña criatura que había embellecido sus vidas, sin entender cuánto tiempo permanecería viva junto a Cuniperta.
“Tendrán que venir más niños”, le había dicho a Ermetruda, quien no se daba por vencida.
Meroaldo, como todos los hombres, no se acobardó de ser marido y sólo de ella dependía cuánta descendencia tendrían.
Como Erfemario no tendría hijos, como había previsto su abuela Gumperga, todo recayó sobre los hombros de una mujer ya no muy joven.
A los veinticuatro años, casi todas estaban ya en su segundo, tercer o incluso cuarto embarazo, pero Ermetruda tuvo que esperar el momento adecuado.
Sólo en Modoetia se podía pensar en algo así, ya que la vid no había echado raíces en ningún otro lugar de Italia.
Completamente inconscientes de que, al sur, los duques lombardos poseían colinas fértiles y cálidas, muy adecuadas para la producción de vino, una familia decidió quedarse, contra toda tradición pasada.
No estaban solos y estaban impulsados por una visión común.
Crear una especie de primer paso hacia la construcción de un nuevo pueblo, de lo contrario ¿qué sentido tenía la proclamación de unos meses antes en la que Agilulfo había sido nombrado rey de toda Italia?
“No pueden burlarse de nosotros”, se dijo Ermetruda, seguida de cerca por el pensamiento de su marido Meroaldo, para quien la pareja real era el faro que iluminaba la noche.
Terminada la vendimia y el período de recolección de la uva, que Erfemario no había concluido, Meroaldo se presentó ante los obreros que estaban a punto de terminar de construir el palacio real y solicitó los servicios de Calimero.
Como se había acordado hacía algún tiempo, un transportista de piedras no especializado podría ser abandonado y volver a su función original de productor de vino.
Por lo menos, le habrían tratado con más humanidad.
“Ahora empieza tu trabajo.”
Erfemario, Umberto y Meroaldo no habrían echado en falta ni una sola acción de aquel antiguo prisionero, deseoso de ser autónomo y ser el primero en producir vino en Modoetia con plantas originarias de Panonia.
*******
El cálido viento del desierto terminaría su furia en cuestión de horas.
Esto es lo que Arshad predijo y lo que sucedería.
Sonrió y entró en la casa, donde su esposa Eisha, de veinte años, estaba preparando los últimos suministros para su marido.
Date prisa, saldré pronto con la caravana.
Arshad iría, como jefe de la expedición, al otro lado de la Península Arábiga, atravesando el gran desierto que todos, excepto ellos, temían.
Para comerciantes como él fue una especie de obsesión y desafío desde que nacieron.
Este era un conocimiento que se transmitía de padre a hijo y era reconocido por la comunidad.
En La Meca, lugar de nacimiento de Arshad y Eisha, las dos familias eran famosas y el matrimonio había sido arreglado por sus respectivos padres mucho antes de su adolescencia.
Ya a la edad de siete años, Arshad sabía que tendría que casarse con Eisha y era consciente de la dote que su padre debía proporcionarle.
Se trataba casi siempre de uniones comerciales, ya que la familia de Eisha gestionaba el comercio portuario mientras que la familia de Arshad siempre se había dedicado a transportar mercancías a través de caravanas que cruzaban el desierto.
Por lo tanto, Arshad era un experto camellero que sabía discernir los mejores animales de esa especie.
A pesar de sus veintidós años, era un veterano, pues ya había realizado al menos doce travesías hacia los puertos de la zona que se abría hacia Persia.
El viaje de ida y vuelta habría durado cuatro meses, y durante ese tiempo, Eisha habría sido vigilada por sus respectivas familias, para evitar que la mujer fuera abordada por otros hombres o tomara libertades no autorizadas.
Era una práctica común entre la gente y todos lo hacían, independientemente de su creencia religiosa.
En La Meca existían diversas denominaciones, con minorías judías y cristianas aunque la mayoría adoraba a varios dioses, lo que caracterizaba al conjunto como una sociedad politeísta.
Arshad nunca se había interesado por algo así y pensaba que era sólo una superstición, pero la reputación de la familia debía ser respetada.
El honor y el comercio habrían estado en juego, ya que nadie habría querido unir fuerzas con alguien que se había deshonrado públicamente.
Eisha había aceptado ese papel y, de hecho, se consideraba afortunada ya que Arshad nunca había tenido la intención de tomar otra esposa.
La poligamia y el concubinato eran aceptados, pero sólo en la medida en que esto denotaba enorme poder y riqueza, aunque esto aumentaba los riesgos, ya que un marido que descuidaba a sus esposas e hijos era mal visto.
Arshad era muy consciente de sus deberes y lo que anhelaba era un linaje, preferiblemente grande.
Eisha ya había estado embarazada dos veces, pero la primera vez había fracasado y la segunda había dado a luz a una hembra que murió después de unos meses.
El hombre envolvió su cuerpo en la tela blanca y montó el camello.
La caravana inició su marcha y pronto abandonó la ciudad de La Meca, acompañada de cantos propiciatorios.
Había en la ciudad una especie de sindicato que veía a los comerciantes no como competidores sino como socios.
Existía una especie de sistema de ayuda mutua financiado con los ingresos de cada familia y el consejo supremo de comerciantes era una de las máximas autoridades administrativas y políticas de la ciudad.
En cuanto al resto de la península, existían muchas divisiones dado que no existía un reino unitario ni, mucho menos, un ejército compacto.
Casi siempre se trataba de bandas locales pagadas por señores que se jactaban de su orgullo llamándose reyes o cualquier otro título nobiliario que se les ocurriera.
A Arshad no le importó nada de esto.
“Es política”, solía decir, como queriendo decir que no era importante y que no le afectaba directamente.
Además de no saber hacer otra cosa, para el joven el comercio en el desierto no significaba más que grandes ganancias.
La gente hizo todo esto para poder disfrutar del lujo y la comodidad.
La otra razón era llegar a ser importante en la comunidad.
Siempre que un comerciante lograba ganar buen dinero, organizaba una fiesta y los demás lo juzgaban por su éxito.
“La opinión de la ciudad es fundamental”, le había enseñado su padre, quien se había retirado de su negocio de comerciante, dejando vía libre a su hijo y prefiriendo gestionar sus negocios en la ciudad.
Una vez en el desierto, Arshad se sintió él mismo.
Amaba tanto esa vida, sin fronteras y sin ninguna limitación.
La arena dorada, abrasadora de día y helada de noche, era un espejo de la existencia humana, alternando alegrías y tristezas.
La tienda era mucho mejor que las casas de la ciudad, pues contenía la verdadera naturaleza de su gente.
Nómada y siempre en movimiento, sin detenerse nunca.
Libertad absoluta que se podía experimentar durante el día, cuando el azul intenso del cielo no tenía límites, y por la noche, bajo la gran bóveda estrellada.
Los habitantes de Arshad sabían orientarse incluso de noche y habían dado nombre a las estrellas, tomando prestada y ampliando la tradición persa.
Había numerosas leyendas e historias que podían recitar por la noche, y algunos hombres eran asignados al propósito específico de declamar y cantar.
Sumergido en ese silencio, interrumpido sólo por lo que traía la caravana, Arshad se olvidó de todo, incluso de su esposa Eisha.
La amaba, estaba seguro de ello, y ella había sido la única mujer en su vida.
Él nunca se había dejado corromper por los vicios que se podían encontrar en cada ciudad, con mujeres venidas de todos lados, traídas por marineros u otros comerciantes que traficaban con mercancías humanas.
Ni siquiera las virtudes exóticas de las mujeres orientales o venidas de África le atraían, y menos aún la cultura de aquellas matriarcas, a menudo viudas, que bajaban allí desde Persia o Siria en busca de aventuras.
Sólo por eso, Arshad se consideraba superior y lo demostraba de una forma muy particular, es decir, caminando orgullosamente con la cabeza en alto incluso cuando la arena era tan molesta que hacía que todos inclinaran la cabeza.
Para quienes, como ellos, estaban acostumbrados al desierto, los oasis eran los verdaderos puntos de referencia, mejores que las dunas que podían cambiar de apariencia y moverse con la velocidad del viento.
Una vez que llegaron al mar, hubo tiempo para refrescarse, aunque la primera preocupación de Arshad fue revitalizar a los camellos.
“Sin ellos, no viviríamos”.
Era cierto, porque un hombre sin camello estaba destinado a morir, por muy experimentado y acostumbrado que estuviera a ese clima.
Después de la recuperación, había que realizar intercambios comerciales y esto determinaría el éxito o el fracaso de la expedición.
Generalmente intercambiaban ropa y especias, sal y piedras preciosas.
Cualquier cosa que pudiera sobrevivir sin estropearse, siempre que el alimento fuera producido y consumido localmente.
Arshad se movía con destreza, abriéndose paso entre los comerciantes que gritaban.
“Pepe, cinco tallas a un precio especial.”
“Rubíes y esmeraldas, auténticas gangas.”
Había que tener cuidado y entender qué se podía intercambiar y qué se debía comprar.
Arshad era quizás incluso mejor negociando que liderando la caravana, y esta doble habilidad lo convirtió en el mejor comerciante de la nueva generación.
La comparación que tenía en mente era con alguien con más experiencia que él, también originario de La Meca y que había sido criado por su tío.
Había empezado con mucho menos, pero se había distinguido por ser perfecto en su estrategia.
“Eres casi como él”, le decían a menudo, y Arshad, por un lado, se sentía orgulloso.
Por otra parte, oyó el nombre de Muhammad resonando en sus oídos y supo bien que era doce años mayor.
“A mi edad, él no tenía tanta experiencia”.
El futuro y el tiempo estaban a su favor y él lo sabía muy bien.
En La Meca, Eisha tenía una gran noticia, pero su marido sólo se enteraría de ella cuando regresara.
Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, y esta vez sintió que era un punto de inflexión.
Su jornada era bastante monótona, con citas interrumpidas por la compañía de su familia y la de su marido.
Ella siempre había sido muy apreciada por todos, dada su total sumisión a su marido.
Lo único que faltaba era la descendencia, pero no había nada de qué preocuparse dada su corta edad.
“Será una gran sorpresa”, enfatizó su madre, quien merece crédito por haberla criado según los estándares tradicionales.
Se decía que en otras ciudades no existía tanto respeto por la tradición, hasta el punto de que Medina era citada como ejemplo de lascivia y perdición.
Además, en La Meca se conservaban reliquias de algunas deidades que muchos veneraban como la famosa piedra negra y los ciudadanos se sentían superiores.
“La unificación de nuestro pueblo debe empezar desde aquí”, esta era la opinión del padre de Eisha, algo que su suegro no compartía y había mantenido a su hijo Arshad alejado de todo esto.
Una vez realizados los cambios, considerados excelentes por el comerciante, había que prepararse para la devolución.
Abasteced a los camellos y dejad que coman y beban hasta saciarse.
Sin saber lo que estaba sucediendo en su familia, Arshad estaba concentrado únicamente en el camino a casa, que siempre le parecía diferente.
Con otros ojos miró lo que ya había sucedido.
“¿Qué nos hace diferentes?
“¿Tiempo o experiencias?”
Había oído hablar de los grandes filósofos griegos y de las teorías persas y se decía a sí mismo que debía aprender su cultura, no sólo su idioma.
La predisposición necesaria de un comerciante era estar abierto al mundo, pero Arshad conocía los límites naturales de esa actividad.
“Todo es sólo por negocios, y más allá de eso no tenemos nada que aprender”.
Arshad no permitió que ninguna de esas tradiciones extranjeras penetrara en la ciudad de La Meca y su familia, pues las consideraba impuras.
Contaminaron el espíritu y la voluntad y eso no era bueno, especialmente para las mujeres.
El respeto que Arshad tenía por su esposa era total y provenía de saber cómo había sido criada, con sólidos principios y valores.
“Nunca, jamás, la cambiaría por todas las mujeres del mundo”, declaró solo, mirando el cielo estrellado.
Siempre había, durante una travesía, un momento crítico dado por la llegada de una tormenta o por la pérdida de algún miembro o por una enfermedad repentina.
Peor aún era el ataque de los merodeadores, que siempre estaban al acecho, y por eso había que saber cómo manejar las cosas.
Una escolta armada se unió con la voluntad de negociar y ceder parte de las ganancias.
En ese momento todo iba bien y Arshad no sabía a quién agradecer.
“Solo suerte”, se dijo a sí mismo, mientras otros continuaban invocando a diversos dioses.
Entre sus caravaneros había incluso cristianos, que rezaban a un solo Dios y de una manera extraña.
En griego y no en árabe.
Palabras aprendidas de memoria y casi no entendidas del todo.
Arshad los miraba constantemente y sin adherirse a su devoción, pero de alguna manera los admiraba.
"Aquí lo tienes."
A él le correspondía, en cada ocasión, indicar la llegada a La Meca.
Como jefe de la caravana y comerciante que había llevado a cabo los negocios, tuvo que tomar la iniciativa y entrar primero en la ciudad, sin sacudirse el polvo ni ocultar el cansancio que todos habían sufrido.
Se debía saber lo difícil que era cruzar el desierto en un doble viaje de ida y vuelta y Arshad ciertamente no era un novato.
Al cruzar la puerta principal, todos lo reconocerían, y eso era lo que él quería.
El momento solemne en el que se certificaba la llegada de nuevos bienes, que serían distribuidos en los días siguientes, aportando a la familia el beneficio final y aumentando aún más su prestigio.
Arshad se bajó de su camello y la costumbre era que su esposa le diera la bienvenida.
Eisha se mostró, colocando un recipiente con agua en las manos de su esposo, mientras él, notando la pequeña prominencia del vientre de la mujer, sonreía al pensar en convertirse en padre.
Dentro de sí mismo, pidió a una entidad sobrehumana no especificada que velara por la futura generación.
II
606-608
––––––––
Ermanno había fallecido hacía dos años, de acuerdo con todos los demás habitantes, y disfrutaba del cargo de consejero principal en el seno de la comunidad del pueblo.
El nombre que se habían dado era el de “pueblo común de Dios”, recordando así los tres conceptos principales que los habían inspirado.
Todos ellos formaban parte de un pueblo, en el que ninguno era considerado superior y no existían jerarquías de ningún tipo pues pertenecían únicamente a Dios, como era la tradición del cercano convento.
Finalmente, la mayor expresión la dio aquello que Fulbert había logrado hacer efectivo, es decir, la comunidad.
El pueblo parecía funcionar perfectamente, sin ninguna disensión interna.
Las reglas de castigo establecidas eran únicamente la expulsión del pueblo, pero nada de eso había sucedido nunca.
Incluso el llamado tribunal popular, que no era otra cosa que una reunión de ancianos, nunca había sido convocado.
La armonía y el compartir fueron armas poderosas para convencer a todos a unirse.
Por otra parte, todos han podido comprobar la mejora absoluta de sus condiciones de vida individuales y familiares.
El padre de Cunegonda estaba muy contento con la decisión de trasladarse allí porque, en menos de cuatro años, había conseguido plantar la vid, hacerla arraigar, producir las primeras uvas para alimentar a parte del pueblo y no veía la hora de convertirla en vino.
Además, enseñó el proceso a otros y toda la comunidad se enriqueció con conocimientos.
Había visto a su hija Cunegunda casarse con Fulberto, el actual jefe del pueblo e inventor del experimento.
Ahora esperaban, junto con Ermanno y Adelgonda, el nacimiento de su primer nieto.
Habría sido la certificación y el cumplimiento de un sueño.
No fue el primer nacimiento en el pueblo, pero para Adelgonda fue el nacimiento de una nueva generación.
Fulberto, sin embargo, había nacido en otro lugar y llevaba en sí la herencia del bosque y de la parte norte de Borgoña.
Cada vez con mayor frecuencia, los demás habitantes acudían a él para pedirle consejo:
“¿Qué debemos hacer?”
Había prohibido que alguien fuera llamado jefe de aldea, pues se sentía igual a los demás.
A cada pregunta, prefirió no responder directamente sino convocar al consejo.
Las decisiones comunitarias debían tomarse según un principio que ellos habían perfeccionado.
“Todos tienen su voz, no se permiten holgazanes ni personas que no saben hablar.
Después se proponen ideas y se realiza una votación.
La mayoría decide y la minoría tendrá que obedecer la decisión de todos modos.
No se tolerará ningún boicot”.
Fue un partidario del diálogo y de un modo de vida compartido, inspirándose en la comunidad de monjas.
Los sacerdotes también venían a visitar el convento, especialmente para gestionar asuntos financieros y relaciones con el obispo local, quien estaba feliz de recaudar solo ingresos sin tener que invertir nada en modernizar la estructura.
Había una especie de acuerdo de ayuda mutua entre el convento y el pueblo común de Dios donde vivía Fulberto.
Los aldeanos también trabajaban en favor de las monjas, cuando éstas solicitaban su ayuda y viceversa.
Fulbert incluso había ideado una forma de poner en común las distintas tierras y, de hecho, ahora los cultivos eran más lineales y lógicos.
Las parcelas estaban divididas por tipo y había una idea dando vueltas en la cabeza de Fulbert.
“Tendremos que pensar en rotar el tipo de cultivo”.
A todos les pareció una tontería.
¿Por qué hubo que hacerlo?
Ninguna tradición de ningún pueblo lo previó.
Los francos, los borgoñones y los visigodos no lo hicieron.
“Pero todos venimos de tradiciones nómadas.
“No nacimos siendo agricultores”.
Sin embargo, incluso la historia iba en contra de la idea de Fulbert, y las monjas se lo habían señalado.
Utilizando información de otros conventos, donde se conservan escritos de la época romana, no se ha encontrado tal práctica en ningún lugar.
Sin embargo, Fulbert estaba convencido de su exactitud.
“Tendremos que probarlo como experimento en algún lugar determinado”.
A su lado sólo estaba Cunegonda, la fiel esposa que había encontrado en él la alegría de vivir.
Incluso ahora que estaba embarazada, su físico no había crecido mucho y todavía era la mitad del de Adelgonda, cuyas curvas siempre habían sido generosas.
La joven esposa había sido la causa principal del renovado interés de Fulbert en ideas diferentes.
Él creía que la aldea comunitaria ya era cosa del pasado y que seguiría funcionando normalmente incluso sin su presencia.
“Siento que tengo otra tarea.
Tendremos que intentarlo también por nuestros hijos”.
Cunegonda sonrió al recordar lo maravilloso que había sido compartir cada noche con su marido.
Ella no lo podía creer y agradeció de corazón a su padre por haber tomado la decisión de ir a ese lugar.
“¡Pensar que al principio estaba en contra!”
Se sentía estúpida e ignorante, ciertamente no a la altura de Fulbert y su familia.
Su marido era uno de los pocos que sabía leer y escribir, y también por eso se le consideró apto para continuar el papel de su padre Ermanno como jefe de la aldea, aunque dicho papel hubiera cambiado con el tiempo.
Ermanno había sido elegido por su poder y su gran voluntad para tomar decisiones, mientras que Fulbert había propuesto una perspectiva diferente.
Responsabilidad compartida, como mejor le convenga a la comunidad.
“Tendremos que tomar un nuevo terreno y realizar el experimento con tres cultivos diferentes.
Y esperar al menos diez años.
“Por supuesto, si nunca empezamos, no descubriremos si funciona”.
Cunegunda vio en esto grandes problemas.
¿Quién lo habría hecho si todos ya estaban ocupados con otras cosas?
Fulbert había mencionado a las monjas, pero no habría sido fácil en ningún caso.
Sobre todo, casi nadie estaba acostumbrado a pensar en términos de un espectro temporal tan amplio.
En una sociedad donde lo importante era sobrevivir al invierno, a las guerras, a las hambrunas y a las enfermedades, realizar un experimento que durara una década parecía una herejía sacrílega.
"No te preocupes."
Cunegonda tomó su rostro entre sus manos y lo acercó a su pecho.
Fulbert olió el aroma de su esposa y se sintió intoxicado.
¿Cómo no serlo?
Él la quería pero tenía miedo de lastimar al bebé.
“Sé qué hacer...”
Cunegonda había pensado muchas veces en tal eventualidad y ahora estaba preparada.
Ella sonrió y su marido quedó encantado.
¿Crees que es posible?
Cunegunda lo animó y Fulberto no se contuvo y encontró un nuevo tipo de unión entre ellos.
La misma unidad de propósitos se renovó después de unos dos meses, cuando Cunegunda estaba a punto de dar a luz.
Dentro del pueblo había mujeres que sabían cómo ayudar a las madres a dar a luz a un niño y esto se transmitía siguiendo una línea estrictamente femenina.
Adelgonda no estaba entre ellos y apenas podía soportar la visión de ese espectáculo.
Ella permaneció afuera, en compañía de su marido Ermanno, quien no pudo evitar pensar en el nacimiento de Fulberto.
¿Qué sintió en esos momentos?
No podría decirlo con exactitud, era una mezcla de orgullo y temor, la misma manía que ahora se estaba apoderando de su hijo.
La prueba de Cunegunda fue bastante larga y duró casi toda la noche, pero con las primeras luces de un amanecer de verano una nueva presencia adornó la comunidad.
Era Astride, cuyos pequeños brazos eran una especie de contraparte de lo que estaba presente en su madre.
“Esperemos que no se parezca a mí”, dijo Cunegonda, a quien le hubiera gustado ver en su hija las curvas que caracterizaron a Adelgonda.
De su suegra siempre había tenido sólo excelentes impresiones, como también de Ermanno, por cierto.
Parecía que todos los miembros de aquella familia, sin excepción, atraían su atención.
Ahora que se había convertido en padre, Fulbert había completado la transición de la juventud a la edad adulta, y la generación anterior podía hacerse a un lado conscientemente.
«Padre, tú sabes lo que pienso hacer».
Ermanno conocía el proyecto de Fulbert respecto a la idea de rotación.
Parecía una idea absurda, pero ¿no era absurda la idea de la comunidad?
Pero ahora era la realidad y no había vuelta atrás.
“Lo único que tengo que decirte es que no puedes quitarle recursos vitales al pueblo”.
Fulbert sabía muy bien lo que quería decir y, de hecho, había explorado a fondo una posible solución.
“Preguntaré a las monjas y a los ancianos del pueblo.
No mucho, pero sí unas cuantas extensiones de tierra, menos de una vigésima parte del total de lo que cultivamos ahora.
Ahora sabemos cuánto se produce y también cuánto es la disminución periódica.
Lo veremos en diez años.
Como máximo, habremos invertido tiempo y esfuerzo para lograr sólo los mismos resultados”.
Ermanno comprendió que su hijo necesitaba su apoyo.
Dentro del consejo se necesitaba una opinión común y compartida.
“Así sea, aunque no lo veamos realizado”.
El anciano talador de árboles era muy consciente del gran regalo que había recibido con una vida ya bastante larga.
A sus casi sesenta años, ciertamente estaba entre los ancianos y por ello daba gracias a Dios.
Había llegado el momento de devolver parte de esa fortuna.
En el consejo del pueblo, Fulbert presentó su idea.
“Sé que puede parecer abstruso, pero ¿no era eso lo que pensabas hace diez años cuando hablé de comunidad?
Hoy es una realidad.
Ciertamente no quiero desviar las principales fuerzas que aportan los jóvenes.
Recibiremos ayuda de las monjas, cuyas vidas están dedicadas a Dios y al trabajo.
Cada uno de nosotros tendrá una recompensa, la misma que Jesús prometió a los apóstoles”.
La decisión fue aprobada por amplia mayoría y, para ese primer año, sólo se delimitarían, ararían y limpiarían los perímetros, dejando así el descanso necesario para el invierno siguiente.
Luego, el experimento comenzaría al año siguiente, mediante la siembra.
Después de tres años, la rotación tal como la había imaginado Fulberto.
Finalmente, después de tres rotaciones, o nueve años, el resultado final de todo.
¿Cuánto habían rendido en comparación con cultivos vecinos donde no se practicaba la rotación?
¿Más o menos?
¿Lo mismo?
Sólo el tiempo podría resolver esta duda y Fulbert esperaría.
Lo habría hecho por muchas razones, entre ellas, su hija Astride, cuyo crecimiento parecía ser impresionante.
Los recién nacidos cambian rápidamente, mucho más de lo que imaginamos, y Fulbert hizo un descubrimiento similar, exactamente el mismo que el de miles de padres en todo el mundo.
¿Qué importaba el resto?
Nada.
No había noticias por las que valiera la pena luchar o ser criticado, y mucho menos disputas palaciegas.
En otros lugares se estaba decidiendo el destino del reino franco, con Clotario II en una posición cada vez más precaria.
¿Cómo podría conciliarse una visión monárquica central con una nobleza local cada vez más fuerte?
Dentro de la corte de Clotario II, el elemento caracterizador del pasado lo dio Brunechilde, la misma que representó un obstáculo para las nuevas potencias emergentes.
Los obispos, casi siempre emparentados con los nobles, lograron constituir un centro transversal de intereses.
Político, administrativo, judicial, fiscal e incluso militar.
Todo giraba en torno a ellos y no era lo mismo servir en un territorio bajo el mando de uno o del otro.
El conde o duque, término derivado de otras influencias germánicas que no eran estrictamente francas, podía disponer libremente de su propio territorio.
Hubo quienes, ineptos, fueron engullidos por sus familias tras las enésimas subdivisiones que dividieron las posesiones y quienes, en cambio, se centralizaron y se erigieron en punto de referencia.
Sin embargo, no hubo una sucesión clara para los mayordomos de palacio, cuya tarea era clara y aumentaba progresivamente.
Tras las disposiciones judiciales y la aplicación de las diversas leyes, eran ellos quienes, en nombre de la corona, debían preparar las campañas militares.
Todo estaba preparado para un cambio decisivo, pero esto no habría cambiado la vida del pueblo llano de Dios, como se llamaba ahora Fulberto a sí mismo y a todos los habitantes del pueblo disperso.
El rugido del mar marcó la llegada del otoño con sus tormentas y lluvias, la primera señal del necesario descanso de la naturaleza.
En primavera, resucitados a nueva vida, los campos se vestirían de sus colores, entre los que destacaría claramente el símbolo de la novedad absoluta, inspirado en la Trinidad y concebido por un plebeyo sin mucha cultura ni experiencia vital.
*******
El futuro de la familia de Vigilinda y Umberto estaba a punto de dividirse según lo que Calimero hiciera a partir de ahora.
El antiguo prisionero de origen griego, que siempre prefirió ser llamado "romano de Oriente", se habría dirigido al sur, hacia el calor de una tierra que lo había acogido durante los últimos quince años, primero como guerrero enviado en nombre de Constantinopla y al servicio del Exarca de Rávena, más tarde como superviviente de la masacre sólo para explotar su trabajo y, finalmente, a través de un encuentro casual que lo había proyectado hacia una nueva vida, como enólogo.
Había sido bueno aprender esa dura lengua germánica y hacerse amigo de quien, en teoría, se suponía que era su enemigo.
Meroaldo se mostró inmediatamente comprensivo con él, quizá impulsado por su conversión al catolicismo, base religiosa común que estaba poniendo las bases de una integración, aunque comportara división en el seno del pueblo lombardo.
Había pasado más de tres años en las chozas al norte de Modoetia y allí había vuelto a ser el mismo de antes.
En Macedonia, su tierra natal, recordó haber abandonado los campos que su familia cultivaba con vides desde tiempos inmemoriales y sólo en Modoetia había podido refrescarse con recuerdos similares.
Había guiado sabiamente a los tres miembros varones de la familia para producir un vino lo más parecido posible al que se decía que existía en Panonia.
Ninguno de ellos recordaba semejante sabor, pero Erfemario había notado el éxito que había tenido su vino.
Casi toda se consumía en la ciudad de Modoetia, sobre todo por la residencia de verano construida por Teodolinda y Agilulfo.
La reina pasaba allí casi todas las estaciones cálidas y tenía la costumbre de acudir a Lambrus para refrescarse o, en días señalados, llevar a su corte a las primeras colinas que se veían, aprovechando senderos poco transitados a través de los bosques.
Se decía que desde uno de ellos se podía ver la llanura más allá de Mediolanum, pero ningún miembro de la familia de Vigilinda había presenciado esto jamás.
El deseo de estar atado a un pedazo de tierra y la falta de un caballo o animal de carga fueron factores de bloqueo considerables.
Además, en esos años se añadieron novedades graves.
Aparte de Cuniperta, no había otros niños.
A decir verdad, habían nacido pero habían muerto casi enseguida y Calimero abandonaba una casa donde había descendido la tristeza cuando recientemente falleció el hijo menor, de seis meses.
“Esto es para ti, bien merecido.”
Meroaldo mantenía un vínculo especial con el hombre mayor y le ofrecía dinero para viajar al sur.
Sería un viaje tortuoso y lleno de peligros.
Cualquiera lo habría confundido con un griego y por tanto un enemigo, pero Erfemario se había ocupado de obtener un salvoconducto.
Había ido a la ciudad y conferenciado con las autoridades.
“Por los servicios prestados, al prisionero aquí presente, Calimero di Filippi, se le concede la libertad y este salvoconducto es válido para todos los territorios bajo jurisdicción lombarda”.
Se había dado una fecha, colocada de acuerdo con el uso moderno de la Iglesia, mientras que Calimero había podido verificar la exactitud de la escritura desempolvando sus limitados conocimientos de latín.
Sin embargo, él seguía siendo el único que sabía leer y escribir, ya que, para su gran pesar, nadie en la familia que lo había acogido parecía interesado en dar semejante salto.
Ya les resultó difícil acostumbrarse a la fonética itálica y latina, incluso modificada en comparación con el pasado.
Para Calimero, esto era una barrera total para los recién llegados.
“Tendrán que cambiar y no quedarse entre ellos”, se había dicho.
Sin embargo, no compartió con ellos esta opinión porque entendió que había diferencias insalvables.
Una de ellas sin duda se refería a la cuestión de la mujer y a la incomodidad que sentía Ermetruda en su presencia.
Calimero lo había notado y se mantenía alejado de ella, aunque la imaginaba en situaciones íntimas.
La imaginación de la mujer había ido mucho más allá, sintiéndose culpable por la muerte de sus dos hijos, dado que los había concebido con su marido, pero pensando en Calimero.
Ella no podía revelar nada, pero estaba feliz de verlo irse aunque una parte de su corazón se estaba desgarrando.
“Siempre le estaremos agradecidos”, concluyó Meroaldo, ciego al tormento de su esposa.
Calimero tenía algo muy específico en mente: entrar en el centro y sur de Italia.
Sabía de la tregua de un año que se había pactado entre los lombardos y el Imperio, pero se decía que la guerra había estado marcada por tales treguas.
Nunca fueron definitivos y ambas partes los violaron por la más mínima cosa.
Habría tenido todo el buen tiempo y, en primer lugar, tenía que apuntar a Ticinum, donde había un cruce del gran río.
Desde allí no se habría dirigido hacia Rávena, como se podría suponer que haría un macedonio.
Si hubiera regresado a los territorios controlados por el Imperio, habría tenido que empezar a luchar de nuevo, algo que no deseaba hacer.
Lo que él anhelaba era encontrar unas colinas con un trozo de tierra, empezar a trabajar para otros, pero sobre todo establecerse con una mujer joven a la que poder volcar todo el amor posible.
Con un poco de suerte, antes de que sus hijos crezcan, incluso podría convertirse en propietario y darles un futuro mejor que el suyo.
“Basta de guerras y violencia.”
Estaba harto de ello y en eso se encontraba de acuerdo con la familia que lo había acogido.
La primera noche de separación fue muy extraña para ambas partes, Calimero ya no estaba acostumbrado a vivir al aire libre, mientras que Ermetruda finalmente se sentía libre de no tener que esconderse.
Ella siempre había tenido miedo de que cada una de sus respiraciones fuera escuchada por el griego extranjero, y esto la perturbaba y la hacía temblar.
“Saldremos adelante”, concluyó Meroaldo, refiriéndose a la viña y al vino.
¡Cuán ciegos y sordos podrían ser los hombres ante la evidencia!
Si Meroaldo hubiera comprendido los pensamientos de su esposa, habría perseguido a Calimero y lo habría matado en una emboscada, sin importar su amistad pasada que trascendía la etnia y las tradiciones culturales.
Las preocupaciones de Erfemario eran de naturaleza completamente diferente.
Vio a su padre envejecer y, sin la ayuda de Calimero, sólo quedaron ellos dos para cuidar los campos.
A esto se suma la falta de familia y, dada la edad de Ermetruda, era muy probable que en un futuro próximo sólo quedaran ellos dos.
“Todo está en peligro”, se dijo.
Tal vez por primera vez había una generación en su familia que pensaba en el futuro, y esto ya era un cambio provocado por la tierra italiana.
¿Y qué había provocado tal cambio?
Ni latín, ni leyes, ni comida, sino una especie de savia que había absorbido de la tierra.
Al cultivar y unirse con el medio ambiente, se pueden unir diferentes tradiciones.
¿Cómo solucionar esto?
No valía la pena distorsionar la propia naturaleza, ya que no era posible ocultarse durante mucho tiempo ocultando la propia identidad.
Erfemario nunca hubiera podido vivir con una mujer y todos lo sabían.
Por otra parte, habría sido un excelente tío, especialmente para un sobrino varón.
Le habría transmitido los conocimientos que había acumulado a lo largo de su vida, intentando hacer entender a la gente lo importante que era la tierra.
Desafiando todas las convenciones, Cuniperta salió a campo abierto y corrió por los campos.
No había muros de separación, debido a la falta de recursos y a la relativa seguridad de que se podía disfrutar.
A nadie se le ocurrió jamás robar, pues la ley lombarda no dejaba impunes actos tan temerarios.