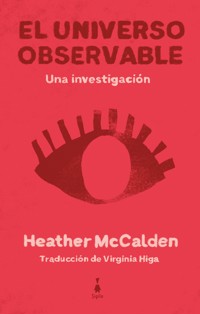
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Cuando era niña, Heather McCalden perdió a su madre y a su padre a causa del sida. Pasó la infancia y adolescencia en Los Ángeles de los años noventa, una ciudad que, como zona cero del virus, reflejaba también su devastación personal. Años después, convertida en escritora y artista, y mientras indaga en su pasado, McCalden empieza a investigar los misteriosos paralelismos entre las historias del sida y de internet cuestionando la noción de lo viral en una era de contagio biológico y virtual explosivo. Al conectar los dispares hilos de su investigación –imágenes, fragmentos de pensamiento científico, reflexiones sobre el noir y maratones nocturnos de Netflix–, hace un descubrimiento inesperado e inquietante acerca de la identidad de sus padres y de lo que le sucedió a su familia. Entrelazando una intensa búsqueda autobiográfica con la historia de la cultura viral, El universo observable es un libro sobre la pérdida y sobre la búsqueda de sentido en un mundo pospandémico e hiperconectado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los muertos pesan más que los corazones rotos.
Raymond Chandler, El sueño eternoLa metáfora está a mitad de camino entre lo ininteligible y el lugar común.
Aristóteles, al menos según internet
INSTRUCCIONES DE LECTURA
Este libro es un álbum que trata sobre la pena. Cada fragmento es como la canción de un disco o la foto de un anuario: se van amontonando hasta que, al final, arman una experiencia.
INGRAVIDEZ
La condición para todas las cosas que existen en álbumes es la ingravidez. Las imágenes y las canciones no tienen masa, las estampillas son más que nada área superficial y los autógrafos penetran en sus superficies fundiéndose con ellas. La función de los álbumes, mucho antes del advenimiento de la fotografía o la grabación de sonido, era amarrar las partículas de vida cotidiana que pasaban inadvertidas si no se las capturaba y fijaba: cartas, recibos viejos, anuncios de nacimiento, galletas de la suerte, postales, pelo, narcisos prensados y entradas de cine son todas cosas que se desvanecerían si no las recortáramos del espacio para pegarlas en una nueva cronología; los álbumes se imponen a su contenido. Siempre hay un comienzo, un medio y un final, un primer lugar y un último lugar, y por lo tanto la disposición definitiva de la información quizás diga más que cualquier objeto por sí solo.
CABEZA DE CARACOL MARINO
Me cubrí la oreja con una mano y la frente con la otra e incliné la cara suavemente hacia abajo, hacia las clavículas, doblándome como un caracol marino. El barman me preguntó qué hacía.
–Me escondo –dije.
–Pero todavía no tomaste nada.
No era del todo cierto. Todavía no había tomado nada en ese bar, pero había tomado cinco cervezas en la inauguración de la muestra de arte y antes un shot de gin, para poder llegar hasta ahí.
–¿De quién te escondes?
–De los fantasmas.
Entonces el barman extrajo su cuerpo del espacio que ocupaba y se escabulló debajo de la barra, dejando la huella de su silueta en el aire frente a mí como una especie de señuelo. Desde su nueva ubicación procedió a deslizarme –con un solo dedo– un menú, como si yo chorreara alguna sustancia.
–Te dejo en paz con todo eso –dijo, haciendo un ocho con la mano como para sugerir una hueste de espectros a mi alrededor.
–No son contagiosos –dije, aunque quizás tendría que haber dicho: «No soy contagiosa», pero antes de que pudiera corregirme, él se había ido a coquetear con alguna otra persona.
Por lo general no hablaba así de suelta con extraños, o con nadie, en realidad, pero la exposición me había dejado una sensación horrible de vacío. Era una serie de retratos en blanco y negro de hombres desnudos. Habían sido tomados con una cámara estenopeica que la artista se había colocado en la vagina. Cuanto menos se diga, mejor.
Cuando volvió el barman le pedí un shot doble de whisky Basil Hayden con un solo cubito de hielo. Levanté el vaso hacia él como brindando con un gesto teatral, y en ese momento por fin se dio cuenta de que yo estaba muy borracha. No era una lunática que había entrado accidentalmente de la calle sino una persona que estaba tratando de cerrar su noche, tal vez después de haber estado pegada a alguna otra barra. Él también hizo la mímica de brindar con un vaso invisible y me dejó sola con mis pensamientos, que eran negros.
El bar estaba atestado de cuerpos que sobresalían por todos los ángulos imaginables y de voces que caían en cascada como murmullos irregulares y espesos. A pesar del ruido, logré captar el fragmento de una historia que estaban contando a mis espaldas, en la multitud. Una mujer con un dolor intenso en la pierna que no le podían diagnosticar visitó un templo en Camboya buscando una posible cura:
–Ahí un monje me dijo que mi corazón era demasiado pesado para mis piernas –contó ella–, entonces me llevó hasta un árbol y señalándolo dijo: «Déjalo aquí. Entierra tu corazón debajo de las raíces. Cuando vuelvas a casa ya no estará dentro de ti y después de un tiempo te olvidarás de dónde lo dejaste».
Apuré el resto de mi trago, me puse el abrigo y me abrí paso hacia la calle.
Afuera, el aire de Londres me aguijoneó la cara y me aferré a esa amarga sensación hasta que perdí noción de todo lo demás. Era tarde, yo temblaba y vagaba por la ciudad como un pedazo de alga. Pensé en la historia de la mujer y sus piernas y consideré poner mi propio corazón bajo tierra cuando me di cuenta de que mis piernas se habían quedado quietas. Me resultaba muy poco claro cuánto tiempo hacía que estaba inmóvil, pero cuando volví en mí estaba de pie frente a una cabina de teléfono decrépita arrancada de su eje por un accidente de tránsito. El exterior rojo estaba abollado y cubierto de mugre. Cuando abrí la puerta, el interior estaba lleno de hojas secas, bolsas de McDonald’s arrugadas, paquetes de papas fritas y colillas de cigarrillos. Publicidades de líneas de sexo telefónico cubrían todas las superficies disponibles. La cabina parecía haber sido usada hacía poco como orinal, pero de todos modos me metí y cerré la puerta a mis espaldas; las caras de Crystal, Violet, Alana, Tiffany, Tiffani y Amber me miraban de arriba abajo de la pared. Descolgué el auricular en cámara lenta y lo sostuve a unos centímetros de la oreja. Apenas podía oír el tono de llamada. Era débil, pero ahí estaba. Parecía una canción.
FOTO DE LA MARATÓN DE L. A.
Mi madre, Vivian, corrió la maratón de L. A. en algún momento entre finales de los setenta y comienzos de los ochenta. La única evidencia que tengo de eso es una foto en un libro de tapa dura que conmemora el centenario de Los Ángeles.
La sobrecubierta, brillosa y negrísima, muestra la línea del horizonte de la ciudad recortada sobre el cielo nocturno. Adentro, imágenes que parecen postales de la vida urbana «angelina», de Olvera Street y el Hollywood Bowl, interrumpen gruesos pasajes de texto que glorifican las innovaciones de planeamiento urbano y los logros arquitectónicos. En el centro del libro está la foto de la maratón. La imagen muestra un mar de corredores bronceados, atléticos, relucientes bajo una luz color mandarina. Usan vinchas en la cabeza, cintas en las muñecas y musculosas con ribetes de colores primarios. En el torso llevan sus números inflados como velas. Cerca del centro de todo ese color y movimiento está Vivian, mostrando su sonrisa de megavatios directo a la cámara. Las demás caras, absortas en su meta, miran hacia adelante o se miran los pies, y algunas son borrosas y solo aparecen en el cuadro como pinceladas de movimiento.
RED
Varios eslabones forman una red, como un conjunto de computadoras de oficina conectadas que silban y pulsan con la estática; las computadoras están unidas, «linkeadas», pero también entrelazadas en una configuración, una relación, con las demás. «Enlace» es verbo y sustantivo: acción y situación.
Podemos preguntarnos cómo viaja la información en una situación así. Fluye. Como la sangre. Circula por las venas y las cavidades. Se propaga.
REFRACCIÓN DE LOS ÁNGELES
Por debajo de Los Ángeles pasan varias corrientes míticas. Propulsan la ciudad hacia adelante con la misma fuerza material que el tránsito y la densidad demográfica. Su movimiento genera un campo visual distorsionado y todas las imágenes que se toman de la ciudad surgen del concreto como olas de calor y se derraman sobre las piscinas de las terrazas y las casas de estuco, las mansiones de Bel Air y los estacionamientos de los centros comerciales, los camiones de tacos y las hojas de palmera, las rutas de los cañones, las rejas con candado. La bruma que se levanta es desorientadora. Cautiva y repele a la vez, confunde las estrategias tradicionales de navegación. Los turistas se ponen nerviosos cuando no pueden ubicar el centro geográfico de la ciudad. Significa que no pueden atravesarla en un sentido normativo y por eso el paisaje no puede ordenarse de manera familiar. Por eso se tilda a Los Ángeles de «rara», «pesadillesca» e «imposible», y si bien es todas esas cosas, también es un lugar donde cualquier cosa puede pasar. Casi todas las cosas, de hecho, han pasado ahí.
MATERIA ORGÁNICA
Cuando alguien querido muere a causa de la materia orgánica, y no en un accidente de tránsito o por una herida de bala, la materia se mete de lleno dentro de ti porque… sobrevive. La pérdida te genera un vacío y la materia orgánica –un virus, digamos– se apresura a llenarlo. Entonces existe ahí, debajo del esternón, debajo del cartílago, y muta, evoluciona, se expande como si fuera algo vivo; dejas que invada tu sistema nervioso, tus órganos, y así como si nada se vuelve parte de ti, parte de tu historia: después de todo, un virus está hecho de letras, igual que las palabras, y funciona como una transmisión ininterrumpida a través del tiempo que dice: sigo. Sigo. Sigo. Sigo…
EL ESPÉCIMEN MÁS ANTIGUO QUE SE CONOCE
En 1959 se toma una muestra de sangre de un hombre en Leopoldville, la capital del Congo Belga. Treinta y nueve años después, durante una búsqueda global por el origen del VIH, la muestra dará positivo. Hasta el día de hoy, es el espécimen más antiguo de VIH que se conoce en el mundo.
AFERRARSE
Según el Diccionario Etimológico Online, observar viene de observen, de finales del siglo xiv, que significa «aferrarse a (un modo de vida o camino o conducta), cumplir preceptos, atender a una práctica, mantener, seguir». Esto sugiere que calibramos nuestra mente para crear un lazo, una conexión física con la cosa observada: un aferrarse. Observar ceremonias religiosas, feriados, leyes impositivas, aniversarios, solsticios, pautas del clima, horarios de reservas y de aperturas de centros comerciales crea puntos de contacto entre el yo y los fenómenos externos. Por extensión, a partir de una serie de enlaces, podría reunirse el mundo entero.
CABINA TELEFÓNICA JAPONESA
Escuché una historia en la Radio Pública sobre una cabina telefónica en Ōtsuchi, Japón. La construyó un hombre de unos setenta años, la pintó de blanco y la puso en una colina en su jardín con vista al mar. El interior de la cabina contenía un teléfono negro con dial, un bloc de papel y una lapicera.
El hombre, que había sido jardinero, empezó a construir la cabina después de la muerte de su primo, en 2010. Eran muy cercanos y entre ellos muchas cosas habían quedado sin decir. En entrevistas, el hombre explica que la idea para el proyecto surgió porque sus «pensamientos no podían transmitirse a través de una línea normal de teléfono», así que creó una línea de transmisión poética, una conexión directa con el éter, donde las palabras y las frases pudieran diseminarse en la atmósfera.
La cabina quedó terminada poco después del tsunami de 2011 y entonces empezó a llegar gente para usarla. La usaban para llamar al más allá. La usaban para llamar a sus partes ausentes. Llamaban a líneas fijas y de celulares. Giraban los dígitos en el dial y hacían una pausa para escuchar los timbres fantasma antes de hablar.
El programa de radio reprodujo grabaciones de esas charlas. Los fragmentos iban desde simples actualizaciones, nietos que les informaban a sus abuelos sobre sus notas en el examen de matemática, hasta gente que se quedaba sin habla. Algunos sentían tanto dolor que no les salía nada, pero de alguna manera creo que sé lo que querían decir. Lo podía escuchar en su respiración, en sus inhalaciones tensas, y aunque no lo aclaraban en la radio, imaginé que la gente también llamaba a sus antiguas vidas con la esperanza de escuchar el sonido del mundo cuando todavía tenía sentido. Imagino que hubo llamadas a viejos números de teléfono de habitaciones estudiantiles y casas de la niñez, y a otros números que fueron desconectados hace tiempo pero que quizás todavía suenen en algún lado.
SIMBIOSIS HOMBRE-COMPUTADORA
En 1960, J. C. R. Licklider, psicólogo y pionero en el campo de psicoacústica, escribió «Simbiosis hombre-computadora». El texto describe un futuro donde los humanos y las máquinas están armoniosamente entrelazados:
En la anticipada asociación simbiótica, el hombre fijará las metas, formulará las hipótesis, determinará los criterios y llevará a cabo las evaluaciones. Las máquinas de cómputo harán el trabajo rutinario necesario para allanar el camino para los descubrimientos y las decisiones del pensamiento técnico y científico. Los análisis preliminares indican que la asociación simbiótica realizará operaciones intelectuales con mucha mayor eficacia de la que puede lograr el hombre por sí solo.
ORIGEN
Nací en Los Ángeles en 1982. En junio de 1981, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades observaron el surgimiento de una nueva «disfunción celular-inmune» que se transmitía por contacto sexual. Los hallazgos, publicados en el Morbidity and Mortality Weekly Report, citan una serie de casos de neumonía por Pneumocystis carinii (NPC) como evidencia de esta nueva enfermedad. El grupo, ubicado en Los Ángeles, estaba formado por cinco hombres de entre veintinueve y treinta y seis años, todos ellos descritos como «homosexuales activos» sin «inmunodeficiencia subyacente clínicamente aparente». Ese fue el primer registro oficial de lo que luego se conocería como sida. A principios de los noventa, mis padres murieron por «complicaciones relacionadas con el sida».
FOTOGRAFÍAS
Hace ocho o nueve años, en un negocio de segunda mano de la Séptima Avenida, en Brooklyn, un amigo y yo revisábamos cajas de viejas fotografías. Me sumergí en varias y saqué un puñado de joyas. Increíblemente, uno de esos hallazgos se ha quedado conmigo todos estos años y cada tanto vuelvo a ella. «George y Dora, 1947», según la caligrafía elegante del reverso.
La pareja está de pie frente a una casa de color pálido. George tiene el brazo alrededor de la cintura de Dora. Dora inclina la cabeza hacia el hombro de George. Hay hojas de otoño desparramadas frente a ellos. Una brisa atrapa la punta de la falda de Dora y la levanta, y ahí ha quedado desde entonces.
Hay pocas cosas en este mundo que me hacen funcionar el corazón de esa manera, cuando una partecita muy pequeña, ubicada en las profundidades de los ventrículos, se mueve y se disloca. Bombea todo el tiempo, pero los movimientos sutiles con que se arrastra hasta la parte de adelante de las costillas y espera, palpitante… esos momentos son infrecuentes. Curiosamente las fotografías desencadenan esas ocasiones excepcionales; un objeto endeble y bidimensional logra algo que no puede hacer ninguna persona viva: hace que caigan mis mecanismos de defensa emocional. Cuando miro una foto puedo ser vulnerable y existir más allá de mi propia cronología. Soy capaz de alcanzar el sueño dorado de estar en dos lugares a la vez.
Ahora, cuando miro a George y Dora, mi corazón hace eso. Todos son inocentes en las fotografías porque el futuro aún no ha sucedido. Es una cantidad indefinida que planea en algún lugar más allá del horizonte. El destino, la suerte, como sea que quieran llamarlo, se detiene unos segundos cuando se presiona el obturador. George y Dora probablemente hayan muerto o estén lidiando con los efectos de la edad. Quizás esta sea su única foto juntos, o una de miles. Tal vez perdieron el contacto después de esa tarde de otoño o quizás hayan vivido juntos y felices hasta que George sucumbió a un infarto de miocardio en 1974…
Esas posibilidades dan vueltas a mi alrededor como cosas reales, definidas, mientras que la vida verdadera se escurre en el instante en que abro un mensaje de texto. Siempre estoy un poco desfasada pero una fotografía ofrece una salida: un pedazo de vida sellado en una imagen y la imagen sellada en una fotografía que yo sello a su vez con mi visión. Observo las cosas que hay en ella, de alguna manera las confirmo, y si bien nunca nada se vuelve sólido, al menos consigo, a veces, sujetarme.
TELEPRESENCIA
Estrictamente hablando, nada pasa en internet. Es un campo donde la gente recita, replica y transmite información, pero los eventos propiamente dichos suceden en otra parte. Tal vez uno reaccione (de modo visceral) a un tuit –un pensamiento extraído de la mente de alguien– pero la reacción ocurre en el propio cerebro, no en una realidad compartida, respirable. La reacción es a una pantalla y se desvía por una pantalla que elimina todo rastro de pelo, piel y dientes. Residuos biológicos. Cosas que indican una presencia viva.
Sin las piedras angulares de la biorretroalimentación nos convertimos en espectros. Cuando me involucro directamente con alguien, algo cambia en mi cualidad física, se producen ajustes químicos. A pesar de la conectividad inmediata, en línea nada cambia ni necesita cambiar, de modo que no puedo ubicar ni organizar cognitivamente lo que sucede. Esto abre una nueva categoría de la experiencia: cuando estoy inserta en nubes de datos adquiero una orientación incorpórea, y el marco de referencia más cercano para esto es el mundo de los espíritus. Fantasmas, póltergeists, espectros, cosas que acechan: todavía no sabemos cuáles son las consecuencias de existir como tales durante períodos prolongados de tiempo. Los primeros resultados de Google para «apariciones fantasmales prolongadas» incluyen:
«Fantasmear a tu ex es la última tendencia en citas…».
«Tres cosas que puedes hacer para evitar los fantasmas del arrepentimiento…».
«Perseguido por los propios fantasmas: lidiar con el pasado y…».
RED INTERGALÁCTICA
En 1962, Licklider se convierte en el primer director de la Oficina Técnica de Procesamiento de la Información (IPTO) en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) en Washington D. C. En su nueva función, emite una serie de comunicados visionarios detallando una «Red Intergaláctica», un sistema global de computadoras interconectadas que facilitan un sofisticado intercambio de información.
G DE GUMSHOE
Tengo una imagen nítida de mi madre, casi como una fotografía pero que se mueve. Vivian está sentada en la cama leyendo, recostada en varias almohadas. Una franja perfecta de luz que emana del velador de la mesita de luz la roza y después se expande sobre la pared. El ángulo de luz crea una cuña de oscuridad por encima, y por una milésima de segundo las dos formas quedan juntas, como un gran lienzo abstracto. Entonces Vivian pasa cuidadosamente una página con el dedo índice y la imagen se ondula hacia afuera como si le hubiesen tirado dentro una piedra. Un momento después, cuando vuelve la calma, mi atención recae sobre la cubierta de su libro, que tiene una gran G mayúscula de color amarillo. Trato de seguir su curva con los ojos hasta que ella apoya el libro sobre su pecho y me extiende los brazos. Entonces la imagen vuelve a congelarse en mi mente.
NO EXISTE EVIDENCIA MATERIAL
No existe evidencia material de los virus en los registros prehistóricos. Algunos elementos retrovirales endógenos en el genoma humano son la aproximación más cercana que tenemos a los fósiles. No se trata de la preservación de un virus original sino de su eco a través del tiempo: si seguimos el eco hacia atrás, podremos (tal vez) comprimirlo en algo que se parezca al sonido original. El genoma humano es ocho por ciento viral, lo cual significa que cada vez que los virus penetraron nuestra línea germinal, nosotros mutamos en reacción a ellos. Nuestra evolución ha avanzado en parte gracias a la negociación con los virus. Nos han cambiado y nosotros los hemos cambiado a ellos, y aunque nadie tiene idea de lo que eso significa, o a dónde nos conducirá, nuestros destinos giran uno en torno al otro de una manera no muy diferente a una doble hélice.
AZT
La zidovudina, o AZT, se desarrolló como droga contra el cáncer gracias a una subvención de Institutos Nacionales de Salud en 1964. El propósito del AZT era combatir el cáncer causado por los retrovirus ambientales, pero las pruebas clínicas en ratones mostraron que la droga era ineficaz. Quedó archivada y olvidada durante los siguientes veinte años.
CÓMO HABLAR DE LOS MUERTOS
Para sobrevivir a la pérdida, uno, al igual que el virus, tiene que «seguir adelante», pero ¿cómo hablar de los muertos? ¿Qué tiempo verbal es más apropiado? Estamos aquí reunidos por nuestro querido… tiempo presente. Estaba tan lleno de vida… tiempo pasado. En el carrete de mi memoria que se desenrolla, se está riendo: las 2:42 a. m. (GMT). Está imbuido en mis nervios, en mis sentidos, su modo de pensar se cuela a través de las redes de mi mente, su modo de hablar aparece nadando en mi boca: y yo sigo viva, sigo funcionando, entonces ¿qué tan muertoestá realmente? ¿No sigue haciendo eco en mi ADN?
LA FIESTA
Mis padres se conocieron en una fiesta en Santa Mónica o Venice. Era una década nueva, llena de dinero. Era verano. El sol brilló en el cielo durante doce horas seguidas.
Ella, recientemente divorciada, manejaba un Porsche color azul medianoche. Era mayor de lo que aparentaba y cursaba un segundo (¿o tercer?) posgrado en psicología y salud pública en UCLA. Él se había ido del Reino Unido porque tenía problemas con la ley. Usaba bigote y era más alto que casi todos los demás hombres en el salón.
Intercambiaron algunas palabras, lo cual llevó a una relación casual, lo cual llevó a un fin de semana en Las Vegas, lo cual llevó a mí, lo cual llevó a que los dos estuviesen muertos unos años más tarde, a comienzos de otra década.
No estoy segura de cómo sé de la fiesta o los problemas con la ley. Ni siquiera sé si alguna de esas cosas es cierta o me las inventé con el tiempo; pero sí sé sobre el Porsche, y la afiliación con la UCLA y el clima. El clima, al menos, no ha cambiado. El sol sigue encendido.
UNA LÍNEA CONTINUA
¿Qué es un linaje? ¿Una «línea de descendencia continua»? ¿Una cascada de información que cae? ¿Un pasaje de rasgos desde el punto A al punto B? Entendemos el linaje como la forma geométrica más básica, pero las características heredadas se alteran al entrar y salir de la carne, lo mismo que el tiempo; ¿y no es una línea en realidad la representación de circunstancias que no sufren alteración? ¿No muestra, si uno la mira de cerca, la perpetuación de una configuración singular –un punto– que solo se desplaza a lo largo del espacio?
GEMMA
Escuché la historia de la cabina telefónica en el trabajo. Esa tarde estaba en el altillo así que la dejé reproduciéndose en mi teléfono porque sabía que estaría sola durante varias horas. Me habían asignado la tarea de enrollar a mano trescientos pósters y meterlos en tubos que después serían enviados a negocios de todo el Reino Unido para promocionar un producto nuevo. Era un trabajo ingrato, mecánico, pero yo estaba agradecida y tenía siempre en mente una lista de profesiones verdaderamente miserables que podría estar haciendo, incluso por menos dinero.
Cuando apareció Gemma a evaluar mi progreso, las patitas de la historia me recorrían de arriba abajo. Vi su melena corta y vivaz asomarse por la escalera caracol y todos los sentimientos que habían aflorado durante los últimos veinte minutos se disolvieron al instante. Se quedó casi toda su hora del almuerzo para «ayudarme» porque encontró insatisfactorios ciertos aspectos de mi desempeño. La única deficiencia que pude identificar era el simple hecho de que era yo, y no ella, la que estaba cumpliendo la tarea.
Mientras enrollábamos y guardábamos hice mi mejor esfuerzo por bosquejar una serie de cortesías que esperaba que se convirtieran en una conversación. Al final, después de varios intentos fallidos, entramos en un ritmo en el cual yo hacía una pregunta y ella me daba una respuesta excepcionalmente larga y detallada, casi como un grabado. Así supe que Gemma estaba experimentando los dolores de cabeza que implicaba la renovación de la casa: su cocina estaba «hecha un caos» por la instalación de la calefacción por losa radiante, lo cual no solo desplazaba los ritmos de la rutina con sus hijos y su marido sino que además generaba un ruido que la enervaba. Quise preguntarle en qué horarios trabajaban los albañiles, porque no entendía cuándo era que ella estaba ahí para oírlos dado que siempre estaba en la oficina, pero me contuve. Traté de relajar el ambiente mencionando lo delicioso que sería para sus pies en invierno, pero lo único que hizo fue responder mezclando todo lo dicho antes, y terminó con la frase: «Es lo peor del mundo».
Me esforcé por tomarla en serio. Quería absorber con mi piel lo que decía y guardarlo como un asunto delicado que alguien me había confiado, pero no pude. En cambio, seguí pensando en la cabina telefónica, el teléfono del viento, como lo llamaban, y en cómo se sentiría levantar el tubo. No podía dejar de pensar en cómo la línea de lo vivo a lo muerto es simplemente eso, una línea, la más pequeña de las separaciones.
BLOQUES DE MENSAJES
En 1964, mientras trabaja para la Corporación RAND, el ingeniero Paul Baran diseña un sistema de comunicación capaz de sobrevivir a un ataque nuclear. A diferencia de la telefonía, su sistema no trabaja a partir de canales puntuales y centralizados, sino a partir de una red de dendritas que permite que la información se desvíe espontáneamente por diversos caminos. La información se transmite fundamentalmente a partir de «bloques», lo cual quiere decir que los mensajes se segmentan en unidades más pequeñas de comunicación para poder viajar por la red con más eficacia. Como era de esperarse, Baran se refiere a este concepto como «bloques de mensajes».
REGISTRO DE PENSAMIENTOS
La música y los álbumes de fotos apelan a facultades sensoriales diferentes, pero su propósito es el mismo: presentar un registro del pensamiento. Un álbum, sin importar su especie, aplasta la experiencia en materia. Los datos en bruto de la vida se convierten en un documento visual/auditivo para atesorar, pero, a pesar de todo, ¿hay acaso un gesto más débil? ¿No es cierto que un álbum muestra lo mucho que tratamos de aferrarnos a las cosas que de todos modos nos dejan?
MINITEL
El Minitel era una «agenda electrónica» que se hizo popular en Francia durante los años ochenta y noventa. Consistía en un monitor CRT y un tablero que se podía conectar directamente a la toma del teléfono. En otras palabras, era una PC primitiva con capacidad de conectarse a internet. El artefacto fue lanzado por el gobierno en respuesta a un informe llamado «La computarización de la sociedad» (1978), que hacía un análisis desalentador de la tecnósfera francesa, ampliamente reconocida en la época por tener una de las peores redes telefónicas del mundo industrializado, y aconsejaba digitalizar las líneas telefónicas y superponerlas con una interfaz gráfica. La lógica detrás de la idea de incluir información visual era incentivar la participación ciudadana, visibilizar lo maravilloso de la innovación francesa y enfatizar su lugar dentro de la identidad cultural. El informe también reconocía a regañadientes la creciente presencia de tecnología estadounidense en el mundo laboral. Se creía que el Minitel sería un bálsamo para esas cuestiones y que también eliminaría el altísimo costo de las reimpresiones anuales de la guía telefónica. Si bien la construcción de una máquina de distribución masiva tal vez fue una solución idiosincrásica para ahorrar en el costo del papel, estuvo fuertemente influenciada por el entusiasmo de la época por la telemática, «una combinación de telecomunicaciones e informática». Si el futuro estaba en alguna parte, era en las pantallas.
El Minitel era gratis y su uso estaba muy extendido. Su uso, sin embargo, se cobraba por minuto y a precios fluctuantes. Una vez que se conectaban, los usuarios tenían acceso a la información típica de las guías de teléfono junto con los horarios del cine, el pronóstico del tiempo, los valores de la bolsa e información bancaria. Algunos modelos incluso recibían «pedidos en lengua natural», que les permitían a los usuarios comprar entradas para el teatro o hacer reservas en tiempo real. A pesar de ese avance particular, no había ninguna «app» que facilitara la comunicación peer-to-peer hasta que un hacker adolescente se cargó al hombro la tarea de desarrollar algo parecido a AOL Instant Messenger, o eso dice la leyenda. La función apócrifa se propagó como un reguero de pólvora y se volvió tan popular que se formalizó dentro de la red. Nacieron las salas de chat oficiales. Como era de esperarse, dado que había humanos involucrados, una gran cantidad de esas salas tomaron un giro ilícito. Surgió una subcultura de temática adulta llamada Minitel Rose, o Pink Minitel, que se convirtió indudablemente en uno de los aspectos más lucrativos del Minitel. Surgió una nueva fuerza de trabajo para hacerse cargo de esto. Se contrataba a personas que simularan ser damas de la noche para enviar mensajes a los usuarios durante la mayor cantidad de tiempo posible. El chat sexual llevaba el nombre de «messageries roses».
A medida que internet y la World Wide Web cobraron protagonismo, el Minitel se fue desvaneciendo, y las personas mayores se convirtieron en el grupo demográfico principal del dispositivo. Sin embargo, su popularidad fue tan grande que sobrevivió hasta 2012.
MYSTERY!
Cada figura paterna o materna y cada cuidador tiene su propia serie de fijaciones con objetos desparramados por la casa. Estos objetos son evidencia de una vida privada de la que uno no forma parte. Los afiches de conciertos enmarcados, las colecciones de piñas, las matrioskas, los parlantes, las herramientas de jardinería y los whiskies añejos son gérmenes de una identidad adulta, autónoma, y sin embargo esos gérmenes se filtran hacia el entorno. De niño uno los absorbe. Conforman su campo visual.
Cuando trato de pensar en Vivian como una persona y no como madre o esposa, echo un vistazo a nuestra casa y miro los estantes. Inspecciono el contenido de su ropero, ojeo sus trajes. Examino los casetes que ella organizaba por color. Rasqueteo en mi memoria para buscar lo que le llamaba la atención, y vuelvo una y otra vez a la pila de libros de bolsillo que tenía en su mesita de luz, novelas policiales de Agatha Christie, Tony Hillerman y Sue Grafton. Eran libros que leía por placer, así que los mantenía cerca. No cruzaban el umbral del living para ser expuestos junto con la mitologíade Bulfinch o El héroe de las mil caras, pero, hasta donde sé, no lo hacía para mantener las apariencias, porque si sigo deslizándome por los recuerdos de esa época, veo que cuando no estaba leyendo novelas policiales las ponía en la televisión. Básicamente, si un programa presentaba un caso que resolver, incluso un caso médico (Diagnóstico: asesinato), lo más probable era que Vivian lo tuviera de fondo mientras hacía el balance de su chequera en la mesa del comedor. Los de tipo policial/legal eran clásicos de la programación diurna, mientras que los programas de detectives de sillón dominaban las noches. Las repeticiones de Perry Mason llenaban la última hora de la tarde con imágenes en blanco y negro que pasaban desconectadas frente a mis ojos. Algo en la falta de color hacía que me fuera imposible asimilar las caras y por eso las tramas me parecían impenetrables. El único rasgo discernible de la experiencia era la banda sonora y su dramática obertura de vientos, que tocaban unas notas ominosas antes de disolverse en una melodía que evocaba la sensación de revolver un whisky a las cinco de la tarde.
Tarareo la melodía y me salgo lentamente de los senderos de la memoria para entrar en modo investigación. Googleo Perry Mason y leo la descripción de varios episodios. Por lo que entiendo, siguen una fórmula estricta: semana tras semana, en la ciudad de Los Ángeles, el abogado defensor Mason toma el caso de un cliente que ha sido falsamente acusado de homicidio. Se lleva adelante una investigación, ocurren fechorías, y entonces, en una escena de clímax en el juzgado, Mason desenmascara al verdadero asesino, que está indefectiblemente en el banquillo de los testigos. Así, el cliente de Mason se ve exonerado y todos se van a casa contentos. Wikipedia señala que la línea final de cada episodio es siempre un «comentario humorístico». Ahora entiendo por qué el programa era ideal para una espectadora joven.
Los policiales televisivos son, por naturaleza, absurdos. La manera en que se dramatizan los eventos hasta niveles operísticos y cómo después se los deja caer en una secuencia azarosa es algo tan diferente de la vida real que prácticamente roza la comedia. A pesar de los desvíos por pistas falsas, la acción siempre se mueve hacia adelante. También están las secuencias expositivas frente a un público en las que el detective reconstruye la narrativa del crimen para el público que está mirando en casa. Por un momento La reportera del crimen titila en mi mente. Si bien no era tan predecible como Mason, ciertos elementos aparecían con tanta frecuencia que mi abuela Nivia comentó una vez: «Nunca invitaría a esa mujer a cenar», porque cada vez que la señora Fletcher asistía a una fiesta, asesinaban a alguien. Pero a esto me refiero: ¿por qué el asesinato ocurre siempre en el lugar donde está cenando la detective? Y aparte de esas situaciones improbables, hay que ver lo que son los detectives: Poirot con su andar raro y entrecortado, la refinada pero reprimida señorita Marple, y Tommy y Tuppence, la pareja casada en busca de aventuras y dinero…
Recuerdo a esos excéntricos por las transmisiones de Mystery! en el canal PBS junto con la paleta de colores apagados y la luz gris de Londres que se filtraba en los salones y los sumía en una oscuridad perlada. Pero más aún, debajo de todo eso están las líneas temblorosas de la animación de Edward Gorey para la presentación de la serie. La busco en YouTube y miro los trazos negros de la tinta que delinean una secuencia de escenas cambiantes: un pterodáctilo que sale volando de una urna, relámpagos que surgen de un cielo densamente nublado y una lápida que se rompe en pedazos al mismo tiempo que, a su lado, una viuda le da sorbitos despreocupados a una copa de vino. A continuación un trío de policías camina en puntas de pie revoleando los haces de luz de sus linternas en la oscuridad hasta descubrir por accidente un par de piernas que se hunden en un estanque… Siento el eco de esos dibujos muy profundo debajo de la piel.
Cierro el navegador y me quedo mirando la nebulosa de alta resolución en la pantalla. ¿Qué le atraía a Vivian de este género? Si pudiera saberlo, tal vez sabría algo acerca de sus pensamientos. ¿Le gustaba la distracción o más bien el extraño ensimismamiento que ofrecían esas historias? Las historias policiales tienen el curioso efecto de que te atrapan antes de que te des cuenta. De golpe estás dentro de la trama sin haber tomado la decisión consciente de involucrarte. La reacción es automática. Nuestro cerebro parece cableado para corregir la perturbación provocada por un misterio, codo a codo con el detective. Tal vez la popularidad del género revela algo acerca de nuestro entramado cognitivo y su predisposición al equilibrio, incluso a la armonía.
Las metáforas también son una demostración de esa tendencia. La configuración de una metáfora obliga a un desfase de las ideas: incapaz de clasificar sus componentes con fluidez, la mente se irrita, lo cual genera que resuelva inconscientemente ese fallo en la información. Al hacerlo, emerge el significado de «El mundo entero es un teatro» o «corazón de piedra», aunque no en palabras. Estrictamente hablando, el significado de una metáfora no existe en la página. Reside solo en el pensamiento, y cuando nos movemos en ellos y descubrimos su significado, se crea un pequeño momento de efervescencia, de placer.
RADIOLAB, VIH
Los domingos, cuando no hay nada que hacer y mi teléfono parece una criatura inerte enchufada a la pared que nunca va a volver a sonar o vibrar, escucho podcasts para pasar el tiempo. La selección de hoy es sobre una grieta, un corte en la epidermis que ocurrió hace 120 años. El evento sucedió en un tramo de la selva tropical del sureste de Camerún, que mide aproximadamente unos 260 kilómetros cuadrados. Rodeado por tres ríos y una cordillera, era un territorio prácticamente aislado del resto del mundo. Se podía lograr un acceso mínimo por vía fluvial, y según el podcast, hace más o menos un siglo, un cazador llegó flotando río abajo en una canoa y recaló en esa zona remota. Entró en la selva y se dispuso a cumplir con las tareas de su profesión, entre ellas, matar a un chimpancé. Se infiere que durante la caza o la matanza, el cazador se cortó y algo de sangre del cadáver del chimpancé «se derramó» en su herida. Junto con la sangre del chimpancé venía un virus: como el genoma de humanos y primates es casi idéntico, el virus apenas tuvo que adaptarse para sobrevivir. El virus de inmunodeficiencia en simios simplemente mutó al virus de inmunodeficiencia humana. Cuando el cazador regresó a la civilización, trajo consigo esta nueva cepa viral que ahora tenía infinitos vectores por los cuales propagarse.
Para un cazador, una herida debe ser un gaje tan común del oficio que pasa inadvertido, y sin embargo, pensar que el mundo entero se dio vuelta por algo del tamaño de una pestaña me quita por completo el aliento. Necesito un momento para recuperarme, pero los conductores del podcast siguen, impávidos, rastreando el fatal derrame del VIS hasta su génesis para encontrar «el verdadero origen» de la pandemia humana. Tras una larga búsqueda, se localiza la cepa y científicos de todo el mundo la aíslan y la analizan. Pero, por supuesto, hay un giro inesperado, el análisis revela otras dos cepas de VIS insertas en el genoma de la cepa original. Este descubrimiento lleva a otra teoría:
En algún momento de los últimos diez mil años, un chimpancé se comió a un mono pequeño conocido como mangabeye de boina roja. El mangabeye estaba infectado con una cepa de VIS específica de su especie, y esa cepa se metió en el chimpancé durante la ingestión y lo infectó. Más tarde, otra vez hambriento, el mismo chimpancé se abalanzó sobre otro moño pequeño, un cercopiteco, que de casualidad estaba infectado con una cepa de VIS específica de los cercopitecos. Así el chimpancé se contagió de esta cepa y se convirtió simultáneamente en portador de dos cepas diferentes del mismo virus. Esa ni siquiera es la parte más descabellada del asunto. Al parecer, estas cosas pasan todo el tiempo. La anomalía aquí es que las dos cepas virales terminan habitando la misma célula, y durante el proceso de replicación viral, la célula construye involuntariamente un virus híbrido, mezclando partes del código de la cepa del mangabeye y del cercopiteco.
La cuestión con los híbridos es que «el 99,9999 por ciento de las veces» son completamente inocuos. Su código mezclado produce virus más bien debiluchos que el portador aniquila enseguida, o que no hacen nada en absoluto. Que un virus híbrido consiga «la combinación exacta de factores que logren evadir el sistema inmune del portador» es extremadamente raro, o sucede muy, muy de vez en cuando. In a blue moon, como dice la expresión, cada luna azul.
CONMUTACIÓN DE PAQUETES
En 1965, en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, el científico informático Donald Davies desarrolla la «conmutación de paquetes», un concepto que casualmente se parece a los «bloques de mensajes» de Baran. En la iteración de Davies, un mensaje de computadora se divide en «paquetes» que se distribuyen por canales de una red antes de reconfigurarse en su destino. Tras consultar con un lingüista, Davies elige para su invención la palabra «paquete», ya que se puede traducir sin problemas a muchos idiomas con muy poca pérdida conceptual. Con el tiempo, la conmutación de paquetes desplaza a los bloques de mensajes como estándar en la industria.
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA
En Madness, Rack and Honey, la poeta Mary Ruefle se centra en el concepto de metáfora. Desde su punto de vista, la metáfora «nunca ha sido un término meramente literario» sino «un evento». Sigue: «Un poema tiene que competir con una experiencia física y la metáfora es simplemente un intercambio de energía entre dos cosas». En otras palabras, para que un poema pueda desafiar la vida cotidiana tiene que desarrollarse de la misma manera que un partido de fútbol o una cita. Un poema debe suceder, y la metáfora es el instrumento por el cual esto es posible, precisamente porque ocurre a lo largo del tiempo: está el tiempo que nos lleva observar una metáfora y el tiempo que nos lleva ensamblarla cognitivamente. La transferencia de energía sucede por lo tanto dentro del texto y fuera de él, en el cerebro. El «evento» es el de las palabras moviéndose por el ojo de la mente.
Sigue Ruefle:
Si creemos que la metáfora es un evento y no solo un término literario que denota una comparación, entonces hay que concluir que de ahí surge cierta filosofía: la filosofía de que todo en el mundo está conectado. Voy a detenerme aquí: si la metáfora no es una comparación inútil sino un intercambio de energía, un evento, entonces une al mundo por su misma premisa, que las cosas se conectan e intercambian energía. Y si se extrapola aún más esa filosofía, al final uno deja de creer en las realidades separadas.
Esto es una reiteración de la primera ley de Newton: la energía no puede crearse ni destruirse. Solo se mueve entre las cosas en el universo. Cuando entendemos las ideas a través de metáforas, se entretejen dimensiones de la experiencia que estaban separadas. El pasado vuelve.
LA ORGANIZACIÓN NATURAL DE TU MEMORIA
1) A veces la única manera de decir algo es decirlo. Condensarlo en prosa o complicarlo con estilo lo alteraría químicamente, y la cuestión en realidad es comunicar, compartir una idea.
2) Decir que una enfermedad es «comunicable» es otra manera de decir que es transmisible vía contacto casual. Puede ser compartida entre personas, como la cuenta del restaurante o un viaje de Uber, y también como un archivo adjunto o un meme.
3) El VIH es el más íntimo de los virus. El intercambio se basa en el sexo, la sangre y las agujas, tres cosas sobre las cuales la gente preferiría no hablar a menos que sea una cuestión de vida o muerte.
4) La sangre es un líquido que, fuera de su contenedor, se pega a las superficies. Su mancha es difícil de borrar, como un comentario filoso en el borde del oído. Los dos persisten y contienen oxígeno, y a veces contienen plomo.
5) El sangrado de la nariz es común en las alturas, al igual que la falta de aire, el mareo y la náusea. La presión del cuerpo cambia alrededor de los 2500 metros, lo que en algún momento fue el nivel del mar.
6) La gente escala montañas para superar sus limitaciones. Lo hacen por la novedad y la adrenalina, pero también lo hacen para que algo los ponga en su lugar: sí, puedes escalar una cumbre, pararte triunfante en la cima y sonreír, pero ¿no te demuestra eso lo pequeño que eres en comparación con todo lo demás?
7) A los humanos les llevó su tiempo expresar la perspectiva en las artes visuales. Durante miles de años, todo fue chato y existió en un plano único. No había manera de representar la distancia entre los objetos que no fuera reduciendo o agrandando su tamaño, lo cual, sin un punto de fuga, creaba involuntariamente unas escenas muy inquietantes.
8) Hay una escena en un programa de televisión en la que un pato nada en la bañera de un departamento. El hijo de treinta y dos años, de pelo enrulado y mal carácter, ha venido a visitar a su madre. La madre salió a tomar un «brunch con las chicas», y atiende la puerta su novio, un tipo corpulento con cola de caballo. Hay incomodidad entre ellos, pero antes de que las cosas se vuelvan muy difíciles, escuchan unos graznidos angustiados que vienen de afuera. Corte a: el pato en la bañera y los dos hombres que lo miran. El hijo dice: «Pensé que para este momento las cosas se iban a acomodar, pero es como si todo se me escapara», a lo cual el novio responde: «¿Puedo decir algo?» y la conversación vira hacia el duelo. El padre biológico del hijo ha transicionado recientemente y se ha convertido en mujer. El padre no está muerto, pero ya no es El Padre, lo cual para el hijo es difícil de comprender. El hijo comenta que no es «políticamente correcto decir que extrañas a alguien que ha transicionado».
NOVIO: Esto no tiene que ver con la corrección. Tiene que ver con el duelo. Con atravesar el duelo. ¿Has llorado la muerte de tu padre?
HIJO: No me caía bien.
NOVIO: ¿Y?
HIJO: No sé cómo hacerlo.
Entonces el hijo se quiebra en llanto mientras el novio lo envuelve en un abrazo de oso. Mientras tanto, en el fondo, el pato se desliza en silencio por el agua.
9) La experiencia es difícil de poner en palabras porque estriba en los tejidos, en las vías neuronales. Es una situación bioquímica que se mueve como líquido sobre un traje de látex. Allí no hay lenguaje. No hay medios de transmisión ni difusión, solo huesos, venas y músculos.
10) Otra manera de considerar la escala: el esqueleto de un brontosaurio suspendido en un claustro cavernoso con un niño debajo que lo señala.
11) En la única novela de Rainer Maria Rilke hay un pasaje que dice:
¿Es posible […] que nadie haya visto o reconocido o dicho nada real e importante? ¿Es posible que haya habido miles de años para mirar, reflexionar y registrar, y que esos miles de años hayan pasado como un recreo escolar en el que uno se come un sándwich y una manzana?
12) Sí, amigos, es totalmente posible.
13) El libro Guinness de los récords señala que las montañas Makhonjwa son la cordillera más antigua del mundo. Tienen 3600 millones de años, y el cerro más alto mide unos 1800 metros.
14) El tiempo puede medirse en lo que no haces con él y en lo que no dices en él. En otras palabras, el tiempo puede medirse con la nada.
15)
LUNA AZUL
Es difícil señalar la ocurrencia exacta de una luna azul porque el concepto tiene un pasado enrevesado. Según el calendario Maine Farmers Almanac, que empezó a publicarse en 1819, una luna azul se consideraba la tercera luna llena en una estación de cuatro. Aunque una estación típica tenía solo tres lunas, no era excepcional que una tuviera cuatro. Esta idea se mantuvo durante 118 años, luego de que James Hugh Pruett escribiera una famosa mala interpretación de la edición de 1937 del Almanaque. A partir de unos cálculos desafortunados, Pruett entendió que lo que decía el Almanaque era que una luna azul era la segunda luna llena en un mes. Nadie sabe cómo llegó a esa conclusión pero curiosamente se convirtió en la definición más frecuente de luna azul durante muchos años. Más tarde se popularizó en un tomo influyente de la revista Sky & Telescope de 1946, que se citó a lo largo de las décadas, muy notablemente en un episodio del programa de radio Star Date de 1980. Estas inconsistencias persistieron, junto con la expresión de improbabilidad, «cada luna azul». Y por supuesto, también está el fenómeno atmosférico en el que el humo y las partículas de polvo de un tamaño muy específico se elevan de la tierra y tiñen la luna con tonos azulados. Dicho esto, determinar la probabilidad de «una luna azul cada luna azul» desafía todo cálculo.
«LO» DE LOGIN
En 1969 se lanza arpanet, la Red de Agencia de Proyectos de Investigación avanzada, por encargo del departamento de defensa de los Estados Unidos. Materializa la Red Informática Intergaláctica de Licklider y conecta a cuatro instituciones académicas –la Universidad de California en Los Ángeles, Stanford, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah– a través del método de conmutación de paquetes de Donald Davies. El 29 de octubre, un estudiante de programación de la UCLA, Charley Kline, se contacta con el Stanford Research Institute en un primer intento de comunicación en tiempo real. Lamentablemente el sistema se cae cuando Kline tipea los dos primeros caracteres de su texto: «Lo», de login.





























