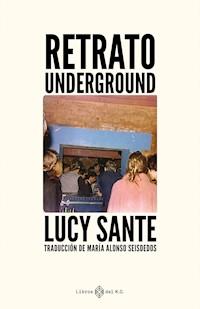Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En febrero de 2021, la escritora Lucy Sante envió un mensaje a sus más allegados para comunicarles su transición de género: «Tenía pavor a verme delante de lo que ahora enfrento. Por lo que sea, ahora el dique ha reventado, se me ha caído la venda de los ojos, ha levantado la niebla». A sus 66 años, Lucy Sante llevaba toda la vida buscando la verdad artística a través de sus libros, pero fue entonces cuando se sintió impulsada a afrontar y a revelar la verdad sobre su identidad de género, tanto tiempo evadida. En este libro, la autora emplea la misma mirada que la había llevado a convertirse en «una de las comentaristas más incisivas de la cultura estadounidense actual», en palabras de Eduardo Lago, solo que aplicándola a su propia historia personal. Iniciaba entonces un camino repleto de dudas e incertidumbre en busca de una gran satisfacción personal, que aquí cuenta con grandes dosis de sinceridad y ternura.
Lucy Sante (EE.UU., 1954) es una de las observadoras más brillantes de la cultura contemporánea. Su prosa, delicada y tensa al mismo tiempo, apresa pequeñas escenas y nos devuelve un fresco completo de nuestra época. No es extraño, pues, que The New Yorker dijera: “Es una de los pocas maestras en vida de la lengua americana, y también una historiadora y filósofa singular de la experiencia estadounidense”. Del mismo modo, su libro Mata a tus ídolos fue uno de los seleccionados por el director de cine Jim Jarmusch con motivo de los debates literarios que organizó en el Festival ATP de Nueva York. En Libros del K.O. ha publicado Mata a tus ídolos, Bajos fondos y El populacho de París. Además, colabora frecuentemente con The New York Review of Books y enseña historia de la fotografía en el Bard College.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELLA
ERA YO
memorias de mi transición
LUCY SANTE
TRADUCCIÓN DE MARÍA ALONSO SEISDEDOS
Título original:I Heard Her Call My Name. A Memoir of Transition
primera edición: febrero de 2024
© Lucy Sante, 2024
© Libros del K.O., S. L. L., 2024
Calle San Bernardo 97-99, entresuelo 8
28015 Madrid
Edición publicada de acuerdo con Penguin Press, un sello de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC.
isbn: 978-84-19119-53-7
código ibic: BM, JFSJ5
imagen de cubierta: foto de la autora
maquetación: María OʼShea
corrección: Isabel Bolaños y Melina Grinberg
Recelad de cuanta iniciativa exija ropa nueva y no, más bien, que quien lleve la ropa sea una persona nueva.
henry david thoreau, walden
Ella era yo
Entre el 28 de febrero y el 1 marzo de 2021 les envié el texto siguiente a una treintena de personas que consideraba mis amistades más íntimas, estables y del día a día. Si bien individualicé el cuerpo del mensaje, el asunto era por lo general el mismo: «Bomba». Se me escapó una sonrisa de satisfacción ante el chiste involuntario y me pregunté si le pasaría a alguien más lo mismo1. El título del texto era sencillo: «Lucy».
La presa reventó el 16 de febrero, cuando me descargué la aplicación FaceApp para echarme unas risas. La había probado hacía unos años, pero algo falló porque me salió una imagen bastante chapucera. Ahora tenía móvil nuevo y sentía curiosidad. Me planteaba como único objetivo la opción de cambio de género y la primera foto que introduje era la que ya había probado y hecho expresamente para aquella ocasión. Esta vez me salió un retrato de rostro entero de la típica mujer madura del valle del Hudson: fuerte, lozana, de hábitos sanos. Salía además con melena castaña suelta y un maquillaje sutil. Y su cara era la mía. No había duda —pómulos, boca, ojos, frente, mentón—, salvo una leve mejora aquí y allá. Ella era yo. En cuanto la vi, noté cómo algo se me licuaba en las entrañas. Me estremecí desde los hombros a la entrepierna. Intuí que por fin había ajustado cuentas conmigo.
No tardé en ponerme a introducir cuanto retrato, instantánea e imagen de documentos de identidad poseía en el portal mágico del género. La primera foto de archivo que probé, y que se correspondía con el primer recuerdo que tenía de mirarme en un espejo y adecuar el pelo y la expresión para parecer una chica, era el retrato de estudio ansioso y torpe de un adolescente gordinflón y lleno de mechones rebeldes. El resultado de la transformación era revelador: una chica feliz. Aparte de la larga melena negra, se había hecho muy poco para convertir a Luc en Lucy; la mayor diferencia estaba en que a ella se la veía mucho más relajada. Y así fue en general: disfrutaba mucho más como chica en esa vida paralela. Pasé por la máquina cada etapa de mi vida e iba notando el asombro del reconocimiento una y otra vez: esa era «exactamente» quien habría sido yo. A veces la aplicación producía imágenes inexpresivas y con fallos o distorsionadas de un modo grotesco, pero lo más extraño era que muy a menudo adivinaba el peinado o la ropa que habría elegido yo en esos años. Las imágenes que resultaban menos alteradas eran como una puñalada más profunda en el corazón. ¡Esa podría haber sido yo! Cincuenta años tirados por la borda que no podría recuperar. Mi retrato de la graduación en el instituto —un medio perfil engreído con un remolino de pelo rizado sobre la frente— se convirtió en el de una delicadísima cervatilla de ojos almendrados (los diecisiete fueron sin duda la cumbre de mi belleza y probablemente la razón de que mi íncubo masculino se dejase barba de inmediato). Diez o doce años después (por desgracia tengo muy pocas fotos con veintipocos años; no me gustaban nada las cámaras), soy una pospunk anarcofeminista radical lesbiana del Lower East Side con un corte a lo dutch-boy bob y un mohín en la cara. Aquí estoy, en una fiesta de la Sports Illustrated en Arizona, a los treinta y tres, con expresión recatada y un jersey blanco por encima de un vestido de lunares rojos, hablando con un chico.
Son muchas las razones por las que reprimí durante toda la vida el deseo de ser mujer. En primer lugar, era imposible. Mis padres habrían llamado a un cura y me habrían encerrado en algún monasterio, al estilo de las lettre de cachet2. Y la sociedad, por supuesto, estaba de todo menos preparada. Supe de Christine Jorgensen siendo bastante joven, pero se veía como un caso aislado. Lo que más te encontrabas eran chistes vulgares y agresivos de humoristas de Las Vegas y alguna que otra historia sensacionalista en la prensa amarilla. Nadie se sentía amenazado por las personas transgénero; al contrario, se las veía como desternillantes atracciones de feria, literalmente, y, si no, como en las fotografías de Weegee3. Seguí buscando imágenes o historias de chicas como yo, con escaso éxito. Me dejaban embelesadas algunas fotos del Finocchio o del Club 82 que me encontraba de pasada, pero la mayoría de sus protagonistas eran gais que se volvían a vestir de hombre al terminar la función. A lo largo de los años devoré una cantidad ingente de material sobre cuestiones transgénero, desde estudios clínicos a relatos individuales (¿dónde te habrás metido, artículo de 1984, más o menos, de Actuel —o quizá de The Face— que casi me hace enloquecer?), de revelaciones escandalosas del nuevo periodismo a pornografía. Tampoco mucha pornografía, que me asqueaba. Investigué el tema tan a fondo como para cualquiera de mis libros, pero las notas me las tuve que guardar en la cabeza.
Me deshacía en el acto del material porque me aterrorizaba que alguien me viera. Cuando, con pesar, tiré a la basura un artículo pseudocientífico e instrumentalizador titulado The Transvestites, me cercioré de enterrarlo en el medio de la bolsa. Hasta que los navegadores no hicieron posible la búsqueda en modo incógnito, borraba todos los días la memoria caché del ordenador. ¿Por qué, te preguntarás, sentía la necesidad de llegar a esos extremos? La respuesta, en pocas palabras, es que tengo cierta paranoia con los escritos en papel (o en pantalla) porque mi madre hacía incursiones con regularidad en mi cuarto, leía todo lo que había escrito a mano y vetaba cualquier material impreso que hiciera la más remota alusión al sexo. Esa cautela la extendía a mis amistades, que en su mayoría seguramente habrían mostrado comprensión por la idea que se había instalado desde hacía mucho en mí: que a las mujeres les provocaría repugnancia y rechazo mi identidad transgénero. ¿De dónde había sacado esa idea? Quizá se debiera a que hasta muy avanzada la adolescencia no conocí a demasiadas mujeres (como hija única de inmigrantes aislados que era) y, aunque viví una pasión romántica temprana, hasta los diecisiete años no tuve una amiga. También se podría deber a los sentimientos proto-terf que me contagiaron algunos panfletos feministas. Huelga decir que el sexo se me daba fatal. No sabía comportarme como un hombre en la cama. Si bien quería verme como mujer al hacer el amor, también reprimía el deseo, pues simultáneamente me esforzaba en complacer a mi pareja, ya que, por lo menos al principio, casi nunca me acostaba con alguien a quien no quisiera. La mayoría de las veces, ese cúmulo de contradicciones hacían fracasar en mí cualquier otra satisfacción sexual que no fuera la más mecánica e impedían por fuerza que mi compañera disfrutase.
A mí los hombres no me atraían, y me pasé el tiempo suficiente en ambientes gais durante los setenta como para saberlo con certeza. Durante y después de la pubertad no tenía claro cómo construirme una identidad masculina. Detestaba los deportes, los chistes de pollas, pimplar cervezas de un trago o el modo en el que los hombres hablaban de las mujeres; mi idea del infierno era una noche con una panda de tíos. A lo largo de los años, por pura necesidad, me fui creando un personaje masculino taciturno, cerebral, un tanto inaccesible, un tanto solemne, quizá «rarito», muy cerca de lo asexual a pesar de mis mejores intenciones. En esa misma época, pensaba todos los días en mi identidad trans, a veces el día entero. Tenía todo un abanico de escenarios para masturbarme: me daban un papel de chica en una función escolar, luego me convencían para que saliera por la ciudad así vestida; una señora rica de la alta sociedad me contrataba de ayudante y se divertía vistiéndome de chica; la persona que me asignaban para compartir habitación conmigo en la universidad llevaba años vistiéndose de chica y tenía un guardarropa completo. Sí, se trataba de fantasías de travestismo, pero era lo que parecía estar a mi alcance. La sola idea de ponerme ropa de mujer me daba flojera y puedo contar con los dedos de una mano el número de veces que me la puse, y siempre a escondidas, a solas. Me quedaba de maravilla, pero yo me sentía como si el mundo entero me mirara con un gesto de desprecio, de repugnancia o de valoración funesta. Tampoco es que pudiera pedir el deseo de convertirme en chica por arte de magia, ¿verdad? Y cuando indagaba a fondo si quería tener pecho y vagina, me invadía un terror existencial.
Otra de las razones por las que me reprimía era el presentimiento de que, si cambiaba de género, eso anularía cualquier otra cosa que quisiera hacer en la vida. Quería destacar como profesional de la escritura y no que me encasillasen en una categoría, en ninguna categoría. Al principio, escribir parecía una actividad que permitía modelar un personaje mediante palabras y al mismo tiempo eludir una inspección en persona, pero las campañas de promoción cambiaron esto de un modo radical a principios de la década de los ochenta. Ya no podía ocultarme, y si era transgénero ese hecho sería lo único que los demás sabrían de mí. Con el paso de los años, las personas transgénero fueron obteniendo mayor visibilidad en los medios de comunicación y la cobertura que se les daba se volvió un poco menos ridiculizante. Como vivía en Nueva York, veía a menudo personas transgénero: las integrantes del grupo de doo-wop que vivían como mujeres en el Hotel Whitehall de la calle 100, las dos chicas elegantísimas que volvían de fiesta vestidas con estampados de tigre a las que vi una madrugada en el metro. Años más tarde me moví en los mismos círculos que Greer Lankton y Teri Toye, aunque incluso acercarme a hablarles me imponía; parecían criaturas mitológicas que hubieran descendido a la Tierra. A ese respecto, estuve muy unida durante una época a Nan Goldin, que seguro que habría entendido mi situación, pero jamás le dije ni media palabra. Cuando me llegaban rumores de que tal o cual persona «se vestía», sentía una enorme incomodidad en su presencia —pura envidia, claro está—. A finales de los ochenta y principios de los noventa mi oficina estaba a una manzana de Tompkins Square Park, aunque nunca eché siquiera un vistazo a Wigstock (lo oía, eso sí), y a media manzana del Pyramid Club, donde tampoco entré nunca, salvo quizá para ver a algún grupo. En esos tiempos el club tenía una pizarra en la acera que decía: «Drink and be Mary»4. Temblaba cada vez que pasaba por delante. De cuando en cuando veía sketches satíricos en el canal porno del uhf interpretados por personas que se denominaban a sí mismas «pollitas con polla» y sabía que andaban por mi barrio, tal vez muy cerca. A finales de los noventa, después de la inauguración en el museo Whitney de la retrospectiva de Nan, me invitaron a cenar y en mi mesa estaba la esplendorosa Joey Gabriel; creo que no abrí la boca una sola vez en todo el tiempo.
Tenía pavor, quiero decir, a verme delante de lo que ahora enfrento. Por lo que sea, ahora el dique ha reventado, se me ha caído la venda de los ojos, ha levantado la niebla. Los variados ejemplos que he referido no dan sino una idea somera de las muchas vueltas que le he dado a mi identidad transgénero. Asimilaba cada suposición, cada anécdota, cada conjetura histórica, cada rumor escabroso que aludiera a la cuestión de los chicos que se transformaban en chicas. No hacía más que recrear, gozar y reprimir imágenes de mí como mujer. Aquello ocupaba el centro de mi vida. Sin embargo, hasta estas últimas semanas, esa represión me impedía ver el fenómeno como un todo coherente. Quería ser mujer con cada partícula de mi ser y, aunque tenía esa idea como pegada en un parabrisas, miraba a través sin verla, pues me había adiestrado para ello. Ahora que se han abierto las compuertas, la idea me ocupa de otra manera. Me he sincerado con mi terapeuta, convirtiéndola en el primer ser humano (después de nueve o diez psiquiatras previos) que oía esas cosas de mis labios. Que es lo que le confiere la fuerza de la realidad. Cuando subí la primera foto mía a FaceApp sentí que se me licuaban y derretían las entrañas. Ahora siento una columna de fuego.
Así y todo, esto no debería implicar una resolución férrea. Es verdad que, ahora que he abierto la caja de Pandora, no puedo cerrarla, pero no tengo ni idea de qué hacer con los espectros que han salido de ella. La idea de transicionar es tan infinitamente seductora como terrorífica. Me hago una foto por lo menos cada día y la transformo, y es como si las imágenes se hubieran vuelto más verosímiles que nunca. Sí, esa es sin duda mi cara, en cada detalle, los rasgos se disponen de un modo afortunado y ni siquiera el contorno es demasiado ancho. Con un toque de maquillaje, un tratamiento de estrógenos y una peluca bonita podría tener justo ese aspecto, quizá. Pero ¿y si el hecho de no tener pelo propio hace que me sienta por siempre una impostora? No hace falta gran cosa para que sienta que soy una impostora: el ambiente social mucho más avanzado del presente —justo lo que ha posibilitado esta revelación reciente— me induce a pensar que habrá quienes me vean como simple seguidora de una tendencia, quizá para poder seguir destacando. Pronto cumpliré los sesenta y siete. ¿Y si mi aspecto se vuelve grotesco? ¿O simplemente penoso? Si bien sé que mis amistades y la gente que conozco del mundo editorial y las artes serán comprensivas y que en mi fuente principal de trabajo hay una aceptación excepcional de lo trans, me preocupan las reacciones particulares. Yo, sin ir más lejos, no he sido siempre amable cuando alguien en la vida pública o en la periferia de mi órbita social ha transicionado de una forma que me parecía muy poco lograda o muy poco digna. Me preocupa tener que hablarlo con mi hijo, aunque como muchos integrantes de su generación tenga amigas transgénero y esté muy abierto al tema. Me preocupa sobre todo contárselo a mi pareja, con quien mantengo una relación de afecto que ha ido evolucionando hacia el compañerismo en los últimos catorce años. No dudo de su comprensión, pero también me la imagino preguntándose cuál será su papel, como diciendo que ahora vivo un romance conmigo misma. ¿Se sentirá cómoda con que yo lleve ropa y complementos femeninos mientras ella suele ir en vaqueros y camiseta?
Es una decisión colosal que puede afectarme en todas las facetas de la vida. ¿Podría provocar sin querer la destrucción de cosas importantes de mi vida? Pienso sin cesar en la transición, busco pelucas, maquillaje y ropa en páginas web como si estuviera comprando de verdad, en lugar de abasteciendo simplemente la despensa de mi imaginación. Si no fuera por el covid me las ingeniaría para ir a un salón de transformación, pero ahora esos sitios están todos cerrados. No me abandona el deseo de que alguna circunstancia me obligue a transicionar, quizá que mi terapeuta me diga que es clave para mi salud mental. En cualquier caso, empiezo por aquí, escribiéndolo —algo que hasta ahora no había hecho— y mandándoselo a unas pocas personas en las que confío y que creo que me entenderán. Me llamo Lucy Marie Sante, una sola letra añadida a mi necrónimo.
26 de febrero de 2021
Esto lo escribí como arrastrada por un torbellino. Me pasma, como si fuera la primera, cada vez que pienso en la cronología. La primera manifestación en FaceApp ocurrió el 15 de febrero. Diez días después me sinceré ante mi terapeuta, la doctora G., que sin pestañear se limitó a decir que la idea de transicionar era buena y lógica. Esa noche, después de haber escrito esa carta, me sinceré con mi pareja, Mimi, que fue lo más difícil de todo, y al día siguiente con Raphael, mi hijo. En poco más de una semana se había desmoronado y pulverizado la fortaleza de secretos que me había pasado casi sesenta años construyendo y reforzando. La carta en sí era tan concluyente que me sirvió como plantilla para el artículo de revelación pública que escribí en octubre y que se publicó en Vanity Fairen febrero del siguiente año. Al introducir las instantáneas de mi vida en el programa de modificación fotográfica, logré forzar la puerta de mi subconsciente, que estaba ribeteada de cerrojos, sellos de lacre y carteles de advertencia en diecinueve idiomas. No era una acción reversible. Al abrirla, se liberó una avalancha de materia —conocimientos, conjeturas, sueños— que, después de tanto tiempo recluida, había fermentado y devenido en alucinógena. No me tuve que enfrentar a la pregunta habitual con la que se enfrentan las personas que transicionan a edades más tempranas: ¿soy trans de verdad? Esa pregunta ya se había respondido a mi favor décadas antes, por mucho que me hubiera resistido a reconocerlo.
*
La reacción fue inmediata: correos, llamadas, mensajes. Aunque hubiera variantes, todo el mundo era amable. Por una parte estaban los «inesperado pero no sorprendente», «sorprendente pero no sorprendente» y «chocante pero no tanto»; por la otra, unas cuantas personas que reaccionaron como si las hubiera arrollado un tren mientras miraban hacia el otro lado. Estas últimas, en general, eran tíos que a lo largo de muchos años de amistad habían llegado a considerarme una especie de espejo o alter ego, de manera que volver a enjuiciarme a mí implicaba que tuvieran que volver a enjuiciarse ellos. Las del «no me sorprende» eran todas mujeres, así como las tres personas que me escribieron para decir que lloraron de felicidad mientras leían mi carta. Al enviarle la carta a un gay que es amigo íntimo desde hace casi cincuenta años, le recordé que en una ocasión comparó la transición de género con «una especie de suicidio». En su respuesta admitió que había «interpretado ese estado como una especie de amenaza a la comunidad, pero eso era cuando no sabía absolutamente nada sobre lo trans. Lo drag y el transformismo se trataban como extensiones de lo gay, cuando no tienen nada que ver».
Sentía la necesidad de enviarle la carta al menos a una persona trans, pero como en mi círculo no había ninguna, se la remití a una mujer de la Costa Oeste que conocía bastante de lejos. Ella llevaba una vida demasiado atareada para poder permitirse terminar de leer la carta, pero después de un examen somero de la primera página, me contestó: «De momento lo único que puedo apuntar es que yo de ti no mencionaría la entrepierna en relación con el descubrimiento de tu identidad de género, porque cualquier alusión a los genitales o a la entrepierna suscita al instante toda clase de delirios paranoicos extravagantes en torno a que las mujeres trans solo transicionan por una especie de fetichismo sexual». Como había sido una sencilla carta privada dirigida a un grupo pequeño, pensé en responder, pero no lo hice. Cambié la palabra por «vientre», ese eufemismo victoriano. Otra amiga de la Costa Oeste, psicóloga especialista en niños y adolescentes trans, me contestó: «Soy consciente de lo complicado que es para una persona cis hacer comentarios sobre el aspecto de una persona trans, y los comentarios sobre la belleza y lo que significa ser femenina son minas terrestres, así que espero que esté bien decir…». No tenía ni idea de que fuera tan complicado decirle a una persona amiga simplemente que está guapa.
Estaba preparada para algún tipo de oposición, expresada con suavidad y sensatez, por supuesto, pero no la hubo ni entonces ni más adelante. Lo más parecido que recibí fue una carta irreprochablemente sincera de un amigo muy serio: «Me… preocupa lo inopinado de esta revelación. Y aunque eso no invalida su verdad, como amigo, te pediría que antes de tomar ninguna decisión médica irrevocable le des un tiempo para ver qué se siente». Me pregunté si pensaba que un día me montaría en el vapor a Casablanca y reaparecería a los seis meses convertida en la Traca de Luisiana. Pero la mayoría de las respuestas fueron: bien, dale, sé tú. Los hombres se sentían a menudo en la necesidad de felicitarme por mi valor, como si ese fuera un término efectivo. A medida que pasaba el tiempo e iba saliendo del armario en círculos concéntricos de gente amiga y conocida, mi correspondencia se incrementó enormemente. Me escribieron personas que se habían enterado a través de otras: estudiantes, colegas de antaño, profesionales de la edición de otros tiempos, gente que me había llevado a participar en un ciclo de conferencias, gente de un pasado lejano que conservaba determinada fiesta de 1973 en la memoria como si fuera una pera en aguardiente. Se añadieron nuevas categorías de respuesta. Mis preferidas eran las notas de quienes «me confiaban un secreto», hombres cis que habían sentido una punzada de deseo o más de una, que lo habían ocultado por razones similares a las mías y estaban decididos a continuar ocultándolo, aunque todavía sintieran cierta añoranza.
*
En algún momento de las primeras semanas de la transición empezaron a venirme a la cabeza retazos de una canción, una canción a la que yo había puesto letra. Mejor dicho, un poema en prosa que escribí en 1978, a los veinticuatro años, al que unos años después puso música Phil Kline y acabaron grabando los Del-Byzanteens, un grupo en el que estaban, entre otros, Jim Jarmusch, Philippe Bordaz y Jamie Nares, todos amigos míos. El título del poema era «Easy Touch», aunque, por lo que fuera, para la versión cantada se lo cambié por «Girls Imagination». Había visto en las listas de discos más vendidos del Reino Unido una cita a la versiónde un grupo femenino de lovers rock del «Just My Imagination» de los Temptations que llevaba el título de «Girls Imagination». El grupo se llamaba 151617, por la edad de sus integrantes. Me fascinó la ausencia del apóstrofo en el título, lo que le confería una ambigüedad interesante: ¿representaba la imaginación de una o más chicas, se refería a cómo se dispara la imaginación de las chicas o equiparaba en realidad las proposiciones «girls» e «imagination»? La canción de mis amigos, un raga occidental hipnótico al estilo de «See My Friends» de los Kinks, apareció en un maxi sencillo, el único álbum de los Del-Byzanteens, y en la banda sonora de El estado de las cosas, de Wim Wenders.
Rara vez volví a pensar en ella. Cuando alguna canción va a parar a mi espacio aéreo interno sin ningún motivo aparente —no la he oído en el súper ni en una película ni en el iPod— siempre me pregunto por qué habrá escogido ese momento para colárseme en la cabeza. En este caso la letra volvía a mí como si la hubiera escrito otra persona y me puse a reflexionar sobre ella a medida que la reproducía mentalmente.
Hubo un gesto lentísimo que hizo ella con las manos, perfilando medias circunferencias de lo que podría haber sido su cara, como si tratara de modelar una de ectoplasma. La apariencia de joven devastada se la daba el efecto de la fina mascarilla de plástico que tenía encima. Una bata, al retirarse bruscamente, dejaría marcas en la piel recién injertada, tan extraño ser una persona que parece viva pero demasiado pronto. Las primeras películas se fueron alargando cada vez más y luego las películas correspondieron a su amor.
Era el inicio de otro sueño que era la vida real o la manifestación de una anterior en su cenit. Ella se imaginaba que la llevaban en un coche blanco a la habitación de un club y se le imponían las manos. La otra mujer se volvió a mirarla, pero eran hermanas bajo el visón. Ella se quitó la capa roja y cantó:
There’s no use walking in just a shirt
When baby’s got on her animal feet,
And there’s no point to a lot of business
When what you mean is nobody home5.
Después le retiraron las ataduras que llevaba en las piernas y se fue haciendo cada vez más grande. Después uñas azuladas sobre teclas blandas y pegajosas de piano.
Me quedé estupefacta. ¡Aquello iba de transicionar! ¿Cómo había logrado eludir mi censura interna? En aquel entonces había creído que estaba tejiendo un sueño borroso basado en dos películas, Los ojos sin rostro, de Georges Franju, y Los sobornados, de Fritz Lang; lo de «la fina mascarilla de plástico» procede de la primera y lo de «hermanas bajo el visón», de la segunda. En ambas películas se trata la desfiguración de la protagonista. Siempre me ha infundido franco temor mi subconsciente, que arroja las cosas más puñeteras en el momento más inesperado. Si estuviera en un programa de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos ese sería mi poder superior. Aquí se había colado en todo un escenario que apenas había conseguido explorar en la intimidad de mi imaginación, debido a lo mucho que me aterrorizaban sus implicaciones. Me estremecí ante las palabras: «Tan extraño ser una persona que parece tan viva pero demasiado pronto», que describe a la perfección el estado en el que me encontraba entonces y a veces todavía ahora. Era nada menos que un mito fundado, algo así como el proceso de vestir a la novia, una transformación alquímica de hombre a mujer, sellada por el reconocimiento y la aprobación de otras mujeres. ¿Y acaso lo que aparece en la última oración no es un clítoris?
Mi subconsciente estaba sintonizado con mi ser y mis deseos de un modo que mi mente consciente no se podía permitir. La sofisticación del mecanismo represor se puede calcular por el hecho de que fui capaz de escribir esas palabras, enseñárselas a mis amistades, escucharlas con música, oírlas cantadas en directo un montón de veces y grabadas en dos formatos, publicarlas en un opúsculo que saqué con mis primeros poemas en 2009… y ni una sola vez caí en cuál era el tema verdadero, que ahora me parece inequívoco. A ese respecto, mirad el estribillo de la otra canción que escribí para los Del-Byzanteens y que da título a su álbum Lies to Live By6: «Si solo tengo una vida, dejadme vivirla como si fuera mentira». Reparad en que se apropia de un omnipresente anuncio de Clairol de los años setenta: «Si solo tengo una vida, dejadme vivirla como si fuera rubia». El conflicto se expresa de una forma tan explícita que cualquiera diría que tenía que haberlo visto.
*
¿Quién soy? Esta es una incógnita que me he pasado la mayor parte de la vida intentando dilucidar, incluso sin relacionarla con las cuestiones de género. La presunta respuesta es concreta e inaprensible a la vez. Ante todo, soy escritora. Soy europea y americana, en equilibrio sobre esos dos polos tanto en actitud como en ciudadanía. Soy valona, casi al cien por cien, un espécimen pura sangre de uno de los grupos étnicos del mundo que más inadvertidos pasan, inadvertidos en parte porque rara vez se alejan de su tierra (en cincuenta años no he conocido más que a tres en Estados Unidos). Soy hija única, con pocos parientes vivos. Padre de un hijo. He sido exnovio y exmarido dos veces. Estoy jubilada como profesora universitaria (lo fui a tiempo muy parcial, en realidad). Soy artista plástica en esas temporadas en las que la luna de las artes plásticas está en el apogeo. Soy propietaria de una casa. Estoy inscrita como demócrata, pero mis inclinaciones políticas se escoran bastante más a la izquierda —aunque ahora hay tal desbarajuste que ya no me molesto en concretar dónde exactamente—. No soy socia de ningún club ni organización, salvo de un grupo de chat de cien integrantes al que me uní cuando se creó en 2007.
Mido ahora uno setenta y siete; estoy en la edad de encoger. Procuro mantener el peso en torno a los 68 kilos en la medida de lo posible. No sé de qué grupo sanguíneo soy, cosa inaudita a mis años. Aunque me han operado de la columna (ciática) y de la rodilla izquierda, en mi cuerpo todo parece funcionar bien (toco madera). Mi único problema recurrente son las piedras en el riñón desde los quince años, que están ahí acechando para sorprenderme en los momentos más inoportunos, como cuando publico algún libro importante, con el inicio de la campaña de promoción previsto para el día siguiente. Tengo pies griegos, sé enrollar la lengua y levantar una ceja; eso sí, se me da fatal silbar. Soy calva. Soy medio daltónica. Tengo vértigo. Me encanta caminar y nadar, pero nunca me he presentado voluntaria a hacer ningún deporte. Fumé tabaco (sobre todo de liar, sobre todo Gauloises) durante treinta años y lo dejé por una tosecita persistente que mi médica, riéndose, me aseguró que era alergia al polen cuando por fin se lo consulté después de llevar dos años así. Sin embargo, sigo consumiendo nicotina a diario, al principio en chicles (puaj) y después con cigarrillos electrónicos que recuerdan a las boquillas que las camareras de las terrazas parisinas siempre están prestas a encender. También consumí cánnabis a diario durante más de cincuenta años. Apenas bebo. Alterno períodos de sueño adecuado con otros de insomnio, para los que me medico. Aunque como casi de todo, hasta que cumplí seis años en casa no teníamos nevera ni había comida rápida, así que no me van los platos procesados. Me cocino lo que como.
Soy tradicional en muchos sentidos. Me identifico como bohemia y quizá debería haber empezado por ahí, si no fuera porque quedan pocas o ninguna persona bohemia paseándose por el mundo hoy en día, y a estas alturas, pese a todos mis esfuerzos, ya soy burguesa. No se me olvida que vengo de la clase obrera; la clase ha interferido en más de una de mis relaciones íntimas. No tengo creencias religiosas ni espirituales, tal vez porque me criaron en el cumplimiento estricto e incluso fanático de las prácticas católicas. Soy romántica. En el fondo me pitorreo de las leyes y no tengo paciencia con la gente poco imaginativa. Carezco de títulos académicos. Siento una nostalgia profunda de la era analógica, pero siento todavía más nostalgia de la época en la que Ronald Reagan y Margaret Thatcher todavía no le habían abierto paso a la cultura moral sociópata del presente, entregada a la destrucción de la comunidad y a la devaluación de los seres humanos, y que se extendió por todas partes con la llegada de la era digital. Soy urbana, de hormigón, desengañada. Confío en el humor para mantener la cordura. Me gusta toda clase de música, pero a veces el silencio me gusta más todavía (soy, al fin y al cabo, escritora).
*
Nací el 25 de mayo de 1954 en Verviers, Bélgica, hija única de Lucien Mathieu Amélie Sante y Denise Lambertine Alberte Marie Ghislaine Nandrin. Mi padre fue el único hijo varón de padres mayores, heredero de una tradición local de clase obrera autodidacta, un empleado que ascendió hasta ocupar un puesto de gestión en la fundición de hierro Peltzer, un trabajador que tenía aspiraciones en distintas facetas —el teatro, sobre todo—, pero decidió asentarse y mantener una familia, cuestión sobre la cual albergaba unas reservas que guardaba en una caja fuerte emocional de triple pared. Mi madre fue la única hija mujer de unos agricultores arrendatarios que se quedaron sin contrato a principios de la Depresión mundial y se vieron obligados a mudarse a la ciudad y aceptar empleos en las fábricas. Ella estaba anclada a su devoción, que era abrumadora y al mismo tiempo simplísima, contra un mar de tormentos.
No tuvieron más descendencia que yo. Quiero decir que, después de que yo naciese, a mi madre le advirtieron que no volviera a intentarlo. Había sufrido varios abortos y, un año y un mes antes que a mí, tuvo una niña que nació muerta. Mi madre tenía un hermano y mi padre una hermana —así, simétricamente— y ninguno de ellos tuvo descendencia, con lo cual yo no tuve primos carnales. Por el lado paterno no tuve ninguna clase de primos, porque mi abuelo fue el más joven de los hermanos y llegó a la edad de procrear mucho más tarde que ellos, de modo que los primeros primos de mi padre tenían treinta años más que él y no se relacionaban. Los primos de mi madre, que constituían la mayor parte de su vida social, se habían quedado en el campo, donde engendraron criaturas a intervalos que marcaba el calendario. Por ese lado, tenía tantos primos segundos que después de que nos hubiéramos mudado ya no fui capaz de aclararme con ellos ni de intimar con ninguno. Mi concepto de la familia, además de mi padre y mi madre, era en esencia gente de anteriores generaciones: las dos abuelas y el abuelo que aún vivían (y que murieron antes de que yo cumpliera los nueve) y mi tía Fonsine, una mujer robusta, jovial, de una inteligencia viva, amabilísima, a la que le encantaba hacer tartas y que vivió lo suficiente para que pudiera visitarla con mi billete de Eurail a los veinte años. La única vez, con certeza, que promoví voluntariamente una visita familiar.
Debido a la parentela de mi madre y sus extensas familias, mi primera infancia está protagonizada por las comidas de los días festivos, las excursiones en grupo y las tardes dominicales de café y bizcocho pobladas por un elenco de personajes vasto y cambiante, con algunos de los cuales solo me encontré en una o dos ocasiones. Recuerdo con nitidez, en cambio, cuando conocí a mi prima Myriam, nieta de la tía Fonsine, nacida en Kinsasa cuando aún se llamaba Leopoldville, al parecer la primera chica guapa con la que me cruzaba. Jugamos con mi extensa familia de animales de peluche. Le centelleaban los ojos y su sonrisa llenaba la habitación. Puede que solo estuviera con ella esa vez, pero pasé años echándole frecuentes ojeadas furtivas a su fotografía. Sin embargo, toda esa barahúnda familiar, el torbellino emocionante de actividad de los días festivos, el tiempo que pasaba con mi abuela, siempre tan adorable, las visitas puerta a puerta porque nadie tenía teléfono…, todo eso se acabó en febrero de 1959, cuando yo tenía cuatro años y medio.
La industria europea estaba entonces al borde de una crisis que se prolongaría las dos o tres décadas siguientes. En primer lugar hubo problemas en el carbón, después en la siderurgia, luego en el vidrio, en las químicas, en las papeleras; entre los sectores afectados se incluía el comercio de la lana que había imperado en mi tierra natal desde el inicio de la revolución industrial. Cuando el lugar donde trabajaba mi padre echó el cierre, se enfrentó al mismo dilema que la mayoría de los varones adultos de esa época y lugar, que en gran medida solo veían dos opciones: quedarse cobrando el paro, posiblemente durante muchos años, o trasladarse al Congo, que durante casi un siglo —escrúpulos aparte— fue un sitio en el que los belgas de clase obrera podían ejercer el mando y vivir en mansiones con criados. Eso a mi padre no lo atraía nada, presintiera o no el fin inminente del gobierno colonial, que acabó produciéndose en 1961, y tenía demasiado orgullo para aceptar el subsidio de desempleo.
Lucy Dosquet, una amiga suya de la infancia, se había casado con un soldado estadounidense después de la guerra y se había mudado al New Jersey natal de este. En 1953 su hermano Pol, el mejor amigo de mi padre, se había marchado también con su mujer; fueron de los últimos inmigrantes cuya entrada se tramitó en Ellis Island. Pol consiguió un empleo en Summit, New Jersey, en una planta de la farmacéutica suiza Ciba, un trabajo muy bueno, según presumía él, y aseguró que podría conseguirle uno igual a mi padre. Así, mi padre, después de hacer muchas cuentas con su letra diminuta en el envés de los sobres, y mi madre embalaron cuanto poseían y mis abuelos maternos se mudaron a nuestra casa. Partimos a lo grande: en avión, bastante caro por entonces, once horas y media de Bruselas a Nueva York, haciendo escala para repostar en Montreal.
La promesa, no obstante, resultó ser un cuento. El empleo de Pol no era el puesto ejecutivo que afirmaba, sino que consistía en alimentar y limpiar a los animales de laboratorio (ese año por Pascua me regalaron una nidada de pollitos, que desaparecieron enseguida y de repente) y no logró ningún empleo para mi padre. El único trabajo que encontró mi padre fue el de segar el césped en otra fábrica cercana cobrando 1,37 dólares la hora. Los Dosquet y mis padres se pelearon —la enemistad duraría cuarenta años, en los que ambas parejas, que vivían en pueblos contiguos, se observaban en silencio en el supermercado— y nos fuimos de su piso. Mi padre sudaba tinta cada noche haciendo cálculos.