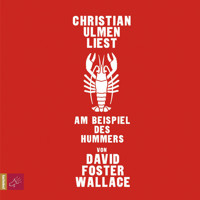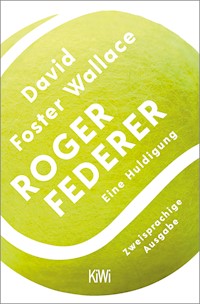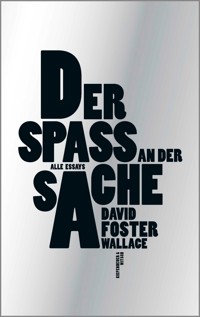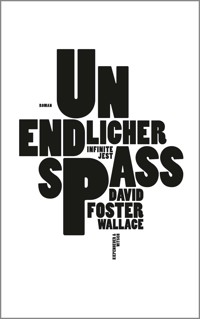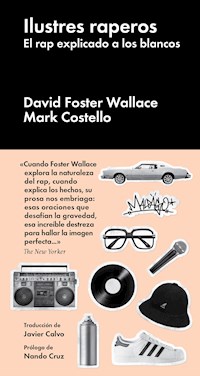
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"¿Qué derecho tienen dos yuppies blancos a intentar hacer un muestrario de lo que es el rap?", se preguntaban David Foster Wallace y Mark Costello en 1989. El escritor (que se acababa de trasladar a Boston para estudiar en Harvard) y su compañero de piso descubrieron su pasión común por el entonces casi desconocido género musical y se propusieron escribir un ensayo que desmenuzara su ADN. El resultado fue "Ilustres raperos". "La pregunta era, es y seguirá siendo pertinente —escribe Nando Cruz en el prólogo— . Pero la clave no está tanto en la respuesta como en la pregunta misma. Esa pregunta asume que el hip-hop revela una distancia, no tanto geográfica como racial, social y cultural, entre distintas zonas de la ciudad." El rap como expresión de protesta social, su evolución hasta convertirse en un género literario por sí mismo de la mano de artistas como Kendrick Lamar… "Ilustres raperos" nos proporciona una visión de conjunto sobre este género, un fenómeno cultural que ha conservado hasta hoy toda su fuerza revolucionaria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DAVIDFOSTERWALLACE
MARKCOSTELLO
ILUSTRESRAPEROS
ELRAPEXPLICADO
ALOSBLANCOS
TRADUCCIÓNDEJAVIERCALVO
PRÓLOGODENANDOCRUZ
BARCELONAMÉXICOBUENOSAIRESNUEVAYORK
ParaL. Bangs
PRÓLOGO
CURIOSIDAD, EMPATÍAYUNBONODEMETRO
«¿Qué derecho tienen dos yuppies blancos a intentar hacer un muestrario de lo que es el rap?», se preguntaban David Foster Wallace y Mark Costello antes incluso que el lector. Eso es disparar rápido, maaan.
Ellos se hicieron esta pregunta en pleno verano de 1989. El verano en el que Spike Lee estrenó la película Haz lo que debas o en el que estalló el ultraintimidante «Fight the Power» de Public Enemy. Foster Wallace y Costello se lo preguntaron después de que, en apenas un año, les cayesen encima el By All Means Necessaryde Boogie Down Productions, el Tougher Than Leather de Run DMC, el Stricktly Business de EPMD, el It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back de Public Enemy, el Follow the Leader de Eric B & Rakim, el Straight Outta Compton de NWA, el Straight Out the Jungle de Jungle Brothers,el 3 Feet High and Rising de De La Soul y el No More Mr. Nice Guy de Gang Starr, entre otros. Menuda cosecha la del 88-89.
Diez años antes, el «King Tim III (Personality Jock)» de Fatback Band y el «Rapper’s Delight» de Sugarhill Gang habían marcado el nacimiento del hip-hop. Una música que había dejado de ser una moda para afianzarse como el estilo más revolucionario de la década. En palabras de los autores del ensayo, «lo más importante que está pasando hoy en la poesía americana». Esa música ya atronaba en los campus de unas facultades en las que jamás podrían matricularse esos raperos. Sus ritmos atrapaban a universitarios blancos que jamás pisarían los suburbios negros donde nacían esas rimas.
En 1989 el rap es la música que mejor escenifica la brecha social de un país que se acaba de chupar ocho años de mandato de Reagan. Mientras, en España el rap empieza a tomar el relevo del rock urbano como la música de y para la clase obrera y los descastados. En este estilo genuinamente español se han depositado la rabia y los anhelos de los que poco más tienen. «Uno se hace rockero para darle al barrio lo que le pide», sentencia Javier Pérez Andújar en Paseos con mi madre. Y algo parecido podría afirmarse del rapero.
La pregunta de Foster Wallace y Costello era, es y seguirá siendo pertinente. Pero la clave no está tanto en la respuesta como en la pregunta misma. Esa pregunta asume que el hip-hop revela una distancia, no tanto geográfica como racial, social y cultural, entre distintas zonas de la ciudad. Esas canciones no solo visibilizan los guetos, sino que resitúan el resto de los barrios en relación con esos suburbios de los que no sabíamos o no queríamos saber nada.
El hip-hop redefine el mapa de tu ciudad con una música abrumadora. Es una música que habla de y para la comunidad en la que ha surgido. Su carácter profundamente identitario te excluye, pero también te define. Sin hablar de ti, te explica con claridad y por omisión qué no eres ni serás. El rap te sitúa fuera de juego, te obliga a observar desde la barrera. Por eso, lo único que cabe es asumir que existe esa distancia: reconocerla y respetarla.
Una vez asumida esa distancia, y desbocados por la admiración, Foster Wallace y Costello teorizan sobre el rap en su dimensión literaria. Tal vez a los Geto Boys les daría un ataque de risa al saber que alguien usa las palabras metonimia y prosodia para referirse a Schoolly D. Pero en las laberínticas rimas del rap caben interpretaciones tan o más complejas. Y a esa piscina se lanza un cuarto de siglo después Casey Michael Henry, experto en literatura norteamericana moderna, en su ensayo sobre el disco To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, incluido aquí a modo de epílogo y abrumador flash forward.
Si en Estados Unidos el rap ha crecido hostigado por una mirada racista, en España esa mirada es llanamente clasista. El rap es el estilo con mayor implantación en la juventud. Sin embargo, vive sometido al mismo ninguneo y desprecio que sufrió en su día el rock urbano por parte de una industria musical y unos medios de comunicación a años luz de las condiciones en que surgió. Bajo la lupa del buen gusto, es vulgar, tosco, sucio, reiterativo… Son calificativos que podríamos adjudicar también al paisaje en el que se crió. Porque para entender el rap hay que entender su paisaje. Recorrer la distancia.
En Ilustres raperos subyace una certeza que pocas veces tenemos en cuenta al enfrentarnos por primera vez a un disco, artista o género: tal vez esa música no se ha creado pensando en gente como nosotros. Es muy posible que esa canción de rap no se haya compuesto para mí. Es posible que esa canción se haya escrito contra gente como yo. No es nada grave ni definitivo; el oyente siempre tendrá la última palabra. Pero quizá en el instante en que yo exprese mi rechazo instintivo hacia ella esa canción esté cumpliendo su cometido.
«Todo lo que el oyente blanco de rock paga por disfrutar viene de la cultura negra», advierten Foster Wallace y Costello. Y todo lo que esa cultura negra expresa viene determinado por la posición que le concedió el ciudadano blanco en nuestra sociedad, cabría añadir. El rapero del suburbio que intenta subsistir en un entorno hostil es el tataratataranieto del esclavo que consiguió esa libertad que en ningún caso garantizaba una vida digna ni a él ni a sus tataratataranietos. Esa desigualdad centenaria es el contexto histórico a partir del cual se puede comprender el hip-hop. El rap serio, puntualizan los autores.
A partir de ahí, podemos dudar sobre lo que suponemos que significa aquella rima. Y podemos pensar que cuando un negrata se enorgullece de ganarse la vida empuñando un arma nos está invitando a recabar datos sobre porcentajes de escolarización infantil, índices de fracaso escolar, inversión en zonas verdes y opciones laborales en su barrio. Y quizá sospechemos que esos raperos que exhiben joyas, coches deportivos y chalets con piscina no son solo patéticas expresiones de un consumismo atroz, sino un espejo distorsionado de nuestra propia codicia. Solo a partir de ahí entenderemos nuestro rechazo, fascinación y miedo por una música que desafía nuestros códigos culturales.
Nada explica el rap mejor que el propio rap:
Te da miedo que quiera crear lazos con su pueblo
Te da miedo porque no necesita tu cultura
Te da miedo que intente presentarse a elecciones
Te da miedo porque no quieres entender qué dice
Te da miedo porque hace lo que tú jamás harás
Te da miedo que no ame las figuras que tú adoras
Te da miedo qué come, qué bebe, qué reza
Te da miedo y el miedo no te deja conocerlo
Mala Rodríguez en «Miedo»,
del disco Malamarismo (2007)
Todos deberíamos leer Ilustres raperos antes de formarnos una opinión sobre el hip-hop. Aunque, por supuesto, la calle siempre lo explicará mucho mejor que cualquier libro. Y para conocer el contexto del hip-hop de nuestro país solo necesitamos tres cosas: curiosidad, empatía y un bono de metro.
NANDO CRUZ
PREFACIO
A principios de 1989 recibí una llamada de David Wallace, mi mejor amigo y antiguo compañero de casa durante mis años universitarios, que ahora estaba viviendo con sus padres en Illinois. Me llamaba para comunicarme que en otoño retomaría los estudios para hacer un posgrado en estética en Harvard, iniciando así una larga y trabajosa marcha hacia el doctorado y una imaginada carrera como catedrático de filosofía en un campus arbolado y soporífero. Como yo ya estaba en la zona de Boston (soy natural de allí), me sugirió que volviéramos a vivir juntos.
En abril de 1989, Dave y yo nos instalamos en un apartamento de una segunda planta con dos dormitorios, salita de estar y cocina (donde debimos de cocinar dos veces como mucho), todo por seiscientos pavos al mes. El apartamento estaba en la calle Houghton, en la frontera entre Somerville y el étnico nordeste de Cambridge, una zona de casas de vecinos de techos combados, con revestimientos de listones y porches cavernosos, los característicos bloques de tres plantas bostonianos. Los callejones estaban surcados por cables telefónicos y tendederos. Los pequeños patios eran de cemento y estaban bien protegidos por vírgenes y bulldogs.
Dave había llegado, como siempre, con una caja rota desparramando los libros. En la universidad habíamos coescrito bastantes páginas de humor. Sin embargo, el caldo de cultivo de nuestra amistad siempre habían sido las lecturas compartidas, pasarnos libros de bolsillo como el plato de puré de patatas en una cena familiar. El primer libro que Dave sacó de la caja el primer día, antes incluso de colocar sus toallas como a él le gustaba, fue El día de la langosta de Nathanael West, en la edición conjunta con Miss Lonelyhearts. Luego sacó Arrastrarse hacia Belén, las crónicas periodísticas de Joan Didion de los años sesenta, con su aroma a Yeats y a Las bacantes.Otro de sus favoritos era Historias del arco iris de Vollmann; no eran historias, sino periodismo y, teniendo en cuenta sus ambientes (celdas para borrachos, sex shops, prostitutas), tampoco eran precisamente del arco iris. Pero el meollo de las lecturas era un grupo de críticos culturales, auténticos linces: los escritos de Todd Gitlin sobre la televisión, los de Greil Marcus sobre Elvis y la música racial, y el rey de la casa, Lester Bangs.
Ilustres raperos está dedicado a un tal L. Bangs, que parece uno de los seudónimos que usó Oswald en Dallas, pero en realidad no es otro que Leslie Conway «Lester» Bangs, nacido en 1948 en Escondido, California, en una familia de Texas que la sequía de los años treinta había arrastrado al Oeste. Criado por una madre irritantemente religiosa, ya en sus años de instituto Bangs empezó a producir como churros una serie de boletines tan extravagantes como elocuentes sobre música surf y grunge californiano de los inicios. Redactor de Rolling Stone a los veintiuno, lo despidieron al cabo de un par de años por flagrante insubordinación. Bangs murió de sobredosis a los treinta y cuatro. En 1988 se publicó una voluminosa recopilación de sus virulentos artículos sobre rock, Psychotic Reactions and Carburetor Dung (editada por su buen amigo Greil Marcus), en el momento idóneo para volvernos locos de emoción.
Psychotic Reactions contiene las reseñas de discos que Bangs publicaba semanalmente, crónicas de conciertos, textos para carátulas y artículos largos sobre funk, punk, metal y new wave que salieron en Rolling Stone, Creem y The Village Voice. Como un ídolo salvaje y furioso (¿crítico musical iracundo?, ¿reseñista de discos iracundo?), parecía que Bangs reclamaba algo al público: disputas, conformidad, indignación y sacrificio de vírgenes. Era todo aquello a lo que los jóvenes podían aspirar a aferrarse. Un poco en plan Belushi, era carismáticamente gordo, desaseado, patilludo y tenía el bigote Fu Manchú más molón del mundo. Su mejor prosa, cuando le dedicaba tiempo, recordaba al joven Saul Bellow: llana [directa], jergal y, sin embargo, provista de un ritmo majestuoso. Piensen en Charles Lamb con toques de Bugs y Groucho y muy probablemente con gonorrea. Dave, como la mayoría de los escritores, vivía en un estado de semimiedo resentido a los seis o siete críticos literarios más influyentes del país, y le encantaba la manera en que Bangs salpicaba sus reseñas con diatribas en contra de la idea misma de los reseñistas entendidos como sacerdotes del gusto colectivo. Si yo, L. B., un gordo de mirada entusiasta, digo que un álbum es bueno, real, verdadero y auténtico, y que es la esencia del Zeitgeist actual, y luego os exhorto a ti y a los borregos de tus amigos a que corráis a comprároslo, ¿acaso todo este bucle de Zeitgeist manufacturado no resultará un poco, ya sabéis, raro? ¿Vacío? ¿Superficial? ¿Triste? Bangs llevó la cosa todavía más allá y se fijó en que estas ironías acarreaban a su vez sus propias ironías: por ejemplo, a base de rebelarse contra el bombo publicitario del reseñismo, él también estaba promoviendo su propio prestigio como crítico. Cuanto más decía él que no le hiciéramos caso, más se lo hacíamos. Y sin embargo, Bangs nunca fue un cínico. Pese a que abandonó su rol inicial de entusiasta engreído y maduró hasta convertirse en una especie de Molière satírico y con el corazón roto, Bangs jamás perdió la fe en la capacidad del pop para hacernos conectar los unos con los otros.
Es curioso. Bangs escribió su mejor prosa cuando estaba insatisfecho. Cuando se encontraba con una banda que le encantaba, las frases estilo Lamb se venían abajo. Ya no las necesitaba. Enviaba al Melody Maker notas de agradecimiento por la música que le encantaba. Francas, contundentes, hechas de gruñidos. Y el mensaje de esos gruñidos era: ES BUENO ESTAR VIVO.
Cuando acepté vivir con Dave, él no me avisó de que unos meses antes, en octubre de 1988, había intentado suicidarse con pastillas. Esta información me la ocultó por razones suyas. En la universidad ya habíamos pasado dos veces por sendos colapsos nerviosos suyos seguidos de regresos abatidos a Illinois. Él no soportaba la amabilidad ni la gentileza. Como buen muchacho del interior, lo único que entendía era la cortesía. El amor era el otro extremo devorador. Pero entre ambas cosas, en el amplio dial radiofónico de la humanidad, había dos emisoras cutres de la onda media conocidas como Radio Amable y Radio Gentil que parecían poner muchos anuncios y pinchar muchas bandas como Mr. Mister. Dave me ocultó su intento de suicidio en parte porque quería pasarlo bien, joder, pasarlo bien, y también porque le tenía miedo a la tibieza de la amabilidad.
Lester Bangs hablaba directamente con la depresión; se dirigía directamente a ella. Defendía una visión de la vida entendida como acto de juzgar, observar, amar y participar; la escucha como adhesión. Bangs era leal en su defensa de las bandas que le gustaban. Tejía su modalidad de cariño con una tela que a Dave le resultaba atractiva y accesible: la música de las tiendas de discos y de la radio. Tenemos que buscar nuestras epifanías pop y estar completamente abiertos a ellas. Bangs animaba a sus lectores a que dejaran de leer y fueran a los clubes y a los antros infernales del rock, que por suerte abundaban a ambas orillas del río Charles. Dave era un hombre más de bares que de clubes, pero con la ayuda de san Lester a menudo lo podía convencer para recorrernos los locales de música de la ciudad. En 1989, la humanidad carecía de esos enormes y voraces buscadores que tenemos hoy: Google, Yahoo, YouTube y Bing. Pero en las tibias noches de viernes de las densamente pobladas áreas urbanas, poseíamos otro tipo de buscador capaz de ampliar tu experiencia. Se llamaba caminar. Estábamos a dos manzanas del I-Square Men’s Bar, que era básicamente un local para veteranos de guerra que en los años setenta se había convertido en el local punk de Boston por antonomasia. El Western Front de la avenida Western era el mejor local de ska y reggae que había al norte del Nueva York, donde los pandilleros con rastas y los chicos blancos con ponchos de tela de cáñamo se mezclaban en una niebla de porros mientras sonaba el último álbum de Burning Spear. Estaban también la zona de Green Street para oír blues de Chicago y el Cantab Lounge para escuchar R&B, una gloriosa recreación de la Stax Records donde mujeres con moños gigantes estilo años sesenta se marcaban unas versiones acojonantes de «I’ve Been Loving You Too Long» sobre un escenario diminuto que de alguna forma desnudaba a los artistas. El Plough & Stars programaba música tradicional irlandesa, poesía onda beatnik y tipos blancos tocando contrapuntos estilo Robert Johnson en guitarras de cuerpo metálico.
Yendo al centro por la avenida Massachusetts había un sótano llamado Wally’s Café donde sonaba jazz toda la noche y funk los domingos. El Wally’s era el más chico de todos aquellos locales, y sin embargo Miles Davis había tocado allí en los años cincuenta, en la misma época en que un estudiante de seminario de la Boston University llamado Martin Luther King vivía en la misma manzana y de vez en cuando entraba. También en la avenida Massachusetts estaba el destino favorito de Dave, el Middle East Café, que había empezado como local de kebabs baratos para universitarios desaliñados, pero después se había ampliado por la parte de atrás hasta el edificio contiguo, donde el dueño había construido una cueva para espectáculos de danza del vientre. La danza del vientre dio pasó sin lógica alguna a los humoristas de micrófono, los bailes trance, las performances y la música electrónica. Las noches de viernes en aquel lugar daban la impresión de no acabarse nunca. Si te pateabas bien Cambridge podías encontrar toda clase de ritmos y ondas, solapándose e imponiéndose al resto de ruidos de la ciudad, al chirrido de los autobuses y las palabrotas de los vagabundos.
Las cosas siguieron así, improvisadas y desequilibradas, hasta un fin de semana concreto, todavía en primavera, en que un amigo mío, abogado izquierdista del sindicato de remolcadores fluviales, se quedó un par de noches en nuestra casa de la calle Houghton y, junto con el cepillo de dientes, sacó de su mochila dos cintas de temas mezclados. Slick Rick. Schoolly D. Ice T. Chuck D. Aquello era rap. Lo más irritante era que mi amigo parecía saber más que nosotros de rap en general y de nuestra excéntrica escena local de rap de Boston en concreto. ¿Acaso sabíamos, por ejemplo, que la mayoría de los clubes de la ciudad con propietarios blancos, por miedo a la clientela que pudiera atraer el rap, se negaban a programarlo en sus escenarios? Por esta razón, el local de hip-hop más prestigioso de Boston era una lúgubre antigua pista de roller derbys de la década de 1930 que llevaba el atractivo nombre de Chez Voo Disco Rink. Los roller derbys, el francés macarrónico del nombre, la palabra disco… El potencial de toda aquella rareza era obvio. Para entonces Dave ya había transcrito frenéticamente los subversivos juegos de palabras de dos temas de Schoolly D, bolígrafo en mano y con la oreja pegada al altavoz enorme y plateado del radiocasete.
Varias circunstancias dieron forma a Ilustres raperos. La primera fue el exitoso mestizaje de rap que supusieron los temas de Tone Loc «Wild Thing» (que en 1988 llegó al número dos de la lista de los 100 principales de la revista Billboard), y «Funky Cold Medina», que vendió dos millones de copias mientras nosotros escribíamos estos ensayos engarzados en forma de libro. El bostoniano Bobby Brown, natural de las viviendas de protección oficial de Orchard Park, en Roxbury, tuvo un éxito que llegó al número dos de las listas titulado «My Prerogative», que puede que sea rap o puede que no, aunque a Brown se lo consideraba rapero. El éxito de Bobby Brown pegó fuerte en los clubes de su terruño de Boston. La gente lo conocía, lo había conocido o bien se imaginaba que lo había conocido. Empezaron a aparecer jóvenes como Bobby Brown debajo de las piedras. Como si fueran roqueros de Liverpool después del gran éxito de los Beatles, ahora los jóvenes aspirantes a raperos y promotores compartían la embriagadora sensación de que todo era posible.
La segunda tendencia en Boston, que me preocupaba más a mí que a Dave, fue una ola de violencia con armas de fuego que copó los escrupulosos titulares del viejo Boston Globe. El verano de 1989 fue el más sangriento de toda la historia de Boston y nadie parecía saber por qué. No se trataba de batallas de Crips contra Bloods, de un simple choque entre marcas corporativas de bandas. Eran más bien matanzas entendidas como forma de arte popular, debido en parte a que Boston era topográficamente una ciudad de ensenadas e istmos, penínsulas y plazas, un archipiélago de muchos pequeños vecindarios hostiles entre ellos. Los tiroteos protagonizados por chicos negros (a menudo desde bicicletas, un detalle memorable: asesinatos al pedal) fueron interpretados en la prensa como síntomas de la implosión de las oportunidades, de la atrocidad de las escuelas públicas, con sus cifras desorbitadas de deserción escolar; todo esto se transformó, de forma vaga, en una execración de las políticas de desegregación escolar obligatoria, que había sido ordenada por los tribunales en 1974 y seguía en vigor en 1989. La desegregación escolar fue la gran reforma, experimento y neumotórax cívico abierto de mi infancia en Massachusetts. En 1989, decimotercer año del experimento, la violencia parecía amenazar la visión entera del movimiento City Beautiful y ciertamente la noción de ciudad unificada. Los progresistas partidarios de la desegregación decían: «¿Y qué esperabais? Los chicos de Orchard Park no tienen otra salida». Y justo entonces, como si le hubieran dado una señal de salida, llegó Bobby Brown con sus millones de discos vendidos para iluminar el camino de fantasía que podía sacarlo a uno de Orchard Park y de la pobreza y de alguna forma asestar un golpe más a los progresistas. Esa fue la neurosis municipal de aquel verano.
Entretanto, de vuelta en la calle Houghton, Dave y yo seguíamos con nuestro animado y poco respetable estilo de vida de solteros. Yo llegaba a casa de la oficina a última hora de la tarde y me encontraba a Dave emergiendo de la quinta ducha del día, o bien sentado en su amada butaca de velvetón, las piernas cruzadas con su habitual delicadeza, un cuaderno Mead barato en el regazo y un Winston Gold 100 (esos cigarrillos extralargos que se fuman en los poblados de caravanas) encendido en su esbelto puño. Se consideraba a sí mismo en pleno momento sabático. Aquel, proclamaba, era Dave de vacaciones. Acababa de pasar por las sanguinarias revisiones jurídicas de La niña del pelo raro, que se publicaría en agosto. Harvard empezaba en septiembre.
Pero Dave de vacaciones siempre estaba trabajando. Había llegado a Cambridge en abril entusiasmado por escribir un ensayo largo sobre la producción y el visionado de películas pornográficas. El proyecto creció y se tragó otros. A menudo yo llegaba a casa y me lo encontraba con su cuaderno, intentando decodificar la espantosa pero adictiva antifantasía del porno. La tarea, que había empezado llena de esperanza e inspiración, se había acabado convirtiendo en un laberinto de paradojas o bien de simples contradicciones: lo rechinante, lo expresable, lo burdo. La formidable memez del porno (los decorados cutres, los diálogos malos) era uno de los atributos centrales. ¿Pero cómo escribir con elegancia sobre los muchos entresijos de la memez? ¿Cómo escribir con dignidad y distancia sobre la excitación que se compraba en las tiendas? Su respuesta, cuando le fallaba la inspiración, a menudo era registrar y recopilar las paradojas, creando laberintos cada vez más elaborados. Era una escritura entendida como compulsión, no como placer. Empezó a abandonar su butaca para escaparse a los locales de música de Cambridge con una sensación creciente de haber llegado a un punto muerto.
En junio, según recuerdo, Dave fue a Manhattan para una temida mesa redonda de autores. Uno de los participantes lanzó un manido ataque contra el rap, calificándolo de música violenta, antiblancos, antimujeres y con obsesión por la quincalla. Dave defendió a los artistas que él conocía, elogiando la destreza, los juegos de palabras y su ataque bronco y estridente a la petulancia sentenciosa y burguesa de la era Reagan. Le encantaban la posmodernidad natural del rap, sus canciones hechas de pedazos de otras canciones y los raperos que rapeaban que su rap era mejor que el rap de otros raperos. Las canciones sin tema alguno que sin embargo rezumaban apetito y personalidad.
Lee Smith, un editor de Nueva York intrigado por la defensa que hacía Dave de aquella forma musical, le sugirió que escribiera un ensayo que podría llevar por título «Cómo el rap, que tú odias, no es lo que crees y es la hostia de interesante, y si es ofensivo, es ofensivo de una forma útil teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en día». La actitud era completamente Bangs, por supuesto, y a Dave le gustó. Además, también podía trasladar a aquel ensayo algunos de los temas y quizá hasta páginas enteras del libro sobre el porno. (La discusión sobre la sinécdoque en la Sección 1B me parece importada, por ejemplo.) Siempre optimista de entrada, y contento de tener una excusa para dejar de lado su proyecto encallado sobre el porno, Dave bosquejó o bien injertó deprisa y con entusiasmo sus tres primeras secciones, indicadas mediante la abreviatura «D.», de Ilustres raperos en junio y a principios de julio de 1989. Son unas secciones nerviosas y quisquillosas, casi más esgrima que escritura. También son optimistas (con reparos y evasivas), sinceras y extrovertidas. El rap, le cuenta al lector, tiene una historia enredada y selvática. Es una forma joven, orgánica y en pleno desarrollo. Y sin embargo, posee un verdadero potencial de protesta estilo «tirarse un pedo en la fiesta». La sección 1B explora la historia del rap y su terminología, los puntos de incongruencia y sobre todo la influencia a tres bandas (que más tarde generaría tanta incomodidad en La broma infinita) entre el artista, el consumidor y la tecnología intermedia que los une y los separa.
«Nuestro punto de partida, de cara a este ensayo, —declara Dave en 1B— nunca fue tanto lo que sabíamos como lo que sentíamos al escuchar rap; no era tanto lo que nos gustaba como el porqué.» Esta imagen del ímpetu crítico se parte por la mitad, por supuesto, cuando Dave dice que no nos importa tanto el saber como el sentir. Al mismo tiempo, sin embargo, necesitamos saber por qué experimentamos un sentimiento determinado, el que sea, cuando escuchamos a Schoolly D. Celebrar el sentimiento es un buen gruñido estilo Bangs. Sin embargo, esa voz que se pregunta nerviosamente por qué, por qué, por qué y por qué es Dave examinándose a sí mismo y tratando sin éxito de escapar de la órbita planetaria de sus dudas. A mí me gustan las primeras secciones de la cara «D.» del ensayo justamente por esta misma vacilación incesante. Hay hermosos párrafos construidos de principio a fin con frases que se contradicen a sí mismas de forma sutil. Dos décadas más tarde, las pupilas del lector, al moverse de lado a lado para recorrer las líneas impresas, parecen caminar inquietas por la sala en compañía de un preocupado, anhelante, desconcertado y dividido David Wallace.
El anhelo era la levadura de D. F. W.: el más rudimentario de los organismos, sí, pero hacía subir el pastel. El anhelo impregna su narrativa; hermanos en busca de hermanas y genios aislados que buscan los elementos más ordinarios de la amistad: la confianza, la preocupación, el afecto y la conversación. A lo largo de las primeras secciones «D.» de Ilustres raperos se oyen también la esperanza y el humor. Hay un vigor en la prosa que capta una parte de la diversión, del «pasarlo bien, joder», que reinó aquel verano en Boston.
Los fines de semana nos levantábamos a horas señoriales y nos acercábamos dando tumbos al colmado S&S de Inman para comprar beicon y huevos, que nos comíamos mientras compartíamos los periódicos: el Globe (con sus lamentos por los tiroteos de Roxbury) y el Phoenix, nuestro amado tabloide alternativo que combinaba las mejores críticas musicales con enciclopédicas carteleras de actuaciones musicales, todo embutido entre anuncios clasificados en letra pequeña («hombre busca hombre para que lo azote») y páginas y más páginas de anuncios de sexo. Por las tardes jugábamos al baloncesto en equipos improvisados de chicos italianos, con sus camisetas de enseñar musculitos, en la Saint Anthony of Padua. (Dave, torpe fuera de la pista de tenis, pero, no nos engañemos, intensamente competitivo en todas partes, me partió un diente en un rebote.) Después paseábamos hasta Central Square para hurgar en las cajas de las ofertas de Cheapo, la destartalada y ecléctica tienda de discos que había enfrente del Cantab y el Middle Eastern Café. Los dependientes de Cheapo eran una especie de espectáculo en sí mismos, y se dedicaban a contemplar tus pútridos gustos musicales con una sonrisa de suficiencia mientras te guiaban al maná. Les pedías un álbum de Ken Maynard (un cantante vaquero de los años veinte afeminado, solitario y minimalista, un Cormac McCarthy de la canción) y los dependientes (a) le dedicaban un soplido de burla al vaquero Ken y (b) te recitaban su discografía entera y te preguntaban qué canción querías. A los dependientes de Cheapo ya les gustaban William Shatner como cantante y Charles Manson, el cantautor, mucho antes de que los peces gordos de Rhino Records los reivindicaran irónicamente. Lo toleraban todo, todos los gustos y peticiones de los clientes, salvo lo que por entonces se llamaba «rap duro» (el más bronco y desafiante), que los dependientes de Cheapo consideraban esencialmente antimusical. Una tienda que tenía cajas enteras de discos de intérpretes aborígenes de diyeridú y de versiones transexuales y eléctricas de Bach a cargo de Wendy/Walter Carlos solamente tenía un puñado de discos de rap, que los dependientes parecían reacios a vender, a conocer y hasta a tocar.
Sobre las cuatro o las cinco, nuestros amigos empezaban a llamarnos o bien nosotros a ellos. Los planes vespertinos se trazaban con una meticulosidad digna de las invasiones militares. Si yo te decía que iba a estar en el Middle East a las diez para ver un minifestival de rap, tú te encontrabas allí conmigo o bien no me veías. En aquella época anterior a los mensajes de texto, los planes con los amigos eran asuntos serios e importantes, puesto que en cuanto la noche empezaba ya no los podías corregir.
La noche de rap en el Middle East era un caos desenfadado y estridente; el presentador en aquel escenario digno de Alí Baba era un buscavidas con chándal, el mismo sujeto todas las semanas. Durante el resto de noches el ambiente del club era juguetón, elegante y venenoso, algo así como Brecht en un cabaré de Weimar. Las veladas eran una sucesión de artistas extravagantes y enanos con esmoquin tocando temas de The Velvet Underground. Los raperos se rebelaban contra esto. Con sus dentaduras metálicas, sus collares con signos de dólar y sus pasos de baile milimetrados, pero completamente robados, estaban más cerca de Liberace que del Movimiento de Liberación Negra. Querían hacer algo completamente extraño en Cambridge: entretener. Sin embargo, había diversos aspectos igualmente sinceros de aquellas extravagancias que parecían chocar entre sí: las gafas envolventes de dictadores africanos, las espaldas muy rectas de miembros de la Nación del Islam o el gesto incansable, pero burlón, de agarrarse la entrepierna para evocar el hecho de llevar pistola y estar en una banda callejera, lo cual era un tema muy delicado en aquel verano sangriento. Además, la música sonaba demasiado fuerte y en unos equipos de sonido de mierda, un asalto que nos dejaba sordos y temblorosos durante el largo regreso a pie a casa atravesando vecindarios dormidos y ruinosos. La pregunta que formulaba Dave durante aquellas caminatas era siempre la crucial: «Entonces, ¿el concierto ha sido una mierda o ha sido completamente loco, genial y libre?».
Por la mañana yo me iba a trabajar y Dave acudía a sus cuadernos para reformular sus impresiones y dilemas de la noche anterior. Después de escribir aquellas secciones excitadas pero llenas de dudas (1B y 1C son dos ejemplos), los laberintos se volvieron a levantar ante él. La prosa dejó de fluir. Me pidió que leyera lo que él había escrito. Por las noches salíamos a caminar o con el coche y lo hablábamos.
Conducir era una de las principales tácticas de relajación social para Dave Wallace. Los requisitos normales de las conversaciones (escuchar mientras pensaba, mientras contemplaba el lenguaje facial y corporal de su interlocutor, mientras procesaba aquellos mensajes que a veces lo desautorizaban a uno —tu voz dice que estás interesado, pero tu cara dice que estás aburrido—, preguntándose al mismo tiempo por los mensajes ambiguos de interés, aburrimiento, cortesía y desprecio de uno mismo) podían ser una carga para él. Era más fácil hablar cuando uno estaba conduciendo porque ambas partes, sentadas y con el cinturón de seguridad puesto, estaban posicionadas para contemplar el mismo vacío relajante de la carretera. La carretera, al evitar que se cruzaran las miradas, conseguía que la interacción fuera soportable cuando a Dave le empezaban a fallar los nervios. Su estado de ánimo siempre mejoraba cuando, a las dos de la madrugada, íbamos en coche con amigas a las playas situadas al norte de Boston o al oeste, en Walden Pond, ahora un oasis en los suburbios, adonde nosotros íbamos a nadar en las aguas del estanque crecido en primavera. El agua del Walden Pond sabía igual que huele una acera justo antes de que llueva. El agua es muy calcárea y excelente para nadar, como terciopelo rozándote la piel. Dave se remangaba las perneras de los pantalones de pana, chapoteaba como si fuera Alfred Prufrock y se preocupaba, un poquito nada más, por si lo mordía alguna tortuga. Pero estaba contento; se le oía. Se sentía bien.
En las ocasiones en que no coincidíamos en el apartamento ni salíamos juntos con el coche, a veces yo le escribía mi réplica a las partes de su ensayo sobre el rap. Un «sí, pero» o un «¿y si…?», y se lo dejaba sobre su mesa. Fue idea de Dave incorporar mis respuestas y convertir el ensayo en un libro a cuatro manos con dos voces alternas. La estructura (tres capítulos que remedaban la tesis, antítesis y síntesis hegelianas) fue idea de Dave, que la implantó por medio de sus graciosas y quisquillosas subsecciones con letras y números, 1A, 2B, 3C, 2D, 3F, 3H, que le dan al libro una atmósfera tensa y abarrotada, apropiadamente urbana, como si fuera una descabellada torre de apartamentos llena de párrafos cabreados y pendencieros que quieren guerra con el casero.
Yo escribí dos secciones a finales del verano. Uno de los pasajes estaba escrito en el mismo registro que Dave: introspectivo y discursivo, el drama de la mente. Nuestras posiciones en el baile cambiaron sutilmente. El verano llegó a su fin y él empezó a encontrarse peor: más ansioso, menos concentrado, menos capaz de canalizar sus pensamientos de una forma productiva o que no diera miedo. Harvard se acercaba y la depresión acechaba. Cuando escribió la sección 3H del libro (que es de hecho un sermón: lúcido, valiente y áspero) ya había dado un giro de ciento ochenta grados y no pensaba que el rap fuera el tan necesario gesto de mandar a la mierda a la América de Reagan, sino un caballo de Troya de corazón y cerebelo, una protesta tan tachonada de motivaciones turbias y de hipocresía que solamente podía fracasar. Estaba hecha para fracasar, había nacido para ser incorporada y subsumida en la sucia estela de la memoria caché de los medios de comunicación.