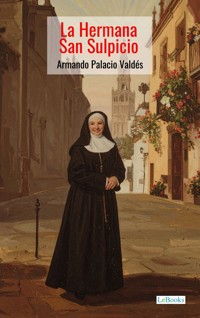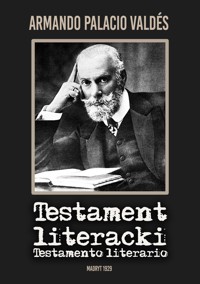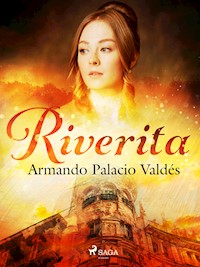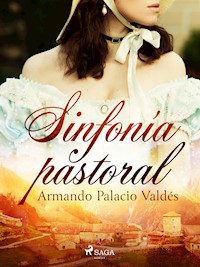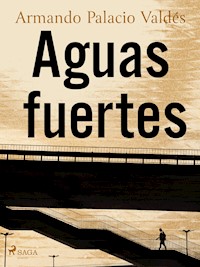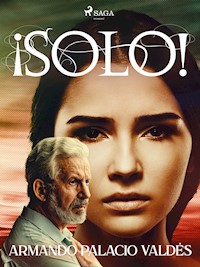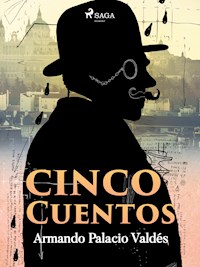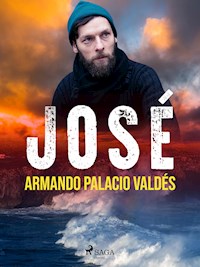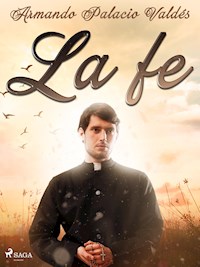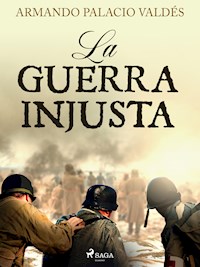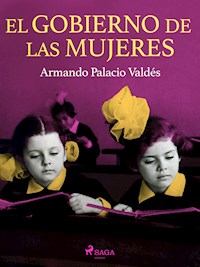Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Doctor Angélico
- Sprache: Spanisch
Tercer libro de la trilogía del Doctor Angélico, donde en este caso el doctor nos traslada veinte años después de los hechos acontecidos en Los años de Juventud del Doctor Angélico. Sixto Moro, amigo del doctor, ha cumplido todo lo que quería en la vida: ha sido diputado y abogado reconocido y tiene una hija, Natalia. Sin embargo, su carrera política no es tan agradable como podría parecer desde fuera. Desde su papel de narrador, el autor hace una crítica a la vida parlamentaria, a la corrupción política y a la hipocresía de los ministros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
La hija de Natalia. Últimos días del doctor Angélico
Saga
La hija de Natalia. Últimos días del doctor Angélico
Copyright © 1924, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771749
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CUADERNO PRIMERO
MAYO Y JUNIO
I
Acabo de cumplir cincuenta años. Heme aquí llegado al umbral de la vejez. En el abismo del tiempo quedan ya sepultadas las horas de mi juventud, y mis ojos turbados se vuelven hacia ellas buscando entre la niebla las imágenes que me han acompañado en mis primeros pasos. Un deseo irresistible me impulsa a estampar mis pensamientos, a confesarme con el papel antes que se desaten los lazos que me unen a la vida. Más grato me sería comunicarlos con un viejo amigo fumando un cigarro delante de una botella de viejo amontillado. Pero ¡ay! los amigos que escuchan son escasos. Unos se obstinan en luchar contra el mundo y el destino queriendo arrebatarles todavía algunos jirones de placer; otros se sientan melancólicamente a la orilla y dejan caer lágrimas sobre el río de la vida.
Pero yo no quiero ni luchar ni suspirar. Aspiro a leer dentro de mi alma y a sacar de ella alguna fuerza para vivir noblemente mis últimos días y atravesar sin miedo la laguna Estigia.
¿Qué valor ha tenido mi vida? ¿Qué valor tiene la de los demás hombres? ¿Merece los esfuerzos que hacemos por conservarla? Sin duda hay en ella momentos de placer. Es grato respirar el aire embalsamado de los campos, nadar en el río un día caluroso del verano, comer cerezas arrancándolas del árbol: son deliciosas las frescas mañanas de primavera cuando los rosales florecen, cuando las azucenas abren su cáliz oloroso: son dulces las tardes de otoño cuando las hojas comienzan a desprenderse suavemente de los árboles y las uvas se tiñen de rojo en los viñedos: son embriagadores los besos de la mujer amada: es grata la plática con un viejo amigo: la música, la pintura y la escultura inflaman nuestro corazón: la ciencia dilata nuestro espíritu: el vino de Champagne, los aromáticos cigarros de La Habana nos infunden una alegría voluptuosa...
Estos placeres son florecitas de oro bordadas sobre el manto oscuro de la existencia. Nadie abandonaría el sagrado reposo de la nada a cambio de tanta pena, tanto esfuerzo, tanto hastío como nos reserva la vida.
Sólo brilla en este cielo de plomo una estrella de tan maravilloso fulgor que lograría arrancarnos de las dulzuras del no ser. Es la estrella del amor. Volved la vista atrás todos los que como yo se acercan a la noche eterna. ¿Hay en el curso de nuestra existencia otra cosa digna de vivirse que el afecto de algunos nobles seres con quienes Dios nos ha unido? Por veros otra vez y estrecharos entre mis brazos, pedazos de mi corazón, dejaría mil veces la paz del sepulcro y me expondría de nuevo a las tormentas del proceloso mar donde aún navego.
II
Mi casa, que aquí llaman pomposamente hotel, es chiquita y está rodeada por un jardín chiquito también donde crecen dos grandes árboles. Por la mañana me despiertan los trinos de los pájaros, que cantan gozosamente entre su frondoso ramaje. Estos pajaritos del cielo cantan todos al mismo tiempo y no se estorban los unos a los otros. ¡Qué ejemplo para los poetas!
Mi servidumbre se compone de la vieja Pepita, mi ama de llaves, que ha sido criada de mis padres y me ha visto nacer, una cocinera que apenas veo nunca llamada Isabel y un criado que apenas dejo nunca de ver y que responde por Gervasio. Pepita tiene muchos años, sin duda más de los que ella confiesa, y menos quizá de los que yo me figuro. Su carácter es tan susceptible que si un gorrión la mira de lejos con severidad es capaz de llorar. Cualquiera puede pensar si habré de tener cuidado para hacerle una observación. Pasa la vida pronunciando sermones: su auditorio se compone exclusivamente de dos personas, la cocinera y el criado: alguna vez se los encaja también al panadero y al repartidor de la leche. Tiene una elocuencia sencilla, natural, que llega al corazón. Ella misma se conmueve tanto con sus palabras que se le anuda la voz en la garganta y se le nublan de lágrimas los ojos. En un célebre discurso que dirigió a la cocinera porque no sacudía bien las cacerolas antes de colocarlas en su sitio la vi enrojecer poco a poco y terminar derramando abundantes lágrimas. En otra ocasión porque Gervasio se había escapado de noche de casa para ver a la novia, Pepita estuvo tan patética que aquél profirió una blasfemia y ella se desmayó.
La cocinera es una buena muchacha que emplea sus ocios en reprender a Gervasio, y éste un buen chico que «sabe muchas cosas de la cocinera y no las dice por prudencia».
A más de estos servidores tengo otro, el mejor de todos que es mi perro Tuli. Es decir, su nombre verdadero es Tulipán pero en el barrio todo el mundo lo abrevia. Tulipán es un celoso guardián de la casa; ladra a todo el que se acerca a la puerta del jardín sin distinción de sexos ni de edades, y por la noche no conoce a su mejor amigo. Cuando le hacemos callar a la fuerza nos mira estupefacto y murmura algunas frases incoherentes pues no acierta a comprender con qué objeto le impedimos el ejercicio de su ministerio. El perro es el único ser sobre la tierra que tiene conciencia de sus deberes y los cumple sin distingos ni vacilaciones.
Estos cuatro seres viven felices o por lo menos tranquilos en mi modesta casita rodeada de jardín. Yo no tengo derecho a turbar su tranquilidad ni menos aún a hacerles desgraciados. Pues bien, ayer ha sido un día aciago para ellos y lo ha sido por culpa mía. Me levanté de la cama de malísimo humor y así que me levanté toqué el timbre, hice venir a Pepita, y cuando la tuve en mi presencia le manifesté con suaves pero firmes palabras que debiera tener más cuidado con los botones de mis camisas pues había observado al mudarme que faltaba uno y otro se hallaba medio desprendido. Pepita respondió con voz temblorosa que la lavandera no se lo había advertido antes de enviar la ropa a la planchadora. Yo repliqué que a ella incumbía el revisarla antes y después de aplanchada. Pepita quiso explicar cómo hallándose fuera de casa y habiendo venido la aprendiza de la planchadora por la ropa, Isabel se la había entregado sin que ella la hubiese revisado previamente; pero yo la atajé en medio de su discurso prolijo invitándole fríamente a que me dejase «pues tenía mucho que hacer». La pobre vieja salió de la estancia hecha un mar de lágrimas.
A la hora del almuerzo, como hallase el arroz empastado hice comparecer a la cocinera y en tono harto desabrido se lo advertí aprovechando al mismo tiempo la ocasión para exponerle algunas otras quejas acerca de la comida. Isabel se puso roja como una cereza y salió sin atreverse a replicar una palabra.
Acto continuo llamé ganso a Gervasio por haberse olvidado de traerme del estanquillo un paquete de cigarrillos y una caja de cerillas que le había encargado. Esta reprensión era tan inútil como injusta pues aún tenía en el bolsillo cigarros y cerillas.
Por último, al tomar el café leyendo al mismo tiempo un periódico vino el Tuli como de costumbre a hacerme caricias. Yo le rechacé y al hacerlo con cierta violencia derribé la taza que tenía sobre la mesa. Encolerizado de un modo insensato achaqué toda la culpa al perro y le di un furioso puntapié que le hizo prorrumpir en tristes aullidos.
Triste quedé yo después de estas proezas y pensando con acierto que tales atentados a la caridad dependían exclusivamente de tener la lengua sucia. Así lo había comprobado por la mañana mirándola al espejo. Hoy me purgué y he vuelto a ser un manso cordero.
Guarda, Jiménez, las reglas de la higiene; cuida esmeradamente de tu salud, porque, te lo digo francamente, cuando estás enfermo resultas un bribón.
III
Mis días se deslizan tranquilos y soñolientos. Como, bebo, duermo, paseo... y que obre Dios. En este apartado barrio de Madrid donde habito no me turban los ruidos enfadosos de la capital, el aire es puro, se sale pronto al campo y aunque éste es estéril se disfruta un dilatado horizonte y la vista encantadora de la sierra. Por la mañana leo en mi diminuto jardín y me paseo por los contornos. Después de almorzar, si no viene algún amigo a buscarme, me traslado al centro, voy al café, visito a mis conocidos, miro los escaparates y sigo los rostros peregrinos que cruzan por la Carrera de San Jerónimo y calle de Sevilla.
¡Qué frívola existencia! ¿no es cierto? Sin embargo no es tan frívola como yo la quisiera. Si pudiera librarme de la funesta manía de meditar y razonar, que siempre me ha perseguido, llegaría a ser un hombre casi dichoso.
Por las noches asisto una que otra vez al teatro, no muchas porque he perdido afición a la carátula. Los años me han hecho difícil: sólo cuando la obra dramática es verdaderamente exquisita me entretiene: a menudo me cautivan más los rostros femeninos de los palcos y butacas que lo que pasa en escena.
¡Cuán hermosos los había ayer noche en el teatro de la Comedia! Triste es llegar a una edad en que todas las mujeres agradan y no es posible agradar a ninguna. De jóvenes nuestro corazón se lanza impetuosamente hacia una sola como la aguja imantada hacia el polo Norte. No hay esfuerzo humano capaz de desviarlo: allí está nuestra dicha, nuestra luz, nuestro reposo; fuera todo tinieblas y desesperación. Cuando viejos la aguja de nuestro corazón se turba con la más diminuta raspadura de acero: la mirada furtiva de unos ojos bellos es suficiente para hacerla cambiar de rumbo.
Madame de Montmorin decía a su hijo: «Entras en sociedad; sólo tengo que darte un consejo, y es que te enamores de todas las mujeres.»
Este consejo para un joven es inútil; para un viejo superfluo.
Un filósofo acaso vería en ello una ascensión de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto por la atracción irresistible que sobre nosotros ejerce lo Infinito. Santo Tomás decía que los hombres serían grandes y santos si amasen a Dios tanto como a las mujeres. Es posible que este tránsito de una a todas no signifique otra cosa que un salto de lo concreto a lo abstracto, una etapa para llegar a la unión mística con la Causa Suprema del Universo.
Digo que contemplé con gozo místico toda la noche los bellos rostros de los palcos y sólo a medias y por intervalos atendí a la representación de la obra. Pero cuando ésta terminó y se alzó de nuevo el telón para dar comienzo al intermedio de baile toda mi atención y mis sentidos todos se concentraron en la bailarina que en aquel instante taconeaba sobre las tablas.
¡Qué piel nacarada! ¡Qué ojos picarescos! ¡Qué dientes! ¡Qué garganta de alabastro! ¡Qué brío, qué soltura, qué elegancia en sus movimientos! ¡Quién se acordaba de las insulseces que poco antes habían resonado en aquel mismo sitio!
Como desgraciadamente la filosofía nunca me abandona me dije contemplándola: —Esta mujer con su belleza, su agilidad y su gracia tiene un valor positivo sobre la tierra; ¿pero qué valor tienen otros ficticios que damos por verdaderos? Mi imaginación me representó en aquel momento al Presidente del Consejo de Ministros tan viejo, tan flaco, tan feo, tan egoísta, tan marrullero. Mas los privilegios de la Naturaleza no son los que acata la sociedad. ¡Qué diferencia de destino entre aquella hermosa criatura y el huesudo vejete de la Presidencia! Los griegos estaban más en lo cierto: adoraban la belleza y la respetaban dondequiera que se hallase como la firma de los dioses.
Esta bailarina me hizo recordar a una tiple italiana de opereta cómica, también hermosa, que actuaba hace años en aquel mismo teatro. Ni su voz, mal timbrada, ni la poca destreza con que la manejaba correspondían a la arrogancia de su figura. Por eso mi amigo Pedro Bofill, que escribía entonces la crónica de teatros en El Globo, en vez de apreciar su arte se puso a loar desaforadamente en un artículo con intención irónica la belleza escultural de sus piernas, a las cuales dedicaba una serie de graciosos ditirambos, apellidándolas entre otras cosas «espléndidas columnas del arte escénico».
Bofill era amigo suyo, como lo era yo también, pues ambos frecuentábamos los bastidores y saloncillos de los teatros. No imaginó por un momento que su inocente ironía iba a despertar furiosa cólera en la tiple. Pero así acaeció en efecto. Nos hallábamos los dos aquella noche entre bastidores presenciando desde allí tranquilamente la representación cuando «Diana, la de las hermosas piernas»—como la llamaba Bofill en su artículo—, que estaba en aquel momento en escena acertó a vernos. Aprovechando un mutis, se acercó al sitio donde nos hallábamos y penetrando de improviso entre bastidores se encaró furiosamente con el crítico. «¡Porco, indecente, brutto!» Y al mismo tiempo le soltó una sonora bofetada que hizo volver los ojos hacia aquel sitio lo mismo a actores que a espectadores. Acto continuo tornó a salir a escena y con el rostro más apacible del mundo principió a cantar una cavatina sentimental mientras Bofill se limpiaba con el pañuelo la sangre que le brotaba de la nariz.
¡Oh quién me diera volver a aquel tiempo aunque fuese recibiendo mojicones de las tiples como Bofill!
La vida es una constante repetición de sí misma. Tuve ocasión de confirmarme en esta gran verdad mientras contemplaba extasiado las piruetas de aquella ninfa. Por extraño y sorprendente caso estalló una bofetada entre bastidores y observé que los rostros de las bailarinas que se hallaban en escena se volvían primero asustados, luego sonrientes, hacia el sitio donde había sonado. Vi también que de allí salía una de ellas pálida, haciendo visibles esfuerzos para ocultar su emoción con una sonrisa forzada. Las compañeras le hicieron muecas significativas. En el público hubo un murmullo de curiosidad no satisfecha.
Cuando bajó el telón y salimos al vestíbulo topé con un amigo que salía del interior del teatro.
—¿Qué ha pasado ahí?—le pregunté.
—Nada; una bofetada que le ha dado una bailarina a Gutiérrez.
—¿El redactor de El Liberal?
—El mismo.
—¿Y por qué ha sido?
—Al parecer—repuso mi amigo riendo—porque ha dicho en una crónica que tiene las piernas torcidas.
IV
Hoy ha cumplido veinte años Natalia, la hija de Sixto Moro, Lalita, como la llamamos todos. Parece que fué ayer cuando jugaba sobre mis rodillas registrándome con inocente disimulo los bolsillos para buscar un caramelo. Veo a su madre, aquella desgraciada Natalia, tan feliz entonces, contemplándonos con ojos resplandecientes de alegría; veo a Sixto ebrio de amor y de dicha en su nuevo hogar, triunfante y aclamado fuera; escucho después los golpes siniestros del Destino llamando a su puerta; contemplo en fin aquel hogar tan querido sumido en la desesperación y las lágrimas.
¡Veinte años! Sixto Moro ha llegado a la cumbre de la sociedad; el primer abogado de la nación, el orador más elocuente; ha ganado cuanto dinero ha querido, ha sido ministro varias veces, lo es actualmente… Pero en el fondo de sus ojos hay una sombra que no se borra jamás; la tragedia de su vida puede leerse todavía en su semblante.
El punto luminoso para este hombre, el sol de su existencia es Lalita. Los aplausos de la muchedumbre, el incienso de los periódicos, las reverencias de los grandes, todo es nada al lado de esta gentil criatura, vivo retrato de su madre, no menos hermosa que ella; los mismos ojos cándidos y picarescos a la vez, la misma graciosa cabeza rizada, los mismos gestos y el mismo carácter impetuoso. Es más alta y más esbelta que ella, es un dije de salón, una figura de porcelana, la perfección de toda elegancia y gallardía; cuando aparece en el palco de un teatro o pisa la alfombra de una sala de baile eclipsa como Sirio a todas las demás estrellas.
No hay en España hija de grande o de millonario que se haya criado con más regalo. Su padre derramó sobre ella y sigue derramando todos los recursos de su alta posición y las ganancias de su bufete. Se educó durante los primeros años en el Sagrado Corazón: después conocí en su casa sucesivamente institutriz francesa, inglesa y alemana, maestro de dibujo y profesora de baile: un eminente pianista le da aún lección tres veces por semana: un famoso pintor viene de vez en cuando a retocar sus acuarelas. Sixto la mima con frenesí, como un desesperado que aspira a desquitarse sobre aquella imagen de lo que un destino aciago le ha impedido hacer sobre el original.
Cuantas personas le tratan ponen empeño en festejar a su hija comprendiendo que no hay nada en el mundo que pueda más halagarle. Pero los que con más cariño y diligencia la miman son nuestros amigos Martín Pérez de Vargas y su excelente esposa: la consideran casi como una hija: su cuantiosa fortuna les proporciona medios de hacer más ostensible su afecto.
¿Es sorprendente que en tal atmósfera blanda y perfumada Lalita se estropease? Un poquito voluntariosa, otro poquito coqueta, otro poquito frívola son los defectos que no podemos menos de reconocer en ella los amigos de su padre. Mas como se hallan compensados por un corazón tierno y un carácter recto y leal, sin trabajo se los perdonamos. Aun más, pienso que hacen gracia a todos como a mí sus caprichos, sus desdenes repentinos, sus cóleras inmotivadas cual si no hubiera pasado de los seis años de edad.
Ha tenido varios pretendientes, algunos de alta posición social, pero ninguno, según pude observar, llegó a formalizarse hasta pedir su mano. ¿Por qué? Nuestra época es positivista más que todas las anteriores, según se afirma, y en la posición de mi amigo Moro hay más apariencia que realidad. Fácil es sospechar, atendido el boato con que vive, que no ha podido labrar una fortuna sólida, que vive como suele decirse al día. Hasta corre por Madrid la especie de que no le bastan sus ganancias para sostenerse y ha contraído deudas. Quizá sea cierto. Toda su vida ha sido un pródigo, un manirroto. Es el único defecto que reconozco en tan noble y cariñoso amigo. He aquí la razón de por qué los hombres juzgan a Natalia una joya primorosa pero muy cara. Ahora tiene un novio de buena presencia y escasa fortuna. Sus relaciones parece que van adelantadas: se habla ya de próxima boda.
Cuando entré esta tarde en el salón Natalia se hallaba rodeada de amigas y de flores. Vino a mí sonriente, me entregó sus dos manos y me dió un beso en la mejilla.
—Gracias, Angelito.
Para ella soy siempre Angelito y me tutea como a todos los viejos amigos de su padre. Por la mañana le había enviado un canastillo de flores que se destacaba poco entre los muchos y hermosos amontonados en el salón. Después me presentó a sus amigas:
—La señora de Ruiz del Álamo, ministro de Gracia y Justicia... Madame Calvière, embajadora de Francia... La marquesa de Casa-Rodríguez... Mariquita López, mi amiga de colegio a quien no quiero nada (y la atrajo hacia si y le dió un beso)... Mimí Rosal, otra amiga a quien tampoco puedo ver (y ejecutó con ella idéntica maniobra)... Señoras, presento a ustedes al señor Jiménez, el amigo más antiguo de mi padre que ha tenido el honor de enseñarme a dar los primeros pasos en este mundo...
Las damas rieron y les fuí estrechando sucesivamente la mano. Me senté entre ellas e inmediatamente quedé relegado al olvido. El teatro Real, la boda de la hija de los condes de Aguirre, las próximas carreras de caballos... en fin, la charla de siempre y obligada en las visitas madrileñas. No tardé en sentirme fatigado y me levanté para irme.
—¿Tu padre está en su despacho? Voy a saludarle.
—Sí, allí debe de estar. Espero que esta noche vendrás a comer con nosotros.
—No puede ser.
—¿Cómo que no puede ser?
Y su hermosa frente se frunció con señal de disgusto.
—Ya sabes que mi cena es muy frugal... y que rehuso siempre las comidas de etiqueta.
—Estás autorizado para ser todo lo frugal que se te antoje, para comer solamente pan y queso si te parece bien; pero vendrás a sentarte con nosotros. No habrá etiqueta. Podrás decir cuantas tonterías quieras seguro de que no ha de faltar quien te lleve la delantera.
—¿Pero quién vendrá, vamos a ver?
—Pues Leonor y Martín (así designaba a los condes del Malojal), algunas amigas mías y unos cuantos amigos de mi padre, el feo del Presidente y el guapo del ministro de Estado.
Las señoras rieron, pero se miraron unas a otras hallando un poco atrevidas estas palabras.
—Está bien, procuraré venir.
—Es que si no vienes envío a los dos guardias que tiene papá a la puerta para que te traigan amarrado.
—Espero que no hará falta—repuse estrechando nuevamente la mano de las señoras.
Me dirigí al despacho, que se hallaba en el cuarto bajo de la casa. Sixto ocupa el piso primero de una de las más suntuosas de la calle de Alcalá. Dispone también del cuarto bajo, que destina a su bufete. Tiene cuadra y cochera en el patio y habitaciones para la servidumbre en el sótano.
Atravesé el salón donde trabajaban los pasantes y escribientes y penetré en su despacho. Sixto hablaba en aquel momento de pie con dos señores: me hizo un signo de inteligencia con los ojos y fuí a sentarme en un rincón de la estancia esperando el fin de la conferencia. Mientras éste llegaba pude contemplarle largo rato a mi sabor. Ha envejecido mucho de algún tiempo a esta parte; su antigua melena negra es ahora gris; el color de su rostro, siempre bajo a causa de su temperamento hepático, se ha tornado cetrino. Al mismo tiempo observé con inquietud que había enflaquecido desde el último día que le he visto. No pude menos de sospechar que tal decaimiento físico debía de tener por causa principal los recientes disgustos que su vida política le ha ocasionado. Porque desde hace algún tiempo una parte de la prensa ha emprendido una campaña tan tenaz como injuriosa contra él. El pretexto para ella ha sido cierto préstamo hecho al Estado por un mejicano hace más de ochenta años, antes de la separación de nuestras colonias de América. Un rico propietario andaluz, descendiente del prestador, lo ha reclamado con todos sus intereses. La opinión pública se manifestó desde luego contraria a esta reclamación; pero Sixto persuadido de su justicia la sostuvo. Insidiosamente se quiere dar a entender al público que el ministro ha sido sobornado. Por todo Madrid corre la especie de que este negocio le ha valido un millón de pesetas. Apenas transcurre un día sin que en uno u otro periódico no aparezca alguna frase incisiva o reticencia cruel.
Es una vil calumnia, estoy seguro de ello. Si Moro fuese un prevaricador no necesitaría trabajar hasta perder su salud, y sería poseedor en este momento de una considerable fortuna, pues la ocasión no falta a ningún hombre de su talla para realizarla. Pero el mundo no se detiene a reflexionar: la envidia no quiere hacerlo. Se ve a un hombre cuyas necesidades son grandes a causa de la vida magnifica que lleva y se juzga inmediatamente que para satisfacerla ha de apelar a los medios lícitos como a los ilicitos. Los errores se pagan en este mundo como los crímenes: mi pobre amigo sufre en este instante las consecuencias de su prodigalidad.
Salieron aquellos señores haciendo reverencias y Moro vino hacia mí, me pasó la mano por la espalda y me hizo sentar frente a él con la mesa por medio.
—¿Y esa salud?—le pregunté.
—Así, así. Tengo necesidad de dejarlo todo, el ministerio, el Congreso y estos papelotes para marcharme a Vichy. El año pasado no pude ir y me ha venido mal.
—¿Pero no tienes el bufete cerrado?
—Sí; lo tengo cerrado en apariencia. Debemos tenerlo cerrado... pero no lo hacemos.
Se pasó la mano por la frente con visible malestar y guardó unos instantes silencio.
—¡Qué quieres, amigo mío!—prosiguió en tono amargo—. La vida tiene feroces exigencias y nos obliga algunas veces a transacciones indecorosas con nuestra conciencia.
Yo respiré satisfecho. Es imposible—me dije—que el hombre que siente escrúpulos de conciencia por un acto que ejecutan hoy sin reparo sus colegas haya descendido a ser un estafador.
Le aconsejé que hiciese lo que pensaba: su salud era antes que todo.
—Sí, sí; es antes que todo—profirió con voz sorda mirando fijamente al techo—. Necesito de mi salud hoy más que nunca... La necesito, la necesito.
Comprendí que en aquel momento pensaba en su hija. Me sentí entristecido, pero al mismo tiempo más libre de menguadas sospechas. Si Moro hubiese recibido el millón de pesetas de que hablaban ¿pensaría con tal ansiedad en la suerte de su hija y en la posibilidad de inutilizarse para el trabajo?
—¿De modo que te irás pronto?
—Así lo creo; en cuanto se cierren las Cortes.
—¿Y llevarás a Lalita contigo?
—Desde luego. ¡No puedes imaginar cuánto le gusta Francia, y sobre todo París! Sueña con aquellos almacenes de modas como las monjas con el Cielo.
Su rostro melancólico se dilató con una sonrisa feliz.
—Me han dicho que su boda está ya próxima.
Inmediatamente su semblante cambió otra vez de expresión; se encogió de hombros, levantó la mano como si fuese a hablar, pero se calló.
Respeté su silencio. El tema le contrariaba, sin duda. ¿Sería porque su hija se casaba o porque el novio no fuese de su agrado? Esto último me pareció lo más seguro. Tenía algunos antecedentes para suponerlo.
—Me ha invitado a comer esta noche con vosotros.
—¡Hombre, sí! No dejes de venir.
—Ya sabes que siempre tengo un gran placer en sentarme a tu mesa, pero esta noche hay demasiada gente.
—Pues por lo mismo harás un sacrificio que te hemos de agradecer. Serás para mí y para ella un fresco oasis en medio del arenal de la política y de las vaciedades mundanas.
Le di las gracias riendo, le prometí formalmente venir y me despedí de él poco después por no robar más tiempo a sus quehaceres.
Pasé un rato en el Ateneo leyendo las revistas y después me fui a casa para cambiar de traje.
Cuando a las ocho entré de nuevo en el salón de Moro estaban allí ya todos los invitados. En un ángulo las señoras sentadas: en el medio los hombres de pie formando corro. Moro me fué presentando a los que no conocía, y al primero de todos el Presidente del Consejo, que me alargó la mano sin mirarme con desdeñosa indiferencia... Bueno; yo no le he pedido nada ni pienso en pedírselo. En realidad debiera recordarme y guardarme mayor consideración, porque sin conocerme personalmente, cuando aspiraba a ministro, me ha escrito más de una vez para obtener un artículo o un suelto acerca de sus discursos o sus idas y venidas. No será ofenderle afirmar que es feo, porque su fealdad ha logrado ya pasar la frontera; es una fealdad internacional. Flaco, anguloso, moreno, arrugado: la expresión de su fisonomía es de recelo y astucia: la voz de vieja.
El ministro de Estado, que allí se encontraba también, es joven aún, pues no pasará mucho de los cuarenta años; guapo, sonrosado, elegante, de hermosos ojos vacios; su voz armoniosa, sus ademanes solemnes; su enorme frente despejada guarda profundos secretos diplomáticos que disfraza con una sonrisa frívola y mundana.
A su lado se hallaba mi noble y querido amigo Martín Pérez de Vargas, conde del Malojal. El tiempo bate las alas sobre él sin rozarle. Sus cuarenta y nueve años parecen treinta y nueve. Dicen mis conocidos que estoy joven para mi edad; mas en este punto me hallo lejos de sostener con él comparación. Su esposa, en cambio, la simpática y bondadosa Leonor se encuentra bastante ajada y marchita y parece de mucha más edad que él, aunque tienen aproximadamente la misma.
Hay un diputado por la provincia de Valencia llamado Mas, gran amigo de Moro, personal y político, viejo, gordo, canoso. Hay un joven robusto, fornido, de traza campesina, que se siente asfixiado dentro del frac: es el hijo del primero y más influyente elector de Moro, y se llama Manolo Lasso. Hay un doctor Polo, delgado, nervioso, petulante, senador, decano de uno de los más importantes hospitales, gran cruz de varias Órdenes que debe su posición y condecoraciones a Sixto y que pretende pagarle tomándole el pulso y haciéndole sacar la lengua a cada instante. Hay otro señor llamado Peláez, obeso, asmático, apoplético, de ojos saltones y palabra estropajosa, que ha sido albañil, luego maestro de obras, por fin contratista de obras públicas y ha labrado una inmensa fortuna. No ha aprendido a hablar: sus disparates de lenguaje hacen reir a todo Madrid. Porque es rico se cree con derecho a la cartera de Hacienda: a eso tienden sus esfuerzos desde hace algún tiempo. Espera que Moro le empuje y para tenerle propicio festeja astutamente a Natalia, le trae uno y otro día regalitos, alguno de subido valor. Lalita encantada con él; le acoge con muestras de afecto, le considera como un fiel amigo, le defiende cuando se burlan de sus atropellos filológicos: por su gusto seguro estoy de que le daría no sólo la cartera de Hacienda sino la de todos los ministerios. Hay otros tres o cuatro señores amigos políticos de Moro. Por fin allí está también el novio de Natalia, que con gran satisfacción ésta me presenta.
—Mi amigo Jorge Vivar... Nuestro más íntimo y antiguo amigo Angel Jiménez.
Vivar hizo un gesto exagerado de amabilidad descubriendo de una vez toda su dentadura, que era irreprochable, y quedó serio después de un modo instantáneo. Me impresionó aquel tan fácil manejo de los resortes de su fisonomía. Natalia advirtió mi sorpresa y quedó un poco avergonzada.
Hablamos algunas pocas, insignificantes palabras y nos separamos. Era realmente un gallardo mancebo. Nada podía exigirse a su talle, a su rostro, a su ondulada cabellera negra, a la elegancia de su porte.
Natalia me llevó aparte a un rincón y me preguntó:
—¿Qué te parece mi novio?
—Muy guapo y elegante; te doy la enhorabuena.
Natalia me miró a la cara fijamente, quedó unos instantes silenciosa y dibujando al cabo en su rostro una sonrisa profirió con graciosa volubilidad:
—¿Sabes tú, Angelito?... De aquí (poniendo su dedo en a frente) poco; pero de aquí (acariciándose la cara) y de laquí (señalando al corazón) mucho.
Esto último me autorizaba yo dudarlo aunque me guardé de decírselo.
Hallándome yo un día en la Cervecería Inglesa con algunos amigos, entre ellos un joven literato de reconocido ingenio, pasó por delante de la ventana cerca de la cual nos hallábamos sentados este Jorge Vivar.
—Ahí va el novio de la hija de su amigo Moro—dijo el joven literato.
Yo no sabía nada de aquellas relaciones que comenzaban entonces y le pregunté con natural curiosidad:
—¿Le conoce usted? ¿Qué tal es?
—Lo que usted ve, una bonita fachada.
—¿Nada más?
—Un perfecto majadero.
—¿Es rico?
—No lo creo. Sus padres disfrutan de una mediana posición, pero son muchos hermanos. La salvación para este muchacho, que no tiene aptitudes ni ganas de trabajar, sería un matrimonio ventajoso. Su padre así lo entiende y haciendo un sacrificio le compró un caballo y un tílburi y le ha dicho al oído: «¡A buscar una mujer rica!» Y ahí tiene usted al buen Vivar paseando su hermosa estampa desde hace dos años por el Retiro y la Castellana en busca y captura de una heredera. Desgraciadamente ha fracasado dos veces en su empresa, y como ha corrido la voz entre el sexo femenino es fácil que fracase siempre. Ahora parece que dirige sus tiros a la hija de Moro... No es rica, todos lo sabemos, pero los desengaños le han hecho más transigente, y por otra parte, dada la alta posición del suegro acaso piense medrar por la política. Creo haber oído que se presenta como diputado en unas elecciones parciales.
En este momento acudió a mi memoria la figura siniestra de Céspedes y lleno de terror le pregunté ansiosamente:
—¿Pero es bueno?
—Todo lo bueno que puede ser un tonto.
Tales eran las noticias poco satisfactorias que yo tenía acerca del novio de Lalita. Ahora comprendía el gesto de Moro. ¿Pero qué iba a hacer mi pobre amigo? Su hija parecía encaprichada, y después de los otros noviazgos más valiosos abortados temía dejarla soltera y sin fortuna.
Un criado de librea y gran pechera almidonada abrió la puerta del salón y anunció que «la señorita estaba servida». Pasamos todos al comedor y delante el Presidente del Consejo dando el brazo a Natalia. Aproveché la confusión para acercarme a Moro y quejarme de la poca cortesía que aquél había usado conmigo. Sixto me dijo riendo:
—No te sorprenda, querido: los políticos manejan la cortesía como los banqueros el dinero; no la colocan sino cuando devenga un buen interés.
Nos sentamos a la mesa. Moro puso a su derecha a la embajadora de Francia y a su izquierda a la señora del ministro de Estado. Natalia tenía a su derecha al Presidente del Consejo y a su izquierda al embajador de Francia. Los demás teníamos nuestro puesto señalado, escrito sobre el menú. A mí me tocó al lado de Mimí Rosal, la simpática amiga de colegio de Natalia. No era una belleza, pero sí extremadamente graciosa y hablaba con un mimoso ceceo que hacía más elocuente su discurso. Trabamos pronto conversación y como era casi obligado hablamos de la hermosura de Natalia y de la elocuencia de su papá. Mimí se mostró tan entusiasmada de la una como de la otra. Por rápida pendiente vinimos a hablar después de los oradores que hacen figura actualmente y Mimí emitió una serie de juicios memorables acerca de algunos de ellos. Convenía en que Castelar era un orador grandilocuente, maravilloso... ¡pero qué puños de camisa lleva siempre!; parece que los restrega contra la mesa y luego limpia la pluma en ellos. Moret es un orador atildado, correcto, de facilidad asombrosa... pero sus corbatas resultan imposibles. Mimí confesaba que no podía escucharle con serenidad a causa de estas insolentes corbatas. En cuanto a Cánovas, aunque reconocía sus dotes extraordinarias de polemista, su palabra incisiva, su erudición inmensa, no podía menos de declarar que todas estas famosas cualidades se hallaban desvirtuadas por el efecto corrosivo y disolvente de sus levitas de dómine. ¡Qué levitas Virgen del Amparo! ¡Una infamia! ¡Una verdadera infamia!
Yo escuché con respeto estas sabias observaciones y tomé nota de ellas para aprovecharlas en el caso de que me hagan falta.
Como Mimí me iba siendo cada vez más simpática yo hacía seña al criado que tenía detrás para que le sirviese vino a cada instante. Al cabo ella observó mi diligencia y encarándose conmigo me dijo:
—Oiga usted, amigo, ¿es que tiene usted interés en que yo me emborrache?
—Ninguno; pero en todo caso no haría mas que vengar a tantos mártires como sus ojos han embriagado.
Me miró fijamente a la cara y replicó:
—¿Sabe usted que ya tiene años para ser formal?
En fin, quedamos íntimos amigos. La conversación se hizo general en algunos momentos. Se habló de los conciertos vespertinos del Circo del Príncipe, de la venida del rey de Siam, de la Pati, de Tamberlik, de todo menos de política. El Presidente del Consejo guardaba un silencio obstinado, una reserva imponente. Los comensales le dirigían de vez en cuando miradas respetuosas y tímidas.
Bien, hombre, ya sabemos que es usted Presidente del Consejo; no hay para qué echárnoslo tanto a la cara. Y también sabemos cuántas mezquinas intrigas, cuántas complacencias humillantes, qué serie de casualidades afortunadas le han llevado a usted a ese puesto.
Delante de mí tenía a Manolo Lasso, el hijo rural del gran elector de Moro. Observé pronto que este joven robusto no apartaba la vista de Natalia, que la devoraba con los ojos.
—¿No repara usted cómo ese muchacho que tenemos delante se quiere comer a Natalia?—le dije al oído a Mimí.
—Sí, pero no abandona por eso el salmón a la parrilla. ¡Madre, qué modo de tragar! ¿Sabe usted cuántos pastelillos rellenos se ha comido?
—¿Los ha contado usted?
—Sí; nueve.
—¡Qué barbaridad!
—Pues así como usted le ve tan bárbaro y tragón y con esa traza de aperador le prefiero al novio almidonado que tiene ahora Natalia.
—En cuanto a eso allá usted. Yo no soy inteligente en formas masculinas.
Mimí me dirigió una mirada severa y me dijo secamente:
—Si sigue usted por ese camino no volveré a dirigirle la palabra.
Procuré calmar su enojo y escuchamos al ministro de Estado que hablaba en francés y en voz alta con la embajadora de Francia.
—¡Oh qué francés macarrónico habla nuestro ministro de Estado!—exclamó en voz baja Mimí—. ¡Y qué trabajo le cuesta al pobre!
—Usted haría mejor ministro que él; estoy seguro—le dije riendo.
—¡Ps!, yo no sé; pero Natalia, que habla a la perfección tres idiomas, desde luego.
En aquel instante un joven diputado de la mayoría tuvo la imprudencia de preguntarle en voz alta:
—Diga usted, Abaitúa, ¿qué hay del tratado de comercio con Italia?
El ministro volvió hacia él sus claros ojos vacios, estuvo un momento suspenso y luego dirigiéndose a los que estaban enfrente dijo:
—El salmón de los ríos de Asturias es el mejor que he comido hasta ahora. Solamente en Rusia he hallado uno que pueda hacerle la competencia.
Los invitados se miraron unos a otros. El doctor Polo hizo un guiño expresivo a Peláez. El joven político quedó un poco amoscado.
—¡Déjense ustedes de salmón!—exclamó Mas—. Si ustedes comen algún día las pescadillas a la napolitana guisadas por el cocinero del Círculo de Agricultores de Játiba nada encontrarán ya mejor.
La conversación se hizo general y versó sobre el tema culinario. Todo el mundo sacó a relucir sus platos favoritos. Se emitieron opiniones, se dieron consejos, y se hizo un elogio cumplido del cocinero de Moro. Lo merece. La mesa de Moro pasa en Madrid por una de las más refinadas y es éste uno de los mayores agravios que el público tiene contra él.
Aunque diversas las opiniones reinó una gran tolerancia. Sólo Mas se mostraba intransigente. Para él sólo se comía bien en Játiba; los estofados de Játiba; los macarrones de Játiba, las menestras de Játiba, los albaricoques de Játiba. Todo lo demás era basura. Los invitados reían de aquel apasionamiento: algunos se irritaban.
—Pero hombre, ¿por qué en Játiba y en ninguna otra parte?
—¿Ha comido usted alguna vez ensalada de anchoas con jugo de cangrejos?—preguntaba Mas inflando los carrillos majestuosamente.
—No, señor.
—¡Pues no sabe usted lo que es comer!
El Presidente, silencioso, atendía a la disputa sonriendo. En aquel momento levantó la mano y dijo:
—Voy a contarles a ustedes una anécdota.
Todo el mundo calló respetuosamente.
—Cuenta Livingstone en su viaje por el centro de África que habiendo ido a visitarle el jefe de una tribu de negros a orillas del río Zonga le convidó a almorzar y le dió entre otras cosas conserva de albaricoque; y observando que le gustaba mucho le preguntó si tenía en su país un manjar tan delicado como aquel. «—¡Ah!—exclamó el jefe negro—. ¿Has comido alguna vez hormigas blancas?»—Livingstone respondió naturalmente que no. «—Pues si las hubieses comido no desearías comer nada mejor.»
La anécdota era oportuna y todos reímos incluso el mismo Mas; pero el que dió muestras de un regocijo más ostensible fué el novio de Lalita: prorrumpió en tan sonoras carcajadas que llamó la atención del Presidente: esto era sin duda lo que él se proponía. Después todavía remachó pesadamente el clavo.
—¡Ande usted, Mas, vénganos ahora con sus hormigas blancas!
Pero el joven diputado de la mayoría no acababa de digerir la lección que le había dado el ministro de Estado. Se había quedado taciturno, sombrío, y dirigía frecuentes miradas agresivas del lado de Abaitúa. Por fin hablando con Peláez, que tenía enfrente, halló ocasión para decir elevando un poco la voz a fin de que llegara a oídos del ministro:
—Créame usted, Peláez, no hay nada en el mundo que moleste más a un hombre que el que no se le tome en serio.
—Y no hay nada que más satisfaga a la mujer—profirió Moro en voz baja, pero no lo bastante para que no le oyésemos algunos.
—¡Papá! ¡papá!—exclamó Lalita, amenazándole con el dedo.
Al Presidente con el feliz éxito de su anécdota se le desató un poco la lengua. Estuvo muy galante con Lalita, y rebatiendo la apreciación que acababa de hacer su papá emitió una serie de pensamientos favorables a la mujer defendiéndola de las vulgares acusaciones que se la dirigen. Nada de original había en estas ideas, pero al cabo eran justas y yo las aprobé de buen grado. Inútil es manifestar que se le escuchó con religioso silencio cual si hablase un oráculo. Sólo Mas se atrevió a decir riendo:
—De todos modos, señor Presidente, no hay que olvidar que
La donna e móvile
Cal piuma al vento.
—Sí—replicó con presteza el Presidente—; los hombres cantan con regocijo este estribillo de Rigoletto. No hay duda que en lo que se refiere al amor sexual la mujer es variable. ¿Y no lo es también el hombre? Pero en lo que toca al pensamiento y a la voluntad el hombre suele ser una pluma más ligera aún.
Estas palabras obtuvieron un éxito de simpatía. Todos las aprobamos, pero el que más se distinguió como antes fué Jorge Vivar.
—¡Bravo! — exclamó en alta voz; y haciendo rodar sus ojos por los circunstantes con admiración, añadió: —Cuando el genio habla todos debemos callarnos.
Estas ridículas palabras hicieron pésimo efecto. Los invitados se miraron unos a otros y le miraron después a él con sonrisa burlona. Moro se puso un poco colorado. Mimí me dijo al oído:
—Este muchacho maneja con tal ímpetu el incensario que se ha dado con él en las narices.
—No lo crea usted—le respondí—. La adulación es como la calumnia: nunca resulta por completo ineficaz. ¡Adula que algo queda!
En efecto, observamos que el Presidente le dirigió una rápida mirada de gratitud; pero tuvo el buen gusto de rechazar tan desmedida lisonja con una frase ingenua:
—Ya sé que tengo mal genio, joven; pero no puedo menos de sentir que me lo adviertan.
Se apreció mucho este rasgo de modestia. Vivar masculló todavía algunas protestas lisonjeras, pero nadie le escuchaba. El Presidente había vuelto la cabeza y conversaba con Lalita que no se había dado cuenta de la ridiculez de su novio.
Estábamos ya a los postres. Los criados sirvieron el champagne pero no hubo brindis ni discursos. Pareció de mal gusto afear la comida con las acostumbradas vulgaridades, tanto más cuanto que nos hallábamos en casa de tan gran orador, en el alcázar mismo de la elocuencia como quien dice.
Mimí Rosal chocó su copa con la mía y me dijo en voz baja:
—Aunque es usted un poquito desvergonzado brindo por su salud esperando que no sea esta la última vez que nos hablemos.
Correspondí con todo calor y vehemencia a esta gentileza excediéndome quizá un poco en las lisonjas.
Mimí sonrió con expresión burlona.
—Vamos, no imite usted a Jorge Vivar, porque yo no puedo hacer a usted siquiera diputado.
Aquella comida tan agradable estuvo a punto de terminar mal. Hay seres predestinados por la Providencia para dar traspiés. Uno de ellos era, sin duda, el joven diputado de la mayoría que con poca discreción había interpelado al ministro de Estado. Este joven político levantó su copa y dirigiéndose en voz alta a Natalia dijo:
—Que se repita muchos años tan agradable fiesta; que lluevan sobre usted, hermosa Natalia, toda clase de bendiciones; que el hombre afortunado que alcance la dicha de ser su marido la adore y la mime como ha hecho su papá, y que sean confundidos para siempre los infames enemigos que éste tiene en la actualidad.
Aquella alusión a la campaña de difamación que sobre Moro pesaba en los actuales momentos produjo un efecto desastroso. Volví hacia él los ojos y vi su semblante contraído. Los invitados se unieron a la felicitación prodigando a Natalia muy cariñosas frases; pero se advertía en todos cierto embarazo cual si estuviesen distraídos y pensando en cosa distinta. El Presidente del Consejo se dió cuenta del malestar general y de la contrariedad que Moro experimentaba, y haciendo chocar su copa con la de Natalia comenzó a decir con lenta y bien segura palabra:
—Todos estamos de acuerdo en felicitar a usted, querida niña. La vida resplandece para usted luminosa y feliz. Quiera el cielo que esos rayos de sol que caen hoy sobre su frente no se extingan jamás; quiera el cielo que la existencia guarde siempre para usted el mismo sabor y la misma fragancia. Una hada benéfica ha vertido hasta ahora sobre sus días los dones más preciados y exquisitos, juventud, amor, belleza, talento, elegancia, fortuna; pero el mayor, el más subido regalo que le ha hecho, no lo olvide usted nunca, es el honor y la dicha de ser hija de un hombre tan esclarecido como mi querido amigo don Sixto Moro. Por su elocuencia maravillosa ha logrado una gloria que en usted se refleja, que es para usted un título de nobleza superior a los blasones ordinarios. No seria, sin embargo, esta elocuencia suficiente por sí sola para hacerle un hombre de Estado eminente: no basta ser orador para gobernar un país; no basta emitir pensamientos sensatos, originales y luminosos; es necesario ser apto para realizarlos. Precisa, además, que el gobernante esté dispuesto a trabajar por el bien público y no por su provecho particular, esto es, precisa que su talento sea moral. Todos estos requisitos los reúne dichosamente en su persona su ilustre padre. Por eso la Corona, el país, el Gobierno y mi humilde persona le prestan una completa y absoluta confianza.
Estas palabras del Presidente me parecieron tan nobles y oportunas que se borró súbito toda mi prevención contra él. Le perdoné en un instante su falta de memoria y su empaque, sus intrigas y su cara de zorro viejo. Gracias a ellas la comida terminó cordialmente y nos levantamos satisfechos de la mesa.
Pasamos otra vez al salón. El Presidente y el ministro de Estado se despidieron poco después. Aquél fingió de nuevo desconocerme. No importa, estaba perdonado.
Nos diseminamos a nuestro antojo y yo seguí charlando un rato todavía con la simpática Mimí. Pero alguien vertió la idea de que Natalia debiera hacernos oír alguna obra maestra al piano. No se hizo de rogar y se puso a interpretar el Claro de luna de Beethoven. Lo hizo a la perfección y aplaudimos calurosamente. Lalita toca de un modo admirable. Sin embargo creo que su madre tocaba mejor; había en su arte un sentimiento más delicado, una dulzura y elocuencia de expresión que en mi sentir su hija no ha podido alcanzar.
Jorge Vivar, que sin duda deseaba hacer valer las dotes y habilidades de su novia participó confidencialmente a algunas damas y caballeros que Natalia bailaba aun mejor que tocaba, y he aquí que inmediatamente se la rodea y se la insta con viveza para que luzca esta nueva gracia. Era cosa, al parecer, imposible. Ni Mimí Rosal, ni Mariquita López, ni otra ninguna señora de las que allí había conocían los bailes nacionales. Lalita dejó ver en su rostro algún pesar porque tenía deseos de hacerse admirar bailando las sevillanas que recientemente había aprendido.
—Ya ven ustedes que no puede ser—dijo con tristeza.
—¿Cómo no puede ser?... ¡Baile usted sola!—exclamó el joven diputado de la mayoría.
Lalita rió de la ocurrencia, pero comprendimos que no le parecía absolutamente descabellada. Apoyaron todos la proposición con fuertes instancias. Ella se defendía riendo, pero al cabo terminó por ceder y complacernos. Se hizo traer los palillos. Mariquita López se puso al piano y comenzó a tocar con brío las clásicas sevillanas. Formamos corro sentados y Lalita las bailó sola primorosamente, porque todo lo hace bien esta gentil criatura. Fué muy aplaudida y elogiada.