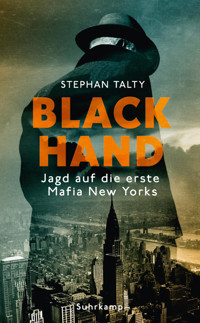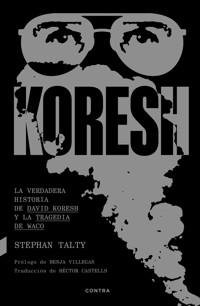
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contra
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Se cumplen treinta años de la tragedia de Waco, Texas, que culminó el 19 de abril de 1993 tras cincuenta y un días de asedio policial. Ese día, el complejo de Mount Carmel, donde se habían atrincherado los más de cien fieles seguidores de la secta de la Rama Davidiana armados hasta los dientes, acabó pasto de las llamas, y setenta y seis davidianos perdieron la vida, entre ellos veinte niños y el temible líder del culto, Vernon Howell, rebautizado como David Koresh y autoproclamado hijo de Dios. Stephan Talty narra a un ritmo vertiginoso la historia de Koresh, nacido en Texas, que, tras sufrir una infancia y juventud de maltratos y abusos, se convirtió en un depredador sexual y carismático orador que consiguió congregar a una ferviente secta donde no se toleraba la disidencia ni la propiedad privada, y las mujeres debían someterse a los designios sexuales del líder. Koresh debía guiar a su ejército ante el inminente Apocalipsis: la oleada de muerte y destrucción que allanaría el camino para que los supervivientes fundaran el nuevo reino del Señor en la tierra. A partir de entrevistas a los principales protagonistas de la historia, incluyendo, por primera vez, a familiares de Koresh y supervivientes de la tragedia, Talty construye un fascinante y terrorífico relato coral —en la línea de La canción del verdugo de Norman Mailer— en torno a una de las mentes criminales más siniestras de la crónica negra de Estados Unidos, junto con Charles Manson y Jim Jones. Koresh también trata de desentrañar el fracaso estrepitoso de la gestión del Gobierno en la resolución del mayor conflicto con armas de fuego en territorio estadounidense —en el que también perdieron la vida cuatro agentes del orden— y estudia las causas del preocupante auge de la alt-right, la extrema derecha nacionalista y beligerante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 772
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Koresh: The True Story of David Koresh and the Tragedy at Waco
© 2023, Stephan Talty. Todos los derechos reservados
Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho
Diseño: Carles Murillo
Maquetación: Emma Camacho
Composición digital: Pablo Barrio
Primera edición: Septiembre de 2023
Primera edición digital: Septiembre de 2023
© 2023, Contraediciones, S.L.
c/ Elisenda de Pinós, 22
08034 Barcelona
www.editorialcontra.com
© 2023, Héctor Castells, de la traducción
ISBN: 978-84-18282-96-6
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Para Delphine,
mi querida hija
«Una tristeza descomunal por doquier; un poder descomunal.»
JOHN JAY CHAPMAN
ÍNDICE
Prólogo de Benjamín VillegasNota del autorPrefacioPARTE I: HIJO DE LA ESTRELLA SOLITARIA1. Bonnie2. Vernon3. Dallas4. Vernon y Roy5. El estudio6. Vernon y Linda7. Sandy8. Todas las historias son mentira9. Vientos salvajesPARTE II: EL MENSAJE10. Lois11. Los davidianos12. Las reuniones13. Rachel14. David Bunds15. Palestine16. California17. Marc18. StevePARTE III: LEJOS DE BABILONIA19. El asalto20. Coker21. Mount Carmel22. David y Vernon23. Newbold24. La cinta del alarido25. Un supermercado increíble y gigantesco26. La nueva luz27. Marc agonizaPARTE IV: EL MOMENTO DE LA VERDAD28. El enemigo29. Doreen30. La caída de Jerusalén31. Waco32. El juicioPARTE V: LA AGENCIA33. La investigación34. Vigilancia35. Fort Hood36. El factor sorpresa37. Byron38. AmbulanciasPARTE VI: MI EXTRAÑA OBRA39. Washington40. Irreconciliable41. El indeciso42. La comisión trilateral43. La colina44. Nebulosa45. Aceptación46. El manuscrito47. Cartas48. Gas49. Cuerpos50. EspectrosEpílogoAgradecimientosNotasImágenesPRÓLOGO
Nunca hubiese profetizado que mi primer viaje a Estados Unidos sería a Texas. Mi precoz americanofilia se había fraguado a partir de guitarras fuzz made in Seattle, las asistencias sin mirar de Magic Johnson en el glamuroso Forum de Inglewood y la huida imposible que perpetró en la ficción la banda de los Warriors la noche que los Rogues los acusaron de disparar a Cyrus en Van Cortlandt Park.
Mi primer avión transatlántico aterrizó en Dallas, y allí mismo alquilé un Ford Focus con el que recorrí el estado de la Estrella Solitaria durante dos semanas. El motivo de mi odisea texana era documentar la escena punk que se inició a finales de los 70 en El Paso. Sus miembros y potenciales entrevistados se habían desparramado por todo Texas, especialmente en Dallas y Austin.
Las rutas de ida y vuelta entre estas dos urbes se multiplicaban a medida que conseguía un nuevo personaje al que interrogar. Surqué la interestatal 35 y las carreteras adyacentes, atravesando Waco hasta cuatro veces. Solo paré allí en el último de los trayectos. Una lluvia torrencial barría el este del estado y sacudía la carretera con cólera. El limpiaparabrisas de mi Ford achicaba con dificultad la lengua de agua que lamía el cristal de la luna. Yo trataba de memorizar los límites de la carretera que se me ofrecían durante las pocas décimas de segundo en las que el parabrisas estaba seco. La tormenta golpeaba la carrocería como el tañer de los tambores en el Apocalipsis. Mi único objetivo era eludirlo, y para ello tenía que adelantar a un camión de tres ejes que circulaba por la izquierda y que levantaba olas de Nazareth que rompían con violencia frente a mí. Agarré con fuerza el volante y hundí el acelerador esperando traspasar la cortina de agua cuanto antes. Mi motor rugió y en un parpadeo me vi inmerso en un túnel de lavado sin raíles. Las ruedas habían dejado de adherirse al asfalto y las escobillas del limpiaparabrisas eran totalmente inútiles. Un pánico paralizante me invadió el cuerpo como el simbionte cubre a Spiderman para convertirlo en Venom. Visualicé el accidente que iba a producirse de forma inmediata. El titular en la sección de sucesos del Waco Tribune-Herald se mecanografió ante mis ojos: «Joven turista español muere en un accidente de coche en la US-77 a la altura de Golinda». Pensé en lo engorroso del proceso de expatriación de mi cadáver y me apenó imaginarme a mi mujer desolada por la noticia y a mi hija siendo una adulta feliz sin recuerdos genuinos de su viejo. «Siento mucho lo de tu padre.» «No te preocupes, apenas lo conocí.» Esa era la tragedia que me esperaba al otro lado de la catarata. Mi naturaleza cobarde afloró, solté el acelerador y volví a la lluvia torrencial detrás del camión.
Salí del rizo de agua y me apeé en la primera gasolinera que me ofreció el decorado que me rodeaba. No había un alma en el área de servicio. Me serví un latte con hielo picado bastante lamentable y recorrí los pasillos de merchandising religioso y memorabilia militar. Siempre he sido un admirador de la iconografía cristiana (fruto de años de escolarización católica), pero las malas vibraciones de aquel lugar me incomodaron. No había una intención kitsch o cachonda en aquellos souvenirs: Dios y las pistolas son piezas fundamentales de la cultura del lugar. Aquella gasolinera estaba a poco más de veinte minutos de lo que había sido el complejo de Mount Carmel, feudo de David Koresh y su secta. Dios y pistolas.
El mal tiempo hizo que cada vez más lugareños entraran en el área de servicio. A todos les atravesaba algo que para mí los hacía homogéneos y familiares. No los había visto nunca, pero sabía perfectamente quiénes eran. En sus rostros reconocí a los Plata, la familia disfuncional que regentaba el bar de la antigua piscina municipal de mi pueblo. Uno de los tipos que en ese momento llenaba el depósito de su camioneta me recordó al cristalero de mi barrio, que se rebanó el cuello con una pieza de cristal. Casi no lo cuenta. Consiguió una risible pensión por discapacidad y desde entonces se pasa el día en el bar, y el único vidrio que gestiona es el de sus ojos de borrachuzo. Todo el mundo lo llama El Degollao, y su energía es gemela a la del tipo que repostaba la camioneta. Todos aquellos personajes de la estación de servicio texana hubieran sido intercambiables con los que interpretaban a los secundarios de mi vida en las afueras de Barcelona. Todos éramos white trash, macarras o arrabaleros. Todos chusma. También mi familia y yo. También David Koresh y la mayoría de su séquito de davidianos.
Las organizaciones jerárquicas me ponen de los nervios. Las figuras mesiánicas, predispuestas a ser idolatradas, me repugnan. Los cultos y sectas fundados a partir de la escisión liderada por uno o varios iluminados que formaban parte de una secta anterior también escindida me hacen pensar en la fotocopia de la fotocopia de una fotocopia en la que el contenido se ha desvirtuado y desdibujado y ha perdido la mayoría de los matices del original. Martin Lutero, los peregrinos puritanos, William Miller o el matrimonio White y Victor Houteff allanaron el camino a un autoproclamado profeta, lunático, pedófilo y psicópata que moldeó a su antojo la vida de la Rama Davidiana. La fotocopia de David Koresh era el garabato de un pervertido capaz de manipular pasajes de la Biblia con el fin de tener su propio harén de menores. A Koresh se le podría definir como el hijo bastardo, beato y hortera de Jim Jones y Charles Manson, pero, pese a compartir idéntico valor icónico, sería una comparación burda e hiperbólica.
El episodio vivido en Waco en 1993 es indudablemente hijo de su tiempo. La década de los 90 en Estados Unidos vio el auge de la generación X: una hornada de jóvenes que se crió a la sombra de Vietnam, el Watergate y un vertiginoso aumento de las tasas de divorcio. Se los catalogó como indolentes, cínicos y desapegados. Vivieron de primera mano el impacto de las políticas neoliberales de Reagan y Bush, y la popularidad de lo yuppie y la codicia como nuevos valores cool. Con el estallido del grunge, los roqueros desaliñados y su estética pordiosera coparon el mainstream hasta convertirse en figuras carismáticas e idolatradas. Koresh cumplía uno a uno todos los estereotipos de los 90. Impudicia, mezquindad y vaqueros rotos. Su estampa tocando la guitarra recuerda a la de grupos como Pearl Jam o Mudhoney. Además, la cobertura mediática del asedio de Waco va de la mano del auge de programas televisivos de telerrealidad como COPS o The Real World, que fueron ferozmente criticados por su sensacionalismo y por la peligrosa sobreexposición de sus protagonistas. De nuevo, en el caso de David Koresh, se cree que la retransmisión de su atrincheramiento llevó a un nivel mayor su desaforado complejo mesiánico.
Uno de los miedos más recurrentes y transversales de mi niñez era la posibilidad de acabar en la cárcel. A pesar de no tener ni el valor necesario ni un ímpetu o inclinación por lo ilegal, siempre me pareció que alguien de mi entorno podía perfectamente cometer un solo error que tirara toda su vida por la borda. Mi tío abuelo había sido un preso destacado en la pared de honor de la cárcel Modelo de Barcelona, y más de un amigo o vecino tenía a alguien cercano cumpliendo condena por pequeños hurtos, tráfico de drogas o algún otro crimen menor. Aun siendo un niño indiscutiblemente bueno, nada me hacía pensar que nunca sería un criminal. Siempre que repaso mi timeline vital, me regodeo en los momentos en los que intuyo que un desenlace distinto al vivido me habría cambiado la vida para siempre. Es ahí donde comparto algunas muescas vitales con Koresh, que, por suerte para mí, se resolvieron de manera totalmente opuesta.
Yo tuve la fortuna de tener un padre que se hizo cargo de mí y que puso fin a una inexorable herencia alcohólica que había dañado varias generaciones de relaciones paternofiliales. Cuando cursaba quinto, empecé a estudiar inglés en una academia cutre cercana a mi casa. Mi profesor era un tipo alto, de pelo claro y gafas que respondía al nombre de Kevin. Testigo de Jehová y oriundo de Boston, hablaba con el acento americano que impostaría cualquier imitador de tres al cuarto. Parecía un chiste, pero era un profesor dedicado y prolijo que acostumbraba a salpicar sus clases con alusiones bíblicas. Yo, que estaba bastante flipado con el Nuevo Testamento, respondía con interés y vehemencia a todas esas peripecias religiosas. El interés de Kevin hacia mí se multiplicó. Quedarme unos minutos más en clase cuando mis compañeros se iban, el espacio vital entre adulto y menor reducido de pronto o recibir alguna caricia inocente no parecían lo inquietantes que resultan hoy. Aquella extraña relación profesor-alumno se rompió de golpe el día que me invitó a pasar por su iglesia un fin de semana. Algo en esa invitación me incomodó, y mi actitud hacia él cambió para siempre. A los pocos meses se marchó de la academia de forma repentina y nunca más se supo. Salí indemne, también, de una adolescencia marcada por el abandono escolar, dos embarazos interrumpidos, varios episodios de violencia ejercida y provocada, y un trágico accidente que se llevó a varios críos del barrio, entre ellos a una prima pequeña.
A David Koresh, todos estos momentos clave le salieron como el culo y lo llevaron de cabeza a Dios y a las pistolas. Sus padres lo abandonaron física y emocionalmente. Fue humillado y apaleado de forma sistemática por su abuelo y por la mayoría de padrastros que su madre, Bonnie, metía en casa. En la escuela, su dislexia e incapacidad para seguir el ritmo de sus compañeros lo convirtieron en el objetivo constante de insultos y menosprecio. A los seis, unos chicos mayores lo maniataron y lo violaron. Dejó los estudios y fue padre del primero de sus más de doce hijos con apenas diecinueve años. Ninguna de las calamidades que Koresh sufrió justifican las atrocidades que cometió después, pero ayudan a entender la génesis del monstruo. Para mí, el mayor valor de este Koresh de Stephan Talty es que, a diferencia de la mayoría de obras relacionadas con la matanza de Waco, además de documentar y detallar lo sucedido en Mount Carmel entre los davidianos y la ATF —la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos—, detalla con paciencia y minuciosidad la transición que lleva a alguien a convertirse en el villano de la historia. Como el Joker o Lex Luthor. Este libro destaca por encima del resto por contar como nadie el viaje que transformó a Vernon Howell en el carismático y demente David Koresh.
BENJAMÍN VILLEGAS
LUGO, JULIO DE 2023
NOTA DEL AUTOR
Este es un trabajo de no ficción basado en entrevistas, transcripciones del FBI y la línea telefónica 911, transcripciones de emisiones de radio y televisión, sermones grabados y fuentes publicadas. No se han inventado escenas ni personajes. Todos los diálogos están transcritos tal y como se grabaron o fueron contados por personas que presenciaron los acontecimientos de primera mano.
Este libro contiene escenas de agresión sexual y otras formas de violencia.
PREFACIO
En la tarde del sábado 28 de marzo de 1993, David Koresh estaba de un humor de perros. Vestido con camiseta de tirantes y pantalones tejanos, yacía en la segunda planta de las instalaciones de la Rama Davidiana con la espalda apoyada contra la pared y hablando por teléfono con el FBI. Los agentes habían cortado el suministro eléctrico, de modo que el oscuro interior del edificio estaba iluminado por velas. Hacía mucho frío.
La línea telefónica asomaba subrepticiamente del interior del inmueble y se extendía a ras de la misma tierra en cuyo extremo opuesto francotiradores del FBI inspeccionaban las ventanas del complejo. Estaban conectados a un teléfono instalado en el cuartel general, improvisado a un puñado de kilómetros de distancia. Allí, un equipo de cinco negociadores —principal, secundario, asesor técnico, transcriptor y responsable de la unidad— estaban sentados en una habitación amueblada espartanamente, escuchando y hablando.
Se cumplía un mes exacto del asedio a Waco, y Koresh tenía la sensación de que el FBI estaba cuestionando su hombruna. Habían invadido su hogar, se habían mofado de su evangelio y habían infestado de tanques las tierras que circundaban su casa. Los agentes le habían mostrado el dedo índice e incluso se habían bajado los pantalones para hacerle un calvo a sus seguidores. Estaba harto.
«Sois una panda de asesinos», dijo. «Niñatos asesinos. Mi propio país nos ha tratado a mí y a la gente que quiero de una forma que no está bien... Os habéis dedicado a faltarme al respeto... Le habéis faltado al respeto a mi religión.»
El negociador principal trató de calmarlo. El FBI había advertido que el humor de David podía cambiar con suma facilidad. En ocasiones, parecía que quisiera hacerse amigo de los negociadores, en su mayoría treintañeros y cuarentones. Llegó incluso a decirles, con su voz arrastrada, que los quería. David tenía un encanto de chaval crecidito que podía resultar irresistible. Expresó también su deseo de quedar algún día con los negociadores del FBI para tomarse un par de cervezas. Quizá hasta podrían salir a recorrer juntos el lago Waco en sus motocicletas.
Hubo momentos en que sus conversaciones parecían más una terapia que una negociación. David recordaba su infancia en los pueblecitos del norte de Texas, su vida en familia, sus años de escuela. Hablaba de cómo habrían sido las cosas si hubiese hecho esto o lo otro. Tal vez hubiese podido convertirse en un héroe estadounidense de pura cepa, como el propio Eliot Ness del FBI.
DAVID: Si el presidente de los Estados Unidos hubiera venido a verme un día y me hubiera dicho: «Señor Howell, quiero que trabaje con los Estados Unidos de América: ha sido un buen ciudadano. He leído su expediente académico... Ha sido un buen ciudadano, señor Howell, y deseo que trabaje codo con codo con alguna división estratégica del FBI, y deseo también que nos ayude a luchar contra… contra los malos y contra todo lo demás, y me complacería ofrecerle este puesto...».
Entre las interferencias de la línea telefónica, su voz era cálida.
«Hubiese sido todo un honor, un orgullo tan grande —siguió diciendo— que podrían haber pasado por alto mi aparente mal inglés o mis malos antecedentes. ¿Sabéis a lo que me refiero?»
Fue conmovedor, en cierto modo. Los negociadores sabían que David mentía más que hablaba, que se inventaba historias protagonizadas por él mismo; pero hubo momentos en los que pareció bajar la guardia, y en esos momentos se mostró profundamente humano. Los negociadores le animaban. Quién sabe —le decían— tal vez te levanten los cargos. Cosas más raras se han visto. Aprovecha y sal ahora, David, y verás que tu vida no ha terminado. Más de treinta davidianos y sus hijos habían desalojado las instalaciones durante el asedio, los últimos hacía cinco días. La música sonaba a todo volumen día y noche, el alumbrado eléctrico de alta potencia iluminaba la fachada del edificio y los motores de los tanques de combate Bradley rugían y retumbaban de madrugada.
Inevitablemente, la conversación se torcería. De vez en cuando, los viejos recuerdos despertaban viejos resentimientos.
—Os voy a decir cuatro cosas —despotricó una noche—. Os pensáis que me chupo el dedo.
—Rotundamente falso —respondió el negociador.
Pero David se mantuvo en sus trece. Estaba convencido de que los agentes le estaban mintiendo. Eran como computadoras IBM, todas repitiendo las mismas palabras del mismo guion con voces notablemente similares. Hombres inhumanos. David dejó entrever que llevaba tratando con una larga serie de carcamales igualitos a ellos desde que era pequeño. Era como si las voces de todos los abusones que llevaban castigándole durante las tres últimas décadas hubiesen sido grabadas en una cinta que le ponían en bucle, como un disco rayado, una y otra vez.
—¿Sabes una cosa? Vas a recibir tu merecido —le dijo al negociador—. Tus razonamientos, tus frases calculadas, ya sabes, tu... pasotismo ante la situación. Tienes un corazón de hielo. No eres más que un congelador, ¿sabes a lo que me refiero? Como ya te he dicho, me recuerdas a gente como mi padre, como mi padrastro...
—Pues nunca dijiste que fuera tan mal tipo —respondió el negociador.
—Te lo conté, claro que sí —dijo David—. Te dije que nunca supimos quién era... Oh, sí, vaya si era un mal tipo. Era un gánster.
PARTE IHIJO DE LA ESTRELLA SOLITARIA
1. BONNIE
A primera hora de la mañana del 17 de agosto de 1959, Bonnie Clark se incorporó de la cama y salió disparada al lavabo de casa de sus padres, en Houston. Su barriga la estaba llevando por la calle de la amargura.
Bonnie tenía solo catorce años y estaba embarazada de nueve meses; el protuberante vientre que asomaba de su delgada complexión era lo suficientemente visible como para atraer las miradas de los transeúntes. Una adolescente embarazada seguía siendo un inmejorable tema de cotilleo en la pueblerina Texas de finales de los años cincuenta. Bonnie sintió las miradas incriminatorias de los demás a lo largo de todo el embarazo.
Esa madrugada el dolor no amainaría. Bonnie iba y venía de la cama al cuarto de baño sin parar. Su madre la llamó desde su dormitorio.
«Déjame ver qué anda mal.»
Bonnie le dijo que solo era dolor de barriga. «El bebé está en camino», respondió la madre desde el dormitorio a oscuras.
Madre e hija intentaron aunar fuerzas para despertar al padre de Bonnie, Vernon, para que las condujese al hospital, pero seguía medio borracho tras la parranda de la noche anterior y no quería moverse. Finalmente, lo arrastrarían fuera hasta la camioneta y enfilarían la carretera hasta el hospital.
Tal vez Vernon Clark se resistiera a dejar la cama por culpa de la resaca, aunque bien podría haber sido por culpa del bebé. La familia de Bonnie se quedó traumatizada al descubrir el embarazo de la hija. La relación con su padre, caótica de por sí, se había vuelto tóxica hasta decir basta.
El padre de Bonnie había sido una presencia amenazante durante toda la vida de su hija. La familia nunca comprendió el origen de la furia de Clark, aunque tenían sus sospechas. Había tenido una infancia dura. Su padre murió cuando tenía ocho años, y su madre tuvo varios novios, ninguno de los cuales pareció establecer la menor conexión emocional con el pequeño.
Clark terminó el instituto y se alistó en el Ejército tras el ataque a Pearl Harbor. Al finalizar la guerra se casó con Erline, hija de una familia más acomodada que la suya, y se llevó a su creciente descendencia a deambular durante años por el este de Texas en busca de mejores oportunidades. Clark probaría suerte con toda clase de ocupaciones que raramente le duraban demasiado, y condujo a la familia por un periplo a través de un cúmulo de casas de alquiler repartidas por todo el estado: Atascosa, Houston y Little Elm.
Clark probó suerte incluso con la agricultura. Sin embargo, tuvo que luchar contra la adversidad de los elementos mientras intentaba ganarse la vida para mantener a su familia, que no dejó de crecer hasta alcanzar siete hijos e hijas. En 1949, cuando Bonnie tenía solo cuatro años, Texas fue azotada por una severa sequía que redujo el promedio habitual de lluvias en el estado a la mitad. Los ríos se secaron, la capa superior del suelo se convirtió en polvo y el rendimiento de las cosechas cayó en picado. La mitad de la industria agrícola del estado desapareció, lo que provocó un efecto en cadena en el resto de la economía. Clark se las vio y deseó para intentar mantener a flote la economía familiar.
A pesar de las penurias, nunca faltaría dinero para alcohol. Con los años, Clark se convertiría en un infame y viperino borracho proclive a las lagunas, que pegaba a Erline y atormentaba a sus hijos. Gary, el hermano de Bonnie, huyó de casa a los doce años a causa de los latigazos que le propinaba su padre. Otro de los críos se alistó en la Marina a los quince. Para la descendencia de Clark, el hogar sería de todo menos un lugar del que presumir.
Clark consiguió finalmente encontrar un trabajo decente —como carpintero de fachadas de casas de madera— y no lo dejó escapar. Sin embargo, los Clark nunca tendrían dinero de verdad. Con el tiempo conseguirían comprarse un coche, pero cuando Bonnie era joven, si quería ir a cualquier lado, la única forma de moverse era caminar.
En cuanto a la escolarización, Clark y Erline inscribieron a Bonnie en un colegio de Houston adscrito a la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD). Ambos progenitores eran acérrimos seguidores de su credo. Los Clark eran demasiado pobres para pagar la matrícula, de modo que cuando llegaba la hora del almuerzo, Bonnie tenía que ponerse a trabajar en la cocina: pelaba patatas y limpiaba mugre. Cuando terminaba la jornada escolar, Bonnie empezaba su turno de auxiliar de limpieza, limpiaba los cuartos de baño, fregaba los retretes y cambiaba los rollos de papel higiénico. No era lo mejor para la autoestima.
Bonnie era tímida en el colegio y le costaba Dios y ayuda hacer amigos. Era pelirroja, y se sentía como un bicho raro por serlo. «¿Cuál es mi problema?», se repetía a sí misma. Incluso su nombre, Bonnie Sue, parecía quedársele pegado a la boca cada vez que lo pronunciaba.
En la escuela, Bonnie aprendió la existencia de Dios, las tablas de multiplicar, el día del sabbat —sábado, no domingo— y educación sexual. Básicamente, aprendió que el sexo es lo peor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día era socialmente conservadora, lo cual se hacía especialmente patente cuando se abordaba la relación entre hombres y mujeres. Sus predicadores llevaban tiempo contando que la gente tiene una cantidad limitada de «energía vital», suministrada por Dios, y que la descarga de fluidos durante el coito agota esa energía. Esta percepción se había debilitado durante los años cincuenta, aunque el sexo prematrimonial seguía considerándose vergonzoso y soez.
Para cuando Bonnie alcanzó la adolescencia, había superado su timidez. Se rebeló contra la estricta moral adventista de papá y mamá, y se sublevó. Sus padres hicieron lo posible por retenerla en casa, pero Bonnie quería maquillarse, conocer chicos, salir de fiesta y vivir la vida. Si la castigaban, se escapaba.
Bonnie conoció a Bobby Wayne Howell cuando tenía trece años. Él había cumplido ya los dieciocho y tenía la sangre casi tan caliente como ella. Bobby conducía a todo trapo y hacía lo que le daba la gana. Bonnie pensó que era un buen partido.
Un día Bobby condujo a Bonnie al colegio en su camioneta. En el momento en que Bonnie se disponía a abrir la puerta, Bobby se inclinó hacia ella y le estampó un beso en la boca. ¿Y quién sería el único testigo? Nada menos que el mismísimo director de la escuela. El director escoltó a Bonnie hasta su despacho y la expulsó en el acto. Por bajeza moral y todo eso.
Para disgusto de sus padres, Bonnie fue obligada a matricularse en la escuela pública. Pero eso no la alejó de Bobby. Empezó entonces una relación tumultuosa, marcada por las peleas constantes.
Durante el último año como estudiante de primaria, Bonnie pidió permiso a sus padres para casarse con Bobby. En la Texas de entonces no existía una edad mínima para contraer matrimonio; si el juez así lo dictaminaba, cualquier menor podía casarse a cualquier edad. Pero los Clark se opusieron. Tal vez ser una novia de trece años era legal, y no sería nada raro en la provinciana parte del este de Texas, sobre todo entre familias pobres y proletarias. Sin embargo, sus progenitores adventistas, espoleados por la ferviente fe, no quisieron saber nada del asunto.
Pasados unos meses, Bonnie estaba embarazada.
Vernon y Erline estaban consternados. Por muy paletos que fueran, tener a una adolescente embarazada era una mancha en el nombre de la familia. En los años cincuenta, en Texas, ser una madre soltera equivalía a ser una madre «moralmente corrupta». A menudo, las chicas se veían obligadas a abandonar la escuela y esconderse en casa de tías o tíos que residieran en otros estados hasta el momento del parto. Más adelante, Texas introduciría un programa de «asistencia domiciliaria» que permitiría que los maestros visitaran a las madres menores en sus hogares, para evitarles el escarnio de cualquier comparecencia pública.
Otra alternativa habitual en la época eran los centros para niñas descarriadas. Eran instituciones donde se interceptaba y censuraba la correspondencia de las futuras madres, se les prohibía recibir cualquier tipo de visita y se las obligaba a llevar alianzas falsas cada vez que salían a la calle. Algunos psicólogos del momento defendían la teoría de que las madres solteras no eran solo pecadoras, sino también incapaces de educar a criaturas equilibradas.
El aborto, en caso de que Bonnie lo contemplara, era arriesgado. La intervención era entonces ilegal en Texas —y lo sigue siendo a día de hoy desde el momento en que se detecta el latido fetal—, y los médicos que la practicaban se arriesgaban a ser condenados a penas de cárcel de entre dos y cinco años. Los adventistas también se oponían firmemente a la interrupción. Es más, a día de hoy, la iglesia considera el aborto como una práctica «en desarmonía con la vida humana tal y como Dios la ha concebido».
Bonnie deseaba con todas sus fuerzas casarse con Bobby y eludir así el estigma que iba a caer sobre sus hombros y los de su familia. La pareja lo discutió, pero el vientre de Bonnie creció sin que mediara ceremonia alguna.
Así sería la versión de los hechos según Bobby: Bonnie y él fueron a hacerse los análisis de sangre que habían sido declarados obligatorios en muchos estados en la década de 1930 para combatir la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Según Bobby, se los hicieron y se dirigieron a ver al secretario del juzgado para obtener la licencia matrimonial. Sin embargo, Bonnie no llevaba encima su partida de nacimiento, necesaria para obtener la licencia. Sus padres no tenían ninguna copia, así que Bonnie solicitó una por correo.
Mientras esperaban a que llegara, Bonnie se enteró a través de una amiga de que había una discoteca en el centro de Houston, y ambas salieron de fiesta sin Bobby. Estuvieron allí prácticamente hasta que amaneció. Cuando Bonnie llegó a casa, Bobby la esperaba enfurecido. Se pusieron a discutir a lo bestia en plena acera. Fue una pelea terrible, y ambos dijeron cosas que hirieron al otro. Los planes de boda se fueron al garete.
Bonnie lo contaba de manera distinta. En su versión, la pareja sí había conseguido la licencia matrimonial, e incluso había pactado una fecha para la boda. Sin embargo, a Bobby le entró el canguelo el mismo día de la ceremonia y dejó a Bonnie plantada en el altar. Bonnie podría haber escrito un dietario entero sobre el devastador efecto de los hombres en su vida, y Bobby habría ocupado el segundo lugar en el ranking después de su padre. De hecho, Bobby tuvo incluso una novia durante todo el embarazo de Bonnie, la misma con la que se casó al poco de que Bonnie diera a luz.
Bonnie dejó la escuela y esperó a que finalizara el trimestre en casa. Conforme su embarazo se hacía más visible, más crecía su vergüenza a la vista de todos y todas. Bobby nunca se dignó siquiera a pisar el hospital.
El 17 de agosto a las 8:49 de la mañana, Bonnie alumbró a su bebé. Las enfermeras recostaron al pequeño en su regazo y se aprestaron a seccionar el cordón umbilical. El bebé lloraba a moco tendido y se hacía notar. Bonnie observó a la pequeña criatura contorsionada y fue consciente de que desde ese momento, ella, Bonnie Sue Clark, era madre de un crío. La sensación era inmensa y cálida: se sentía cercana a aquella cosita y confiaba en que las cosas mejorarían.
Bonnie decidió bautizar al pequeño como Vernon Wayne Howell. El primer nombre provenía del abuelo, quien nunca llegó a aceptar que Bonnie tuviera un hijo. El segundo nombre y el apellido provenían de Bobby, quien apenas desempeñaría ningún papel en la vida del niño. Sería un comienzo poco halagüeño.
2. VERNON
Siendo ya adulto, Vernon contó que siempre había sido consciente de las circunstancias de su nacimiento. De algún modo, dijo, sabía que no era fruto del amor. Un tipo impulsivo llamado Bobby Howell se puso cachondo con Bonnie Clark, y ella se mostró lista y receptiva. Como dos animales apareándose. Durante muchos años, Vernon sentiría la ausencia de amor como un frío agujero en el pecho.
Poco después del parto, Bonnie dejó a Vernon con su madre, Erline, en Little Elm, mientras se dedicaba a buscar trabajo, y solo visitaría al pequeño primogénito cuando el tiempo se lo permitía. Bonnie empezó trabajando en una residencia de ancianos para luego ponerse a hacer turnos como camarera en un restaurante de la franquicia Howard Johnson.
Desde su nacimiento hasta casi los dos años de edad, Vernon vivió a caballo entre las casas de sus abuelas mientras Bonnie trabajaba para mantenerlo. Bobby y su familia se hacían cargo del crío cuando podían. A pesar de que Bonnie y él seguían sin llevarse bien, al menos Bobby intentaba cumplir con su parte.
Erline era tranquila y cálida. Se desvivía por el niño, quien la correspondía de idéntica forma. A medida que crecía, Vernon entendió que Erline era su madre y Bonnie su tía. Incluso llamaba «mamá» a Erline. Nadie le contó la verdad o se molestó en explicarle cuál era el parentesco real.
Pese a ello, el padre de Bonnie detestaba la mera presencia del crío. Cuando veía a Vernon lo llamaba «el pequeño bastardo». Nunca aceptó su existencia. Tal vez Bonnie lo había llamado Vernon por simple tradición familiar. Pero si lo había hecho con la esperanza de que el nombre pudiera reconciliar a su padre con el bebé o para que prendiera la llama del afecto, se equivocó. Tener en casa a un niño sin padre que llevaba su mismo nombre solo pareció alimentar la animadversión del abuelo por su nieto. Para el viejo, la infamia de Bonnie cubría el rostro de Vernon como un velo.
La casa de los Clark en Little Elm se extendía sobre un terreno de una hectárea y media. Little Elm era un pueblo de mala muerte donde apenas había una gasolinera y un puñado de currantes que iban tirando como podían. La economía estadounidense vivió un pelotazo a principios de la década de 1960, y una Texas podrida de petrodólares crecería y se urbanizaría a golpe de talonario. Pese a todo, en el extremo más oriental de Texas, donde vivían los Clark, el dinero llegaba con cuentagotas.
Erline se ocupaba de las tareas domésticas, mientras su marido trabajaba y se emborrachaba. El viejo Vernon ya era bastante irascible cuando estaba sobrio, pero en cuanto se bajaba unos wiskis, empezaba a repartir estopa. Agredía a Erline a puñetazos, dejando un reguero de moretones y heridas en su rostro y su cuerpo a su paso. El abuelo también azotaba a sus hijos hasta que se encogían de miedo frente a sus narices. Vernon también se llevaría su parte.
Los arrebatos violentos de Vernon Clark sacudían las paredes de su modesta casita de madera y tiñeron de ansiedad los primeros recuerdos de Vernon. A pesar de lo mucho que amaba a Erline, vivía aterrorizado por su abuelo, la principal figura masculina de su vida.
Posteriormente, Vernon confesaría a sus seguidores que de pequeño tartamudeaba. Bonnie y los demás no recordaban lo mismo. Si se iban de camping y se sentaban alrededor del fuego, Vernon era el primero en empezar a contar historias sobre fantasmas, bosques encantados y cosas parecidas.
Pero, cuando echaba la vista atrás, Vernon juraba haber tartamudeado. Tal vez sintiera que no podía decir realmente lo que pensaba o se sintiera asfixiado por el plomizo ambiente que reinaba en la casa de Little Elm. Sea como fuere, el recuerdo se le quedaría grabado en la memoria como un impedimento del habla. Era como si hubiese tenido que callar u ocultar partes de sí mismo para sobrevivir.
Tan pronto como el pequeño Vernon aprendió a andar, disfrutaba recorriendo la casa de su madre a la velocidad de la luz. Era un niño hiperactivo y, como no podía estarse quieto, su familia empezó a llamarlo Sputnik, en referencia al satélite soviético. En una ocasión, insertó una manguera en el depósito de gasolina del vehículo familiar y lo llenó de agua. Intentaba ser servicial, aunque en ocasiones parecía esforzarse demasiado en complacer a todo el mundo.
La abuela Erline inscribió a Vernon en la escuela dominical de los adventistas del Séptimo Día cuando su nieto tenía cuatro o cinco años. A Vernon le encantaba ir.
El culto de los adventistas del Séptimo Día había nacido en la década de 1840 al norte del estado de Nueva York, donde William Miller, un predicador bautista y laico, emprendió una lectura intensiva de la Biblia, fundada en la convicción de que sus palabras encerraban profecías ocultas. Miller se concentró en el libro del Apocalipsis y sus crónicas sobre el Fin del Mundo.
Miller predicaba que la tragedia del fin de los días se desencadenaría con la llegada del Anticristo a la Tierra. Plagas, anarquía, guerra. Sería entonces cuando Jesucristo llegaría para fundar la Nueva Jerusalén y tomar las riendas de su reino. Sus seguidores ascenderían a los cielos, donde empezarían sus vidas eternas.
Finalmente, Miller vaticinó una fecha para la Segunda Venida: el 22 de octubre de 1844, e hizo un llamamiento a sus seguidores para que aguardaran la llegada del mesías. Miles de estadounidenses vendieron sus casas y pertenencias, convencidos de que no tardarían en batirse en combate como soldados del ejército de Jesucristo. Pero cuando llegó el día, nada sucedió. Los seguidores de Miller sollozaron, se tiraron de los pelos y regresaron como almas en pena a sus vidas pulverizadas.
El fiasco del oráculo de Miller sería recordado como la Gran Decepción, y varias iglesias surgirían de sus escombros. Entre ellas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su credo seguía apuntalado sobre el regreso de Jesucristo, aunque sus fundadores, todavía traumatizados por el recuerdo de las profecías de Miller, nunca osarían ponerle fecha al Segundo Advenimiento.
El culto adventista predicaba la misma doctrina que otras congregaciones protestantes: la Santísima Trinidad, la necesidad imperiosa de salvación y la suprema autoridad de la Biblia. Sin embargo, también predicaba ideas contrarias al cristianismo convencional. Por ejemplo, que el verdadero día del sabbat es el sábado en lugar del domingo. Los adventistas pregonaban, además, que las enseñanzas de su gran profeta, Ellen White, eran producto de visiones divinas. White canalizaba la voluntad de Dios para corregir los errores de las doctrinas cristianas y para reafirmar a los feligreses en la verdadera esencia de su credo. White interpretaba los símbolos más tenebrosos de las Sagradas Escrituras y exponía cómo distintos versos inconexos de la Biblia revelaban verdades soterradas al ser enlazados. Al igual que Joseph Smith, líder y fundador de los Mormones, otro culto en plena ascensión a mediados del siglo XIX, White sería la pionera de una nueva fe alumbrada en Estados Unidos.
Los adventistas creían que hombres y mujeres eran juzgados por su Creador en vida, no póstumamente, y pregonaban la importancia de una dieta adecuada, una dieta kosher heredada del judaísmo. Estaban convencidos de que el verdadero pueblo elegido era el suyo, no el hebreo.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba plagada de profecías. Creían que la Tierra quedaría reducida a cenizas gracias a un incendio purificador y que los justos se salvarían y ascenderían al cielo con Jesucristo. Estaba todo escrito en el libro del Apocalipsis.
Vernon se empapaba de estas enseñanzas cada sábado, cuando Erline lo llevaba a la iglesia, y cada vez que asistía a la escuela del sabbat. Al terminar su primer día en esta última volvió a casa rebosante de entusiasmo. «Nunca lo olvidaré», le dijo a Bonnie. «Recuerdo la habitación y subir las escaleras.» Los adventistas habían bautizado la habitación como «hilera de cunas». Era un parvulario. «¡Por favor! Era una habitación tan bonita... Había flores y toda clase de juguetes. Era sencillamente hermosa.»
En casa, Vernon se tenía a sí mismo por un auténtico chaval de campo. Le encantaba montarse en la bicicleta con el perro y la caña de pescar y pedalear como un loco hasta un estanque cercano. Pescar le brindaba una vía de escape a la furia de su abuelo. Y tres cuartos de lo mismo le pasaba disparando. En el hogar de los Clark siempre había algún arma de fuego a mano. Vernon tenía una vieja Marlin de 22 mm y una escopeta de 410 mm de una sola carga. Salía a cazar codornices con una u otra.
Cuando no deambulaba por el bosque, le encantaba ver la televisión. Tuvo suerte en ese aspecto; muchas familias adventistas prohibían los televisores, ya que la secta veía con malos ojos los pasatiempos seculares. Sin embargo, Erline y su marido tenían un televisor en blanco y negro de trece pulgadas que sintonizaba los tres canales principales.
Los wésterns lideraban la programación. La ley del revólver —la serie número uno en Estados Unidos el año en que nació Vernon—, Wagon Train, Daniel Boone y un sinnúmero de historias de vaqueros estaban causando furor en las ondas estadounidenses. Cada noche de la semana estaba reservada a una serie distinta, todas ellas orquestadas alrededor de argumentos contrapuestos: el bien contra el mal, la ley contra la anarquía. En el hogar de los Clark nada triunfaba tanto como las reposiciones de series como El hombre del rifle, protagonizada por Chuck Connors en el papel de un ranchero de Nuevo México que se enfrenta a los villanos en compañía de su hijo.
Vernon se empapó de las historias de vaqueros que recorren largas distancias arreando ganado; historias de mujeres cubiertas de faldas de crinolina y vestidos de tela de cuadros que intentan dar un pequeño toque de sofisticación a un pueblo fronterizo de mala muerte; historias de predicadores intentando consolar a almas en pena, de sheriffs a la caza de villanos justicieros. Hubo una imagen que Vernon vería hasta la saciedad en esas noches frente al televisor en blanco y negro, la imagen de un hombre solitario galopando a caballo a través de un paisaje desolado, vacío. Un jinete que a menudo trotaba rumbo a un duelo o en busca de oportunidades en el siguiente poblado, con el rifle sacudiéndose en su cartuchera.
Las series decían a los espectadores: Estados Unidos es un país enorme. Si consigues llegar al siguiente asentamiento, tendrás la oportunidad de reinventarte. Aunque también es verdad, a tenor del relato de muchos wésterns, que vayas adonde vayas el pasado siempre te perseguirá.
Cuando Vernon tenía unos dos años, Bonnie conoció a un expresidiario llamado Joe Golden y, en su línea temeraria, le faltó tiempo para aceptar su proposición de matrimonio. Una vez instalada en su nuevo hogar, Bonnie se dirigió a casa de sus padres para llevarse a Vernon. Sin embargo, el pequeño no quiso quedarse con Bonnie y Joe. El hogar carecía del cálido ambiente que Erline había insuflado a la casita de Little Elm. Si bien era cierto que tanto Joe como Vernon Clark despreciaban al pequeño con idéntica desidia, también lo era que Erline había logrado ofrecer a su nieto un refugio cariñoso con el que Bonnie no podría competir.
Bonnie no tardó mucho en darse cuenta de que se había equivocado con Joe Golden. Tan pronto como se mudaron, este empezó a perder los estribos. Era un maltratador al que le gustaba pegar a las mujeres tanto como al abuelo Clark. Y tampoco se quedó corto con Vernon, a quien pillaba por banda y azotaba con tal fuerza como para dejarle el trasero con aspecto de ciruela amoratada.
En una ocasión Vernon estaba jugando con un camión de juguete. Cuando lo hizo rodar hasta dejarlo sobre un difusor de calor instalado en el suelo, el metal caliente que lo recubría empezó a derretir las ruedas del camioncito.
Joe vio el camión. Nadie sabe qué demonios le pasó por la cabeza. Tal vez viera a su hijastro descuidando sus cosas, o tal vez su furia indiscriminada cayera sobre Vernon en el momento y lugar equivocados. Sea como sea, se puso como un energúmeno.
Joe agarró a Vernon y lo puso sobre la rejilla hasta quemarle las rodillas con el metal incandescente. Vernon gritaba, pero Joe no lo soltaba. Lo dejó marcado de por vida.
Era un patrón que se repetía. Todas las mujeres en la vida de Vernon —las abuelas, Bonnie, las amigas de Bonnie— se quedaban prendadas de él a primera vista. Vernon era un niño rubio angelical —con hoyuelos incluidos—. Era más listo que el hambre y hablaba por los codos. Hacía todo lo que Bonnie le pedía. Quería complacerla a ella y a todo el mundo.
Era una preciosidad, un angelito que lo ponía todo fácil. Y era, además, educado. Tenía aprendidos a conciencia el «sí, señor» y el «no, señora», como la mayoría de niños de Texas. Sin embargo, a los hombres de su vida les bastaría con verlo una vez para no querer saber nada de él. Primero sería el abuelo Vernon, y luego su padrastro, pero habría otros muchos. Era como si despidiera alguna suerte de componente químico tóxico que solo los hombres percibían.
El matrimonio de Bonnie y Joe duró un año, el tiempo que tardó Joe en violar su libertad condicional y ser encarcelado de nuevo. Antes de ingresar en prisión, le pidió a un conocido llamado Danny que controlara a su mujer mientras cumplía condena. A Bonnie no le hizo ninguna gracia. ¿Por quién la tomaba? Ni que fuera una propiedad alquilada que hubiera que vigilar. Bonnie interpuso la demanda de divorcio, dejó a Vernon con su madre y puso rumbo a Dallas, donde empezó, una vez más, de cero.
Si hay una cosa que puede decirse de los Clark, de la gente de su particular estirpe, descendientes de los siempre combativos colonos gaélicos (irlandeses y escoceses) que desembarcaron en masa en Texas en el siglo XIX, es que jamás se dejaban avergonzar por un divorcio, la bancarrota o la presencia de un policía en el salón de casa haciendo preguntas. Que, en definitiva, nada que emanara un tufillo a vergüenza de clase media les quitaba mucho el sueño. Podías tacharlos de paletos, pero no había manera de intimidarlos.
3. DALLAS
Bonnie estaba trabajando en Dallas cuando conoció a un exmarinero mercante llamado Roy Haldeman. Roy era un tipo de la misma calaña que Bobby y el padre de Bonnie: obrero, borracho, bruto y espabilado. Erline lo describiría como un «macho» tras conocerlo, «el clásico texano de pueblo». Nunca quedó claro si Bonnie tenía debilidad por los perfiles como el suyo o si era el único perfil de hombre que salía del norte de Texas a mediados de la década de los sesenta.
Bonnie conoció a Roy en el Jade Lounge, el bar musical del que Roy era dueño. Bonnie había quedado allí con una amiga, cuando el socio de Roy advirtió su presencia:
—Acaba de entrar una pequeña y hermosa jovencita en el bar —le dijo a Roy por teléfono.
—¡Ponla a currar ya! —respondió Roy.
Bonnie aceptó hacer algunos turnos de camarera en el Lounge, donde se hizo amiga de Roy. Danny, el tipo al que Joe Golden había encargado la vigilancia de Bonnie, irrumpió en el bar una noche e intentó llevársela. Roy le dijo a Danny que se largara y acto seguido se llevó a Bonnie a otro lugar. Danny les siguió. Roy terminó abriendo una ventana en la parte trasera del garito y alzó a Bonnie para que se escurriera por ella, para luego rodear el edificio y recogerla en su automóvil.
Bonnie pensó: He aquí mi príncipe azul. Roy era un tipo grandullón y guapo, y a Bonnie le pirraban los grandullones guapos. No tardarían en empezar a salir.
Roy se declaró y Bonnie dijo «sí, quiero». Roy tenía treinta y cuatro años y Bonnie dieciocho cuando se casaron. Decidieron llevarse con ellos al pequeño Vernon, de cuatro años, a Dallas. Bonnie acudió a casa de su madre para recogerlo.
El niño se quedó patidifuso. Ignoraba por completo que Bonnie fuera su verdadera madre y Erline una suerte de impostora. «¡No me separes de mi mamá!», gritó. «¡No quiero que seas mi mamá!» Lloraba a grito pelado mientras Bonnie lo acompañaba hasta el coche.
Bonnie no tuvo el tiempo ni la delicadeza de contarle a Vernon lo que estaba pasando. Se limitó a agarrarlo e irse. Más adelante se preguntaría con algo de culpabilidad si Vernon superó alguna vez aquel traumático episodio.
Bonnie se fue a Dallas sin contarle nada a Bobby. Tampoco es que se comunicaran demasiado en ese momento. Bobby no tenía idea de dónde se habían metido Bonnie y Vernon y se dirigió a la casa del hermano de Bonnie, en Houston, para averiguar dónde estaba viviendo su hijo. Llamó al timbre. El hermano abrió la puerta y le transmitió este mensaje: «Si vuelves a aparecer por aquí, te coseré a balazos».
Fue todo lo que hizo falta para disuadir a Bobby. No intentaría averiguar el paradero de Bonnie y perdería el contacto con Vernon.
Bonnie y Roy encontraron un lugar para vivir en Richardson, al norte de Dallas, una casa de estuco verde con un establo anexo y una larga entrada de gravilla blanca que conducía hasta la calle principal. Al poco de mudarse, Bonnie matriculó a Vernon en primero de primaria. Poco más tarde, nacería un nuevo bebé. Lo llamaron Roger, el hermanastro pequeño de Vernon.
Dallas era grande y moderna, pero, bajo la sombra alargada de los rascacielos bancarios y del radiante Pegaso de neón rojo que giraba en lo alto del hotel Magnolia, la ciudad se alimentaba de las aguas subterráneas de Texas. Tal y como escribió el historiador Stephen Harris: «Era la febril capital del anticomunismo, el anticatolicismo, el antisemitismo, el antifluoruro, contra la extralimitación federal, la oposición a los programas de distribución de leche en las escuelas, el activismo a favor de la segregación racial y la militancia proestadounidense».
La metrópolis era la meca de las teorías conspiratorias de la extrema derecha, que competían por superarse las unas a las otras con sus respectivas profecías. Escuchar a cualquiera proclamar que «incluso el presidente Dwight Eisenhower es un devoto y abnegado agente de la conspiración comunista» era lo más normal del mundo. En plena década de 1960, el ambiente de la ciudad estaba cada vez más pasado de vueltas. Exgenerales, millonarios forrados de petrodólares, líderes religiosos y diputados se reunían en las salas de conferencias revestidas de roble de la ciudad para debatir el pavoroso porvenir que vislumbraban para los Estados Unidos y las medidas necesarias para impedirlo.
Las voces de estos hombres —siempre eran hombres— se escuchaban en programas emitidos desde las torres radiofónicas de Dallas. Life Lines, una emisión conservadora, era especialmente popular. Cada día, diez millones de estadounidenses sintonizaban el 1090 de la AM a las seis y cuarto de la tarde para escucharlo. En una ocasión, se escuchó a su fundador, el magnate del petróleo H. L. Hunt, soltar una de sus perlas: «Los padres fundadores de los Estados Unidos sabían de sobra... que la democracia es el sistema de gobierno más pérfido que existe sobre la faz de la tierra... la creación del mismísimo diablo...».
El argumento que más abundaba en las teorías conspiratorias de la época clamaba que el Gobierno federal se había aliado con las fuerzas de la Oscuridad. Según este razonamiento, los políticos estadounidenses querían destruir la república y entregar a sus ciudadanos a Satanás.
Es muy probable que Vernon escuchara estas teorías desde muy temprano y con frecuencia. Bastaba con que sintonizara la radio al regresar de la escuela con Bonnie al volante, o que le echara un vistazo a la ultraconservadora cabecera del Dallas Morning News, o que escuchara las discusiones que sostenían sus parientes más mayores y sus amigos en las reuniones familiares para hacerse una idea aproximada de lo que se cocía, casi siempre opiniones expresadas con una convicción rayana con la violencia. En Dallas, la paranoia flotaba en el ambiente. Montones de texanos blancos de clase trabajadora estaban convencidos de que su país se encontraba bajo el yugo de las fuerzas satánicas.
La abuela Erline y su familia fueron a visitar a Vernon a la nueva casa. Cuando vio llegar el coche, el pequeño Vernon gritó extasiado. La hija y el hijo de Erline, Sharon y Kenneth —que pese a ser la tía y el tío de Vernon eran más jóvenes que él— salieron disparados del coche para jugar con él, cosa que se pasaron haciendo todo el día.
Al caer la tarde, cuando llegó el momento de despedirse, Sharon se metió de un salto en el asiento trasero del coche, se dio media vuelta y miró por la ventanilla mientras el resto de la familia se subía al vehículo. Vernon corrió hasta su bicicleta, se montó y les siguió pedaleando a toda velocidad, levantando una nube de gravilla.
Su abuelo hundió el pie en el acelerador y Vernon se fue empequeñeciendo paulatinamente en el retrovisor. Mientras el coche se alejaba, Vernon gritaba: «¡Llevadme con vosotros! ¡Llevadme con vosotros!». Pero el automóvil no se detuvo. La escena se repetiría cada vez que la abuela Erline y su familia visitaban a Bonnie y Roy.
Hubo otros momentos de arrebato. En una ocasión, Vernon fue a visitar a Erline y se quedó jugando con Sharon en el patio trasero. En un momento dado, Vernon deslizó un puñado de polluelos bajo el pequeño hueco de una tabla de madera. Acto seguido se incorporó y se puso a saltar sobre la tabla dale que te pego. Cuando se detuvo, los polluelos estaban muertos. Sharon corrió a contar lo que había hecho su sobrino y Vernon se puso de los nervios.
Tal vez Vernon pensara que su peso era demasiado ligero como para herir a los polluelos. O quizás estuviera dando rienda suelta a la rabia que sentía por haber sido desterrado de su legítimo hogar, el único donde, a pesar de todo, se sentía querido.
Vernon estudió en las escuelas públicas de Richardson. Ir a clase fue un suplicio desde el principio. El primer gran escollo al que se enfrentó fue la lectura. Era incapaz de hacerlo. A diferencia de otros alumnos de su clase, que se abrían paso a través de lecturas como Winnie the Pooh o El cuento de Perico, el conejo travieso, cuando Vernon elegía cualquier libro, las palabras se le escapaban. Le pasaba lo mismo con las letras del alfabeto. No veía lo mismo que los demás.
Bonnie lo llevó para que le hicieran unas pruebas, y Vernon fue diagnosticado con un trastorno de aprendizaje, de ahí su dificultad para leer. Cualquiera pensaría que identificar el problema hizo la vida de Vernon más fácil, pero no fue así. Cuando estaba en clase, a falta de poder seguir las lecturas o entender las palabras escritas en tiza en la pizarra, su cabeza se evadía. Se descubría mirando por la ventana, más allá de los setos. ¿Qué clase de pájaro será ese? —pensaba—. ¿Y esa abeja? ¿De qué familia será?
Algunas veces, cuando Vernon todavía era pequeño, Roy se compadecía de su hijastro y trataba de enseñarle el alfabeto. Roy repetía las primeras letras muy lentamente: «A, B, C, D». Entonces le daba el relevo a Vernon.
Vernon era totalmente incapaz de memorizar la primera parte del alfabeto. La única serie de letras que podía pronunciar correctamente era «L, M, N, O, P», y solo gracias a que había ingeniado un pequeño truco. Cuando llegaba al tramo en cuestión, se acordaba de la palabra «minnow» [pececillo], ya que le encantaba pescar. De tal forma decía: «L, minnow, P». Si lo pronunciaba lo suficientemente deprisa sonaba como si lo hiciera bien, y entonces Roy ni se daba cuenta ni se enfadaba.
Si había una parte del cerebro de Vernon que funcionaba como un tiro era su memoria. Si veía a alguien reparar un motor se acordaba de cómo hacerlo. Lo mismo sucedía cuando miraba, por ejemplo, la fotografía de una motocicleta. Una vez la había escaneado era capaz de cerrar los ojos y recrear el objeto en su mente hasta el más mínimo detalle. Claro que, puestos a elegir, cualquiera preferiría escribir y leer a recordar una vieja fotografía.
Cuando Vernon asistió a la escuela para cursar tercero de primaria, le tocó una pequeña clase con apenas un puñado de alumnos. Los profesores eran amables. «Bien, sois estudiantes especiales y tenemos a más profesores dispuestos a ayudaros», dijo uno de ellos. Vernon estaba encantado.
Cuando llegó la hora del recreo, Vernon y los demás salieron zumbando al patio y se pusieron a la cola de los columpios. Los otros niños les vieron y empezaron a reírse. «¡Aquí llegan los mongólicos!», gritaron.
Vernon se detuvo en seco. Ni siquiera se había enterado de que estaba en el grupo de «los especiales». Fue como si, de pronto, su mundo hubiese sido engullido por las tinieblas.
Se pasó el día trastornado. Al salir de clase, Bonnie se acercó a recogerlo. Se quedó en la acera con el motor al ralentí. Vernon caminó hacia ella y se metió en el automóvil. En cuanto cerró la puerta, rompió a llorar.
—Estoy en la clase de los retrasados —le dijo.
Bonnie lo intentó lo mejor que pudo.
—No estás en la clase de los retrasados —le dijo—. Lo único que pasa es que tienes un problema de aprendizaje.
Claro que lo único que estaba haciendo era dorarle la píldora.
En el colegio, los abusones la tomaron con Vernon prácticamente desde el primer día. No solo estaba en la clase de los especiales, sino que además era tímido. Las aparatosas gafas de montura metálica, que empezó a llevar para corregir su mala visión, tampoco ayudaban.
Cada vez que intentaba jugar al baloncesto o subirse a los columpios del patio, los abusones se concentraban a su alrededor. Le repetían la misma cantinela, alternando «mongólico, mongólico» con «cuatro ojos». A partir de tercero de primaria, empezaron a llamarlo «Mr. Retardo1», un mote que se le quedaría pegado durante años.
Vernon hincó los codos para sacar buenas notas, pero su trastorno de aprendizaje mandaba todos sus esfuerzos al traste. Sin embargo, había una asignatura en la que destacaba: ética. Era la única asignatura que se le daba bien y sacó un merecido sobresaliente.
Todo lo relacionado con la ética le apasionaba. Le entusiasmaban el saludo a la bandera y el juramento de lealtad. Y le encantaba también aprender cómo ser un buen ciudadano, desde el funcionamiento del Congreso a todo lo relacionado con ello. En el fondo de su corazón, sabía que no se podía ser ni más estadounidense ni más demócrata que él. Algo en su fuero interno anhelaba ser parte de algo más grande que él, algo glorioso, algo que hablara por sí mismo.
En cuarto de primaria, cuando Vernon tenía entre nueve y diez años, cursó Historia de Texas, una asignatura obligatoria (cuya segunda parte llegaría tres años después, en séptimo). Entonces aprendió sobre los anglosajones que habían colonizado el territorio en 1800, muchos de los cuales fueron mujeres y hombres famosos por su individualismo y su carácter irascible y pendenciero.
Vernon no sabía demasiado sobre el pasado de su estirpe. Bonnie le había contado que su madre era descendiente de una acaudalada familia inglesa, los Tillman. La ascendencia de su padre era escocesa-irlandesa, originaria de Kentucky, tipos duros e implacables que iban armados y bebían más de la cuenta. Vernon sabía que era gente a quienes la generación de Bonnie tachaba de paletos. Pero solo sabía eso. En cuanto a la familia de su padre, los Howell, no le habían contado prácticamente nada.
La historia de Texas le facilitaría un mito para explicar quiénes eran sus ancestros. Uno de los libros de texto que más se estilaban en la época, The Texas Story, se refería así a los colonos anglosajones que habían desembarcado en el territorio: «Una serie de cronistas negligentes y prejuiciosos han retratado la temprana Texas como un paraíso para asesinos, ladrones, malversadores, rufianes, tahúres y demás indeseables de su calaña. Se trata, sin embargo, de afirmaciones sin fundamento», escribió el autor. Los colonos anglosajones eran, en realidad, buena gente. «Capaces, agresivos y amistosos.» Valoraban especialmente la dureza y la autosuficiencia, y se preciaban de ser una factoría de «hombres preparados» a quienes se permitía vivir en sus propios términos, siempre y cuando no violaran el código ético de la comunidad.
Vernon aprendería que el momento culminante de la historia de Texas fue el asedio de El Álamo en 1836. Sus libros de texto mostraban a toda página y con todo lujo de detalle las hazañas sangrientas y la lucha a muerte de Stephen Austin, Davy Crockett y su banda de combatientes anglosajones, que se vieron sobrepasados en número. Según The Texas Story, «el documento más heroico en la historia de Estados Unidos» era la célebre carta que envió William B. Travis desde el fuerte. El libro la reproducía íntegramente.
«Estoy acorralado por un millar o más de mexicanos bajo el mando de Santa Anna», escribió Travis. «Llevo veinticuatro horas soportando un bombardeo impenitente y todavía no he perdido a un solo hombre. El enemigo ha exigido la rendición a discreción, de otro modo, mi guarnición caerá aniquilada bajo su espada... He rebatido la exigencia con un cañonazo y nuestra bandera sigue ondeando orgullosa en las murallas: Nunca me rendiré, nunca retrocederé...
»Posdata: El Señor está de nuestro lado...