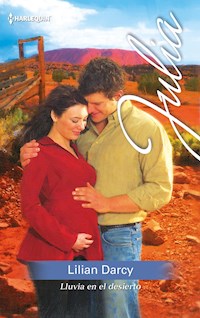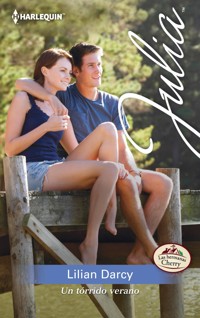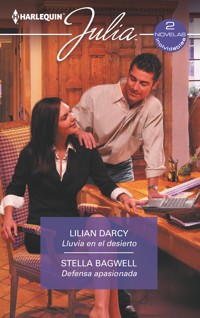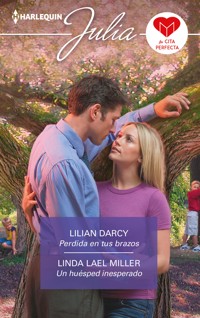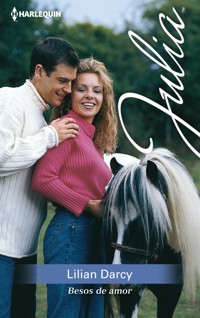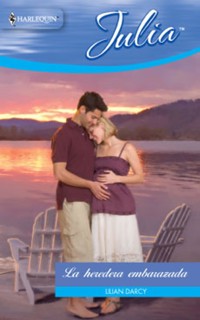
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
A pesar de que aquel ascenso era para él, su jefe le había dado el puesto a su hija, la caprichosa e irresponsable Atlanta Sheridan, y ahora Nate tenía que enseñarle sus funciones.Aunque Atlanta Sheridan, Lannie para sus amigos, parecía la típica heredera, Nate pronto descubrió que eso era sólo en apariencia. Su superficialidad ocultaba a una persona cálida, inteligente y divertida. Nate no quería sentir nada por ella y mucho menos encontrarla atractiva. Para un hombre con fama de hacer siempre lo correcto, acostarse con la hija del jefe no era lo más apropiado. Y entonces cayó la bomba, algo que podía poner fin a su carrera: ¡la heredera estaba esperando un bebé suyo!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Lilian Darcy. Todos los derechos reservados.
LA HEREDERA EMBARAZADA, N.º 1872 - noviembre 2010
Título original: The Heiress’s Baby
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
®y ™son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9270-4
Editor responsable: Luis Pugni
Capítulo 1
Agosto, San Diego
Lannie seguía en el baño.
Nate había pasado la última media hora en el bar del hotel, tomando un café con su hermana Krystal.
Para ella, el encuentro tenía por finalidad idear juntos una estrategia. Para él, no era más que una petición de dinero al hermano mayor. Al irse, había dejado a Lannie en el cuarto de baño y todavía seguía allí dentro.
Todo estaba en calma. La puerta estaba cerrada.
No se oía el agua de la ducha correr, ni el sonido del secador o el trajín de los productos de maquillaje sobre la encimera de mármol. Se quedó escuchando, sintiendo que invadía su intimidad y poniéndose cada vez más nervioso. Además, ya estaba demasiado tenso por los últimos problemas en su familia.
Su cabeza daba vueltas, intentando resolver los asuntos de su hermana. Le había dado un cheque por el dinero que quería y que incluía sus últimas deudas y algo más. Pero ¿serviría de algo? ¿Qué podía hacer para que aquella bola de nieve terminara produciendo beneficios a largo plazo?
Y respecto a su madre…
No era algo de lo que pudiera ocuparse en aquel momento, se dijo. Tenía que concentrarse en lo que era realmente importante.
¿Estaría Lannie bien? ¿Le habría pasado algo?
¿O acaso lo habría abandonado y habría pedido un coche para el aeropuerto y tomar así el siguiente vuelo que saliera de San Diego? Desde que llegaran el jueves, no había dejado de pensar en que pudiera hacerlo.
La noche anterior la había escuchado por teléfono pidiendo información sobre el horario de vuelos.
Se giró hacia los armarios y abrió las puertas, confiando en verlos vacíos. Se lo merecía. Debería haberle puesto las cosas más fáciles. Debería haber evitado que fuera a la cena del viernes y que ayudara con los preparativos del sábado. Podía haber evitado su encuentro con Krystal, haberle dicho a su hermana que solucionara ella sola sus problemas o simplemente haber ido al grano y haberle firmado el cheque en la recepción del hotel.
En el armario, vio los vestidos de Lannie allí colgados, sobre un puñado de zapatos a conjunto.
Su pulso volvió a tranquilizarse y la sangre dejó de latir en sus oídos. Por un momento, se sintió aliviado.
No se había ido. Seguía allí.
Miró su reflejo en el espejo y vio la tensión en su rostro.
Luego, oyó el sonido de los grifos corriendo en el cuarto de baño y volvió a la pregunta inicial. Si Lannie no había salido corriendo de San Diego y de la vida de Nate, ¿por qué llevaba tanto tiempo en el cuarto de baño? ¿Estaría bien?
—¿Lannie? —la llamó por fin.
—Sí, estoy aquí.
Su voz sonó extraña.
—¿Estás bien?
Después de lo que había estado dando vueltas en su cabeza durante los últimos cinco minutos, aquella pregunta resultaba demasiado vaga. Estaban al limite y ambos lo sabían. Habían hablado de ello varias veces, pero sin entrar en el fondo del asunto, como dos boxeadores dando vueltas en el cuadrilátero sin atreverse a lanzar un puñetazo. No habían resuelto nada, ni habían dicho nada con claridad.
—Sí, estoy bien más o menos.
—¿Más o menos?
—Dame un minuto más.
Se volvió a oír el agua corriendo y el sonido del cepillo de dientes eléctrico. Finalmente, salió.
No tenía buen aspecto. Aunque no hubiera estado pálida, ni hubiera llevado el pelo recogido de mala manera, habría sabido que no estaba bien. La expresión de sus ojos, la tensión alrededor de sus labios, la postura de su cuerpo… Todo tan diferente a lo guapa, impecable y segura de sí misma que normalmente estaba.
—¿Qué tal tu reunión con Krystal?
—Bien, lo de siempre. Pero…
—¿Tenías razón acerca de lo que quería? Sí, adivino que sí que…
—No quiero hablar de mi hermana ahora. ¿Qué te pasa? No tienes buen aspecto…
—Dame un minuto más.
—Cuéntamelo.
—Lo haré —dijo ella y se sentó en la cama, como si estuviera reuniendo las fuerzas o buscando las palabras.
Por un lado, deseaba que se lo contara y terminar así con el sufrimiento de ambos. Por otro, quería abrazarla, hundir el rostro en su pelo y decirle que no tenía por qué contárselo si no quería. Que fuera lo que fuese, a la larga todo se arreglaría porque él estaba allí y juntos lo solucionarían.
Pero ¿querría Lannie oír eso? Seguramente no.
Así que se sentó junto a ella, la tomó de la mano y acarició sus dedos.
—No hay prisa, Lannie.
Su piel era suave y deseó olerla. Como siempre, quería llevársela a la cama, pero ella parecía estar a kilómetros de allí y de lo que fuera que había pasado en el cuarto de baño y que la tenía atormentada.
Ella respiró hondo y se llevó las manos a las mejillas, mientras se mordía el labio inferior.
—No quiero que pienses que me he estado guardando esto para mí sola. No me he dado cuenta hasta ahora. Los síntomas… No había caído en la cuenta y… ¡estoy tan asustada! No me lo esperaba. No estoy preparada. No he tenido tiempo de pensar. Y este viaje ha sido muy duro… ¡Estoy asustada!
—Dilo de una vez, Lannie.
—De acuerdo, sí —dijo y volvió a inspirar sin dejar de mirar sus ojos azules—. Creo que estoy embarazada, Nate. De hecho estoy casi segura.
En apenas segundos, había pasado de ser la posibilidad más remota a ser lo más evidente del mundo.
¡Embarazada!
Sabía exactamente lo que debía de estar pasando por la cabeza de Lannie, lo que su instinto le decía. En el pasado, sus estrategias siempre habían funcionado.
Le habían ayudado a hacer frente tanto las expectativas conservadoras y estereotipadas de sus padres como a los bandoleros armados de la montaña.
Así que abrió la boca y las palabras fluyeron.
—Embarazada. Imagino que ya habrás pensado, incluso antes de darme la noticia, cómo vas a salir de ésta, ¿verdad?
Capítulo 2
Junio, al norte del estado de Nueva York
Atlanta Sheridan no era la típica heredera de un hotel. O eso le habían contado a Nathan.
Aun así, en aquel momento lo parecía. La estaba observando dirigirse hacia él por la pista del aeropuerto, con su caminar altivo. Su pelo rubio brillaba bajo el sol del mes de junio y se agitaba bajo la brisa. Sus piernas bronceadas terminaban en unos zapatos de finas tiras y altos tacones. Sus gafas de sol llamaban la atención, cuando se suponía que pretendían el efecto contrario, y su ropa se veía cara.
«No durarás ni un mes aquí, guapa», pensó Nate con cínica satisfacción.
Le gustaban las mujeres fuertes e interesantes, no las insulsas. En los últimos años, entre sus relaciones serias se incluían una esquiadora olímpica, una fotógrafa del mundo salvaje y una profesora de ecología. Ése era el tipo de compañía femenina que le gustaba, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, una mujer como aquélla…
El aeropuerto del norte de Nueva York era pequeño. Allí estaba ella, atravesando la puerta de cristal que daba al edificio que hacía las veces de terminal.
Parecía una nave prefabricada, con un par de oficinas a un lado y máquinas de refrescos en los rincones.
—Señorita Sheridan —dijo saliendo a su encuentro.
—Sí, hola, ¿cómo está? —contestó sonriendo y quitándose las gafas antes de extender su mano.
La laca de sus uñas brilló al estrechar su mano. Su labio superior tenía una pequeña prominencia.
—Bien, estoy bien —dijo balbuceando—. Soy Nate Ridgeway. Nate.
Aquella mujer tenía unos increíbles ojos azules y estrechaba la mano con firmeza.
Una mezcla de repentino deseo, junto con asombro, curiosidad y algo más que no fue capaz de definir, lo invadió en cuestión de segundos. Algo había pasado y no tenía sentido. Era una mujer muy atractiva. Pero no podía comprender el resto de sensaciones que lo habían asaltado.
—En ese caso, llámame Lannie.
—Lannie —repitió, todavía luchando contra no sabía qué.
En los treinta segundos que hacía que la conocía, lo había trastornado hasta la médula. Era como si le hubiera cambiado la vida.
En sus mejillas, bajo sus atrayentes ojos zafiros y tras una fina capa de maquillaje, se podía adivinar su piel quemada y lo que parecía una picadura de mosquito. No tenía ni un gramo de exceso de peso. De hecho, al verla caminar por la pista había pensado que era demasiado delgada para su gusto, aunque tenía un buen tono muscular en los brazos.
Al fijarse en su bronceado por segunda vez, se dio cuenta de que se debía a pasar tiempo al aire libre y no a haber pasado tiempo simplemente tumbada en una playa del Caribe.
Nate volvió a pensar en lo que el gerente del hotel Sheridan Shores en Carolina del Norte le había dicho la semana pasada en una reunión.
—Atlanta Sheridan no es el estereotipo de la típica heredera de un hotel. Si alguna vez la conoces, no te equivoques y no la juzgues mal.
En aquel momento, Nate no había sospechado que la conocería tan pronto y en tales circunstancias.
—¿Has facturado equipaje?
Había llegado en un vuelo comercial, pero sólo había tres pasajeros más en el pequeño avión. Un vehículo portaequipajes que más bien parecía un carrito de golf se dirigía a la terminal, cargado de un puñado de maletas.
—Sí, claro, tengo maletas —dijo sonriente, arrugando la nariz—. Ayer estuve de compras.
—Muy bien.
El carrito de golf llegó a un lateral del edificio y su contenido fue descargado en el interior. Y sí, sí que había ido de compras. Siguiendo sus indicaciones, sacó dos enormes maletas de Louis Vuitton que parecían baúles, una bolsa exótica que parecía hecha de alfombra y una vieja mochila que, a juicio de Nate, debía de pesar al menos veinte kilos. Tenía un saco de dormir atado y un par de botas de senderismo colgando en la parte superior.
—Yo me ocupo de éstas y tú de cargar con las otras, ¿de acuerdo? —dijo ella sacando los tiradores de las maletas de Louis Vuitton, mientras empujaba con el pie la mochila hacia él.
—Claro. El coche está aparcado ahí fuera —dijo—. ¿De dónde vienes? Tu padre no me lo ha dicho.
Una mochila de senderismo y unas maletas de Louis Vuitton, su rostro quemado por el viento, aquellos zapatos de tacón, adicta a las compras, con tono muscular… Algo no cuadraba y la necesidad de saber algo lo reconcomía.
—Bueno, las dos últimas noches las he pasado en el Sheridan Central Park, pero si te refieres a antes de eso… —dijo y dirigió la mirada a la mochila que él cargaba en los hombros—. Turquía.
—Vaya, Turquía.
Los tirantes de la mochila estaban demasiado tensos para el tamaño de sus hombros, pero para un trayecto de apenas cincuenta metros no merecía la pena ajustarlas. Así que Nate se encogió de hombros para acomodar el peso.
—El señor Sheridan, Bill, tu padre, no especificó.
De hecho, me enteré de que venías hace un par de días.
—Sí, el viaje se acabó antes de lo previsto.
La heredera de los hoteles Sheridan se estremeció antes de girarse y no dio más detalles. Nate se quedó tratando de averiguar las lagunas que se le escapaban.
Se sentía como si acabara de salvarse de ser atropellado por un camión de dieciocho ruedas. ¿Se habría dado cuenta ella? Esperaba que no.
Aquella mujer no era lo que había imaginado. Por segunda vez aquella semana, había sido pillado de improviso y no le gustaba lo más mínimo. Había tenido esa sensación durante toda su vida, gracias al caos que era su familia, pero eso no quería decir que supiera manejarlo con soltura. Todo lo contrario. Tenía un odio visceral a desconocer el suelo sobre el que pisaba.
El lunes había estado seguro de que antes de que acabara la semana sería nombrado director del hotel Sheridan Lakes. Había sido el subdirector durante más de un año y en marzo había desempeñado el puesto del director mientras Ed estaba de baja recibiendo tratamiento de quimioterapia. Pero tanto la enfermedad como el tratamiento lo estaban dejando sin fuerzas, así que Ed había decidido dejar el trabajo. Ahora, se suponía que él ocuparía el puesto.
—Me gusta que vayas a ser mi sucesor, Ridgeway —le había dicho Ed.
Sin embargo, dos días más tarde, Bill Sheridan había llegado al hotel en su helicóptero privado, algo habitual en él. Le gustaba ocuparse personalmente de sus lujosos hoteles, incluso ahora que tenía treinta y cinco. Parecía cansarse si se quedaba en un mismo sitio por mucho tiempo y rara vez anunciaba su llegada.
Bill había invitado a Nate a comer en Lavande,el restaurante de cinco tenedores del hotel.
—El plan ha cambiado. Mi hija vuelve a casa inesperadamente. Necesita un descanso y un cambio de aires, y he decidido darle un puesto de responsabilidad.
Tendrás tu oportunidad, así que no pienses que te estoy descartando. Dentro de seis meses te harás cargo del Sheridan Turfside. De momento, quiero que te ocupes de ayudar a Atlanta… Bueno, ella prefiere que la llamen Lannie. Quiero que la ayudes en lo que le haga falta, que seas su mano derecha. Hizo un máster en Harvard, bueno, casi, y ha hecho prácticas en varios de nuestros hoteles a lo largo y ancho del país...
«Sí, entre fiesta y fiesta en Londres y Hollywood», pensó Nate, que había visto fotos en las revistas.
—… así que está preparada. Mi hija te va a sorprender.
Sí, claro.
—Por supuesto, Bill.
Nate tuvo que tragarse su ironía y su desilusión.
No quería mudarse al Sheridan Turfside de Kentucky.
Le gustaba estar allí, en las montañas Adirondack de Nueva York. Aquel hotel era más bonito y lujoso y más complejo para administrar. Y le gustaban más los paisajes de los alrededores que las granjas de caballos de Kentucky.
Le gustaban tanto los espacios abiertos que se habían convertido en una necesidad. Incluso se las había arreglado para ahorrar el dinero suficiente para comprarse un terreno allí, a pesar de los efectos negativos que su madre y su hermana producían en su cuenta bancaria.
—Es una muchacha muy brillante y capaz —le había dicho Bill Sheridan sobre su hija—. Puede saltar a un cargo de responsabilidad si cuenta con la persona adecuada que le ayude a hacer la transición. Y esa persona eres tú, Nathan. Espero que sepas asumir el reto.
Quizá no había disimulado bien su ironía. Había un tono de advertencia en aquel último comentario.
—Sí, por supuesto —había contestado, tratando de sonar entusiasmado.
Entonces, el teléfono móvil de Bill había empezado a vibrar sobre la mesa y había pasado el resto de la comida recibiendo y haciendo llamadas, excusándose cada vez, mientras que Nate se había quedado abandonado en sus pensamientos.
Había visto las fotos de la heredera de los hoteles Sheridan en los periódicos y las revistas: en la sala VIP del aeropuerto de Heathrow de Londres, del brazo de un famoso actor, tomando el sol semidesnuda en un yate en el Mediterráneo…
Analizando lo que Bill Sheridan le había dicho, Nate concluyó que la señorita Sheridan quería aquel puesto como terapia. ¿Por un desengaño amoroso?
¿Por un fracaso en los negocios? Habían corrido rumores de que quería lanzar su propia línea de moda y quizá no había sido capaz de ponerla en marcha. Quizá su padre estuviera obligándola a sentar la cabeza. Oquizá estuviera tan sólo aburrida. Fuera lo que fuese, no parecía probable que durara demasiado en aquel puesto.
Le había parecido bastante improbable hasta que había visto la calidez, intensidad e inteligencia de los ojos azules de Lannie y había sentido la energía de su apretón de manos.
Más allá de aquella misteriosa atracción, sintió intriga. Quizá hubiera algo más tras aquella fachada de heredera mimada o de las expectativas de un padre orgulloso.
Nate no se había parado a considerar que podía ponerle las cosas difíciles a fin de asegurarse su puesto.
¿Estaba dispuesto a hacerlo? ¿Estaba dispuesto a ocultarle información, a confiar los grandes eventos del hotel al personal más inexperto?
Él no era así y no iba a jugar sucio ahora, aunque esa estrategia fuera la única que lo protegiera frente al peligro que Atlanta Sheridan suponía para él.
No, sólo tenía una elección. Tenía que hacer exactamente lo que Bill Sheridan le había pedido, poner buena cara y ayudar a aquella impresionante mujer en todo lo que pudiera.
Lannie reparó en que Nathan Ridgeway no habló demasiado durante el camino.
Nate. Nathan. Su nombre no hacía más que dar vueltas en su cabeza, como si fuera una frase en un idioma extranjero que tuviera que aprenderse de memoria. Era una combinación de sonidos que no había significado nada unos minutos antes, pero que ahora tenían un gran sentido.
Nathan, Nate Ridgeway.
En el aeropuerto, lo había visto nada más abrir la puerta de la terminal y enseguida había adivinado que era el hombre que su padre le había dicho que la ayudaría en todo lo necesario. A simple vista, lo había tomado por el conductor que la llevaría al hotel, pero al reparar en su ropa, había adivinado que tenía que ser él.
Algo había cambiado nada más estrechar sus manos. Enseguida se había arrepentido de haber ido a la peluquería y de tiendas el día anterior, a pesar de lo necesario que le había parecido en su momento. Y también de la ropa y de los zapatos que llevaba puestos, aunque esa mañana en su habitación del hotel Sheridan Central Park le habían parecido divertidos y veraniegos.
Pero la hacían parecer una cabeza hueca y no lo era, a pesar de que no le importaba lo que pensaran los desconocidos. De alguna manera, así se sentía protegida. Las revistas daban la impresión de que aquél era su aspecto habitual y no era así. A veces, era incluso una forma de desafío para que la gente se preocupara de descubrir la verdad si tenían interés en conocerla de verdad. Pero ese día, al conocer a Nate…
Lo había saludado con lo que llamaba «apretón de manos número dos». No era el simple roce de manos que utilizaba cuando quería dar la impresión de ser la típica heredera, sino un apretón fuerte, breve y seguro, para hacerse valer y evitar que la subestimaran.
Él también se había dado cuenta. Su opinión sobre ella había cambiado al instante y eso le había agradado a Lannie, aunque su expresión se hubiera vuelto más tensa y no hubiera dicho nada. No había recibido el típico comportamiento servicial al que estaba acostumbrada de los empleados de su padre. Lo cual significaba que el señor Ridgeway no era un pusilánime.
Perfecto. Ella tampoco lo era.
Pero algo más había ocurrido al estrechar su mano.
Había sentido una extraña energía, como si hubiera abierto una ventana al frío aire de la montaña, como si hubiera escuchado de pronto los acordes y la melodía de una canción conocida. Su corazón había dado un salto. La sangre se había acelerado en sus venas.
Aquel hombre era diferente. Lo había percibido instintivamente sin saber por qué.
En el rincón oscuro de una discoteca a la una de la madrugada, habría sido un momento excitante. Se habrían sonreído, ambos habrían reconocido aquella atracción y se hubieran dejado llevar por la clandestinidad. Sin embargo, en aquel momento, ambos se habían puesto en guardia. Si se sentía atraído por ella, era evidente que no estaba dispuesto a dejar que aquella atracción se interpusiera en su camino.
Era más que capaz de cargar con su pesada mochila sin apenas esfuerzo. Le había llamado la atención la facilidad con la que se la había echado al hombro. La sonrisa que le había dedicado al saludarla había sido firme y, de alguna manera, franca. Se había dado cuenta de que tenía sus propias reglas y de que las aplicaba con rigor.
Empezó a preguntarse más acerca de él. Parecía unos años mayor que ella. Debía de tener unos treinta y tres o treinta y cuatro años frente a los veintinueve de ella. Tenía el aspecto de un miembro del séquito de seguridad presidencial: pelo muy corto y oscuro, gafas de sol oscuras, un impecable traje con camisa y corbata y un reloj en su muñeca izquierda que seguramente podía tomarle la tensión, además de informarle de la temperatura, la altitud y la hora, en cuestión de milésimas de segundo. Además, la mayoría del tiempo tenía la cara de póquer del servicio secreto.
—Estará a tu disposición para cuando lo necesites —le había dicho su padre por teléfono la noche anterior—. Te recogerá en el aeropuerto y te contará todo lo que tienes que saber. Él te enseñará. Es un hombre inteligente, fuera de lo corriente y sabe que su trabajo peligra si no te pone las cosas fáciles, Lannie.
—¡Papá!
No le gustaba ser tratada con privilegios. Bueno, lo cierto era que le gustaba siempre y cuando fuera en sus propios términos y cuando ella quisiera.
En la búsqueda de su propia identidad, había evitado aprovecharse de los privilegios. ¿Tenía que elegir entre las opciones que le ofrecía la vida acomodada de sus padres y convertirse en ejecutiva o dedicada esposa? ¿O había algo más como colaboradora de causas benéficas o ecologista? Había intentado encontrar su lugar, pero todavía no lo había logrado.
Había pasado la mitad de su vida adulta en sitios donde el dinero y las influencias de su padre no llegaban. En aquellos lugares, nadie sabía que ella era Atlanta Sheridan, aquélla que salía en las fotos de las revistas y que tres años antes había sido elegida como una de las mujeres mejor vestidas en el mundo.
En las organizaciones con las que colaboraba la llamaban simplemente Lannie, al igual que hacían sus padres. Y lo mismo en el orfanato tailandés y en el bar de Nueva Zelanda donde había pasado seis divertidos meses sirviendo cervezas, haciendo senderismo y tratando de comprender el acento local.
Pero en todo aquello, sentía que algo le faltaba. Lo que ahora tenía que decidir era si todo ese asunto de dirigir un hotel se parecía más a un privilegio o a un paseo por una ruta salvaje.
¿Estaba buscando un nuevo camino, un reto que le hiciera cambiar su vida o algo entre medias?
«¿Quién eres, Lannie Sheridan? Según papá, podrías tenerlo todo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Quién eres y qué es lo que quieres ser el resto de tu vida? Es hora de que dejes de andar probando alternativas y te decidas por una».
Sintió el mismo arrebato de miedo que la había asaltado varias veces en los últimos días. Sabía que tenía suerte de estar allí. En ese momento, podía estar apresada en aquel pueblo perdido de las colinas del Monte Ararat como rehén por causas que ni siquiera entendía. ¿Políticas, religiosas, económicas? La escapada había sido milagrosa y le había dado la impresión de que, si ella o cualquiera de los otros hubiera dado un paso equivocado, su guía habría pasado de ser su aliado a su enemigo.
Por teléfono le había dicho a su padre que no quería ningún trato especial, que quería ganarse el respeto del personal del hotel por sus propios méritos. Pero ahora no estaba segura de haber sido franca. Estaba agotada y sin fuerzas.
Después de un año de duro trabajo en Tailandia, se había tomado un descanso. Había viajado a Londres para encontrarse con su mejor amiga y pasar dos semanas charlando y divirtiéndose, antes de irse a hacer senderismo a Estambul. Pero la experiencia en Tailandia había sido dura y aquel descanso no había sido suficiente.
Quizá lo que necesitaba era sentirse segura y mimada en el lujo de uno de los fabulosos hoteles de su padre. Le encantaba el balneario y tomar el sol en la piscina mientras devoraba libros. Necesitaba tiempo para pensar.
«Relájate, aquí estás a salvo», se dijo.
Inclinó el respaldo del asiento y se acomodó en el suave cuero del coche.
«Estás a salvo».
El aire acondicionado caía como una suave brisa sobre sus piernas desnudas y el sol brillaba en su rostro al pasar bajo los árboles. Nate Ridgeway conducía por las carreteras secundarias que ella tan bien conocía.
El Sheridan Lakes era uno de los primeros hoteles de la cadena Sheridan y había pasado la mayoría de los veranos de su infancia allí, recorriendo los senderos de las montañas y nadando en los lagos. Pronto, tomarían la carretera que rodeaba el mayor de los lagos y pasarían junto a los hoteles y las cabañas, con sus muelles de madera y sus botes amarrados. Luego, en una prolongación boscosa de terreno rodeada en tres de sus lados por el lago, aparecería el hotel.
Allí estaría a salvo.
—¿Puedo descansar una o dos semanas antes de empezar? —preguntó con los ojos cerrados al hombre que estaba a su lado.
Todavía tenía ampollas en los pies de las botas y estaba deseando quitarse los bonitos y estilosos zapatos de marca que llevaba. Había perdido peso en el calor húmedo de Tailandia y unos cuantos kilos más en su interminable travesía por el Monte Ararat, durante la cual, en treinta y seis horas, sólo se había alimentado con un par de barritas energéticas y una botella de agua.
—Por supuesto que puedes hacerlo —contestó él después de unos segundos en silencio.
—No te parece bien, ¿no?
—Estoy aquí para que esta experiencia sea lo que quieras.
Muy diplomático. Había hablado con una voz profunda. Pero las palabras no eran las adecuadas y ella sabía que era culpa suya. Abrió los ojos, volvió a poner el respaldo en posición vertical y esbozó una sonrisa.