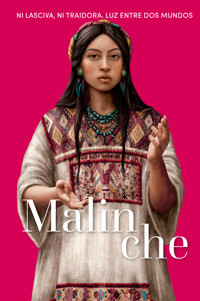9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reinas Rebeldes
- Sprache: Spanisch
NO CALLÓ NI ANTES EL REY Descubre la apasionante vida de Ana de Mendoza y de la Cerda, la célebre princesa de Éboli, conocida por su icónico parche en el ojo y por ser una de las figuras más influyentes de la corte de Felipe II. Inteligente, ambiciosa y culta, desafió las normas de su tiempo y utilizó su posición para intervenir en la política, dejando una huella que la historia intentó reducir a leyenda romántica y escándalo. Esta biografía desmonta los mitos y la leyenda negra que la condenó como intrigante y traidora, y rescata la voz de una mujer que nunca se calló. Su caída revela el miedo del poder masculino frente a la autonomía femenina. Un retrato fascinante de una mujer adelantada a su época, que desafió los límites impuestos a su género y luchó por su verdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
NO CALLÓ NI ANTE EL REY
I. LA FUERZA DE SU APELLIDO
II. A LA ALTURA DE UNA REINA
III. LEVANTARSE Y SEGUIR
IV. LIBRE ANTE EL MUNDO
V. NO CALLARÁN MI VOZ
VISIONES DE LA PRINCESA DE ÉBOLI
LA VISIÓN DE LA HISTORIA
NUESTRA VISIÓN
CRONOLOGÍA
© Yasmina Jiménez Gámez por el texto
© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta
© 2020, RBA Coleccionables, S.A.U.
Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora Diseño interior: tactilestudio
Realización: EDITEC
Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis
Asesoría histórica: María Gómez Martín
Equipo de coloristas: Elisa Ancori y Albert Vila
Fotografías: Heinz-Dieter Falkenstein / Age fotostock: 159; Historic Images / Alamy Stock Photos: 160; Index Fototeca / Age fotostock: 161.
Para Argentina:
Edita RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L., Av. Córdoba 950 5º Piso “A”. C.A.B.A.
Publicada e importada por RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L.
Distribuye en C.A.B.A y G.B.A.: Brihet e Hijos S.A., Agustín Magaldi 1448 C.A.B.A.
Tel.: (11) 4301-3601. Mail: [email protected]
Distribuye en Interior: Distribuidora General de Publicaciones S.A., Alvarado 2118 C.A.B.A. Tel.: (11) 4301-9970. Mail: [email protected]
Para México:
Edita RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229, piso 8, Col. San Pedro de los Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México
Fecha primera publicación en México: septiembre 2021
Editada, publicada e importada por RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229, piso 8, Col. San Pedro de los Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México ISBN: 978-607-556-130-1 (Obra completa)
ISBN: en trámite (Libro)
Para Perú:
Edita RBA COLECCIONABLES, S.A.U., Avenida Diagonal, 189, 08019 Barcelona, España. Distribuye en Perú: PRUNI SAC RUC 20602184065, Av. Nicolás Ayllón 2925 Local 16A
El Agustino. CP Lima 15022 - Perú Tlf. (511) 441-1008. Mail: [email protected]
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025
REF.: OBDO863
ISBN: 978-84-1098-757-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
NO CALLÓ NI ANTE EL REY
La noche del 28 de julio de 1579 Ana de Mendoza y de la Cerda, más conocida como la princesa de Éboli, fue arrestada en su propia casa por su presunta participación en el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario de Juan de Austria. No se presentaron cargos contra ella ni se celebró juicio alguno; sin embargo, ya estaba decidido su cruel castigo. Una condena que cayó sobre su reputación como la prueba irrefutable tanto de su culpabilidad como de todos los rumores que circulaban contra ella. ¿Traición? ¿Cómplice de asesinato? ¿Intriga? De todo ha sido sospechosa a lo largo de la historia y, sin embargo, la única acusación que pesó sobre ella fue, en palabras del propio rey Felipe II, la falta de «quietud y recogimiento» que correspondía a una mujer viuda de su posición.
Ana de Mendoza había nacido en el seno de una de las familias más antiguas e influyentes de la nobleza castellana. Su bisabuelo, el gran cardenal, fue apodado «el tercer rey» por su poder y proximidad a los Reyes Católicos. Orgullosa y consciente de su linaje, Ana pronto ocupó el lugar natural que le correspondía en la corte española. Siendo solo una adolescente, con su madre y su tía llegó a Valladolid, donde Juana de Austria regentaba España en ausencia de su hermano Felipe y con la ayuda de sus dos tías: María de Austria, regente de los Países Bajos, y Leonor de Austria, reina de Portugal y Francia. Rodeada de mujeres inteligentes y poderosas, tuvo sus primeros contactos con los asuntos de Estado. En una época en la que destacar no era una hazaña consentida al segundo sexo, Ana descubrió la dificultad que comportaba y la determinación que requería imponer desde la corte el poderío femenino. Curiosa y ambiciosa, no desperdició la oportunidad de aprender todo lo que se esperaba de una joven de la alta nobleza. Fue casada con el consejero personal de Felipe II, Ruy Gómez de Silva, hecho que incrementó considerablemente su influencia y su poder en la corte, que solo habrían sido mayores si se hubiera tratado de un varón.
No fueron únicamente su rango y la posición social adquirida por su matrimonio los motivos por los que la princesa de Éboli deslumbraba en palacio. Su descaro a la hora de expresar lo que consideraba justo y verdadero, reforzado con una exquisita educación y acompañado de una buena dosis de humor e ironía, la convertía en una mujer sumamente especial. Por esta razón, hizo grandes amigos en palacio —como ocurrió con la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II—, pero también se granjeó un buen número de enemigos que, cuando perdió el favor real, no dudaron en caer sobre ella con todo el peso del rencor, las envidias y los resentimientos acumulados. Su sino cambiaría para siempre cuando, tras enviudar, Ana no quiso renunciar a su papel en la vida pública. Regresó a la corte pese a las presiones externas que la instaban a recluirse en el ámbito privado. Su transgresión le supuso un coste muy alto. Pocos podían entender que, como madre de seis hijos, necesitara mantener el poder y la influencia que había tenido siempre para garantizar el futuro de su prole. Aunque para ello tuviera que enfrentarse al mismísimo rey.
Independiente y, sobre todo, de verbo claro y directo, su personalidad no iba a ser tolerada fácilmente. A una mujer, y en especial a una viuda, se le exigía silencio, discreción y decoro. Su proximidad a uno de los secretarios de Felipe II, Antonio Pérez, terminó por descarrilar la rueda de su fortuna. Si fue su amante o simplemente un socio cercano y necesario en sus negocios carece de importancia, puesto que es bastante improbable que fuera castigada simplemente por haber tenido una aventura siendo viuda; otras muchas disfrutaban sin perjuicios de estos escarceos amorosos en la corte. El error fatal de Ana fue olvidar cuán voluble era la gracia real en cualquier palacio de esa época; tan inconstante como la propia naturaleza humana. El rey había hecho escarmentar a otras mujeres, menos célebres que Ana, encerrándolas y quitándoselas de en medio. Sin embargo, ninguna de ellas era la princesa de Éboli. Ninguna conocía tan bien las transgresiones cometidas por Felipe II.
Antes de su caída en desgracia, algunos de sus contemporáneos —especialmente los hombres—, ya se atrevían a injuriarla con apodos como la Hembra, supuestamente por usar su belleza para seducir y manipular; o Jezabel, como la antigua reina de Israel acusada de decenas de tropelías. Aún en vida de la princesa fueron muchos los que, además, alimentaron el mito de mujer fatal, capaz de instigar a un hombre al asesinato.
Después de lo acontecido tras aquella noche de 1579, fue fácil alimentar la leyenda negra que se iba fraguando entre los detractores de Felipe II en el extranjero y cuyo auge se alcanzaría con la llegada del Romanticismo, en el XXXIX. La ópera de Giuseppe Verdi, Don Carlos (1867), basada a su vez en la obra de teatro de Friedrich Schiller, es un claro ejemplo en el que una casquivana princesa de Éboli aparece enamorada del rey y termina ofreciéndose a su hijo, el príncipe, conspirando contra unos y otros. Unos años después, aparecía la biografía de Gaspar Muro, que, aunque más rigurosa, no duda en retratar a una mujer orgullosa y jactanciosa, superficial y porfiada y que, en los últimos años de su vida, estuvo muy necesitada, según el historiador, de «la autoridad de su marido para dirigirla».
El morbo de una historia protagonizada por una fémina caprichosa y promiscua resulta más interesante para la mayoría que destapar la verdad oculta tras la mujer más controvertida del XXXVI en España. La mayor parte de las calumnias, como aquella que insiste en describirla como despilfarradora y deficiente gestora, se desmontan fácilmente. Durante su matrimonio con Ruy Gómez, Ana fue una consorte comprometida con los sueños de su marido. O ¿fue quizá al revés? La historia cuenta que fue su esposo quien deseaba hacer de Pastrana un ducado próspero para sus vasallos. Sin embargo, es mucho más que probable que ese anhelo perteneciera a Ana, que siempre adoró la villa que había pertenecido a su familia paterna. Juntos, desde luego, se tomaron muy en serio el desarrollo de la villa de Pastrana; tanto que, tras la muerte de Ruy, Ana cumplió este objetivo con éxito manteniendo una administración encomiable.
Cuando se vio envuelta en una intriga política de gran magnitud, que involucraba al mismo monarca, no supo —o no quiso— retirarse a tiempo y con discreción. Muy por el contrario, segura del poder de su apellido y de su condición, cuando se vio injustamente castigada salió a la luz la Ana más valiente y perseverante. Se defendió con uñas y dientes aprovechando todas las herramientas que tenía a su alcance: las reglas bien aprendidas de la corte; las leyes estudiadas en los pleitos a los que se había enfrentado como administradora de su patrimonio; una seguridad y una autoridad que, primero, su título de princesa de Éboli y, más tarde, su obra como duquesa de Pastrana, habían incrementado. Pero, especialmente, un coraje tal que le importó muy poco saltarse las convenciones sociales para defender su honra, su honor y clamar su inocencia. Las consecuencias fueron terribles para ella: un castigo tan despiadado como inhumano. Y pese a la labor rigurosa de aquellos historiadores que, recientemente, han intentado investigar e ir más allá, Ana de Mendoza y de la Cerda aún se merece que le sea devuelta una voz alta y clara que cuente, finalmente, su verdad.
I
LA FUERZA DE SU APELLIDO
Había sentido muchas veces el orgullo de ser
una Mendoza, pero ahora apreciaba
la fuerza de ser mujer.
Era temprano y el viento frío que soplaba con fuerza aquella mañana de finales de abril parecía ignorar el avance de la primavera. Algunos mechones de pelo se escapaban del recogido de Ana rozándole la cara. Lamentó haber desobedecido las órdenes de su madre, muy claras y directas la noche anterior, y haber salido a cabalgar. ¡Qué fastidio! Ahora tendría que escuchar una regañina que con certeza duraría casi una hora. Había esperado a las primeras luces del alba para acudir al establo, pedir a un mozo de cuadra que ensillara su yegua y dar un paseo por los bosques aledaños al palacio. El hormiguero de sirvientes en la casa había empezado antes del amanecer y, aunque a Ana le resultó difícil escabullirse entre la marabunta, necesitaba salir. Según avanzaba, sentía cómo el movimiento a galope tendido y el olor a tierra mojada —la lluvia había bañado Alcalá de Henares durante la noche— le iban despejando la cabeza de las preocupaciones que lo habían emponzoñado todo durante los últimos días. La rama demasiado baja de un árbol le arañó el pelo devolviéndola a la realidad: era hora de regresar. Aunque le había pedido a su doncella de confianza que le cubriera las espaldas, era mucho más que probable que su madre, Catalina de Silva y Andrade, estuviera esperándola en el patio principal a su regreso. Después de todo, ese no era un día cualquiera. Corría el año 1553, a Ana le faltaban dos meses para cumplir los trece y estaba a punto de celebrarse su desposorio. A la fiesta asistiría el mismísimo príncipe Felipe, como padrino del evento. Sufrir una reprimenda había pasado a un segundo plano.
«Ana de Mendoza y de la Cerda, baja ahora mismo de ese animal», le dijo su madre mientras se acercaba a ella con paso rápido. Ana venía con el cabello alborotado y el rastro de algunas hojas verdes enredadas en los rizos negros que, desordenados, le salían de las sienes. Con las mejillas aún rojas por el esfuerzo de la cabalgata, desmontó y clavó la rodilla en el suelo, en señal de respeto a su progenitora. Aguantó el rapapolvo antes de dirigirse a sus aposentos, donde la vestirían apropiadamente para asistir a uno de los momentos más importantes de su vida. Según marcaba la tradición —y las capitulaciones matrimoniales firmadas por sus padres y el príncipe de las Españas—, Ruy Gómez de Silva, su futuro marido, tendría que esperar dos años más para la boda o velación, la misa que oficializaría el compromiso dando paso a la consumación del matrimonio.
Ruy tenía entonces treinta y seis años, veinticuatro más que Ana. La primera vez que lo había visto, hacía unos seis meses, le había parecido un hombre tan viejo como su padre, con aquella barba de señor, por eso le tranquilizaba saber que no tendría que irse a vivir con él inmediatamente. Jamás se le ocurriría desobedecer a sus padres en un asunto tan notable como su casamiento, solicitado por el propio príncipe y pensado para una dama de su alcurnia. Simplemente, en ese momento prefería montar a caballo, correr por los jardines o sentarse a escuchar las historias de su adorada tía, María de Mendoza.
Su madre tenía motivos para estar enfadada, la casa hervía de movimiento para la gran fiesta y no había espacio para ningún invitado más. ¡Y a ella solo se le había ocurrido salir corriendo! Cuando finalizaron los reproches, Ana atravesó el enorme salón que llevaba a las escaleras y, mientras subía los peldaños de dos en dos, sujetándose la pesada falda por encima de las botillas viejas, pensaba irritada en que de nada servía pertenecer a una de las familias más insignes del Imperio español si no podía hacer lo que le apetecía de vez en cuando. ¿Acaso carecía de importancia que su bisabuelo, por su poder y proximidad a los Reyes Católicos, hubiera sido llamado por el pueblo el «tercer rey de España»? «Si el gran cardenal Mendoza levantara la cabeza», pensaba Ana con una sonrisa traviesa en los labios… Era probable que tampoco estuviera orgulloso de haber tenido una bisnieta tan rebelde. Pedro González de Mendoza, así se llamaba el gran cardenal, había dejado de lado sus votos religiosos —el de castidad, al menos— y había perseguido a mujeres y yacido con ellas como si de un hombre soltero se tratara. A su favor había que recordar que, después de haber pecado, nunca se desentendió de sus tres vástagos, asegurándose de que por cédula real pudieran heredar sus títulos y tierras. Aunque las decisiones de su bisabuelo tenían también sus inconvenientes para Ana: había sido decretado que ninguna mujer heredara mientras hubiera descendiente varón vivo. Por esta razón, su padre, Diego Hurtado de Mendoza, seguía soñando con tener un hijo. Ser hija única solo debilitaba las cuestiones sucesorias de su padre; para Ana, sin embargo, las mejoraba considerablemente: heredaría el legado materno y paterno.
En el vestidor, donde las criadas se esforzaban en transformar a esa niña despeinada en una dama de su linaje, Ana pensó en lo poco que le seguían importando a ella las cuestiones de futuro que tanto atormentaban a su padre. Le habría gustado más ser ese chico con el que su progenitor soñaba y haberlo hecho menos desgraciado; estaba convencida de que buena parte de las discusiones de sus padres era culpa suya. Ana se había esforzado con la esgrima, con la equitación e, incluso, con la caza, pero ninguno de estos empeños cambiaba la realidad: era y sería siempre una mujer. Sin embargo, con casi trece años, sabía que no era una fémina cualquiera. Se trataba de una Mendoza. Con todo lo que ese apellido implicaba.
La hambruna y la pobreza asolaban Castilla el año en el que Ana nació. La peste se había sumado a una sucesión de malas cosechas y el pueblo sufría las terribles consecuencias. Sin embargo, esa miseria quedaba lejos de las gruesas paredes del palacio donde Ana llegó a este mundo, a finales del mes de junio de 1540. Era una de las viviendas de sus abuelos maternos, IV condes de Cifuentes, Guadalajara. A Catalina ni el calor que hizo en mayo le impidió ir en busca de la protección que le ofrecía el hogar de su niñez antes de dar a luz; una experiencia de la que entonces no era sencillo que la mujer saliera indemne, poco importaba su clase social.
Los padres de Ana estaban jubilosos con su llegada y decidieron bautizarla en la iglesia de Cifuentes, el 29 de junio de 1540, con el nombre de Juana de Silva. Recibía así el apellido de su madre, según era costumbre entre las niñas nobles, a la espera de que naciera un varón que llevara el Mendoza. Sin embargo, pocas veces fue llamada por su nombre de bautismo y Juana se convirtió en Ana, igual que su abuela paterna. El paso de los años y la imposibilidad de su madre de engendrar más hijos le darían a Ana el derecho a usar el apellido paterno.
Catalina y Diego se habían casado dos años antes y habían vivido angustiados el paso de los meses viendo cómo ella no quedaba encinta. Bien era cierto que Catalina había esperado mucho para casarse: lo hizo con veintiocho años. Conocía a Diego desde niña y sabía que era un mujeriego irremediable, motivo que ella había esgrimido ante sus progenitores para retrasar el enlace. Finalmente, Catalina había acatado las órdenes de sus padres y firmó sus capitulaciones matrimoniales en mayo de 1538. Su padre, Fernando, no entendía las reticencias de la novia; la relación con los Mendoza había sido siempre estupenda. No era solo una amistad al uso, ambas familias, muy cercanas a la corte, compartían ideología política: la defensa a ultranza del partido humanista, una corriente de pensamiento que pretendía alejar la vida política y moral de la rígida doctrina impuesta por la Iglesia católica.
En cuanto a estatus social, los padres de Catalina pertenecían a los grandes de España: el abuelo materno de Ana, Fernando de Silva, había sido embajador en varias cortes europeas y protegido del emperador Carlos V. Los padres de Diego, por su parte, Diego Hurtado de Mendoza y Ana de la Cerda, arrastraban el poderío de uno de los linajes más antiguos y ricos de España, que contabilizaba en esos años más de noventa mil vasallos distribuidos entre las Américas y Europa. Los Mendoza no habrían consentido un matrimonio que no estuviera a la altura de su nobleza, y la estirpe de Catalina cumplía estas expectativas. Por parte de ambas familias todo indicaba que Ana acabaría ligada a la corte con la misma certeza con la que, en su mundo, se sucedían los reyes en el poder. Mientras crecía, sin embargo, era obligación de su madre prepararla para ser una gran dama de la aristocracia digna de estar al lado de cualquier monarca.
Para formar a Ana, Catalina contaba con la ayuda de su buena amiga y cuñada María de Mendoza y de la Cerda. Entre los palacios de Toledo, Alcalá de Henares y Madrid, disfrutaban la una de la compañía de la otra contribuyendo a la educación de la niña. Desde muy corta edad, Ana se mostró risueña, despierta y muy traviesa. Correteaba por las habitaciones de palacio y por los jardines olvidándose la mayoría de las veces de quién era y escondiéndose de sus cuidadoras, que enloquecían buscándola en cada rincón de la vasta vivienda. Cuando las criadas la reprendían, ella levantaba altiva la cabeza y recibía la regañina conteniendo las lágrimas con dignidad fingida mientras le temblaba la barbilla.
Aunque prefería los juegos a las clases de latín, que su tía le impartía con paciencia y con cariño, nunca desperdiciaba la ocasión de pasar un tiempo con ella. Ana reverenciaba profundamente a su tía María, quizá porque, aun siendo una niña, adivinaba el coraje que revelaba el comportamiento de esa mujer. Pese a su belleza e inteligencia, su tía había decidido no casarse y no vestir los hábitos, las dos únicas opciones posibles en esa época para una dama de su condición. María desafiaba con esa actitud las normas básicas de su posición social. En Toledo, la tía de Ana vivía en un convento como pisadera, es decir, entrando y saliendo cuando le apetecía como solo podían hacerlo las damas de la nobleza. Eso no le impedía pasar también mucho tiempo fuera de Toledo, en casa de su hermano en Alcalá de Henares, Pastrana o Madrid. María no solo ayudaba a su cuñada con la crianza de Ana, también asistía a Diego en la administración de sus estados.
Su madre y su tía se reunían muy a menudo, en uno de los grandes salones del palacio de Alcalá de Henares, con un grupo de intelectuales para leer poemas en latín, una de las grandes aficiones de ambas mujeres. María, además, escribía poesía. Ana se colaba a veces en esas reuniones y, escondida tras algún mueble sin miedo a las posibles represalias, escuchaba las voces de las dos mujeres que más amaba en su vida recitando a Plinio. Esos encuentros literarios estaban presididos por el poeta Alvar Gómez —cura y, a su vez, tutor de latín de su tía—, que se había enamorado profundamente de María. Ana siempre sospechó que, tras la decisión de su tía de permanecer soltera sin hacerse monja y que tanto había enfadado a su abuela, estaba el amor secreto que ella también profesaba a su tutor.
La inteligencia de Catalina era muy admirada por su entorno y la influencia femenina que recibía Ana le enseñaba a pensar por sí misma. Un ascendiente que desagradaba a su padre, especialmente cuando iba acompañado de la tendencia de su hija a expresar libremente sus pensamientos como si fuera un hombre. ¡Que Dios la perdonara! Diego insistía a su hermana y a su mujer en que inculcaran a la niña las ideas de los moralistas, que la ayudarían a convertirse en la perfecta doncella y, después, esposa. El padre de Ana, como la mayoría de los hombres, coincidía con esas ideas tan extendidas que, años después, plasmaría Fray Luis de León:
El mejor consejo que les podemos dar a las tales es rogarles que callen […], es justo que se precien de callar todas, así aquellas a quien les conviene encubrir su poco saber como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar poco.
La pequeña Ana intentaba escuchar a su padre y procuraba ser más reservada. No funcionaba durante períodos largos: la intención quedaba desterrada por la prontitud entrenada de su lengua. Su madre también era rápida con las palabras en aquellas discusiones con su padre que tanto incomodaban a Ana. Muchas veces, mientras la veía leer en el salón contiguo a la biblioteca —una práctica poco común en aquella época, cuando lo normal era la escucha grupal de una lectura en voz alta—, Ana se preguntaba cómo esperaba él que una mujer como su madre se mantuviera callada ante sus constantes humillaciones.
Con una de las bibliotecas femeninas más grandes de la época, Catalina añadía a su lista de mujer inusual el ir comprando libros relativamente recientes en el mercado, y Ana sabía que aquella necesidad no solo respondía a su afición por la lectura, también deseaba que su hija fuera una dama erudita, buena conversadora y espabilada. Mecenas de los studia humanitatis, Catalina la apremiaba a estudiar latín, gramática y griego; también leían juntas a filósofos como Platón y Aristóteles. Entre sus posesiones estaba El Cortesano, de Baltasar de Castiglione, que no solo ahondaba en el papel femenino de una forma positiva, sino que además resultaba muy útil para explicar cómo comportarse en la corte, un tema que fascinaba a la niña. Su mayor placer, sin embargo, era escuchar a su tía o a su madre mientras leían novelas de caballerías sentadas junto a la chimenea. Los moralistas predicaban que esos libros solo podían conducir a la locura y a la ruina, especialmente la de las mujeres; aunque no conseguían convencer a las clases altas, que las habían elegido como uno de sus pasatiempos favoritos.