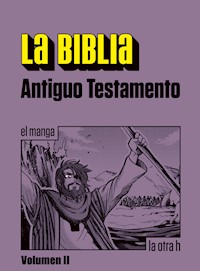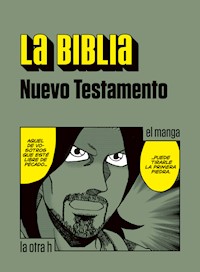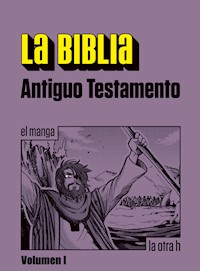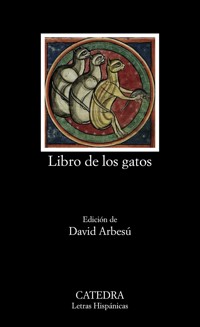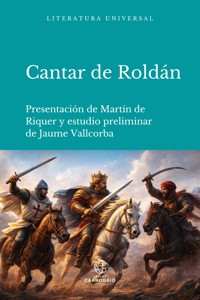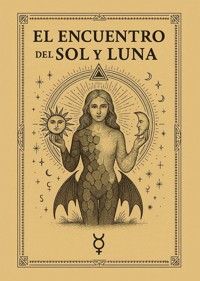Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Melusina
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: [sic]
- Sprache: Spanisch
Memorias de un ciudadano ucraniano, Kiev, 1870, presentadas como una confesión de una desviación sexual confirmar las tesis del doctor Havelock Ellis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Editorial Melusina, s.l., 2012
www.melusina.com
© De la traducción del francés: Elisabeth Falomir Archambault
Reservados todos los derechos de esta edición
eisbn: 978-84-18403-58-3
Contenido
Introducción
iInocencia
iiEl despertar
iiiIniciación
ivLibertinaje
vLas últimas aventuras
vi Viaje a Italia
vii La caída
Introducción
∼ Antes de sumergirse en la lectura de estas precoces memorias sexuales, conviene recordar los avatares de su escritura y publicación, que pueden resultar esclarecedores para el lector.
El texto que presentamos bajo el título de Lolita secreta fue publicado por primera vez en Francia, en 1926, como Confession Sexuelle d’un Russe du Sud. Se trata de las memorias —que hoy consideraríamos sui generis por su sesgo moralista— de un ciudadano ucraniano, nacido en Kiev en torno a 1870 y poseedor de una extraordinaria educación; de ahí que fueran escritas en un elegante francés, sazonado con términos en latín y griego, entre otros idiomas, en la línea de la mejor literatura pornográfica. Se trata de una obra que el autor anónimo, identificado en la edición estadounidense como Víctor X, envía al entonces famoso sexólogo británico Havelock Ellis y que este incluirá en su monumental obra Etudes de Psychologie Sexuelle (París, 1926). Escritas entre 1908 y 1912, las memorias se presentan como una confesión sobre una desviación sexual y su objeto es confirmar las tesis del doctor Havelock Ellis, tal y como se encuentran «diseminadas en sus libros».
Havelock Ellis* fue un pionero en la medicalización de la vida sexual. Suyo es el mérito de haber escrito a cuatro manos el primer texto sobre la homosexualidad sin los prejuicios morales vigentes en la época y de haber legado para el imaginario psicoanalítico conceptos de enorme capital simbólico como narcisismo y autoerotismo. También acuñó el término eonismo inspirándose en la célebre vida del Chevalier d’Eon para referirse a lo que hoy denominaríamos transgénero.
Havelock Ellis quiso que el testimonio de Víctor X figurara en su obra Eonism and Other Supplementary Studies (1928), pero su editor estadounidense se opuso argumentando, en una carta fechada el 13 de agosto de 1927, que «todos los detalles que el ruso da no pueden traducirse al inglés. En Rusia dicen cualquier cosa, escriben cualquier cosa y hacen cualquier cosa que les apetece; pero aquí no podemos hacerlo».** Así las cosas, el texto quedó enterrado como inocuo apéndice al volumen vi de la ya citada Etudes de Psychologie Sexuelle.
Seis años antes de la composición de Lolita, Edmund Wilson envió a Vladimir Nabokov el volumen vi de Havelock Ellis llamándole la atención sobre el apéndice en cuestión que consideraba «una obra maestra rusa sobre el sexo». La respuesta de Nabokov fue la siguiente:
Disfruté enormemente con la vida amorosa del ruso. Es increíblemente divertida. ¡Qué enorme suerte tuvo, siendo chico, al dar con chicas de reacciones tan inusualmente rápidas y generosas!***
El paralelismo entre las confesiones de Víctor X y Humbert Humbert resulta evidente. Ambos, aunque por razones distintas, se confiesan ante el lector; ambos experimentan el contraste entre «su tierra natal (Rusia y Francia) y el intento de recrear una experiencia perdida en el exilio (Italia y América)»**** mediante las relaciones con menores de edad. Y ambos, cada uno a su manera, sufrirán las consecuencias de su empeño. En las confesiones de Víctor ya encontramos la erudición —a menudo, como en el caso de su preferencia por los pubis lampiños, rayana en la apología— que contrasta con el objeto de la historia; erudición que, en el relato de Nabokov, se repliega sobre sí misma de forma magistral para convertirse en una parodia del «cientifismo» que el autor de Lolita tanto detestaba, en particular, la superchería del psicoanálisis y sus epígonos.***** También existe una cierta simetría en la capacidad de observación de los dos protagonistas desde el momento en que ambos optan por frecuentar los ambientes populares para obtener sus jóvenes presas y, en su frío análisis, en las conclusiones negativas que ambos extraen del comportamiento de las clases bajas. En el caso de Lolita, la mítica «clase media estadounidense» a la que, al parecer, pertenece toda la población en el imaginarrio cultural de ese país; en el caso de Víctor X, tanto la fauna que encuentra en su descenso a las cocinas rusas como las nínfulas que precipitan su «caída» en la Babilonia napolitana. No obstante, el paralelismo se rompe, sin duda, en el propósito último de ambos textos: si la confesión de Víctor X (si hemos de creer al autor y obviar sus observaciones sobre el anormal tamaño de su miembro, sus exitosas estrategias de seducción y el nutrido catálogo de sus conquistas...) pretende aportar su grano de arena a la prometedora investigación sobre las parafilias de los europeos del siglo xx, el relato de Humbert Humbert (y, de nuevo, al ser un texto de Nabokov, cualquier valoración debe tomarse cum granu salis...) se articula como una confesión burlesca que deconstruye la novela romántica clásica que nos advierte sobre los efectos de un amor debilitador.****** Sea como fuere, estos serían los pretendidos móviles de dos discursos que siempre vadean la sospecha. Quizás el testimonio de Víctor X, al tratarse de un discurso anónimo articulado por un hombre de clasa alta inteligente, resulta mucho más problemático.
Con todo, los textos vuelven a darse la mano cuando reparamos en que ambos gravitan en torno al placer de la pederastia entendida como un deseo imposible de recuperar el goce de la infancia. Imposible porque, tal y como afirma Lolita de forma inapelable: «The past is the past»; y es esta una constatación que ambos protagonistas acabarán entendiendo de forma dramática. En definitiva, son todas estas simetrías las que aconsejan titular estas «confesiones» laicas siguiendo la iniciativa de la edición estadounidense.
Para la presente edición se han tenido en cuenta las ediciones francesa, Confession Sexuelle d’un Russe du Sud (Mercure de France, 1926), que reeditó Éditions Allia en 1994, así como la estadounidense, Secret Lolita, The Confessions of Victor X (The Wellspring Company, 2010), editada y traducida por Donald Rayfield directamente del apéndice de la obra de Havelock Ellis.
* La biografía de Havelock Ellis se puede consultar en la wikipedia tanto en español como en inglés. Resulta llamativo que este sufriera impotencia hasta los sesenta años, momento en que experimentó una erección al ver a una mujer orinar, parafilia que denominó ondinisno aunque, hoy en día, se conoce como urolagnia. Una de sus variantes más populares en la actualidad es la denominada «lluvia de oro».
** Walter Kendrick, «Two Sad Russians», London Review of Books, vol. 7, nº 15, 1985.
*** Neil Cornwell, «The Lolita Phenomenon», Vladimir Nabokov (Plymouth: Northcote House, Writers and Their Work series, 1999).
**** Ibid.
***** Vladimir Nabokov, The Annotated Lolita, edición a cargo de Alfred Appel, JR., McGraw-Hill Inc., 1970, pp. xix-xx.
****** Vladimir Nabokov, op. cit., p. liii.
i Inocencia
∼ Confesión sexual de un ruso del sur, nacido hacia 1870, de buena familia, instruido, capaz, como muchos de sus compatriotas, de análisis psicológico, y que redactó esta confesión en francés en 1912. Hay que tener en cuenta estas fechas para comprender algunas referencias políticas y sociales.
Sabiendo por sus obras* que le parece provechoso para la ciencia el conocimiento de los rasgos biográficos relacionados con el desarrollo del instinto en diferentes individuos, ya sean normales o anormales, se me ocurrió hacerle llegar el relato concienzudo de mi propia vida sexual. Mi relato quizá no sea muy interesante desde el punto de vista científico (no tengo la competencia necesaria para juzgarlo), pero tendrá el mérito de una exactitud y una veracidad absolutas; además, será muy completo. Procuraré dar cuenta de mis más leves recuerdos sobre este asunto. Creo que, por pudor, la mayoría de las personas instruidas oculta a todo el mundo esa parte de su biografía; no seguiré su ejemplo y me parece que mi experiencia, desgraciadamente muy precoz en ese terreno, confirma y completa muchas de las observaciones que he encontrado diseminadas en sus libros. Puede dar a mis notas el uso que desee, naturalmente, y como lo hace usted siempre, sin nombrarme.
Soy de raza rusa (resultado del cruce de gentes de la Gran Rusia y la Pequeña Rusia). No conozco ningún caso de morbidez característica entre mis antepasados y parientes. Mis abuelos, por el lado paterno y materno, eran gentes de muy buena salud, muy equilibrados psíquicamente, y tuvieron una vida larga. Mis tíos y tías también tenían una constitución fuerte y vivieron mucho tiempo. Mi padre y mi madre eran hijos de propietarios rurales bastantes ricos: fueron criados en el campo. Los dos llevaron una vida intelectual absorbente. Mi padre era director de un banco y presidente de un consejo provincial electivo (zemstov) donde dirigió una lucha ardiente en favor de las ideas avanzadas. Tenía, como mi madre, opiniones muy radicales y escribía artículos de economía política o de sociología en periódicos y revistas. Mi madre escribía libros de divulgación científica para el pueblo y para los niños. Muy ocupados por sus luchas sociales (que existían entonces en Rusia de forma distinta a la que tienen ahora), por los libros y las discusiones, creo que mis padres descuidaban un poco la educación y la vigilancia de sus hijos. De los ocho que tuvieron, cinco murieron en edades tempranas; otros dos, a la edad de siete y ocho años; yo fui el único de todos los hijos que llegó a la edad adulta. Mis padres tuvieron siempre buena salud, su muerte tuvo causas fortuitas. Mi madre era muy impetuosa, casi violenta de carácter; mi padre era nervioso, pero sabía contenerse. Con toda probabilidad, no tenían un temperamento erótico, pues, tal y como supe una vez alcanzada la edad de hombre, su matrimonio era una unión modélica; no hubo en su vida ni la sombra de una historia amorosa (excepto aquella que culminó con su boda); fidelidad absoluta por ambos lados, fidelidad que sorprendía mucho a la sociedad que les rodeaba, donde casi nunca se da esa virtud (la moral de los «intelectuales» rusos era muy libre en el aspecto sexual, relajada incluso). Nunca les escuché hablar de temas escabrosos. La situación era similar en las familias de mis otros parientes, tíos y tías. Austeridad de costumbres y conversaciones, intereses intelectuales y políticos. En contradicción con las ideas avanzadas que tenían todos mis parientes, algunos de ellos sentían un poco de vanidad nobiliaria, aunque inocente y sin altanería, pues eran «nobles» en el sentido que tiene esta palabra en Rusia (es una «nobleza» mucho menos aristocrática que la de la Europa occidental).
Pasé mi infancia en varias grandes ciudades de la Rusia meridional (sobre todo en Kiev); en verano íbamos al campo o a la costa. Recuerdo que, hasta la edad de seis o siete años, y pese a dormir en la misma habitación que mis dos hermanas (una de ellas tenía dos años menos que yo, la otra tres) y a bañarme con ellas, no reparé en absoluto en que sus órganos sexuales eran distintos a los míos. ¡Será cierto que uno no ve más que lo que le interesa! (En el niño, cercano al animal, el utilitarismo de la percepción está quizá particularmente marcado; el niño es curioso, es cierto, pero ¿se da esto en virtud de una curiosidad desinteresada? Lo dudo).
He aquí un recuerdo a este respecto. Teniendo alrededor de seis años de edad (puedo precisar mi edad gracias a algunos otros recuerdos conexos), un día se me ocurrió vestir a mi hermanita de cuatro años con mi trajecito de marinero. Fue en una habitación donde había un orinal que procedí a utilizar abriendo la bragueta de mi pantalón. Después se lo tendí a mi hermana diciéndole que hiciera lo mismo que yo. Ella abrió su bragueta, pero no sacó, naturalmente, el miembro que yo no sabía que no existía en ella y se orinó en los calzones. La torpeza de mi hermana me indignó, no entendí en absoluto por qué no había actuado de la misma forma que yo y ese accidente no me reveló nada respecto a nuestras diferencias anatómicas.
Otro recuerdo «urinario», pero más antiguo (debía de tener alrededor de cinco años): en esa época vivía con nosotros una chiquilla que tenía más o menos mi edad. Era, como supe más tarde, la hija de una prostituta que, al morir, dejó una niña de dos años: esta chiquilla. Mi madre acogió a la niña (pues la muerte había tenido lugar en una casa grande de la que nosotros alquilábamos un piso), la mandó amamantar y decidió educarla con sus propios hijos. Pero, cosa interesante para los que creen en la herencia de los sentimientos morales, esa niña, pese a recibir exactamente la misma educación que nosotros y sin saber siquiera que era hija adoptiva, manifestó desde los primeros años de vida fuertes inclinaciones inmorales. No éramos en absoluto conscientes de que no era nuestra hermana; ella tampoco sabía nada de eso y para ella nuestra madre era su «mamá» como para nosotros. Al ser nosotros niños muy cariñosos, muy tiernos, que se acariciaban sin parar, la queríamos como nos queríamos entre nosotros, la besábamos y acariciábamos pese a que ese pequeño demonio no pensaba más que en hacernos daño. Cuando creció un poco, nos dimos cuenta de su carácter. Al fin vimos, por ejemplo, que cada vez que se le presentaba la ocasión, hacía una acción contraria a nuestra ética de bebés con una infalibilidad de ley física. Por ejemplo, nunca contaba lo que había sucedido en la nursery en ausencia de los mayores sin calumniar a sus compañeros de juegos. Le apasionaba incitar a los otros niños a alguna maldad para denunciar en seguida a su autor ante nuestros padres. Era hábil sembrando la división entre los adultos (criados, etc.) a través de fantasías calumniosas. Mientras nosotros adorábamos a los animales, ella los atormentaba —hasta la muerte cuando podía— y luego nos acusaba de ello sin ninguna vergüenza. Le gustaba hacer regalos, pero (sin que esa regla sufriera nunca la menor excepción) los confiscaba inmediatamente después y gozaba con los llantos de la víctima. Como era físicamente más fuerte y más inteligente que nosotros en la maldad, éramos sus víctimas propiciatorias. Nos pegaba y no nos atrevíamos a quejarnos; nos calumniaba y no sabíamos defendernos. Nos robaba nuestros juguetes o los rompía sin cesar; era muy muy golosa y cuando los niños no estábamos siendo vigilados, nos robaba nuestra ración de golosinas. Cosa curiosa, a pesar de todo eso, es que no tuviéramos la menor animosidad contra ella y siguiéramos queriéndola porque era nuestra hermana. Esto se explica sin duda por la debilidad mental de los niños que aman a veces a las personas que los maltratan (los padres brutales, por ejemplo) por incapacidad de razonar sobre los actos. Sólo sabíamos que había que quererse entre hermanos y obedecíamos a esa regla ética. A la edad de seis años, a la chiquilla se le ocurrió robar el dinero que nuestra criada escondía bajo su cama. Nosotros, es decir, mis hermanas y yo, también sabíamos que la criada metía dinero debajo del colchón, pero, además de que la idea de robo nos horrorizaba, no teníamos el menor interés en la idea de poseer dinero, a diferencia de nuestra compañera, quien, criada absolutamente en las mismas condiciones que nosotros, sin que naturalmente le faltara nada, con los mismos juguetes, tenía ya el instinto de la codicia. Hacia la misma época, al parecer perpetró en nosotros atentados sexuales, pero no recuerdo en absoluto ese episodio. Por lo demás, mis recuerdos referentes a los seis primeros años de mi existencia son muy fragmentarios e incompletos. Alarmada por el desarrollo precoz de las inclinaciones viciosas en la niña adoptiva y temiendo su contacto con sus jóvenes compañeros, mi madre la alejó finalmente de su familia: la chiquilla fue entregada a una de mis tías, solterona muy caritativa y de ideas filantrópicas. Esa buena señora se encariñó extraordinariamente con nuestra pseudo-hermana, la educó lo mejor que pudo, pero todo fue inútil: en el colegio Olga nunca quiso esforzarse; a los dieciocho años, habiendo abandonado a su bienhechora, practicaba ya el oficio de su madre. A los veintidós años fue enviada a Siberia por robo con intento de asesinato. He hecho esta digresión algo larga al quedar impresionado por la opinión de Wundt, quien, en su Ethik, pretende que la doctrina de Spencer, según la cual las inclinaciones morales pueden transmitirse hereditariamente, es puro cuento. Creo que la historia de Olga parece indicar que ciertas disposiciones morales hereditarias (pues la educación no desempeñó aquí ningún papel) se manifiestan tempranamente en ciertos niños. Pero vuelvo a mi relato.
Así pues, recuerdo que, jugando una vez en el jardín con las otras tres niñas, se me ocurrió (desconozco la razón, pero las sensaciones sexuales no intervenían en absoluto) orinar en una caja de cerillas vacía (en aquella época en Rusia, esas cajas eran cilíndricas, se parecían a un vasito) y hacer beber mi orina a mis hermanas. Las tres niñas obedecieron dócilmente y se tragaron concienzudamente el contenido del vasito que yo llenaba de nuevo a medida que se vaciaba. La pequeña Olga parecía hallar en ese disparate un placer particular, pero, como el amor a la delación era el rasgo dominante de su carácter, rápidamente corrió a la casa a contarle el asunto a nuestra mamá. Esa inclinación al chivateo era verdaderamente inexplicable en esa niña, pues nuestros padres siempre procuraron inspirarnos el odio más profundo a la denuncia, y nos decían siempre que no hay nada tan malo como ser chivato y regañaban a Olga cuando trataba de «chivarse». Pero la delación y la calumnia eran en ella una pasión irresistible. Odiaba a todo el mundo y se esforzaba en hacer daño a todos, sin encontrar a su alrededor más que afecto y amor. Esto parece de una psicología inverosímil y sin embargo es un hecho. Pienso ahora que la cosa sólo puede explicarse por alguna triste herencia. Cuando Olga fue retirada de nuestra casa, mi madre, para explicar el acontecimiento, nos contó una historia fantasiosa. Sin embargo, veíamos a Olga (que vivía entonces con mi tía en el campo) de vez en cuando. Conocíamos el robo cometido por la pequeña, puesto que se descubrió en presencia nuestra, pero no le dimos importancia. Menos todavía nos chocaron sus manipulaciones de nuestros órganos sexuales, puesto que yo incluso había olvidado aquel episodio que me fue relatado mucho más tarde. Cuando, a la edad de diez años, mi tía vino a la ciudad para poner a Olga en el colegio en calidad de alumna externa, tuve ocasión de ver a mi ex compañera más a menudo y sólo entonces me enteré de que no era mi auténtica hermana.
A la edad de siete años yo ya sabía cómo estaban hechas las niñas por haber observado la conformación de mis hermanas, pero eso no me interesaba en absoluto. Aquí ocurre un episodio del que guardo un recuerdo muy nítido, aunque no me haya impresionado en absoluto sexualmente. Tenía entre siete y ocho años.
Pasábamos el verano en una villa al borde del mar Negro, en una ciudad del Cáucaso. Teníamos por vecinos a la familia de un general cuyos tres hijos (seis, nueve y diez años) venían a menudo a jugar conmigo en el inmenso jardín que rodeaba nuestras casas de campo. Recuerdo que un día estaba solo con el muchacho de nueve años, Seriozha (diminutivo de Sergio), junto a un muro en el que habían dibujado al carbón un hombre con un enorme pene y la siguiente inscripción: «Señor de la p... puntiaguda». Ya no recuerdo de qué hablábamos; Seriozha me dijo de pronto: «¿Te follas a tus hermanas?» (Utilizó un equivalente ruso de este término, tan grosero o quizá más). «No comprendo lo que quieres decir», le contesté, «no sé qué es eso». «¿No sabes lo que quiere decir follar? Pero si todos los chicos lo saben». Le pedí la explicación de ese misterio: «Follar», me dijo, «es cuando el chico hunde su pipí en el pipí de la chica». Yo pensé que la cosa no tenía sentido y no ofrecía ningún interés pero, por educación, no dije nada y me puse a hablar de otra cosa. No pensé ya en esa conversación que había sido una decepción para mi curiosidad, pero unos días después, Seriozha y Boria (Boris), el mayor de los tres hermanos, me dijeron: «Víctor, ven con nosotros a follar a Zoé.» Zoé era una joven griega de doce años, hija del jardinero del general. Al haber descubierto ya el significado de la palabra follar y al estar tanto menos interesado en un acto que me parecía absurdo, al principio rechacé la invitación, pero insistieron: «¡Ven, imbécil! ¡Ya verás como te gusta!». Como siempre he tenido, por temperamento, miedo de ofender a alguien y siempre he sido cortés hasta la pusilanimidad, seguí a aquellos dos gamberros a los que vinieron a sumarse su hermano pequeño Kolia (Nicolás), la pequeña Zoé en cuestión, un niño judío de ocho o nueve años que se llamaba, lo recuerdo, Misha (Miguel), y un chico ruso de unos diez años, Vania (Iván).
Penetramos en las profundidades del jardín. Allí, en un bosquecillo retirado, los chicos sacaron sus penes del pantalón y se pusieron a jugar con ellos. Recuerdo el aspecto que tenían esos órganos, y comprendo ahora que estaban erectos. Zoé los manoseaba con los dedos, introducía briznas de hierba entre el prepucio y el glande y en la uretra. Quiso hacérmelo a mí también, pero me hizo daño y protesté. Después se acostó sobre la hierba levantándose las faldas, separando los muslos y mostrando sus partes sexuales. Se abrió los labios mayores con los dedos y me asombró ver que la vulva era roja por dentro. Y es que, aunque ya había visto las partes genitales de mis hermanas, nunca había visto una vulva entreabierta. Me produjo una impresión desagradable. Entonces los chicos se tumbaron, uno tras otro, sobre el vientre de Zoé frotando su pene sobre la vulva. Como la cosa seguía sin interesarme, no intenté enterarme de si había habido una inmissio penis o si el contacto era superficial. Yo veía a los chicos y a la chiquilla agitarse mucho, ella debajo, ellos encima, y a cada chico seguir, para gran asombro mío, aquel ejercicio durante bastante tiempo. El pequeño Kolia hizo lo mismo que los demás. Llegó mi turno. De nuevo por amabilidad con los demás, puse mi pene sobre la vulva de la pequeña griega, pero esta no quedó satisfecha, me llamó imbécil y viejo rocinante (Kiliacha), dijo que no sabía hacerlo, que mi pipí era como un trapo. Trató de enseñarme a hacerlo mejor, pero no lo logró y repitió que yo era un imbécil. Yo estaba muy herido en mi dignidad, sobre todo por la calificación de «viejo jamelgo», sobre todo teniendo en cuenta que tenía conciencia de hacer una cosa tan absurda y tan insípida por pura cortesía hacia los demás y sin que me interesara lo menos del mundo. Además, no tenía la menor sospecha de que esto pudiera considerarse vergonzoso o inmoral. Así que, al volver a casa, le conté a mi madre delante de todos, muy tranquila e ingenuamente (no se trataba de una delación, puesto que yo no sabía que «follar» a una niña fuera reprensible) en qué nos habíamos entretenido. Espanto general, terrible escándalo. Mi padre va a ver al general para avisarle del peligro moral al que se han visto expuestos sus hijos, sin duda por la compañía de algunas malas influencias como esa Zoé, ese Misha, ese Vania, todos ellos hijos de familias bastas; pero el general se enfurece ante la idea de que haya podido pensar que sus hijos (imagínese, los hijos de un general) fuesen capaces de hacer cosas sucias, afirma que he mentido, insulta a mi padre que le contesta con violencia; el enfado entre las dos familias vecinas es completo. Tal fue mi primer contacto con las cosas sexuales, contacto que por lo demás no me ensució en absoluto, pues no entendí nada de lo que había visto y no sentí ni sombra de una emoción genésica. Es como si hubiera visto a los chicos frotarse la nariz unos a otros.