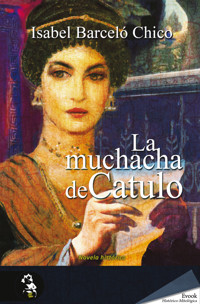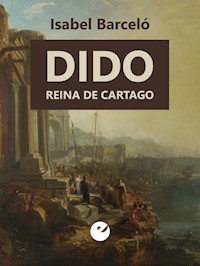9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
SOBREVIVIÓ A LA INFAMIA. LOGRÓ SU LIBERTAD. Difamada como mujer incestuosa y cruel durante siglos, Lucrecia se revela en este emocionante relato como una mujer sensible y leal a los suyos, que vivio con intensidad y finalmente logro florecer como duquesa de Ferrara lejos de su familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
SOBREVIVIÓ A LA INFAMIA. LOGRÓ SU LIBERTAD
I. LA HIJA DEL PAPA
II. UNA MUJER EN EL PUNTO DE MIRA
III. UNA FELICIDAD TAN FRÁGIL COMO INTENSA
IV. EL DESTINO EN SUS MANOS
V. UNA VIDA PROPIA
VI. LA DUQUESA DEL PUEBLO
VISIONES DE LUCRECIA
LA VISIÓN DE LA HISTORIA
NUESTRA VISIÓN
CRONOLOGÍA
© Isabel Barceló Chico por el texto
© Ariadna Castellarnau Arfelis por la introducción
© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta
© 2020, RBA Coleccionables, S.A.U.
Realización: EDITEC
Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis
Asesoría histórica: María de los Ángeles Pérez Samper
Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora
Diseño interior: tactilestudio
Fotografías: Hulton Archive / Getty Images: 179; Te Print Collector / Age fotostock: 181.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBDO849
ISBN: 978-84-1098-743-2
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
SOBREVIVIÓ A LA INFAMIA. LOGRÓ SU LIBERTAD
Lucrecia Borgia es, para la mayoría, la personificación de la lujuria y la perversión, una mujer cuyos apetitos desmedidos no se refrenaban ni ante el incesto y que envenenaba a sus amantes una vez satisfecha su desmesurada pasión. Este siniestro relato empezó a forjarse en su época, a raíz de los comentarios de los enemigos políticos de su padre, el papa Alejandro VI. El ataque más brutal lo recibió del cronista Francesco Matarazzo, quien la acusó de ser «la mayor puta de Roma». Lo siguió el político florentino Francesco Guicciardini, que la describió como «la hija incestuosa de Alejandro VI, amante al mismo tiempo de su padre y de sus hermanos». Tres siglos después, Alejandro Dumas y Victor Hugo reavivaron estas calumnias, elaborando una imagen más distorsionada si cabe y perpetuando todas las mentiras que aún hoy empañan la historia de Lucrecia Borgia. Dumas la definió como una mujer «atea por naturaleza, ambiciosa e intrigante» y Victor Hugo, yendo aún más lejos, retrató a su personaje como portador «de la deformidad moral más vergonzosa y más repugnante». Esta construcción fantasiosa dio lugar a la ópera de Gaetano Donizetti, basada en el drama homónimo de Hugo, donde Lucrecia no solo es mala, sino que envenena a su hijo por error cuando pretendía asesinar a sus amigos, tras lo cual se convence de que es un castigo de Dios, por haberlo engendrado con su propio padre. A todos estos artistas debemos la gran mancha que pesa sobre el nombre y el honor de esta gran dama del Renacimiento, a la que la historia ha tratado con total injusticia.
La campaña de desprestigio contra Lucrecia fue parte de un proyecto mayor destinado a manchar el nombre de la familia Borgia y a transformarla en el culmen de la depravación. Que Lucrecia recibiera los peores epítetos hay que atribuirlo, además, al hecho de ser mujer y, por lo tanto, blanco fácil de todas las críticas. Sin duda, los rivales de esta poderosa familia de origen valenciano, que por su extranjería, su riqueza y la efusividad con la que mostraban sus sentimientos familiares en público levantaba suspicacias en la nobleza de la península itálica, atacaron al punto que creyeron más débil, el más vulnerable de toda la estructura de los Borgia: nada más fácil de destruir para el poderío masculino que la reputación de una mujer. La prueba de ello se encuentra, justamente, en el suceso que dio lugar a la leyenda negra. Nos referimos a la anulación de su primer matrimonio con Juan Sforza por orden de Alejandro VI. Juan, ofendido por lo ocurrido, lanzó un ataque directo contra Lucrecia, acusándola falsamente de haber mantenido relaciones sexuales con su padre. Fue una dura estocada para ella. Una decepción muy amarga habida cuenta de la lealtad que había demostrado hacia Sforza. Ella misma, al enterarse de que su hermano César pretendía prescindir de él mediante un burdo asesinato, lo había puesto en guardia. Así pues, Lucrecia no solo no envenenó a nadie, sino que le salvó la vida a su ingrato marido.
Otros muchos documentos de la época (tantos o más que los que contribuyeron a sembrar las calumnias) presentan a una Lucrecia diametralmente opuesta a la versión de los detractores y destacan su cultura, su inteligencia, su sensibilidad, su fino don de gentes y su sentido de la responsabilidad, además de su belleza deslumbrante. Así la describieron los embajadores de Hércules de Este, duque de Ferrara y padre de su tercer marido, quien envió a sus hombres a la corte vaticana para recabar informes sobre la joven previamente a la concertación del matrimonio. Huelga decir que, si había alguien en la época interesado en conocer la verdad sobre Lucrecia, este era Hércules de Este. Unir su ilustre apellido con el de los Borgia, considerados unos advenedizos, no le parecía a priori la mejor de las opciones, salvo por la cuantiosa dote que la hija del papa pudiera aportar. Pero, contra todo lo esperado, no solo recibió una descripción totalmente favorable de la joven, sino que al conocerla en persona tuvo que reconocer que su encanto y su belleza sobrepasaban con creces sus expectativas. Con el tiempo, nuera y suegro terminarían entablando una profunda amistad, basada en el respeto y la admiración mutuos.
Pero ni su inteligencia, ni su gracia, ni todos los dones de los que hacía gala consiguieron librarla del duro destino que le estaba asignado. La vida de Lucrecia se desarrolló en un contexto histórico de plena transición entre la Edad Media y la Edad Moderna; un momento en el que coexistían, de manera paradójica, los más altos ideales humanísticos y estéticos con la violencia más brutal y despiadada. En este marco, Lucrecia fue elegida para llevar a cabo un valioso cometido. Desde el momento en el que su padre, Rodrigo Borgia, quien la adoraba, fue ascendido a papa con el nombre de Alejandro VI, Lucrecia se convirtió en un objeto codiciado por las principales familias nobles italianas, deseosas de emparentarse con la hija del hombre que ocupaba la cátedra de San Pedro. De este modo, a través de sus matrimonios actuó como moneda de cambio para conseguir alianzas políticas a conveniencia de su padre. Cabe añadir que en esa época era habitual que los obispos y arzobispos tuvieran hijos, nadie se escandalizaba por ello; también estaba plenamente asumido que el papa era un monarca absoluto al frente de un reino similar en casi todo a los demás reinos europeos. Su política de matrimonios (en lo que respecta a Lucrecia) no difería de la llevada a cabo por la mayoría de los soberanos, que casaban a sus hijas para afianzar las alianzas internacionales. Lucrecia, por su parte, debía contribuir a la empresa de fortalecimiento de la Iglesia y del poder papal.
Para cumplir con este rol, recibió una educación exquisita en arte, poesía y lenguas clásicas. Para muchos de sus contemporáneos, aquellos que la conocieron en la corte vaticana y, más tarde, en la etapa de Ferrara, era la perfecta representación de una princesa renacentista, una mujer como otras grandes de su época, como su cuñada Isabel de Este o como Elisabetta Gonzaga, duquesa de Urbino: cultas, preparadas, promotoras del arte y con un enorme talento para la diplomacia. El mejor testimonio de la verdadera personalidad de Lucrecia lo dejó Pierre Terrail de Bayard, un caballero francés al servicio de Luis XII, que escribió: «es una perla en este mundo [...] y me atrevería a decir que ni antes ni ahora se puede encontrar una princesa más triunfante».
Con todo, Lucrecia no tuvo una vida fácil. Sus dos primeros matrimonios, acordados por su padre, no terminaron bien. El primero, con Juan Sforza, desembocó en una polémica anulación; el segundo, con Alfonso de Aragón, un muchacho apuesto e inteligente del que ella se enamoró profundamente, con el asesinato del joven, una tragedia que la sumió en una profunda depresión. Pero, así como el papel de villana no casa con Lucrecia, tampoco el de víctima. Si bien constituía una pieza fundamental en el juego político de su padre, también es cierto que supo elevarse por encima de aquellos que pretendían controlarla. Incluso Alejandro VI, convencido de la valía de su hija, la nombró gobernadora de Spoleto y Foligno, y más tarde la elevó al rango de duquesa de Nepi. Y en varias ocasiones, durante sus ausencias, le confió el gobierno del Vaticano, un hecho que no volvería a repetirse en toda la historia de la Iglesia. En todos estos puestos, Lucrecia asombró por su habilidad política y su talento para el gobierno, cualidades que, de ser un hombre, la habrían conducido muy lejos y granjeado una fama diferente a la de aquella criatura frívola y sin escrúpulos.
Pero estos éxitos, que le procuraron prestigio y experiencia, no paliaban el daño ni el sufrimiento que su padre y su hermano le infligían en lo más íntimo. Después de duros desengaños, Lucrecia comprendió que para protegerse y gobernar su propia vida necesitaba alejarse de su familia. Con inteligencia y una voluntad de hierro, consiguió contraer matrimonio con el heredero del ducado de Ferrara, Alfonso de Este. A los veintiún años de edad, Lucrecia Borgia cruzó por última vez el umbral de su palacio de Roma dejando tras de sí sus ropajes de hija del papa para empezar la etapa más brillante de su vida. Fue en Ferrara, librada al fin de la presencia invasiva de los suyos, donde desplegó todo su potencial.
La ya prestigiosa corte ferraresa fue elevada por Lucrecia a un lugar todavía más alto. Su gentileza, su cultura y su trato exquisito cautivaron a los grandes señores, a los enviados y a los embajadores de otros países. Atrajo a su corte, mediante el mecenazgo, a grandes humanistas, pintores de la talla de Tiziano, músicos famosos y los más reputados literatos de su tiempo, entre ellos Ludovico Ariosto, quien la glorificó en su Orlando Furioso. También se dedicó a las obras de caridad y a la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos, como correspondía a una gran dama de Estado. Así, fundó varios conventos para ayudar a las mujeres y creó el primer Monte de Piedad para los pobres.
A su muerte, tras el parto de su octavo hijo con Alfonso de Este, su pueblo la despidió con el apelativo de «la buena duquesa». Y así sería recordada por muchos, pese a lo cual, su nombre caería en una tupida red de exageraciones y mentiras, en un pozo oscuro del que solo en los últimos años ha comenzado a emerger como una figura fascinante, por lo completamente distinta a aquellas historias a las que estamos acostumbrados. Incluso el consenso entre los historiadores actuales tiende a demostrar que los Borgia, es decir, el denostado César y Alejandro VI, no fueron peores ni mejores que otras renombradas familias renacentistas, como los Sforza o los Médici. Hicieron lo que tocaba hacer según las necesidades y costumbres de la época, y sus actos, aunque cuestionables desde la óptica actual, encajan en el complejo y violento entramado de la Italia de finales del siglo xv y principios del xvi. Bajo esta nueva luz, Lucrecia emerge ante nuestros ojos como una mujer destacada y destacable en un mundo de hombres, leal, que vivió intensamente los afectos y el amor, y que luchó por su independencia y su felicidad, rechazando el rol de títere que la sociedad de su tiempo y su familia le impusieron. Una verdadera dama del Renacimiento italiano, una de las más ilustres, que ahora reaparece ante nosotros con un nuevo rostro.
I
LA HIJA DEL PAPA
Se había acostado un día siendo una muchachita noble
[...] al día siguiente […] se había convertido en
la hija del hombre más poderoso del orbe.
El primer claror del alba de aquel inolvidable 11 de agosto de 1492 penetró entre los cortinajes que pendían del dosel del lecho y trazó una línea de luz sobre la cubierta de seda. Alcanzó a iluminar una parte del cabello de Lucrecia, cuyos abundantes rizos se extendían como riachuelos de oro sobre la almohada. La joven, de doce años, entreabrió los ojos y los volvió a cerrar un instante antes de incorporarse. Apartó las sábanas, buscó con el pie las gradas de madera, bajó al suelo y se acercó al ventanal. Le gustaba ver aparecer ante sus ojos los contornos de la ciudad, colorearse los tejados de las casas más bajas y observar cómo el sol encendía con su resplandor las torres que, aquí y allá, se erguían junto a los palacios. A esa hora temprana, Roma gozaba de la tranquilidad que precedía al ajetreo cotidiano y de un airecillo fresco, vivificante. Luego, conforme avanzaba el día, el río exhalaba vapores húmedos y malolientes que, unidos al polvo que levantaban las caballerías a su paso por las calles y al calor sofocante, tornaba el aire de la urbe irrespirable.
Disfrutar del amanecer la compensaba, en parte, de sus muchos días de reclusión. Desde la muerte del papa Inocencio VIII, el pasado 25 de julio, los tumultos en la ciudad se sucedían y su tía, Adriana del Milà, con la cual vivía en su palacio llamado de Monte Giordano, había prohibido tajantemente que nadie, salvo criados armados, salieran de casa. Las luchas callejeras, las rapiñas y el saqueo de los palacios de los allegados al fallecido eran diarias y los muertos superaban ya los doscientos, siendo incontables los heridos. Era la forma en la que los romanos solían despedir a los pontífices difuntos: un interregno, lo llamaban. Hasta la elección del nuevo papa, la ciudad carecía de dirección y las autoridades urbanas dejaban desfogarse a la población, sobre todo a los sicarios de las dos grandes familias que dominaban Roma y combatían entre sí, los Colonna y los Orsini. Y si no era seguro poner el pie en la calle para su tía, ni para la nuera de esta, Julia Farnesio, ambas pertenecientes por matrimonio a esta última familia, nadie en la urbe estaba a salvo. La sensación de peligro flotaba en el aire. Ojalá su padre y los demás cardenales, que, llegados de toda Italia, se hallaban reunidos desde hacía tres días para elegir al nuevo papa, terminasen pronto. Era preciso poner fin a tanta violencia y tanto dolor en la ciudad.
Se apartaba ya de la ventana cuando escuchó el trote apresurado de una caballería y algunas voces. Alertada, asomó la cabeza al exterior. Un criado se hallaba ante la puerta del palacio y daba fuertes aldabonazos. Entonces rompieron a voltear las campanas de la cercana iglesia de Santa María de la Paz y a ellas se le sumaron las de San Salvador en Lauro, las de Santa María del Ánima y otras cada vez más lejanas que, en jubiloso repiqueteo, superponían en alegre competencia sus diferentes voces, agudas unas, graves otras. Era señal inequívoca de novedades gozosas. ¿Qué estaba pasando?, se preguntó nerviosa.
Estaba aún echándose sobre los hombros una bata de seda forrada de raso de color azul cielo para bajar a averiguar qué ocurría cuando su tía y dos o tres doncellas irrumpieron en su cuarto. Debía comunicarle una buena nueva, le dijo Adriana del Milà con una mano en el corazón y la respiración muy agitada, una noticia para la que era aconsejable que estuviese sentada, añadió, pues la atañía de lleno. Y mientras esto decía, ya una criada le acercaba un escabel en cuyo borde se sentó la joven Lucrecia, un poco temblorosa. No era propio de su tía actuar de manera tan brusca. Solo entonces Adriana respiró hondo y le dio la noticia: su padre, el cardenal Rodrigo de Borja, acababa de ser elegido papa.
Los ojos de Lucrecia se llenaron de lágrimas y, con el tiempo, solo recordaría el color carmesí del cojín de brocado de oro que cubría el asiento, el calor que brotaba de él y la agobiaba, las voces confusas de su tía y de las criadas que se afanaban en torno a ella. En su mente se entremezclaban la incredulidad y el gozo; sentía que el corazón le iba a estallar mientras se repetía una y otra vez las mismas palabras: su padre, su queridísimo padre, era el nuevo papa. Era evidente que su vida iba a cambiar para siempre.
Lucrecia había visto la luz primera el 18 de abril de 1480 en la fortaleza de Subiaco, situada en los montes Apeninos, a ochenta kilómetros al este de Roma. Asentadas sobre un alto cerro, tanto la fortaleza como la abadía cercana estaban bajo la autoridad del cardenal Borgia, por encomienda papal. Allí había llegado, casi al término de su embarazo, Vannozza Cattanei, con una pequeña corte de damas, caballeros, servidores y músicos, además de una recua de mulas que transportaban tapices, alfombras, cojines, colchones rellenos de plumas de oca y todo el ajuar necesario para hacerles agradable y cómoda la estancia. Vannozza deseaba huir de los calores veraniegos y dar a luz en un entorno apacible al tercero de los vástagos que le daría a Borgia y que resultó ser una niña rubia y menuda: Lucrecia.
A nadie extrañaban esos amores, comunes en la época, entre los hombres de iglesia. La ley del celibato había sido promulgada en el Concilio de Letrán, celebrado tres siglos antes, en 1123, pero durante el Renacimiento era habitual que los miembros del clero engendraran hijos o tuvieran distintas amantes. Abundaban los obispos, cardenales, e incluso papas que, como Rodrigo Borgia, tenían descendencia. Así ocurrió con su predecesor, Inocencio VIII, padre de siete hijos de diferentes mujeres. Bien es cierto que el cardenal Borgia, como otros prelados, mantuvo cierto decoro: casó a Vannozza con tres sucesivos maridos conforme enviudaba, todos ellos hombres de bien y de letras.
En aquella época también los grandes señores aumentaban su prole con hijos naturales, criados en sus palacios y tratados con los mismos honores y privilegios que los nacidos dentro del matrimonio: lo que pesaba era la sangre del padre y esta no perdía valor por haberse mezclado con la de una mujer distinta de la esposa. Las relaciones extramaritales serían pecado, pero no un tabú ni algo que debiera de ocultarse en una época en la cual el redescubrimiento de la cultura clásica, el cultivo de la más exquisita belleza a través de las artes y el intenso goce de los sentidos coexistían con una violencia extrema y despiadada, asesinatos políticos, intrigas, corruptelas y costumbres licenciosas.
De esa dama, Vannozza, a la que Rodrigo Borgia amó durante casi quince años, le nacieron sus hijos más queridos: César, Juan, Lucrecia y, por último, cuando ya las relaciones entre ambos se enfriaban, el pequeño Jofré. Con ellos creció Lucrecia en la casa que su madre poseía en Roma, en la plaza Branca, en cuyo jardincillo jugaba con Jofré a lanzarse la pelota. Desde allí escuchaban el griterío de los niños que, en la plaza, cabalgaban sobre bastones fingiendo que eran caballos. A sus hermanos mayores los veía poco, pues pronto pasaron a educarse fuera de la casa materna.
Fue el tercer y último marido de su madre, Carlo Canale, un notable humanista con quien Vannozza se casó en 1486, quien inició a la pequeña Lucrecia en las primeras letras y en los versos de Homero y de Virgilio. Ella era una alumna aplicada y muy sensible a las artes, pero cuando cumplió los ocho años, su padre consideró llegado el momento de procurarle un entorno más refinado y palaciego, y la confió al cuidado y la educación de una muy querida sobrina y confidente, la señora Adriana del Milà. Esta, hija de un primo suyo, era viuda de un miembro importante de la familia Orsini. La situación familiar en casa de Adriana era peculiar, pues la esposa de su hijo, la bella y jovencísima Julia Farnesio, era la amante del cardenal Rodrigo Borgia con la connivencia de la suegra, quien adquiría de ese modo mayor influencia sobre su poderoso primo. Como vicecanciller de la Iglesia, este otorgaba encomiendas al marido de Julia para mantenerlo lejos de Roma. Lucrecia llegó, por tanto, a un hogar en el que convivían la amante de su padre y la suegra de esta, sin que ello ocasionara escándalo, ni a Rodrigo le pareciera un ambiente inadecuado para su hija.
Allí, en el palacio de Monte Giordano, bajo la supervisión de Adriana, Lucrecia completó su educación con muy buenos maestros. Para satisfacer su intelecto despierto y curioso disponía de una buena biblioteca, en la que destacaban la Divina comedia de Dante, obras de Plauto, El Decamerón de Boccaccio y cancioneros en italiano y en castellano, lenguas que dominaba a la perfección, además del francés, el griego y el latín. Como hija de su tiempo, también le apasionaba el arte. Admiraba los códices miniados con imágenes de la vida de la Virgen y de Jesucristo y se conmovía ante las maravillosas escenas pintadas al fresco de los numerosos edificios y palacios de la ciudad. Por su importancia en la vida social, también la danza era imprescindible en su educación. Lucrecia formaba pareja con Julia Farnesio para bailar la gallarda, una danza francesa muy solemne, al son de la chirimía y del tamboril. Julia, cuatro años mayor que ella, era su única amiga y su modelo. Le enseñaba a moverse con elegancia, a levantar sus vestidos lo justo para enseñar los pies y a recibir invitados. Con no menos aplicación se ejercitaba Lucrecia en dibujar, tañer el laúd y cantar, sin olvidar la tradición de realizar bellos bordados, en los que descollaba por la finura de sus puntadas tanto como por el diseño.
Su formación espiritual, en cambio, la recibió de las monjas dominicas del convento de San Sixto, en el cual se recluía con otras niñas para preparar las grandes celebraciones religiosas. Era uno de los tres conventos femeninos de Roma que gozaban de buena fama, pues, en los demás, la vida frívola y opulenta de las monjas nobles y sus cortes de doncellas y músicos resultaba muy mundana. En San Sixto, Lucrecia se recogía en el silencio de la iglesia conventual, se extasiaba ante las bellísimas pinturas de la Virgen y, año tras año, asimilaba las enseñanzas de la Biblia antes de retornar al bullicio de la ciudad.
La elección de Rodrigo Borgia como nuevo pontífice, con el nombre de Alejandro VI, había sido inesperada para todos, no solo para Lucrecia. Eran varios, y muy poderosos, los prelados con más posibilidades que él de ceñirse la tiara papal, no solo por nacimiento y riqueza, sino también por el apoyo de grandes señores como Ludovico Sforza, llamado «el Moro», duque de Milán, o el rey de Nápoles, Fernando I de Aragón.
Nacido en Xátiva en 1432, Rodrigo había llegado a Roma en 1455 llamado por un hermano de su madre, Alfonso de Borja, recién elegido papa con el nombre de Calixto III. Pronto recibió de su tío numerosos beneficios y, al año siguiente, el nombramiento de cardenal. Desde entonces, su carrera eclesiástica había sido intensa y vertiginosa. Como vicecanciller de la Iglesia, cargo alcanzado en 1457, por sus manos pasaban todas las leyes y constituciones pontificias, lo que hizo de él un experto conocedor de todos los asuntos relativos al gobierno de la Iglesia. A esa experiencia y saber se unía su extraordinaria capacidad de trabajo y un carácter afectuoso y sereno. A pesar de acumular tantos méritos, prevalecían los intereses de las grandes familias italianas y era infrecuente que saliera elegido un papa extranjero, de modo que el cardenal Borgia, único español presente en el cónclave, no se contaba entre los favoritos. Sin embargo, a medida que se enconaban las posiciones enfrentadas de dos aspirantes y ninguno cedía a las pretensiones del otro, los cardenales reunidos concluyeron que debían encontrar a un candidato de consenso. Esa fue su oportunidad.
Su ascenso al trono papal fue acogido con alborozo en las calles, los palacios y las cancillerías de los reinos europeos. Pese a la desconfianza de algunos estados, oculta bajo lisonjas, muchos creían que Rodrigo Borgia disponía de los conocimientos y del carácter firme necesarios para afrontar las incontables dificultades que afligían a la Iglesia y a la propia Italia. Los litigios entre el rey de Francia y el de Nápoles se proyectaban sobre el suelo de la península itálica, profunda y secularmente dividida en pequeños reinos, ducados y repúblicas, aliadas o enemigas según dictaran los efímeros intereses de sus respectivos gobernantes. Los Estados de la Iglesia ocupaban un importante territorio en el centro y el noreste de la península, mas se hallaban lastrados por su estructura feudal: por concesión del papa, numerosas familias nobles administraban ciudades y tierras a su antojo, sirviendo a sus propios fines y a despecho de los legítimos intereses o necesidades del papado. Era frecuente que desobedecieran los mandatos del santo padre, a los que estaban obligados, e incluso que se le opusieran violentamente con las armas. De este modo, mientras Castilla y Aragón, Francia, Inglaterra y otros países de Europa se modernizaban dejando atrás el feudalismo propio del medioevo y creaban estados fuertes y unidos bajo una sola mano, en Italia cada cual laboraba por sí y para sí, en eterna rivalidad y competencia. A esa delicada y fluctuante complejidad política, diplomática e incluso bélica debía hacer frente el recién elegido Alejandro VI, en cuya autoridad y habilidades personales confiaba todo el mundo.
Desde el mismo momento de su elección, y a lo largo de varias jornadas, Lucrecia vio cómo la ciudad se vestía de fiesta, iluminada con teas y brillante como una gema. Colgaduras de terciopelo y oro de los más variados colores adornaban las ventanas y los balcones de los palacios, se levantaban por doquier arcos de triunfo, podían leerse inscripciones tan vehementes como exageradas acerca de la importancia de este papa y una muchedumbre alegre y bulliciosa coreaba su apellido: «Borgia. Borgia». En el palacio de su tía, ella recibía a la flor de la aristocracia, cuyos criados le llevaban cestos de frutas, jarras de plata con deliciosos vinos, redecillas de oro para el cabello, gansos, jabalíes recién cobrados y otras delicias para la cocina. Rendían así tributo a la hija del papa, cuya intercesión requerían para obtener privilegios, encomiendas y cargos. Lucrecia atendía las peticiones con íntimo orgullo y satisfacción, una sonrisa radiante y la naturalidad que le era propia, y a todos aseguraba que transmitiría al santo padre su solicitud.