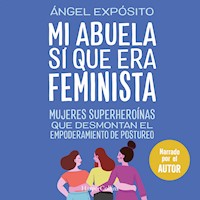9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
EN ESTOS TIEMPOS EN LOS QUE CUALQUIER POSICIÓN PUEDE SER POLÍTICAMENTE INCORRECTA Y EN LOS QUE EL FEMINISMO, ABANDERADO POR UNA TENDENCIA RADICAL Y MUCHAS VECES FUERA DEL SENTIDO COMÚN, PARECE SER LA TÓNICA IMPERANTE, ESTE LIBRO VIENE A DESMONTAR EL FEMINISMO DE POSTUREO. El periodista Ángel Expósito nos relata historias sobre el valor, el coraje, la entrega, la vocación, la lucha y la fe de mujeres ejemplares que han peleado por sus familias, por sus hijos y por la sociedad en general, y nos dan lecciones de superación sin demagogias ni populismos. Mi abuela sí que era feminista reivindica a todas aquellas mujeres, como nuestras abuelas y nuestras madres, empoderadas, pero por ellas mismas. UN LIBRO QUE ROMPE CON ESLÓGANES Y POLÍTICAS DE QUINTA DIVISIÓN. - Un libro que desmonta el cinismo del feminismo politizado. - Historias reales de mujeres de hoy. De nuestras madres y abuelas que fueron las auténticas protagonistas del cambio social en España y lograron la auténtica libertad. - El libro contra los falsos discursos feministas diseñados para ocupar un minuto de gloria en un telediario o en un eslogan a golpe de tuit. - 12 historias. 12 mujeres. 12 heroínas casi anónimas que nos muestran el verdadero feminismo y no el de postureo. - Superación y fuerza, la de estas mujeres que nos regalan en estas páginas lecciones de vida increíbles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo
© 2023, Ángel Expósito Mora
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Diseño de cubierta: LookAtCia
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 9788491398899
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatorias
Prólogo
1. «Mamá, han dicho el nombre de papá en la tele»
2. «La revolución feminista la hicimos nosotras desde lo más profundo de España»
3. «¿Miedo? Nunca he tenido miedo»
4. «He conocido muchas cosas malas, las peores, gracias a él. Quiero pensar que ya está olvidado».
5. «Hila, soy Carlos, un soldado español. Os vamos a sacar de aquí»
6. «¿Sabes qué?, como mi hijo, todos aquellos chavales están en el cementerio»
7. «Aprendí que el odio y la venganza no son fáciles de curar»
8. «¡Vamos a por ello, que se puede!»
9. «A mí no se me muere nadie a bordo»
10. «En mi piso de Caracas dejé hasta las toallas colgadas»
11. «Mi madre dice no a todo, pero yo siempre digo sí»
Epílogo. Valentina «la Macaria», mi abuela
Agradecimientos
Por orden de aparición… a mi abuela Valentina «la Macaria», a la Paqui, a Pilar y a Marta Wang.
A tantas mujeres a las que he conocido durante los últimos años, capaces de cambiar el mundo (y su mundo) mientras sus hombres, ausentes de los hijos, de la familia y de la realidad, guerreaban (o se perdían) sin piedad ni límite.
A más superheroínas favoritas, muchas de las cuales no aparecen en este libro.
Prólogo
Cuando mis editoras, Olga Adeva e Isabel Blasco, me plantearon la idea de este libro que tienes entre las manos, me asaltaron algunas dudas: ¿Cómo combinar el minuto a minuto de un programa diario de radio con el medio y largo plazo de las entregas a la editorial? ¿Cómo entremezclar en mi cabeza (y en la agenda) el programa de esta noche con las citas para entrevistar a las protagonistas?
Y la lista de mujeres. Una a una. Y las muchas que se han quedado fuera, quién sabe si para una segunda oportunidad.
Así que, resueltas las dudas, reordenada la cabeza, priorizada la agenda y escogidos los nombres propios, nos lanzamos a la aventura ignota que siempre supone un libro.
Y descubrí o me reencontré con historias increíbles. Con vidas orgullosas, valientes, anónimas y ejemplares. De toda condición y de todas las generaciones.
Desde la infinita solidaridad y entrega de María, Antonia y María Jesús en aquella escuela infantil en Kiev (Ucrania), hasta la memoria venezolana de Juana bajo el volcán de La Palma, pasando por el valor y el honor de Cristina, capitán enfermera del Ejército del Aire mientras rescata y cura a inmigrantes en su helicóptero del SAR.
Desde la increíble madurez de Hila, que con quince años rescató a toda su familia de Kabul (Afganistán), hasta Carmen Quintanilla, memoria viva de la Transición democrática española y luchadora incansable por los derechos de la mujer rural, pasando por la atroz experiencia de la hermana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada durante cinco años por bandas de yihadistas en el corazón de África.
Desde mi admirada Conchita Martín, viuda del teniente coronel Blanco, asesinado por ETA en la puerta de su casa, hasta la actriz Gloria Ramos, campeona de baloncesto en la película Campeones, pasando por Pilar Aural, que reparte bolsas de comida en su Pato Amarillo en Madrid Sur.
O Sylvia, la gimnasta, que llora de ilusión mientras entrena a sus atletas chadianas camino de los Juegos Olímpicos. Y Remedios, maltratada durante años, hundida y rodeada, que sale adelante cosiendo y limpiando en las Tres Mil de Sevilla…, posiblemente el barrio más tirao de Europa.
¡Qué lecciones de feminismo! ¡Qué capacidad de lucha y superación! ¡Qué poca demagogia! Y con sus increíbles lecciones de vida, todavía se sorprendían cuando les planteaba que me contaran sus recuerdos y su día a día.
No sé si habremos conseguido trasladar a estas páginas lo que se lee en los ojos de todas ellas.
Espero que sí, a sabiendas de que el olor de una alcantarilla de Kabul mientras te rescatan los boinas verdes es indescriptible. Como inenarrable es el amor de tres misioneras bajo las bombas en Ucrania, o el orgullo de una madre sola que saca adelante a su familia tras enterrar a su marido asesinado por ETA.
Con toda la crudeza de la realidad en los rincones del mundo en los que habitaron y habitan, y con las emociones a flor de piel por el sufrimiento y el esfuerzo de todas estas mujeres; con todo, este libro es un libro de alegrías. Porque todas ellas acaban empoderadas… y bien. Empoderadas de verdad por ellas mismas, no por eslóganes y políticas de quinta división.
Todas estas mujeres son para comérselas a besos.
Prepárate, querido lector, para homenajear a tu madre, a tu abuela, a tu pareja o a tu hija.
Prepárate, querida lectora, para verte reflejada en el feminismo ejemplar y auténtico de Conchita, María, María Jesús, Antonia; Gloria, Hila, Sylvia, Remedios, Pilar, Cristina, Gloria, Carmen, Juana y «la Macaria».
Preparaos para un chute de orgullo y «Marca España».
Solo espero que cada una de ellas eche una lagrimita al verse entre estas mujeres ejemplares y terminen su capítulo con una sonrisa de autoestima, fuerza y orgullo.
¿Y sabes qué?
Este no es un libro sobre la igualdad, sencillamente, porque ellas son mucho mejores.
1 «Mamá, han dicho el nombre de papá en la tele»
CONCHITA MARTÍN
Colaboradora de la Fundación de Víctimas del Terrorismo
Pedro me mentía siempre para tranquilizarme. «No vayas en coche oficial», le decía yo, y creía que cogía el autobús, pero no: iba en un coche oficial camuflado con su inmediato superior, el general Plasencia, que le recogía en la calle Pizarra esquina con Virgen del Puerto, a dos manzanas de nuestra casa. Y como fumaba como un carretero —tres cajetillas de Ducados al día—, solía irse unos minutos antes de la hora para echarse un cigarro mientras esperaba, y eso que vivíamos en alerta terrorista permanentemente.
Aquella mañana, como siempre, Pedro esperaba en la esquina, el coche del general debía estar a punto de llegar. Pero, al pasar los asesinos por delante y ver allí a Pedro, no sé, debieron de ponerse nerviosos y detonaron la bomba que habían colocado en un coche aparcado en el lugar. Solo murió él.
Hacía un frío horroroso aquel 21 de enero del 2000. Cuando se produce un atentado bomba —nosotros ya habíamos vivido alguno de cerca, habían atentado siete veces en el barrio— se queda todo en silencio, como si Madrid dejara de respirar. Se detiene el tráfico, se llena todo de humo y luego solo se oyen sirenas.
Oímos claramente la explosión y vimos la columna de humo desde la ventana. Mi hija Almudena, que tenía quince años, estaba a punto de irse al colegio, y así lo hizo, pues en ningún momento pensamos que pudiera ser él. Pedro tenía 9 añitos y aquella mañana se había quedado en casa con gripe. Yo no pensé más que en mis amigas, en que le habría tocado a alguno de sus maridos y llamé a dos de ellas. A una, cuyo esposo era de la Armada y acababa de llegar a Madrid con los niños muy pequeñitos, le dije: «Tráete a los niños a casa y que no vean nada», pero la Policía ya no los dejaba salir. Luego llamé a los Tomé. Tenía miedo por Emilio, amenazado por ser ayudante del rey, pero respondió él mismo y me preguntó: «Tú ¿estás bien? ¿Dónde está Pedro?». «Hace ya tiempo que salió de casa», le respondí.
Todos en el Ministerio sabían que iba en el coche oficial del general. Así que comenzaron las llamadas desde allí: primero, alguien de Intendencia; luego, desde su oficina, las secretarias y el sargento mayor preguntando por Pedro, y a todos les decía que debía de estar a punto de llegar a su despacho. Pero entonces llamaron a la puerta: era un policía militar que me preguntó si Pedro había cogido su coche. Le dije que no, que lo usaba yo, que Pedro cogía el autobús. Cuando se fue, preocupada, cometí el error de poner la televisión para que Pedrito se entretuviera con los dibujos. El teléfono sonó de nuevo, esta vez era el delegado del Gobierno el que preguntaba por Pedro.
Cada vez más preocupada porque la familia de quienquiera que hubiera sufrido el atentado necesitaría ayuda en casa, fui a vestirme, y en ello estaba cuando el niño vino corriendo a la habitación, muy angustiado, y me dijo: «Mamá, han dicho el nombre de papá en la tele». Yo traté de calmarlo negando la mayor —a esa edad los niños aún hacen caso a sus padres—: «No, papá no es», y es que seguía pensando que no era Pedro.
Mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar y no tardaron en llamar a la puerta: eran el jefe de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa y el general Muñoz, que habían llegado a la vez que el SAMUR. Y mi niño entonces empezó a llorar. El jefe me dijo: «No te preocupes. Nos vamos a hacer cargo de todo». Y poco después, mi casa se llenó de gente: mis amigas y sus maridos, los vecinos… Total, que a partir de ese momento ya no tomé yo cartas en el asunto.
Aquella mañana la bomba de ETA había explotado para la familia Blanco-Martín, mi familia. Los asesinos mataron a mi marido, pero no lo vencieron. Y a mí tampoco.
***
Conchita Martín es una mujer menuda pero inmensa, tanto que cuando entra al salón de su casa, donde me ha invitado a charlar con ella, lo llena por completo. Sonríe y te colma de ternura, entre otras cosas porque su sonrisa sorprende, después de lo que ha vivido. De sus labios pintados de rojo sale a menudo la palabra amigas, pues sostiene que para las mujeres son mucho más importantes que los amigos para los hombres.
Impresiona ver en ese salón la bandera de España, enmarcada y protocolariamente plegada. La bandera que cubrió el féretro del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Recuerda a la perfección el ceremonial, cuando en el funeral la guardia militar la dobló lentamente, de esquina a esquina, sin dejar una sola arruga o imperfección, hasta convertirla en un triángulo. A su lado destaca la pared dedicada a Pedro Antonio. En dos marcos lucen las medallas, las condecoraciones —dice Conchita que no tuvo tiempo de conseguir muchas— y las escarapelas de profesor de la Escuela de Estado Mayor. Conchita donó el fajín azul de diploma del Estado Mayor al monumento que honra a los caídos en el Cuartel General del Ejército. En un cajón guarda todos los cordones que Pedro lució como cadete, como teniente…
Hija de guardia civil, y orgullosísima de serlo, tiene mil veces más valor que cualquier terrorista de ETA, como los que asesinaron a su marido y a otras casi mil personas. Solo se le saltan las lágrimas, y pocas, cuando recuerda a su hijo ante el televisor aquella mañana del 21 de enero del año 2000. Y si su sonrisa es contagiosa, también su pena.
Es una de esas mujeres que ejemplifica como nadie la victoria del honor sobre la cobardía y la irracionalidad de los asesinos.
La infancia de Conchita Martín transcurrió en tres casas cuartel situadas en el valle avulense del Tiétar, en la comarca de las Cinco Villas: las de Mombeltrán, Cabezas del Villar y San Bartolomé de Pinares. Recuerda bien cómo crecían los hijos de los guardias civiles sujetos a un régimen casi militar, como sus padres y madres. Ninguno de aquellos niños y niñas podía imaginar entonces que el orden y la disciplina les iban a servir muchos años después, en el caso de Conchita ya pasada la cuarentena, para afrontar el dolor con un espíritu y un sacrificio imbatibles.
Su padre, Winefrido, fue durante toda su vida guardia primero, y a mucha honra. Era uno de esos agentes de la Benemérita que terminan sus años en el Cuerpo igual que entraron, como guardia mondo y lirondo. Era un tipo rudo pero prudente; de pueblo, pero formado. «Un santo», según su hija. Su madre, la Generala, era parlanchina y algo mandona, como denota ese apodo que nada tiene que ver con el grado o escalafón del cabeza de familia, puesto que este solo rige en las relaciones entre los guardias, mientras que hijos y esposas o maridos son, por encima de todo, vecinos que conviven en la casa cuartel como iguales.
Conchita era una niña feliz, pero de carácter duro, durísimo, bajo la sonrisa y la prosa inconfundibles de una niña que entonces como ahora ya se expresaba de manera admirable, algo que, a buen seguro, heredó de su padre, el guardia primero Winefrido.
Recuerda sonriendo el camino al colegio. Dos kilómetros de ida y dos de vuelta, siempre acompañados por un guardia que los llevaba y los recogía. Y se le iluminan los ojos al recordar aquellas caminatas bajo la lluvia con cinco, seis o siete añitos, a resguardo bajo el capote de plástico del agente de servicio. También que se pasaban la vida jugando a la puerta del cuartelillo, con una alegría tan solo quebrantada cuando la pareja de patrulla traía a un furtivo y lo encerraba en el calabozo. «Mamá…, ¿qué le hacen los guardias a ese hombre?», le preguntaba a su madre. Y ella le respondía: «Nada…, le dan una copita de anís». Y luego la encerraba en casa, por si las moscas, hasta que trasladaban al furtivo.
A su padre le gustaban los canarios y los cuidaba con delicadeza. Se acuerda de un día en que el teniente coronel, en una visita de rutina, descubrió un canario enfermo, casi desplumado, y le recomendó a Winefrido un ungüento de huevo. Curiosa mezcla la de estos rudos veteranos de la Guardia Civil en un puesto de la sierra de Gredos y la delicadeza de la cría y cuidado de pájaros.
El guardia primero Winefrido nunca quiso ascender. Su gran don era la escritura, pulcra, elegante y sin faltas de ortografía, lo que por entonces era un mérito indiscutible y ahora empieza a ser un milagro. Esa particularidad, además de contagiarla en casa, le sirvió para ocuparse del papeleo de oficina y de los informes de sus superiores, y gracias a ella consiguió el traslado a la Comandancia de Ávila. La familia se instaló en un piso. Del patio y los juegos a la puerta de la casa cuartel pasaron a una casa de vecinos en la capital. Y resultó muy duro para aquella niña que, además, no era buena estudiante.
Pasaron los años y Conchita conoció en su último curso de bachiller a Pedro Antonio Blanco, un cadete del Ejército de Tierra. Estamos en los primeros años de la década de los setenta. Se acerca la Transición, Franco se aproxima a su final y comienza, por razones obvias, una etapa de la Historia especialmente delicada (e interesante) para vivirla en el ambiente castrense. Aquel cadete se formaba en la Academia de Intendencia de Ávila. Los alféreces eran la atracción de las muchachas murallas adentro. La prestancia, la disciplina y, sobre todo, la educación los hacían tan pintones como sumamente correctos. ¡Qué diferencia! ¡Qué clase!
Pedro Antonio, Patoño para sus colegas, era hijo de soldado. De un militar —muy militar— del anterior régimen. Los cuñados de Conchita eran un ingeniero de Telecomunicaciones y una licenciada en Químicas, lo que parece probar que la pulcritud, orden y capacidad de Petroño con los números, que pronto le hizo destacar entre el resto de cadetes, era cosa de familia.
Las citas entre Pedro y Conchita siempre comenzaban en «Los Cuernos», un bar cuyo nombre ella no recuerda, que recibía su apodo por unos tiradores en forma de cornamenta en la puerta de entrada. Los cadetes de Intendencia como Pedro se ganaban a las mozas como rosquillas ante la eterna indignación de los muchachos de Ávila. Es decir, casi, casi… ley de vida.
Empezaron a salir como pareja «oficial» en 1974 y dos años más tarde, con Franco recién fallecido, Conchita se casó con el ya teniente Blanco. ¡Quién les iba a decir a ambos que aquel hombre de uniforme formaría parte involuntaria de la historia más negra de España…!, ¡y con todo el honor! El joven matrimonio se mudó al parque de Lisboa, cerca del nuevo destino de Pedro en la División Acorazada, Base de Retamares, al oeste de Madrid. «Vivíamos todo el día acuartelados. Mis recuerdos de aquellos años no son gratos. Yo viví la Transición con mucho miedo», dice Conchita.
Durante esta primera etapa en Madrid, poco antes del traslado a Sevilla, Conchita tuvo que afrontar otra de esas pruebas terribles que conforman un carácter invencible, uno de esos dolores que solo soportan las mujeres. En el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, como ella misma afirma, aprendió «a superar el dolor… físico». Y es que la vida le preparó una primera prueba de fuego a nuestra protagonista, lo que se conoce como un doble útero, del que fue operada casi a vida o muerte.
Pocos años más tarde llegó la etapa sevillana en la base de helicópteros de El Copero, en Dos Hermanas. Pedro informatizó —hablamos de 1980— el sistema operativo desde cero, lo nombraron capitán y volvió a destacar, esta vez como «copero». De Sevilla regresaron a Madrid dos años después y, lo que es la vida, casi como un milagro, con Conchita feliz y embarazada a los veinticuatro años. Destino: la base de Colmenar Viejo. Recuerda que en aquella vivienda contaban con un teléfono para recibir llamadas externas, pero ellos no podían realizarlas.
Allí, en Colmenar Viejo, la vida le hizo pasar a Conchita una nueva prueba de fuego. El dolor insoportable de un aborto espontáneo la despertó de madrugada, perdió el bebé y a los dos días los médicos creyeron que había llegado su hora. El doctor Ruiz de la Hermosa le dio la noticia al capitán Blanco: «Su esposa se está muriendo». Pero el médico se equivocaba, a pesar de que Conchita había llegado, como luego supo, a tener tres de tensión mínima. Fue la mano de Dios quien la salvó, afirma, y que «ahí cambió todo en nuestra vida. Aprendimos, entonces, a superarlo todo».
Durante el tratamiento posterior ya les advirtieron que si querían ser padres debían optar por la adopción. Y se enrolaron en ese proceso inenarrable para quien no lo ha vivido. Solicitaron la adopción en toda España e incluso en Francia. Así, en 1984, con tres días de vida, Pedro y Conchita recogieron a Almudena en la Casa de la Madre, una maternidad del Auxilio Social donde se atendía a personas sin recursos, situada en el número 120 de la calle Goya. Y en 1989 hicieron lo propio con Pedrito, diecisiete días después de su nacimiento en el hospital Gregorio Marañón, ya bajo administración y competencia autonómica del Menor de la Comunidad de Madrid. Otra prueba superada por los dos.
Pedro Antonio siguió ascendiendo y logró uno de sus objetivos desde que era cadete. Consiguió plaza en la Escuela de Estado Mayor ya como comandante. Y entonces pasó por delante de la familia uno de esos trenes que, según dicen, nunca se deben dejar escapar. Le ofrecieron destino en la agregaduría militar de la embajada española en Washington, pero Pedro ya se había comprometido con sus mandos en la Escuela de Guerra… y dijo que no. «Dios mío —suspira Conchita al recordarlo—, cuánto nos hubiera cambiado la vida». Incluso reproduce la frase lapidaria que pronunció su suegro, por entonces militar retirado: «Pero, vamos a ver, ¿acaso no prefieres ir a saludar a Reagan?».
Transcurrieron los años y otro tren estuvo a punto de detenerse en sus vidas con destino al Palacio de la Zarzuela, Cuarto Militar del rey. Pero también pasó de largo para detenerse —¿quién se lo iba a decir?— en el último destino de su carrera y de su vida como secretario general técnico en la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, dedicado a labores de intendencia con el grado de teniente coronel. Pedro Antonio se convirtió en uno de los mayores expertos en «contratación OTAN». «Recuerdo —cuenta Conchita— cómo montó en casa dos pantallas (yo nunca había visto eso) y con un portaminas muy fino planificó los gastos y la inversión de aquel despliegue del Ejército en Albania». Se refiere a la conocida como Operación Alfa-Romeo, una misión de ayuda humanitaria del Ejército español en apoyo, dentro del marco de la OTAN, a los refugiados kosovares en Albania, en abril de 1999, con el objetivo de construir un refugio que albergara un máximo de 5 000 personas. Por entonces la familia ya vivía en la fatídica calle Virgen del Puerto, en uno de tantos barrios de Madrid repletos y conocidos por sus colonias de viviendas militares.
Pedro no tenía jefes como tales en su día a día. Por no tener, no tenía ni coche oficial: «Mi marido iba al trabajo en autobús y de paisano, pero el general Plasencia le había ofrecido que lo acompañara en el coche oficial», cuenta Conchita.
Y entonces les cambió la vida.
Hemos dejado la casa de los Blanco-Martín llena de gente tras confirmarse el asesinato de Pedro Antonio Blanco, que lo convirtió en la víctima número 770 de ETA y supuso la ruptura de lo que se conoce como «la tregua trampa», decretada unilateralmente por la banda en 1998 y rota también unilateralmente aquel 21 de enero tras dos intentos frustrados de atentado a finales del año anterior.
La madre de Conchita, la Generala, se plantó en aquel piso lleno de gente y se puso a repartir tilas. Almudena, a quien habían ido a recoger al colegio, aún pensaba que su padre solo estaba herido cuando llegó a casa, no le habían dicho nada. Corrió hacia su madre y le dijo: «Mamá, ¿qué haces aquí? ¡Vámonos al hospital, que papá estará solo!». Conchita simplemente negó con la cabeza y la niña se derrumbó. En ese instante, Conchita les demostró a sus hijos una entereza que no es de este mundo. Les dijo: «Vamos a comportarnos como él querría». Pensó que entre levantarse y derrumbarse solo hay una opción válida. Y tardó muy poco en retomar las riendas de su vida.
Resulta imposible ponerse en el lugar de esa madre, con ese miedo, en shock tras el asesinato de su marido tan solo unas horas antes. Pronto estuvo todo organizado. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, se puso el primero de la fila y Conchita solo le pidió una cosa: «Yo me quiero ir de esta casa». También recuerda cómo su suegro, aquel militar de Franco, empezó ahí a perder la cabeza y ella decidió que «si teníamos que llorar, lloraríamos solo en casa». Al día siguiente, en la capilla ardiente instalada en el Cuartel General del Ejército, durante el velatorio, la Generala se dirigió al ministro para decirle: «Mi hija lo que necesita es ponerse a trabajar». Y entonces se vivió un momento que pone los pelos de punta. La suegra recordó que Pedro presumía de ser donante de órganos, y uno de sus compañeros susurró tajante: «Tal y como ha quedado, pocos órganos podría donar». Cuando detonó, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco estaba literalmente pegado al coche bomba, a tan solo un metro, y su cuerpo había sido propulsado a doce metros del vehículo. Fueron sus primos los que se encargaron de reconocer oficialmente los restos en el Instituto Anatómico Forense.
Conchita no dejó de recibir el apoyo de sus amigas —que allí siguen porque como afirma Conchita, «las mujeres se sostienen entre ellas»—, los compañeros de su marido, del Ejército y de la Administración de aquellos años ni un solo instante, a la cabeza el entonces presidente Aznar, a punto de estrenar su segundo mandato, pues el atentado sucedió en mitad de la campaña de las Elecciones Generales del 2000, y su ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y, no sé si más importante, pero sí muy emocionante, el apoyo del millón de personas que salió a la calle el 23 de enero para gritar, una, y otra, y otra vez, «¡BASTA YA!».
Por pura casualidad, según cuenta Conchita, se convirtió en una de las primeras víctimas en hacer declaraciones, aunque como ella misma dice «sin yo saber que me estaban grabando». Su madre se había instalado en la casa de Virgen del Puerto esos días para atender, con la ayuda de Justino —«mi secretario», como lo llama Conchita, que hoy es general de División—, y que su hija no tuviera que enfrentarse a todos los que reclamaban alguna declaración o querían dar el pésame personalmente. Debía estar la Generala atendiendo a otros asuntos aparte del teléfono, cuando entró una llamada. Era un periodista con acento argentino que le contó cómo había caído la noticia del atentado en Argentina. Daba la casualidad de que un buen amigo argentino de Pedro, el oficial Simoneli Pierre, estaba invitado a comer en el domicilio de los Blanco-Martín el 22 de enero, una cita que tuvo que anularse. Y Conchita, en recuerdo del amigo, y pensando que lo que ella dijera no saldría publicado en España, respondió a sus preguntas. Y así lo cuenta: «¿Qué han conseguido con esto los terroristas?», me dijo y le respondí: «Nada. Han destrozado una familia y han matado a mi marido, pero no han conseguido nada. Si me vencen a mí… nos vencen a todos». Resultó que aquel periodista de acento argentino trabajaba en Radio Nacional de España y emitieron las declaraciones. «No había dicho nada especial, pero se lio parda —sigue contándome Conchita—. No era habitual escuchar a una víctima hacer declaraciones, aunque, en verdad, las mismas fueran “robadas”».
Decidió entonces alejarse de los medios y mantener la cabeza fría para no terminar como tantas amigas que, veinte años después, como ella dice, «siguen arrumbadas». Hasta que una mañana de finales de enero sonó de nuevo el teléfono. Al otro lado, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), quien le habló de la posibilidad de conceder una entrevista, solo una, a RTVE. Por entonces, era Javier González Ferrari quien dirigía los informativos de la televisión pública, un antiguo compañero de pupitre de Pedro Antonio Blanco en el colegio Sagrados Corazones. Durante años habían recorrido juntos el centro de Madrid desde el colegio hasta la casa de cada uno. Ferrari recuerda que Pedro era un niño serio, brillante con los números, hijo de militar. Perdieron el contacto cuando Pedro eligió la rama de Ciencias —estaba cantado— y él la de Letras.
Otro compañero del colegio lo había llamado a su despacho del Pirulí aquel 21 de enero y desde ese día había movido todos los hilos a su alcance para conseguir la entrevista. Así cuenta él como se enteró del asesinato de Pedro.
—¿Lo has oído…? Otro atentado —le dijo.
—Sí, claro —respondió Ferrari—, lo estamos contando desde bien temprano. Es un militar. En Madrid otra vez. Un teniente coronel, creo.
—Es Pedro Antonio Blanco…, nuestro compañero del cole.
Javier González Ferrari rebuscó en sus cosas al llegar a casa y allí encontró las fotos oficiales de las clases de aquellos años. Junto a él, codo con codo, Pedro Antonio. Pocos días después, Ferrari llamó al JEME y le pidió que lo ayudara a contactar con la viuda.
Se citaron en Torrespaña. La entrevista se llevó a cabo en un estudio pequeño ante un equipo reducido. Se grabó y fue emitida el 27 de enero en prime time, tras el telediario de las nueve que presentaba Alfredo Urdaci. Nunca antes, como aquella noche, España había visto la fuerza, la dignidad y la categoría humana de una víctima del terrorismo. Ferrari le entregó una copia de las fotos del colegio. Y ella recuerda la charla como una de las entrevistas de su vida: Yassir Arafat, Henry Kissinger… y Conchita Martín. Veintidós años después, aún conserva una copia de aquella exclusiva, que quiere digitalizar para que algún día sus nietos la vean, la escuchen y la sientan.
Unos meses después, tal y como su madre le había pedido al ministro de Defensa en aquella capilla ardiente, Conchita comenzó a trabajar de administrativa en el Instituto Social de la Defensa (ISDEFE) y se trasladó con sus hijos al barrio de Moncloa y allí ha vivido y trabajado casi casi hasta hoy.
Desde entonces, ha asistido a veinticinco funerales, entre los que recuerda con especial emoción el primero, en el que un joven capitán se le acercó y le dijo: «Señora, gracias a usted miro a mi esposa de manera diferente». Y otro en la Escuela de Guerra, cuando el director le dijo que el entonces príncipe de Asturias acudiría a la misa. Al terminar la ceremonia, el actual rey de España se acercó a ella, la acompañó a tomar un café y estuvieron charlando sobre su familia. Sobre aquellos niños que se convirtieron en seres diferentes.