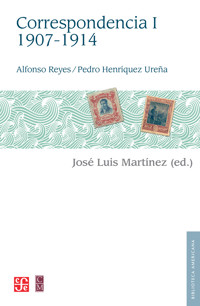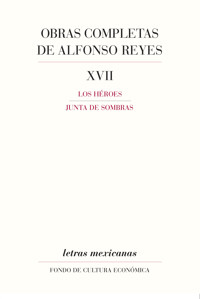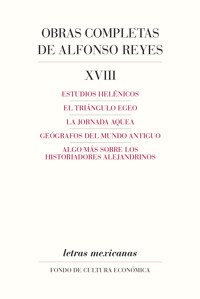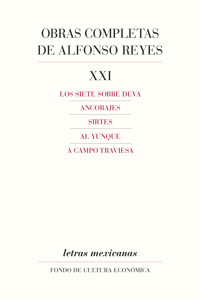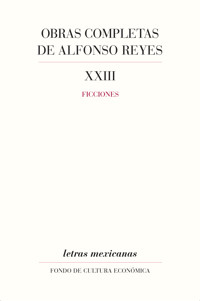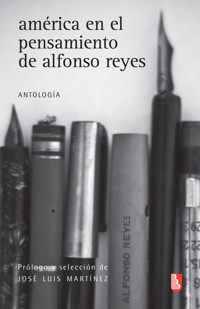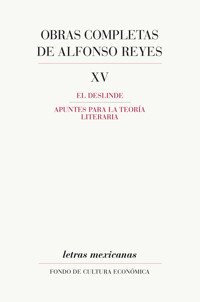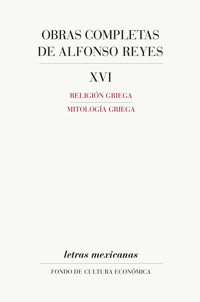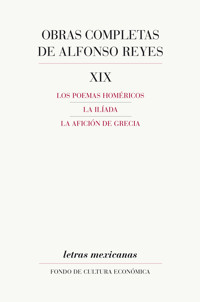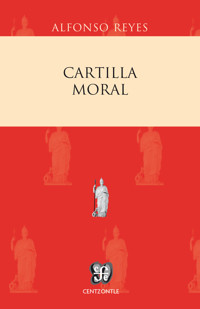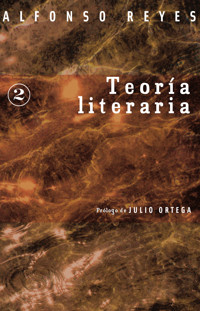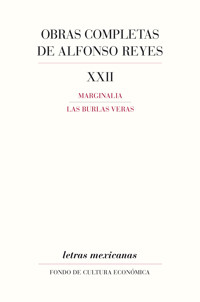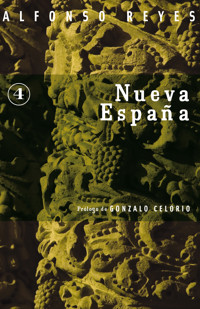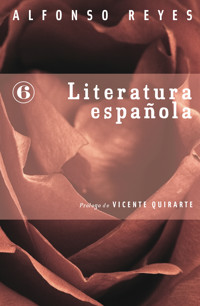3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
El primer libro, Última Tule, contiene ensayos sobre cultura e historia universales incluyendo América. Tentativas y orientaciones son ensayos de historia y cultura escritos entre 1930 y 1943. No hay tal lugar, el tercer libro del tomo, las utopías clásicas de la civilización occidental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ALFONSO REYES
Última Tule
Tentativas y orientación
No hay tal lugar…
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1960 Segunda reimpresión, 1997 Primera edición en libro electrónico, 2018
D. R. © 1960, Fondo de Cultura Económica D. R. © 1997, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6099-2 (ePub)ISBN 978-968-16-1170-5 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
CONTENIDO DE ESTE TOMO
I. Última Tule comprende una serie de ensayos que, en conjunto, abarcan los años de 1920 (primeros esbozos de las páginas incorporadas en “El presagio de América”) hasta 1941.
II. Tentativas y orientaciones es una colección de ensayos que abarcan de 1930 a 1943.
III. No hay tal lugar…, casi hacinamiento de notas sueltas (que con frecuencia se remiten a libros anteriores, en torno al tema de las “utopías”), comienza a escribirse por 1924, sin que sea posible fijar la última fecha que alcanza.
IV. Advertencia general: En este tomo se examinan y discuten algunos conflictos actuales. Pero, desde la época en que estas páginas fueron escritas, algunas palabras han cambiado de sentido y hasta se han vuelto de revés. No se impacienten, pues, las Furias Políticas y procuren entender las cosas conforme al lenguaje de su momento.
I
ÚLTIMA TULE
NOTICIA
A) EDICIÓN ANTERIOR
Alfonso Reyes || Última Tule || Imprenta Universitaria || México || 1942, 4º, 251 pp. e índice.
B) Indicaciones bibliográficas y otras, en notas al comienzo y al fin de los respectivos ensayos o discursos.
I. EL PRESAGIO DE AMÉRICA
EN LIBROS misceláneos, escritos al azar de la vida; en lecturas públicas, preparadas al acaso de los viajes para distintos países y las más diversas ocasiones, andaban los motivos sueltos que aquí me propongo ordenar en texto único, sin que me importe el caer en repeticiones literales.* Los fragmentos, mal resguardados en publicaciones heterogéneas o en ediciones limitadas, ha tiempo que habían comenzado su jornada de olvido; o, en el mejor caso, habían comenzado a “servir de plumas para ajenas cornejas”, como se decía en otro siglo. Convenía por eso recogerlos; aparte de que su sola presentación en lectura seguida parece destacar algunas conclusiones latentes.
Más de una vez me vi en el trance de invocar la palabra que a todos nos pusiera de acuerdo: América, cifra de nuestros comunes desvelos. Buscando así, a bulto y a tanteos, en el arca de la conciencia, América era la primer realidad que se me ofrecía, el tesoro de mayor peso. Y, según la urgencia del caso, echaba yo mano de estos y los otros pasajes, hilvanándolos con cierta premura. De donde resultó un enjambre de versiones malavenidas; pero, al mismo tiempo, vino a delinearse poco a poco, en sucesivos retoques, un sentimiento general, fertilizado después por nuevas experiencias y reflexiones.
Sin duda el primer paso hacia América es la meditación sobre aquella marcha inspirada y titubeante con que el hombre se acercaba a la figuración cabal del planeta. El oscuro imán gravitaba sobre la mente humana, insinuándose por indecisos caminos. Nada más patético que esta resolución de la mitología en historia. Lo que tal proceso significa en el orden puramente geográfico no es más que el reflejo de lo que ha significado en el orden espiritual y como una función del ánimo.
Las páginas que aquí recojo adolecen seguramente de algunas deficiencias de información, a la luz de investigaciones posteriores, y ni siquiera aprovechan todos los datos disponibles en el día que fueron escritas. Pero ni tenía objeto entretenerse en la reiteración de datos que transformara en investigación erudita lo que sólo pretende ser una sugestión sobre el sentido de los hechos, ni tenía objeto absorber las nuevas noticias si, como creo, la tesis principal se mantiene.† Además, el que pretende decir siempre la última palabra, cuando la conversación no tiene fin, corre el riesgo de quedarse callado. Y, como aconsejaba Quintiliano, hay que resignarse alguna vez a dar por terminadas las obras.
1. EN EL SUELO, EN EL CIELO Y EN TODO LUGAR
Desde que el hombre ha dejado constancia de sus sueños, aparece en forma de raro presentimiento la probabilidad de un nuevo mundo. Ya la fantasía andaba prefigurándolo desde unos 3 000 años antes de Cristo, cuando el mitológico Anubis presidía a los muertos en alguna misteriosa parte del Occidente. La idea de que al Occidente quedaba cierta región por descubrir —la cual adoptará unas veces la fisonomía placentera de un reino bienaventurado, y otras la fisonomía de un mar tenebroso— viene desde los más remotos documentos egipcios, y ahonda sus raíces antropológicas en el misticismo del crepúsculo vespertino. Ya se la esconde en el seno tembloroso de los océanos, ya se la proyecta hasta el mismo Sol.
A medida que los periplos fenicios exploran el Mediterráneo occidental o aun el secreto Atlántico —de donde traían estaño y ámbar—, o al paso que, más tarde, las islas atlánticas se entregan a los navegantes europeos, el misterio se va alejando como la sombra de una nube viajera, y busca refugio en la bruma de los horizontes marinos. Tal es el sentido del “Plus Ultra” que vence a las Columnas de Hércules. La vaga noción que aletea en la más vetusta poesía, ora como amenaza o como promesa, cruza después las sirtes de la literatura clásica, florece en la portentosa Atlántida de Platón, herencia recogida por ilustres abuelos en labios de los sacerdotes saítas; arrulla la imaginación de los estoicos; viaja por las letras latinas, donde Séneca, en su Medea anuncia que se abrirán los mares revelando continentes inesperados; y llevando a cuestas su carga movediza y cambiante, su Mar de Sargazos, su océano innavegable y de poco fondo, sus Ínsulas Afortunadas, se enriquece por toda la Edad Media con las leyendas utópicas: la Isla de San Balandrán o de los Pájaros —primera hipótesis de la Isla de los Pingüinos—, la de las Siete Ciudades, la Antilia o Ante-Isla y el Brasil —nombres éstos que después recogerá la geografía—; enciende el halo con que la veneración envuelve las sienes de Ramón Lull, el Doctor Iluminado, a quien se atribuye sentido profético en su Nueva y compendiosa geometría; y es embarcada al paso en la nave de los poetas renacentistas, para depositar finalmente sus acarreos de verdad y de fábula en manos de Cristóbal Colón, cuando éste, hacia 1482, abre las páginas de la Imago Mundi. La obra del Cardenal Aliaco, su breviario, lleva al margen las notas febriles del Descubridor, y es centón de cuantos atisbos podían juntarse sobre los paraísos ofrecidos al ansia de los hombres.‡
Los rasgos dispersos de alguna verdad desbaratada querían recomponerse en el alma. La Tierra cuchicheaba al oído de sus criaturas los avisos de su forma completa, la entidad platónica recordada como en un sueño. Y así, antes de ser esta firme realidad que unas veces nos entusiasma y otras nos desazona, América fue la invención de los poetas, la charada de los geógrafos, la habladuría de los aventureros, la codicia de las empresas y, en suma, un inexplicable apetito y un impulso por trascender los límites. Llega la hora en que el presagio se lee en todas las frentes, brilla en los ojos de los navegantes, roba el sueño a los humanistas y comunica al comercio un decoro de saber y un calor de hazaña.
Y lo mismo que el presagio se dibuja en el suelo, también se refleja sobre la pauta celeste. Acordaos de aquella adivinación de estrellas nunca vistas, que vienen intimando luces desde las lucubraciones de Aristóteles hasta las de Alfonso el Sabio; que ya se anunciaron a Lucano; que irradian en la constelación de las Cuatro Virtudes Cardinales —imagen anticipada de la Cruz del Sur—, desde el seno de las noches dantescas; y que, después del Descubrimiento, se derraman profusamente por los ámbitos de la poesía, de suerte que al par centellean en la Araucana de Ercilla y en la Grandeza mexicana de Valbuena, en el De Orbe Novo de Pedro Mártir de Anglería, en Os Lusiadas de Camoēns, en las Epístolas de La Boëtie, o en el soneto herediano de Los trofeos.§
2. LOS EJES DEL DESCUBRIMIENTO
Los rasgos de la Tierra se van completando conforme giran los ejes de la atención geográfica. La historia de Europa nace en torno a la cuenca del Mediterráneo, y singularmente en aquel rincón oriental donde por primera vez la audacia helénica sufre, combate y al fin derrota las ambiciones de los sagrados imperios orientales. Fuera del campo verificable, más allá de lo que miran los ojos, se extienden el terror y el mito. Hay sospechas de que al norte los hombres se vuelven de nieve y al sur se vuelven de carbón. El suelo firme es sin duda una grande isla rodeada de agua. El cinturón de la hidrosfera abraza la litosfera. Sobre ellas, el capelo transparente de la atmósfera, que tiene abajo su correspondencia simétrica en el Tártaro. Los viajes se encargan de perturbar con sus extravagancias este orbe cerrado. La ambición militar y el sueño filosófico de la “homonoia” ensanchan el mundo hasta la India, al irresistible empuje de Alejandro; pero el centro no se desplaza todavía de aquel mar que fue la verdadera patria del griego. El duelo entre el Oriente y el Occidente mediterráneos, entre el mundo clásico y Cartago, no pudo resolverse desde Siracusa y bajo un príncipe helénico, desde que fracasó la intentona política de Platón bajo Dionisio II. Roma hereda el duelo. Las conquistas romanas remontan después hacia el Norte, y luego las invasiones del Norte descienden sobre Roma. Europa ha crecido por arriba, pero las manecillas del mundo europeo siguen fijas en el Mediterráneo. Lentamente, los ejes se alargan hacia el Atlántico, y se reafirman por completo en el otro apoyo del Occidente, cuando el descubrimiento de América vino a cerrar, por decirlo así, la cuenca del Océano. Más tarde, se revelarán las tierras polares —tanteadas ya desde fines del siglo XVI—, y en tanto, las exploraciones interiores van estableciendo topografías precisas donde antes los mapas se conformaban con monstruos y dragones.
Desde el siglo XII, en que los vascos abordaban los bancos de Terranova, y pasando por las inciertas exploraciones de bretones y normandos, hasta el siglo XV, en que la cultura renacentista da estado escrito a las vagas tradiciones orales, los hallazgos se suceden, y son particularmente activos en la última década del siglo XV. La cara de la Tierra se va completando rasgo a rasgo. La costa occidental del África se va entregando a los navegantes y se deja descifrar poco a poco. Del Oriente llegan arrebatadoras narraciones. Pronto aquellas noticias dispersas, que al principio eran meras curiosidades, se resuelven en una sinfonía de inquietudes. La ruta para las Indias comienza a ser una preocupación, desde que Constantinopla cae en poder del turco. Esto interrumpe el tránsito de mercancías orientales, a la vez que atrae sobre Europa el derrame de la filología bizantina. En otros siglos, la caída de Mileto bajo la invasión pérsica trajo sobre Italia y Atenas a los filósofos jonios. Como Atenas debió su florecimiento a la ruina de Mileto, Italia debe más tarde a otra catástrofe semejante su imperio espiritual en los albores de los tiempos modernos. Mientras media humanidad se embriaga con las sorpresas del Renacimiento, la otra —mundo de traficantes y aventureros— vive enloquecida de acción, anhelando siempre por las aromáticas islas de las especias.
Los viajes son la grande empresa pública y privada del siglo XV. Las ideas geográficas flotan en el aire como partículas de polvo. Todo piloto es descubridor. Para unos, descubrir no es más que ver tierras, y así no es extraño que aleguen ambiciosos títulos que la posteridad escatima. Para otros, descubrir es colonizar o, por lo menos, fincar el cambio pacífico de mercancías, o bien la captura de esclavos a mano armada. Se da con relativa frecuencia el caso de tierras descubiertas dos o tres veces, como se da el de regiones que, encontradas por azar o naufragio, no pudieron ser identificadas más tarde.
Portugal y España se alzan con la empresa, la cual pronto adquiere carácter de misión apostólica, porque el espíritu nunca abandona definitivamente las creaciones de la materia. El Papa divide entre las dos monarquías las tierras halladas y por hallar. A la cruzada medieval sucede la cruzada de América.
De Italia, cuyo genio mercantil casi había alcanzado las elegancias de su poesía, salen de tiempo en tiempo cartógrafos más o menos improvisados, para ponerse al servicio de las dos coronas, y hasta al de Inglaterra, que por muy poco perdió la ocasión del descubrimiento americano. Y en aquel ambiente cargado de posibilidades, donde todo comenzaba a parecer factible, se destaca de pronto la figura de Colón, asistido por los Pinzones, los Dioscuros del Nuevo Mundo, a quienes la hazaña debe más de lo que suele decirse.
Cristóbal Colón no es un hombre aislado, caído providencialmente del cielo con un Continente inédito en la cabeza. Es verdad que hablaba de tierras incógnitas “como si las trajera guardadas en un cajón”, según el pintoresco decir de Martín Alonso. Pero ni es el primero que habla de ellas, ni en esto y otras muchas cosas hacía más que colar el río de una tradición secular, para quedarse con las arenas de oro. Enfocando la mirada a Colón, podemos contemplar toda una muchedumbre de sabios y de prácticos, de cuerdos y locos, que lo preparan, lo ayudan y lo siguen. La concepción heroica de la historia en Carlyle no admite más que una objeción, y es que hubo muchos más héroes de los que soñó su filosofía. Es justo poner un poco de orden en esta apoteosis, desenredando los hacecillos que van a juntarse en la frente de Colón, entre los antecedentes del 12 de octubre.
3. EL MISTICISMO GEOGRÁFICO Y LOS COLONES DESCONOCIDOS
Se admite que, desde época muy remota, América pudo ser objeto de ciertas visitas informales, visitas que el mundo no estaba aún preparado para aprovechar y ni siquiera para interpretar en su justo sentido, aunque indudablemente dejan su rastro en la imaginación. Pero desde luego, hay que distinguir la noción del descubrimiento propiamente tal y la cuestión de los orígenes americanos, que erróneamente suele confundirse con ella, sobre todo a propósito de las posibles inmigraciones del Pacífico.
Entre los impulsos que determinan la aparición histórica de América, unos son terrenos y prácticos, otros fantásticos e ideales. No sólo la verdad, la misma mentira (como en el Donogoo-Tonka de Jules Romains, equivocación de un sabio que acaba por convertirse en hecho) cuaja de repente en comprobaciones teóricamente inesperadas. El misticismo geográfico, las aventuras de los Colones desconocidos o involuntarios, los nuevos ensanches de la tierra, el humanismo militante, el imperativo económico, todo ello desemboca en el Nuevo Mundo. No son ajenos al descubrimiento los sueños de Ofir y Catay. La Atlántida, resucitada por los humanistas, trabajó por América. El Cipango y la Antilia representan aquí el paso de la quimera a la realidad, del presagio al hecho. Y todavía después, la mentira —que tantas veces ha guiado oscuramente a los exploradores— seguía haciendo de las suyas, cuando se buscaban en nuestro continente la Fuente Juvencia, el País del Oro y el Reino de las Amazonas.
Ya nos hemos referido al misticismo del Occidente, aquella vaga inclinación antropológica por seguir la ruta del Sol hasta más allá de donde nos alumbra. Este extraño imán del Occidente —“que allende una ilusión resulta Oriente”, como en la palabra del poeta— late entre los testimonios más antiguos de la fábula mediterránea, y lanza por la fantasía de la Edad Media su escuadra de islas fascinadoras, ora edénicas, ora —invertido el espejismo— infernales. Los portugueses y otros pueblos marinos las buscan con afán o bien las rehúyen con cautela. Lunares de tentaciones, aparecen en las cartas de marear de los siglos XIV y XV, y son, en su engañoso deslumbramiento, causa de naufragios, viajes desatentados, encuentros casuales, preocupación y murmuración de la gente.
Respecto a los Colones involuntarios, el asunto tiene dos aspectos: el pacífico y el atlántico. Aquél se deshace en vagas conjeturas étnicas y lingüísticas; éste parece inciertamente fundado en inmemoriales epopeyas e ingeniosidades arqueológicas. Aquí no nos importa tanto su dosis de veracidad comprobada como su explosivo de fantasía eficaz.
¿Quién nos dice que, entre los europeos que visitaron el Asia, algunos no hayan escuchado relatos capaces de levantar la duda sobre la existencia de otros mundos probables? Por otra parte, se ha pretendido que los mismos viajeros atlánticos conocían de tiempo atrás el paso del istmo de Panamá y aun el del Cabo de Hornos; o que los viajeros del Pacífico poseían itinerarios fijos y bien establecidos para abordar los puertos naturales del litoral americano. Se ha tratado de explicar la vaguedad de estas peregrinas noticias unas veces por el imperfecto contacto entre Asia y Europa, y otras por el secreto comercial, que escondía celosamente el origen del oro y las esmeraldas. Secreto tanto más precioso, y tanto más indeciso en su conservación ulterior, por cuanto un solo viaje, una sola aventura bastaban para crear una riqueza. Se ha dicho que lo trabajoso y dilatado de estas jornadas obligaba al establecimiento de colonias más o menos duraderas. Se ha sostenido que de todo ello da testimonio el hecho de que, antes de Pizarro, los indios peruanos —a juzgar por cierta tela de arcaica técnica encontrada en una remota sepultura de la Isla de la Luna, lago de Titicaca— conocieran ya al hombre europeo, barbado o “viracocha”, y a la mujer blanca, lo mismo que las vacas y los caballos, y aun ciertas tradiciones bíblicas relacionadas con Adán y Eva y el fruto prohibido. Según esta teoría, las evidentes contaminaciones entre la leyenda bíblica y la mitología autóctona, que aquel tejido revela claramente, en vez de ser indicios de las primeras vacilaciones o penetraciones todavía rudimentarias del catequismo hispánico, serían indicios de un contacto anterior a la verdadera predicación evangélica. Pretende esta hipótesis que las vestimentas de las figuras corresponden a los siglos XII o XIII. ¡Como si en cosa tan tosca pudieran exigirse precisiones de indumentaria! ¡Como si el solo dato de que la urdimbre de lana sobre algodón, tipo Tiahuanacu, no parezca encontrarse después de la conquista, hiciera imposible la supervivencia en algunos ejemplares de arte atrasado! Se añade, a manera de refuerzo, el argumento por demás elástico de que los incaicos, desde antes de la conquista, habían comenzado ya a valorar el oro y la plata al modo de los europeos. A estas vaguedades se juntan otras sobre la llamada cruz de Palenque y la cruz de que habla cierta tradición de Carabuco, motivos de divagación mística para unos y de extravío histórico para otros. Finalmente, se buscan pruebas en ciertos collares de perlas Agri, encontrados en las momias del litoral pacífico, asegurando que semejantes perlas azules sólo pudieron ser traídas antes del descubrimiento por mercaderes españoles, portugueses o venecianos, y que son artículos de aquella industria egipcia y fenicia de que quedan huellas en Carnac y que hacia el siglo XIII se había desarrollado grandemente en Murano.
La fertilidad mitológica que presagia el descubrimiento parece que continúa operando hasta los tiempos recientes. Entre estas hipótesis aventuradas, algunas insisten en la complicidad de la naturaleza, en el régimen de las corrientes, o aun las transgresiones oceánicas. Los ríos, “caminos que andan”, no sólo andan sobre la tierra: también sobre los océanos, acompañados de movimientos atmosféricos propicios. Los flujos eólicos y marítimos bien pueden haber sido causa, según esto, de que los Colones desconocidos hayan tocado, impensadamente, el litoral americano. ¡Cuántas veces una embarcación, abandonada a sí misma o mal gobernada —un “barco ebrio”—; habrá cedido al mecanismo del menor esfuerzo, entregándose a la deriva! ¡Cuántas veces el extático Palinuro no habrá abandonado el timón, embobado con las alucinaciones del cielo nocturno! ¡Cuántas veces la superstición o la atracción del enigma no habrán repetido la imprudencia de Don Quijote con el barco encantado, el cual sosegadamente se deslizaba “sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave”!
Así en las playas de California vienen a morir los juncos del Japón, arrancados por la tempestad; así ha podido comprobarse que, en el solo siglo XIX, más de quince navíos asiáticos rindieron el naufragio sobre las orillas de América. Y lo que se dice del Pacífico para la corriente negra o del Kurosivo, se aplica al Atlántico para los distintos cursos de sus aguas, acéptese o no la figuración tradicional de la corriente del Ecuador, la del Golfo y los monzones australes. Heredia, desde el arrecife kímrico, sentía llegar hasta él, en pleno invierno, el aroma de los jardines de su Cuba natal: “La fleur jadis éclose au jardin d’Amérique”.
4. LAS RUTAS DEL PACÍFICO. ¿LOS CHINOS EN AMÉRICA?
En 1761, un académico francés, De Guignes, provocó una discusión agitada, tratando de demostrar que el Fu-Sang de los orientales no era más que el México de los europeos. Cuenta el escritor Ma-Twan-Lin que cierto sacerdote budista, de regreso del Fu-Sang, en el año 499, describe aquel misterioso país en estas palabras:
Los árboles han dado su nombre al país de Fu-Sang. Aquellos árboles dan unos brotes comestibles, como los del bambú, y unos frutos encarnados, gustosos. De la corteza se saca la fibra para tejer trajes. Los habitantes pasean en coches arrastrados por caballos, bueyes y ciervos. Los bueyes tienen unos cuernos robustos, capaces de soportar fardos pesados. Los ciervos son domesticables, y con la leche de las hembras se hacen quesos. Hay mucha uva, cobre en gran cantidad, y del oro y la plata nadie hace caso, por ser tan abundantes. Las casas son de madera, y —cosa extraña— a las ciudades les falta la muralla. Los habitantes conocen la escritura y fabrican un papel vegetal. No tienen corazas ni lanzas, porque son muy pacíficos. El Rey se hace anunciar con tambores y clarines, y cambia el color de sus vestiduras según las estaciones del año. Sólo existen tres categorías de nobleza, poca cosa en verdad. Hacia 458, una misión de mendicantes comenzó a difundir en el país la recta doctrina del Buda.
Todos están hoy de acuerdo en que pocos o ninguno de estos caracteres corresponden al Nuevo Mundo. La implantación de la uva, por ejemplo, ha sido en México un fatigoso empeño que comienza (simbólicamente) con los frustrados ensayos de Hidalgo, padre de la Independencia, y apenas empieza a aclimatarse. En cuanto a los bueyes y los caballos, es sabido que fueron de importación española. Los jeroglifos de los mensajeros imperiales representaban los bueyes a manera de “venados gordos”. Y aunque en otra era paleontológica, existió un primer caballo americano, de él no quedaba ni memoria. Cortés hasta pudo jugar con el pavor que sus caballos inspiraban a los indios.
Con todo, hay la posibilidad de casuales desembarcos asiáticos en las costas del Pacífico, y aun de comunicaciones prehistóricas, al norte, por el estrecho de Bering.—Y en cuanto a aquel indígena americano y aquel mongólico que se entendieron una vez, hablando cada uno su respectiva lengua, el caso ha pasado a categoría de cuento folklórico, y así anda dando vueltas por América, aunque acaso esconda un fondo auténtico. Los periódicos aseguraban que, hace algunos años, un diplomático oriental llegó a traslucir un posible parentesco lingüístico entre cierta inscripción ilegible para la arqueología mexicana y algún dialecto mongólico hace siglos desaparecido. Pero ésta no es más que la última versión del tema folklórico. Y sobre los pretendidos cambios de misiones diplomáticas entre aztecas y orientales, mucho se ha dicho en voz baja y nada se ha probado en voz alta. El posible origen exótico de los incas, a través de las costas occidentales de Sudamérica, sigue en duda.
Queda por averiguar el sentido de las simpatías entre tipos artísticos de uno y otro pueblo, sobre todo en las coloraciones, o bien en las construcciones de la última fase incaria, mediante mojinetes con armadura de tijeras. Todo lo cual, por lo demás, no supone un necesario contacto entre dos pueblos, sino que puede atribuirse a la analogía de las reacciones humanas ante condiciones externas semejantes (el Völkergedanke de Bastian). Queda por averiguar el significado de evidentes semejanzas étnicas entre americanos y oceánicos, lo que en todo caso nos remonta a una antigüedad en que pierde todo sentido la noción de un descubrimiento, para convertirse en la noción de orígenes. La circulación cultural que, en época vetusta, pueda haber existido entre el Océano Pacífico y ciertas zonas americanas —estudiada, entre otros, por Rivet, Imbelloni, Palavecino, Täubner— no afecta para nada la cuestión del descubrimiento.
5. LAS RUTAS DEL ATLÁNTICO.LOS ESCANDINAVOS EN AMÉRICA
Recordemos ahora la hipótesis de los Colones del Atlántico. En especie de reliquia o conseja, la tradición de este contacto fácilmente pudo llegar hasta el Genovés.
Las corrientes del Atlántico establecen tres caminos naturales entre el Antiguo y el Nuevo Mundo. El uno parte del oeste de las Islas Británicas o de Islandia y para en la costa occidental de Groenlandia (ya que la oriental resultaría inabordable por el amontonamiento de los hielos), o bien en las costas del Labrador o Terranova. El segundo, a merced de las corrientes de las Canarias y favorecido por los vientos, conduce a las Antillas. El tercero, cortando la contracorriente de Guinea, llega por la ecuatorial del sur hasta el Brasil, o bien, derivando por las Guayanas, se arroja sobre las Antillas menores. El segundo camino es el de Colón. El tercero, el de Hojeda y Álvarez Cabral, descubridores del Brasil. Y el primero ¿no es el mismo que siguiera un día Corte Real? Pero antes pudo ser frecuentado por normandos, vascos y rocheleses; y antes todavía, los escandinavos parecen haberlo recorrido.
La identificación de las tierras visitadas por escandinavos ha sido preocupación reciente. Llamábanse esas tierras Groenlandia, Helulandia, Marklandia y Vinlandia. Islandia había sido abordada desde el siglo VIII por irlandeses y escandinavos. Al siguiente siglo, la casualidad permitió a un pirata noruego descubrirla otra vez. Eran los tiempos del mar lírico, surcado un poco a la ventura; y el ocio, ya se sabe, es fuente de la investigación, al punto mismo en que suele serlo la necesidad.
Descubierta Islandia, quedaba ofrecido a las tentativas el camino del norte. Unos dos siglos más tarde, los habitantes de Islandia, la tierra blanca o de los hielos, llegan hasta Groenlandia, a la que se ha dado el nombre de “tierra verde” por el color del mar que baña sus costas o, según otros, para tentar la codicia de los aventureros, prometiéndoles la feracidad de sus bosques. Todo es aquí nombre de colores: el fundador de Groenlandia se llama Erik el Rojo.
6. SEGÚN LA SAGA DE ERIK EL ROJO
Aquellos fieros piratas parece que, sin colonizar nunca —exceptuado el caso de Groenlandia—, se limitaron a rápidas incursiones. Querer seguir puntualmente sus huellas por el confuso testimonio de la épica septentrional, sería empeño vano. Es posible, sin embargo, dar algunas referencias generales.
Hacia el año 1000, un naufragio permite al hijo de Erik tocar aquella costa firme que, a poco, sería conocida con el nombre de Vinlandia. Entre Terranova y el Labrador, los expedicionarios se alargan por unas regiones boscosas y llenas de caza, hasta que llegan a un cabo desolado, donde se veían unas dunas y unas estrechas márgenes que les impresionan poéticamente, como cosa de maravilla.
De allí, como Noé soltaba sus aves desde el arca, enviaron al interior sus corredores escoceses, que tenían nombre de caballos, y Hake y Hekia regresaron algún tiempo después trayendo haces de trigo y racimos de uvas, símbolos de los dones del suelo.
Más al sur encontraron una gran bahía, una isla de difícil acceso poblada de negros parecidos a los africanos, quienes navegaban en barcas de pieles y consintieron en trocar con ellos algunas mercaderías. Parece que vivían en cavernas y su estado era de lo más primitivo.
Imposible entenderse después en este laberinto. Aquí se mezclan los episodios dramáticos y novelescos que ya no merecen confianza para la historia.
7. LA HUELLA LEGENDARIA
Durante el pasado siglo, empeñados los historiadores en fijar el punto de desembarque de los escandinavos, creyeron hallar algunas huellas rupestres, como cierta célebre roca de Dighton en que ya antes se habían querido ver caracteres fenicios o siberianos, pero en la que al fin un jefe algonquino pudo reconocer un simple jeroglifo indígena.
Otra vez, se trata de una roca de la isla Mohegan, donde aparecen unos trazos indescifrables, semejantes a los tipos rúnicos, que luego resultan ser rozaduras naturales.
En otra ocasión, Rafn cree descubrir nada menos que un monumento escandinavo en Newport (Rhode Island): una singularísima torre redonda, que no es más que el resto de un molino construido por el gobernador de la isla a fines del siglo XVII.
El profesor Horsford persigue por el oriente de Massachusetts los vestigios de la antigua Norumbega, y sólo da con yacimientos de civilización europea y poscolombina.
No, concluyen otros: los escandinavos nunca llegaron a establecerse en suelo americano, y mal pudieron dejar aquí huellas sedentarias.
Otros, por último, aceptan que los normandos navegaron en los grandes lagos y se aventuraron hasta la cuenca del Misisipí, de que quedaría el testimonio en piedras rúnicas de Minnesota y de Kentucky.
En cuanto a la colonización escandinava en Groenlandia, que duró tres siglos y de que salieron por lo menos dos grandes expediciones al continente americano, fue decayendo gradualmente bajo los ataques esquimales. Groenlandia está ya completamente aislada de Europa en el siglo XIV, y sólo había de quedar como incógnita ofrecida a los navegantes, junto a otras imágenes acarreadas desde los tiempos clásicos; para robustecer las previsiones sobre la existencia de América, y para determinar su segundo descubrimiento en el siglo XVI.
8. FÁBULA, INSPIRACIÓN Y CIENCIA DE LOS HUMANISTAS
Si en la previsión de América intervinieron así informaciones geográficas y relatos más o menos verificados, no faltan tampoco los atisbos de carácter puramente imaginativo que, por lo demás, partían de la general inquietud por los descubrimientos y viajes.
Luigi Pulci, poeta italiano del Renacimiento, en el relato del viaje aéreo que realizan sus personajes Rinaldo y Ricciardotto, gracias a los demonios Astarotte y Farfarello —predecesores del Diablo Cojuelo español y que obedecían órdenes del encantador Malagigi—, puso en boca de Astarotte, nuevo espíritu del siglo, motejador irónico y también librepensador, la revelación de que existe otra nueva parte del mundo, en el otro hemisferio, habitada como la antigua y situada más allá de las Columnas de Hércules. Rinaldo se propone entonces buscar aquella tierra, recorriendo los mares de Hércules, que el error tradicional suponía innavegables y funestos para los hombres. (Il Morgante, XXV, 228 y ss.)
Esta profecía ¿ha de considerarse como una mera ocurrencia poética, al igual del conocido pasaje de la Medea de Séneca? ¿O debe más bien considerársela como el eco de una opinión ya general, fruto de la cultura humanística?
Veamos. Aunque al hablar del Renacimiento se tiende a pensar sólo en el aspecto literario y artístico de aquella inmensa revolución, sabido es que la “reforma de valores”, como se decía hasta hace poco, lejos de limitarse a las letras y a las artes, penetró todas las actividades humanas, transformando por completo la idea de la vida. El siglo XV fue para Italia y en consecuencia para el mundo, aparte de su efervescencia literaria, época de intensa preparación científica, si bien la contribución de los humanistas se dejaba sentir mejor en el campo de las bellas letras.
Los tiempos no estaban para más. Todavía imperaba la magia; la astrología, floreciente en las cortes de los príncipes, se enseñaba en las universidades; y aun los humanistas, mientras por una parte preparaban la ciencia del porvenir, por otra pagaban tributo a las supersticiones corrientes. Si alguno, como Ficino, se burlaba a veces de estas vulgaridades (y no sabemos hasta qué punto), otro, como el famoso Pico della Mirandola, al par que atacaba la astrología, se entregaba a los desvaríos de la cábala. El propio Pablo Toscanelli, hombre de ciencia representativo, a quien los eruditos en achaques colombinos conocen de sobra, por la discusión de la famosa Carta, padeció mucho tiempo las aberraciones astrológicas, para solamente abandonarlas en sus últimos años, convencido de que ninguna constelación le era favorable. Gabotto, especialista en estudios astrológicos del Cuatrocientos, opina que, en esta materia, el humanismo se mantuvo siempre en una constante vacilación. Y lo que se dice de la astrología extiéndase a la magia, ora sea Magia Negra o Diabólica, ora Magia Blanca o Natural, suerte de física sentimental esta última.
Con todo, estas exploraciones titubeantes acarreaban los gérmenes de la nueva ciencia, en pugna con los decaídos errores medievales.
9. OTROS ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
En la amplia curiosidad de los humanistas, que hace de ellos hombres universales, tampoco salen desairados los estudios geográficos. Se habla continuamente de viajes a países lejanos, de las tierras del Preste Juan, de contrastes entre las costumbres, lo que ayuda a desterrar poco a poco los viejos criterios dogmáticos. La misma historiografía, para atreverse a pintar lo exótico, rompe los moldes acostumbrados y deja de vestirse para siempre con retales arrancados a la púrpura de Tito Livio. En la cartografía náutica anterior al XV, los italianos ocupan un lugar prominente, y ya para esta centuria cuentan con una tradición geográfica bien fundamentada.
En el siglo XIII, las invasiones mongólicas habían dado ocasión a un movimiento de misiones cristianas que, aunque con fines exclusivamente religiosos, contribuyeron no poco al conocimiento del Asia central y occidental. En estas misiones iban siempre monjes italianos, como el dominico Ascelino, como el franciscano Giovanni del Pian del Carpino. Y en cuanto a los viajes comerciales de aquella época, baste recordar a Marco Polo, creador de la moderna geografía asiática, que recorrió el Asia longitudinalmente descubriendo las riquezas de la China. Sobre las misiones asiáticas del siguiente siglo deben citarse en primer término los preciosos relatos de Odorico da Pordenone, que completan a Marco Polo. Otro, el Torcello, pretendía destruir la potencia comercial de Egipto abriendo por la ruta de Armenia. Y la Pratica della Mercatura, de Pegolotti, es buen testimonio de la actividad de aquellos viajeros. Otros, por los mismos años, recorrían las costas occidentales del África. Parece que a fines del XIV, los hermanos Zeno, unos venecianos, exploraban el Atlántico septentrional, y algún tiempo después Querini, veneciano también, naufraga en los términos de Noruega.
10. LA FÉRTIL ATLÁNTIDA
En el terreno así preparado, caen durante el siglo XV los abonos de la cultura clásica. No se hacen esperar los frutos.
Los estudios de los antiguos en punto a cosmografía pueden reducirse a tres capítulos: 1º, la esfericidad de la tierra; 2º, los antípodas; 3º, la navegabilidad del océano. La esfericidad de la tierra fue imaginada, que no demostrada, por los sabios de la Antigüedad y transmitida a la Edad Media en los libros árabes. Entre los cristianos, algunos Padres de la Iglesia la habían negado, ya por oposición sistemática a la Antigüedad, o ya por creerla incompatible con la interpretación de la Biblia. En Italia la habían aceptado, para sólo citar nombres importantes, santo Tomás, Dante, Petrarca, Cecco d’Ascoli y Fazio degli Uberti. Más tarde, Vinci, Toscanelli. Dante, fiel a la escolástica, consideraba el mundo de los antípodas deshabitado: “senza gente”. Tal había sido el sentir de Isidoro de Sevilla, de Lactancio, de san Agustín. Ya Petrarca cree en los antípodas étnicos; y ya el Pulci, que nos ha traído a estas reflexiones, exclama:
Vedi che il Sol di camminar s’afretta
dove io ti dico che laggiù s’aspetta.
Respecto a la tercera cuestión, se afirmaba que las mismas aguas bañaban los litorales de España y de la India.¶ Y la discusión, resucitada por los humanistas, se alarga para averiguar si se trata de un mar muy extenso o relativamente pequeño.
Los humanistas se dan a estudiar y a traducir a Platón, Teopompo, Plutarco, Aristóteles, Tolomeo, Estrabón. Y en ellos encuentran aquella noción de una tierra desaparecida, llamada Atlántida, noción que lentamente fue ganando algún crédito.
En el Timeo y en el Critias recoge Platón, sin duda aderezándola a su sabor, la historia tradicional de la Atlántida, vasta isla sumergida, tema diluviano tal vez, de que hay rastros en las leyendas griegas como en las nórdicas, en las célticas como en las arábigas, y parece que en las mexicanas y en las chinas, sin que necesariamente se trate de un cataclismo único. Platón, vuelto aquí poeta, nos describe el poderoso imperio fundado por Posidón, señor de las aguas, talasocracia administrada por sus descendientes, los Diez Reyes Aliados; superior a todos los países de entonces, si no es a la vieja Atenas, llamada a triunfar de los Atlantes; superior por la benignidad del clima y por la feracidad de su suelo, por la riqueza de sus metales, la magnificencia de sus templos, palacios, puentes, y la general robustez de su fábrica; por la excelencia de sus hijos, la sabiduría de sus instituciones; reino que se dilataba sobre ensanches mayores que el Asia y el África entonces conocidas; fuerza que pudo llegar con sus conquistas hasta las fronteras de Italia y del Egipto. Hoy no acertamos, en el rompecabezas de mar y tierra, a acomodar el caprichoso contorno de la Atlántida, descrito con tanta vaguedad.
Esta tradición, que produjo durante la Edad Media tantos espejismos insulares, no era desconocida de Roger Bacon, Alberto Magno y Vicente de Beauvais, por ejemplo. El relato de Platón influye sobre los exploradores y cosmógrafos del siglo XV, ayudado de las antiguas ideas sobre la configuración terrestre, puestas al día por los humanistas. Y a través de un proceso fácil de comprender, cuando América sea descubierta, se procurará alojar en ella la Atlántida perdida, no sin confundir la Atlántida verdadera con las islas adyacentes y la última tierra firme de que habla Platón.
Entre tanto, América, solicitada ya por todos los rumbos, comienza, como hemos dicho, antes de ser un hecho comprobado, a ser un presentimiento a la vez científico y poético.
11. EL HUMANISMO MILITANTE
Sin embargo, con excepción de Ciriaco d’Ancona, los humanistas italianos se limitaron a viajar por Italia y parte de Europa; pero a las tierras de sus amores sólo se asomaban en los libros. Así Flavio Biondo y así Eneas Silvio Piccolomini (Pío II), quien pudo ya influir en Colón.
Lo importante es que los viajeros no humanistas por profesión parecían moverse bajo las instrucciones expresas de los humanistas; ejecutaban, en efecto, lo que escribían los otros, y venían así a constituir un verdadero humanismo militante. Buondelmonti recorre el Egeo y permanece algunos años en Rodas, de donde es probable que enviara algunos códices griegos a Cosme de Médicis. Niccolo de Conti, nuevo Marco Polo, viaja por China y la Indochina; y por consejo del papa Eugenio IV, Poggio Bracciolini recoge sus interesantes relatos en el libro IV de las Historiae de Varietate Fortunae.
Y véase un caso curioso: el de Ciriaco Pizzicolli d’Ancona, quien, bajo las atracciones del humanismo, dejó de ser mercader para convertirse en erudito, y anduvo juntando documentos por Italia, Grecia, el Egeo y el Asia Menor. Sus viajes tienen singular importancia, porque marcan el primer impulso, vago todavía, por romper el ciclo de la geografía clásica, al cual la gente humanística se venía manteniendo fiel.
La acción se había puesto al servicio de la inteligencia en el más profundo y armonioso sentido. Soñando con descubrir las bienhadadas islas utópicas, aquellos hombres iban realizando de paso una maravillosa utopía, a la que hoy volvemos los ojos con arrobamiento. Ya se comprende que en el oficio del cartógrafo también se dejaba sentir la influencia humanística. En la carta náutica de Becaria (1435), figuran, al sudoeste de Irlanda, la famosa isla del “Brasil” y una cierta “Antilia” —isla puesta delante—, que puede ser una de las Azores.
Según quieren algunos, Toscanelli y sus diseños influyeron sobre el descubrimiento de Colón. Según otros, el mismo Colón y el hermano Baltasar, tratando de dar apoyo científico a la empresa, falsificaron toda la documentación relativa a estas posibles influencias de Toscanelli. En todo caso, las ideas andaban en el ambiente y seguían el rumbo señalado por el humanismo. Los datos que trae la carta de Toscanelli aparecen, por ejemplo, en el globo de Martín Behaim, con que Colón tuvo mucho trato; y lo mismo en la obra del Aliaco que en Pío II o en Marco Polo —tres autores que Colón practicaba—, tales datos se refieren a la existencia de nuevas tierras oceánicas, así como a la distancia entre Europa y Asia, la cual se suponía ser de 130 grados, cuya navegación se facilitaba por las escalas de islas intermedias. Fundado Colón en estas autoridades, sacaba para la circunferencia terrestre un cálculo inferior al real en unos diez millones de metros.
Bien pudo Luigi Pulci encontrar en Toscanelli la noción de los antípodas étnicos, aunque de ello no quedan pruebas. También es lícito buscar una relación evidente entre los pasajes relativos del Morgante y el Astronomicon de Manilio, que por aquellos días imprimía y comentaba en Florencia el astrónomo y poeta latino Lorenzo Bonincontri. En todo caso, aquellas nociones habían venido a ser casi populares.
Añádase el imperativo económico que todos conocen: la necesidad de buscar una salida marítima para el comercio de Oriente, desde la conquista de Constantinopla por los turcos; y hasta la exasperación de las cocinas reales privadas de las gustosas especias, pues la culinaria medieval, a la vez que estaba hecha para contentar a los ojos, adormecía el paladar con el abuso de aromas. Y de todo ello resultó —véase aquí la trabazón de la historia— el descubrimiento de la ruta de Buena Esperanza y el descubrimiento del Nuevo Mundo.
En este ambiente, cargado ya de todos los elementos necesarios, entra la oportuna mano del mago, dibuja unos pases en el aire, funde y concreta las inefables partículas dispersas y ofrece, en la palma, la moneda.
12. LA LEYENDA DE COLÓN
Decía Francisco López de Gómara que el descubrimiento de América ha sido “la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó”. Semejante actitud mental, que muchos después de Gómara han adoptado y que revela un asombro por cierto bien legítimo, equivale a abrir desmesuradamente los ojos. Pero es sabido que no por eso se ve mejor, al contrario. Los ojos desmesurados son los ojos de la alucinación y del éxtasis. De por sí, ellos engendran los fantasmas de la leyenda.
En torno al recuerdo del Genovés crece una vegetación inculta y profusa. Para llegar hasta Cristóbal Colón hay que abrirse paso por entre malezas. No parece sino que Colón se esforzara por echarse fuera de la historia, o que la magnitud de la hazaña sofocara el conocimiento en el grado mismo que suscita la admiración. En vano procura la historia imponer sus conmensuraciones exactas. Cien veces deshecha, la leyenda vuelve a recobrarse, como la ruda aplastada por los pies. Y es que el instinto popular no se resigna, ante sus héroes preferidos, al tributo de la verdad lógica; y entonces inventa el sacrificio, en su doble aspecto de dolor y de arte: de aquí los relatos de grandeza sobrenatural y de martirio inmerecido, el “spáragmos” y la “deificación” de los semidioses helénicos. La leyenda, hija armoniosa de la mente, modelada sólo con los rasgos expresivos que encontramos en la realidad, está calculada a la medida de la memoria: tiene las proporciones justas de la persistencia espiritual. Por un lado abrevia, y exagera por otro. En todas partes se descubren, cuidadosamente perpetuadas, las inexactitudes en torno a Cristóbal Colón. La leyenda, madura ya en tiempos de fray Bartolomé de Las Casas, llega hasta nuestros días y es la que todavía transmiten muchos manuales escolares. La depuración, que empieza con Alejandro de Humboldt, llega en nuestro tiempo a los resultados más paradójicos. Y así, mientras para unos Colón es el inspirado sin mácula, el sabio intachable y perseguido, para otros es el truhan osado, que anda de corte en corte estafando con una impostura, o al menos chifladura, que luego resulta una realidad impensada, como esos entrometidos que no encuentran acomodo en su patria y “a otra parte van, do mejor vendan su hilaza”. Ni lo uno, ni lo otro. En vano el genio poético de Paul Claudel, valiéndose de los recursos conjugados del teatro y del cine, intentó una conciliación entre estos extremos. Tenemos que conformarnos con las complejidades de la naturalea humana, “diversa y undulante”.
La leyenda de Colón ha podido proveer tema por mucho tiempo a los pintores de historia. ¿Quién no recuerda, como escena ya familiar, el acto en que la Reina Católica entrega a Colón las preciosas joyas? El asunto permite un verdadero derroche de muebles, trajes, tapices antiguos. El Colón que se arrodilla para recibir el cofre de las preseas isabelinas está grabado en la retina sentimental; es cosa doméstica y de la infancia, objeto de familia confundido entre los primeros recuerdos: ¡Nadie lo mueva! Por lo menos, esta simbolización, arbitraria y todo, acentúa nuestro sentimiento de la historia, porque sugiere la verdadera repartición de los negocios en el Estado español de aquellos tiempos: don Fernando para lo interior, doña Isabel para lo exterior; el rey Fernando que enreda en corte, tejiendo ambiciones palaciegas y equilibrando fuerzas con todos los realces y sutilezas que le presta Gracián; la reina Isabel, nuestra Isabel, que sueña en prender alas a la hispana virtud, en lanzas que corran la tierra y en velas por la mar. Raudo contraste de Aragón y Castilla.
Otras veces, una intención menos patriótica que pueril se empeña en resucitar discusiones que están definitivamente juzgadas, y cada año tenemos que averiguar de nuevo que Colón era descendiente de judíos expulsados, o que era gallego nacido en Pontevedra, o hasta catalán, según Luis de Ulloa. Los argumentos lingüísticos de fortuna no hacen al caso: Colón hablaba y escribía aquel chapurrado de lo que, criados en dialecto coloquial y no en lengua escrita, abandonan mozos su pueblo y tienen que habérselas muy pronto en el trato de distintas lenguas para poder ganarse el sustento. Colón practicó, según el caso, el latín comercial o “genovisco”, el portugués callejero, el español de mejor cepa, primera lengua moderna en que al cabo empezó a escribir entre confusiones de lusismo. Que al fin España había de ser su patria de elección, de la que esperaba beneficios y medros. Además, en las postrimerías del XV hay, entre los mismos portugueses, una corriente castellanista que hoy llaman los críticos “la Aljubarrota literaria”. Y con este estilo aproximado le bastaba a Colón para sus propósitos y empresas. Estas contaminaciones son más frecuentes entre lenguas cercanas, y más en épocas de gramática todavía imprecisa. Hoy pudiera darnos ejemplo de ello el “cocoliche” de los italianos trasplantados a Buenos Aires.**
13. LA HISTORIA DE COLÓN
No hacemos caso de la parentela ilustre que más tarde quiso atribuírsele, ni creemos que haya vivido desde muchacho en asuntos de guerra y mar. Después del éxito, sobreviene la falsificación, primero en el orden científico y luego en el personal. El hombre de la Providencia se fortaleció de excusas teóricas y se forjó abuelos de prosapia; y acaso solicitó para esto los datos de su propia vida, a fin de ocultar algún rasgo humilde o hasta cruel.
Lanero de Génova y Savona, hijo de una modesta familia de tejedores en que nunca hubo navegantes, todavía a la edad de veintitantos ejercía en su tierra el oficio heredado, según la sabiduría de los pobres. Nunca entendió muchos misterios de matemáticas ni cosmografía, y a lo mejor conoció de oídas a algunos autores que menciona. Y la verdad es que nada resta a su talla el que su erudición haya sido a veces de segunda mano. Ni sabía medir un grado terrestre, que los generales no necesitan apuntar con sus propias manos un cañón, ni sirvió de niño a las órdenes del buen rey René, o al mando de los almirantes apodados —que no llamados— “Colombos”, los cuales ni siquiera eran italianos. Un día, viajando tal vez en el comercio de telas, cayó de arribada forzosa en Portugal, siguió hacia Inglaterra, y regresó luego a vivir entre portugueses, valiente nidada de todos los ensueños geográficos. Casado con la hija de Perestrello, un navegante curioso y lleno de informaciones, empezó a codearse con gente marinera y a sentirse marinero él mismo. Y si no llegó a ser el cosmógrafo más cumplido, tampoco era el peor. ¡Oh, qué ansia de hurgar noticias, de oír lo que se habla en los mentideros del puerto, lo que narran los viejos lobos, de mezclarse entre la resaca humana que anda en las tabernas, contando los milagros del mar! Ceniza de realidad todo ello, sazonada con su poco de mito.
Es posible que entonces haya comenzado a revolver en la mente su proyecto, el cual podría ya estar formulado por 1482. Pretenden algunos que este primitivo proyecto ni siquiera consistía en abrir una nueva ruta hacia Oriente por el Occidente. Sino que, fundado en copiosas informaciones que heredó de su suegro, en dichos de marineros viejos, cartas hoy perdidas, memorias de naufragios y, en suma, cálculos más o menos seguros que andaban mezclados con el folklore marítimo, Colón pretendía buscar nada menos que una tierra nueva, la Antilia de las narraciones fabulosas, aunque se guardaba bien de nombrarla para no ahuyentar a la gente o por no entregar su secreto.
14. LA DUDA EN MITAD DEL MAR.DUELO ENTRE LA ANTILIA Y EL CIPANGO
Según esta hipótesis, que expondremos objetivamente y sin juzgarla, he aquí cómo aconteció aquel prodigioso y doble engaño que había de acabar en un acierto.
Colón no contaba con más apoyo verdadero, fuera del amparo moral de los Reyes Católicos, que el del armador Martín Alonso Pinzón. A éste le habían hablado en Roma de la misteriosa isla del Cipango, que existía sobre el camino del Asia, y soñaba con descubrirla. Aconsejó a Colón que no hablase más de sus nuevas tierras, porque esas patrañas estaban muy desacreditadas; y que si quería reclutar gente y no perder su valimiento en la corte, insistiera en la nueva ruta para el Asia.
Colón, como transacción prudente, se hizo dar cartas credenciales para el Gran Can, a la vez que un nombramiento de virrey para las nuevas tierras que aparecieran. Y se hicieron ambos a la mar, Colón en busca de su Antilia y Pinzón en busca de su Cipango. Si la derrota de las naves era una, el viaje que cada uno hacía con la mente era distinto. Y sólo cuando Colón, defraudadas ya sus esperanzas, ve que no descubre tierra a unas 750 leguas de las Canarias, comienza a dudar. La Antilia no aparece, y entonces no queda más que buscar la isla del Cipango.
Este hecho notable en la doctrina del Descubrimiento se produjo precisamente, según la hipótesis que vengo exponiendo, el 6 de octubre de 1492. Martín Alonso aprovecha el desconcierto del socio genovés y lo decide a cambiar de rumbo, dejando el paralelo 28° y doblando un poco al sudoeste. Cuando el vuelo de los pájaros anuncia la tierra, Colón pudo considerar definitivamente rectificado su plan primitivo: aquello, pensaría, no era su Antilia, su Antilia hasta entonces secretamente acariciada. Entonces adoptó como propio aquel engaño, y murió creyendo haber descubierto una nueva ruta para la India.
Si puede sostenerse esta hipótesis, nada hay más seductor que este doble engaño, joya de dos facetas: o Colón descubrió por casualidad un nuevo mundo o, condenado por desconfiado, murió en el equívoco y casi queriendo dar disculpas del mismo éxito que se prometía.
Así concebido el Descubrimiento, como un duelo trascendental entre el Japón y Haití, el Cipango y la Antilia, donde la Antilia se disfraza de Cipango para mejor triunfar; como una disputa semigeográfica o semifabulosa entre Pinzón y Colón, a bordo de unas carabelas y en mitad de un mar desconocido ¿no adquiere en verdad mayor patetismo? Imaginad a los atrevidos marinos escrutando nerviosamente sus cartas, revolviendo el libro de bitácora, interrogando el mar y el cielo, mirándose fijamente a los ojos, como si cada uno quisiera sorprender en las pupilas del otro las tierras que buscaba. En aquel instante palpita, pronto a brotar, el Nuevo Mundo.
15. COMEDIETA DE COLÓN
A modo de juego, podemos forjar, con ayuda de testimonios fehacientes y algo de artificio, uno de los trances del viaje, que ponga delante de los ojos la escritura derecha que salía de aquellas líneas torcidas.
A tantos de octubre de 1492, Martín Alonso Pinzón, que navegaba a la descubierta en la Pinta, por ser ésta más marinera o por ser él más avezado, sofrena la marcha, espera que Colón le dé alcance con la Santa María, y lo llama a su lado para conferenciar a solas y sin testigos. La conversación que entonces tuvieron trastorna las ideas recibidas. Escuchemos.
—Andáis empeñado, Cristóbal, en descubrir una tierra nueva. De aquí que vuestros planes hayan encontrado escaso crédito junto a los monarcas y los sabios, a quienes casi ha sido menester violentar para llegar al término que hemos alcanzado.
—Manda la prudencia que los grandes empeños sean siempre de difícil acceso.
—Yo bien entiendo que queréis hablar de la Antilia, aunque siempre lo receláis con grande cautela. Pero vuestra soñada Antilia sólo existe en esas desmañadas historias con que os han vuelto el juicio, o en esos malhadados papeles de vuestro suegro que escondéis a las miradas de los curiosos. Sois nuevo en el oficio; no lo lleváis, como yo, en la sangre, por larga herencia de familia. Todavía se os embauca con patrañas de vieja cuentera. Si en lugar de vuestros planes fantásticos hubieseis propuesto desde el principio, como yo os lo he explicado después muy por menudo, el descubrimiento de la nueva ruta para Cipango —esa isla cuajada de oro que está a la parte de las Indias orientales, y a la que tenemos de llegar navegando siempre al Occidente, si mis noticias salen ciertas—, yo cuido que mucho antes hubierais logrado vuestras pretensiones.
—Alonso: solamente vos podéis hablarme en tono de consejo, porque os reconozco por maestro y amigo leal. No soy, en efecto, marinero de varias generaciones, sino hijo de laneros humildes. Ni soy corso, ni importa saber si soy judío español, como quiere ya la voz pública. Ya os he revelado, pues sois mi aliado verdadero y conmigo compartís riesgos y fortunas, cómo esos almirantes Colombos, de cuyo parentesco suelo preciarme ante aquellos que sólo aceptan la verdad cuando se les brinda entre embustes, nunca fueron parientes míos, ni Colombos más que por nombre postizo, y ni siquiera italianos: aquél, Jorge de Bissipat, es griego; éste, Guillermo de Casenove, es francés. Con ninguno de ellos anduve en la mar, ni tampoco a las órdenes del rey René. Ni tengo yo nada con aquellos condes de Plasencia. Ni hice estudios nunca en Pavía, ni tuve jamás otra escuela que el telar paterno, fuera de la que más tarde me han procurado mis propios desvelos. Y es verdad que, a no haber naufragado, como ya sabéis, en viaje para la Inglaterra con un cargamento de telas y mercaderías genovesas, ni llego a Portugal, ni me caso con la hija de Perestrello, ni me vuelven el juicio, según vos decís, aquellas historias y aquellos papeles. Mas os consta, si bien aparento mayor erudición ante esos doctores que se pagan tanto de citas y escolios, que he escudriñado con ahínco algunas sumas de la sabiduría, las cuales bien valen por muchos libros…
—Lejos de mi ánimo el menospreciar vuestro ingenio y vuestras luces.
—Quien, como vos, conoce por trato propio tantas cosas del mundo, mal podría tacharme de desigual para mi empresa; pues se sabe que muy grandes hechos tienen humilde origen, y más vale un querer constante que un mucho meditar. No es para los hombres de mi natural el consumirse en quietos estudios, sino el sacarlos arriesgadamente en servicio de todos y el ponerlos a la prueba que manifieste los quilates de su bondad.
—Bien veis que correspondo con la mía vuestra confianza. Pero no acabo de persuadirme que hayáis caído en esos desvaríos de la Antilia.
—¿Queréis que os lo repita? Papeles, libros, conversaciones de prácticos, las noticias que recogí durante mi corto viaje a Guinea, ¿os parece todo desatino? ¿Pues de qué otro modo se aprenden las verdades? ¿No se descubrieron así Porto-Santo y Madera? Yo os digo que, al occidente de las Islas Canarias y del Cabo Verde, hay todavía mucha tierra por descubrir, y que aquí daremos con la Antilia, donde en otro tiempo se refugiaban los portugueses perseguidos, la isla de las Siete Ciudades que ponen las antiguas cartas y el globo de Behaim. Y si he disimulado mis esperanzas, lo hice aconsejado justamente por vos y por mi desventura. Ya conocéis lo que pasé con el rey don Juan. No lo descabellado de mi empresa, que no la tenía por tal, sino el precio que yo puse, le hacía dilatar el cumplimiento, mientras, por robarme lo mío, disponía una expedición secreta. Y ahora os pregunto yo a mi vez: ¿qué tiene de más vuestro Cipango que mi Antilia?
—No ignoráis, Cristóbal, lo mucho y bueno que sobre el Cipango se ha escrito; y que cuando los padres de La Rábida os enviaron a mí, tuvisteis que esperar mi vuelta de Roma; adonde entre lucros de comercio que siempre es bueno adelantar, yo adquiría nuevas del Cipango con cierto sabio de la Biblioteca Vaticana. También os confieso haber oído de algunas islas que habían de salirme al encuentro, y una de ellas puede ser vuestra Antilia.
—Así fue que pudiéramos llegar a un concierto.
—Y por eso yo os prometí y os di los medios materiales de la empresa (harto sabéis que no puede fiarse de señores, aun cuando se llamen Medina del Cielo o de más arriba) a trueque de que me ofrecierais seguir la derrota hasta el Cipango.
—Y por eso, Alonso, al mismo tiempo que pedí ser nombrado virrey de las nuevas tierras por descubrir, consentí en traer conmigo, a fin de dejaros satisfecho, la Carta Real para el Gran Can de la India, por si en efecto arribamos a su reinado.
—Y yo, por mi parte, os confesé que, si más hubierais tardado, yo solo me hubiera hecho a la mar. Que ya tenía yo notadas y bien notadas las cartas del Pizzigano (1367), de Becaria (1435), de Bianco (1436), de Pareto (1455), de Benincasa (1482), donde todas esas islas figuran. Y os repito que todo se hubiera hecho antes, aparte de que el moro trajera ocupada a la Corte, si, en vez de prometer nuevas tierras, de que tenéis costumbre de hablar como si las trajerais guardadas en un cajón, hubierais prometido sencillamente nuevos y más cortos caminos hacia las riquezas ya conocidas.
—Verdad es, Alonso, que habéis tomado sobre vuestras fuerzas el contratar a la gente y armar la expedición en Palos; que a mí, como a extraño, no me daban oídos. Y no por miedo al Mar Tenebroso, que estaba bueno para asustar a los del tiempo de don Enrique, sino por lo poco que me creían, andaban remisos para embarcarse.
—Y también, Cristóbal, porque sospechaban que ibais en demanda de la Antilia, y ya en esas buscas se habían perdido los portugueses, y esto lo sabían los de Palos. Fue entonces cuando quise acudiros con familia, hermanos, recursos. Y tuve que convencer a todos de que íbamos por el Cipango y no por la Antilia, ofreciéndoles casas con tejados de oro, como en verdad espero encontrarlas. Pero ahora entre vos y yo, y con todo amor, os reconvengo. Soy vuestro y leal y no pienso poner a cobro los servicios que confesáis; y siempre os hablo, donde hay testigos, con todo el respeto que conviene al mejor gobierno del rey, de quien al fin sois persona, y a que me estrecha la amistad que os profeso.
—Descubríos, Alonso, que siempre os he escuchado.
—Pues pasa que desde que salimos al mar vamos de tropiezo en tropiezo por seguir vos con vuestro tema. Ordenasteis navegar en la misma altura que se ha hecho. El día 17 de septiembre, a más de cuatrocientas leguas de las Canarias, me mandasteis buscar una isla que no existía: sin duda alguna patraña más del Perestrello y sus famosos papeles. Después cruzamos ese mar de sargazos de que os hablaba Vázquez de la Frontera, y allá por el día 24, según consta de vuestro diario, nuevamente nos desengañaron las islas esperadas. Llegamos, por fin, entre el 4 y 5 de octubre, al límite de las setecientos cincuenta leguas, donde, en un extremo de entusiasmo, ofrecisteis a la gente que hallaríamos tierra. Y, perdonadme que os lo recuerde: si no me atravieso en su furor, aconsejando a gritos que ahorcaseis a media docena de truhanes y los arrojaseis al mar, los hombres de la “Santa María” acaban con vos y con vuestros planes ambiciosos. Estos lasdrados se resisten ya a navegar sin término, temiendo que el viento, favorable hasta ahora, nos estorbe la vuelta. Por puntos he de repetirles que no habrá Palos si no hay Cipango, y que yo no vuelvo sin la tierra de que traigo demanda. Al cabo el 7 de octubre logré de vos que declináramos al sudoeste, y ya veis por el indicio de las aves que la tierra no está lejana.
—Si es mi Antilia o es vuestro Cipango ya no lo sé yo mismo. Pero todavía pienso que la tierra que busco, tan extensa que habrá de ocupar de la Tramontana al Mediodía, bien puede encontrarse a pesar de la desviación al sudoeste.
—No continuéis, que os tomarían por loco, y rendíos a la verdad. Marco Polo, a quien habéis estudiado, dice que el Cipango se halla a 1500 lis de la India, lo cual nos promete que ya no puede estar lejano.
—Haya tierra, y sea la que fuere. Que yo acá para mí no puedo con mis imaginaciones y sueños, y creo ver un inmenso reino desconocido. Pero sea en buena hora, que yo aprontaré mi carta y me guardaré mi virreinato. Soy, pues, un embajador que llega por algún camino desusado a una tierra ya practicada.
—Tan cierto y claro como esa cadena que os pasó al cuello doña Felipa Monís.
—¡Dios me perdone! Cuando yo pasé esta cadena ya no existía la hija de Perestrello. Esta cadena me la ciñó aquella mujer cordobesa. Ya os lo he contado. Se llamaba Beatriz Enríquez. ¡Dios me perdone!
Aquí se produce un tumulto, se oyen voces, e irrumpen en el camarote atropelladamente el cosmógrafo Juan de la Cosa, capitán y dueño de la Santa María, con los pilotos Bartolomé Roldán y Sancho Ruiz; los pilotos de la Pinta, Francisco Martín Pinzón y Cristóbal García Sarmiento; y el joven Vicente Yáñez Pinzón, capitán de la Niña, seguido de su piloto Pero Niño.—Y Martín Alonso: