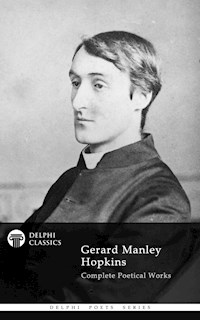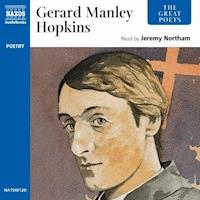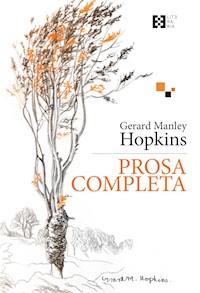
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
Se publica por primera vez en castellano, de la mano del filólogo, escritor y traductor Gabriel Insausti la obra completa en prosa -a excepción de algún texto menor- del poeta inglés Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Ejemplo claro del "síndrome de van Gogh", su poesía, ignorada en vida, recibió una notoria aprobación en las primeras décadas del siglo XX, influyendo en significativos autores como Ivor Gurney, W.H. Auden, Arthur Waley o el Nobel de Literatura T.S. Eliot. Tras su despegue póstumo como poeta, se suscitó un fuerte interés por editar su prosa, que salió a la luz a finales de los años cincuenta, cuando se pudo acceder a todo el material disponible, principalmente ensayos, cartas, diarios y sermones, acompañados de dibujos del propio Hopkins. En él se revelan diversos aspectos poco conocidos de su vida y su personalidad, además de sus reflexiones sobre los más variados asuntos, como la sociedad moderna, el capitalismo industrial o el conflicto irlandés, y sus ideas estéticas, en particular, sus indagaciones sobre métrica y prosodia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literaria
15
Serie dirigida por Guadalupe Arbona
Niña (probablemente 1864)
Gerard Manley Hopkins
Prosa completa
Edición, prólogo, traducción y notas de Gabriel Insausti
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019
© Traducción: Gabriel Insausti
© Imagen de la firma de Hopkins: Wikisource contributors. Page: «Poems of Gerard Manley Hopkins, 1918.djvu/127». Wikisource , 3 Jan. 2017. Web. 13 Dec. 2018.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN epub: 978-84-9055-888-1
Depósito Legal: M-3001-2019
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda, 20, Bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte
PRÓLOGO LA SED DE GERARD MANLEY HOPKINS
Un victoriano atípico
Todavía en 1945 Arthur Mizener se sentía obligado, tras prolijas explicaciones, a dejar claro que el pensamiento de Gerard Manley Hopkins (1844-1889) era «el del típico inglés del siglo XIX». En la misma fecha, F. R. Leavis insistía en especificar que se trataba de «un victoriano, en muchos aspectos un victoriano obvio». Y cuarenta años más tarde Harold Bloom adelantaba, en la primera fase de su introducción a un volumen de estudios sobre Hopkins, que este ha sido «el más malinterpretado por los críticos modernos de entre todos los poetas victorianos». Para quien se asome por primera vez a la persona y la obra de nuestro autor esta obsesión por las etiquetas se antojará una desconcertante perogrullada: ¿qué otra cosa sino un victoriano, un autor decimonónico, podría ser un poeta nacido más de una década después de ocupar el trono la reina Victoria y muerto más de una década antes de abandonarlo? Desde el punto de vista puramente cronológico, la biografía de Hopkins quedaría nítidamente encerrada dentro de los límites del victorianismo más rotundo y nos induciría a evocar un imaginario de paisajes fabriles, colleges meditabundos, severidad anglicana y horizontes imperiales. El mundo de Charles Dickens, George Eliot y Anthony Trollope.
La explicación de este malentendido se encuentra en la insólita historia de la obra de Hopkins y en su fortuna a lo largo de la primera mitad del siglo XX: el poeta murió antes de cumplir los cuarenta y cinco años, prácticamente inédito, con el único reconocimiento de los poemas juveniles que le habían hecho merecedor de algún premio, durante sus días de escolar; solo en 1918, tres décadas más tarde, su amigo Robert Bridges, poeta laureado de Inglaterra, se decidió a publicar los poemas que en vida de aquel poeta había ido recopilando en una carpeta; y el escaso entusiasmo del editor casi encontró un refrendo en el pobre eco que recibió el libro en primera instancia, pues costó diez años vender los 750 ejemplares de la edición. Y, sin embargo, para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial Hopkins era una de las referencias más destacadas para todo lector de poesía inglesa: entre los pocos que habían sabido apreciarlo estaban representantes importantes del New Criticism como William Empson y I. A. Richards, además de los poderosos F. R. Leavis, el director de Scrutiny, y T. S. Eliot, la figura más descollante del Londres literario emergido tras la Gran Guerra. A partir de ahí el consenso era unánime, y desde frentes muy plurales: Eliot arrastraría a los escritores de Bloomsbury en su admiración por Hopkins; los lectores y estudiosos católicos descubrirían en los versos de aquel oscuro jesuita un modo de reconciliar su religiosidad y su tradición literaria; y varios de los jóvenes poetas de la nueva generación de los treinta, como Auden y Cecil Day Lewis, coincidían con sus mayores en apreciar a Hopkins por encima de cualquier contemporáneo suyo y lo situaban, junto con Owen y el propio Eliot, en la tríada de los autores más válidos del idioma para quienes empezaban a empuñar la pluma. «Se le percibe como un contemporáneo», afirmaba Leavis en New Bearings in English Poetry (1932), «y es probable que sea en el futuro el único victoriano influyente». Hopkins constituiría así un ejemplo eminente del «síndrome de Van Gogh», el artista absolutamente ignorado en vida que, no obstante, concita póstumamente una aprobación unánime.
Que esta aprobación llegase en la década de los veinte y que por un momento Hopkins se convirtiera en un héroe del modernismo (y que, en consecuencia, sea preciso recordar que se trata de un autor victoriano) es cosa que se explica con facilidad desde sus versos: llena de efectos fónicos, de anástrofes y de adjetivos compuestos y ritmada en muchos casos de un modo experimental y anómalo, la poesía de Hopkins en algunos momentos hace pensar en fuentes medievales como Sir Gawain and the Green Knight o Beowulf. Sus versos delatan a menudo la voluntad de ejercer sobre el lenguaje llano del enunciado común una violencia a la que los poetas del modernism serían especialmente sensibles; sus construcciones preferentemente asindéticas, refractarias a la subordinación, caminarían de la mano de la inclinación vanguardista por reducir o suprimir los nexos y el hierro de la gramática en general; su vivísimo interés por la musicalidad adelantaba la conciencia de los simbolistas de que la poesía debía constituir de la musique antes que otra cosa; y su acendrada conciencia lingüística contemplaba la palabra como objeto (cuya concreción y viveza, eso sí, debía propiciar un eco de la concreción y la viveza de la experiencia sensible), en una «desautomatización» del lenguaje que casi sugiere un formalismo avant la lettre. El propio Hopkins reconocía en una de sus cartas a Bridges que el peligro de esta decantada opción poética era la «extrañeza», un alejamiento excesivo de la norma lingüística. Como ha señalado Isobel Armstrong (1993, 430), nuestro poeta lleva al idioma al límite de la legibilidad, a lo grotesco incluso. Y esta tentativa estaba llamada a constituir un espejo en el que los poetas de los años veinte y treinta intentarían reconocer su propio rostro.
Y, sin embargo, esta «rareza» formaba parte del paisaje victoriano, solo que desde una posición excéntrica. La dicción de Hopkins, por ejemplo, es marcadamente anglosajona y exhibe una clara preferencia del vocablo de origen germánico sobre el sinónimo romance, con lo que se alejaría de la norma más frecuente desde siglos atrás y acendrada por los poetas augustos; pero, como ha estudiado James Milroy (1986, 82), esta decantación de Hopkins guarda relación con el creciente interés por las variedades dialectales característico de la época, del que el lector encontrará abundantes testimonios en los diarios y cartas de este volumen, y con un purismo germánico ya iniciado por Cobbett, Hazlitt y Thomas de Quincey.1 Otro tanto puede decirse de la «densidad» formal de la poesía de Hopkins, tan ajena a la llaneza del blank verse de Wordsworth que ocupaba el centro del sistema de la poesía victoriana: la realidad era que, junto con esa centralidad inamovible, existía un creciente aprecio por poetas como Keats, cuyo temperamento «objetivo» y «sensual» estaría continuando el propio Hopkins; y el énfasis en la musicalidad, además de propiciado por las aficiones de la familia Hopkins y del propio poeta, supondría por un lado un recordatorio de la verdadera naturaleza de la poesía, a menudo olvidada en aras de una aproximación más «semántica», hija del didactismo dieciochesco o del moralismo decimonónico, pero por otro lado vendría refrendado por la idea de Walter Pater de que todas las artes convergen en la música. Hopkins, sí, era un victoriano anómalo, pero uno cuya anomalía solo se comprende a la luz del propio victorianismo, de sus símbolos, temas y conflictos.
Las vicisitudes de la prosa
No extraña pues que solo a finales de la década de 1930 surgiese el interés por editar la prosa de Hopkins. Una historia, de nuevo, rocambolesca: a la muerte del poeta sus papeles habían quedado en su habitación de St Stephen’s Green, en Dublín; pese a que el difunto había dispuesto algunas instrucciones referentes a algunos libros y documentos que tenía en préstamo, sus compañeros de residencia no sabían qué hacer con aquel material, de modo que celebraron que Bridges —corresponsal de Hopkins durante más de veinte años y su único lector en la práctica— se pusiese en contacto con ellos y le hicieron llegar varios manuscritos. Medio siglo más tarde, en 1952, murió a la edad de 97 años Lionel, último hermano del poeta que quedaba vivo, y Humphry House —quien había editado en 1937 una selección de escritos de Hopkins que incluía sus ensayos como estudiante en Oxford, junto con diarios, cartas y sermones— encontró en la casa familiar setenta nuevas cartas, notas escritas durante algunos retiros espirituales, dibujos y composiciones musicales y gran cantidad de material de la familia (fotografías, recortes de diverso género, cartas, etc.). Entre esos documentos había cartas de Bridges a la madre del poeta y a su hermana Kate que sugieren que el poeta laureado requirió de la familia una suerte de reconocimiento como albacea literario de su amigo y que quemó con su permiso los papeles carentes de interés.2
En realidad el propio Hopkins no solo destruyó cuantos poemas había escrito antes de ingresar en la Compañía, como se comprueba en este volumen, sino además muchos de sus cuadernos y cartas. En una carta de 1885 a su amigo A. W. M. Baillie, por ejemplo, le comenta que acaba de hacer una limpia en la que se ha desprendido de escritos que guardaba desde el colegio. Cuando en 1909 el padre Keating se interesó por esta documentación, desde Dublín se le respondió que tenían la impresión de que Hopkins había destruido muchos manuscritos. Y sus propias hermanas quemaron a su muerte un diario sobre cuya cubierta había escrito el poeta «No leer, por favor». Mientras tanto muchos papeles que habían permanecido en Dublín pasaron a manos del padre Henry Browne, sucesor de Hopkins en la cátedra de griego, y otros permanecieron en el escritorio del poeta sin ninguna supervisión ni cuidado, de tal modo que cualquiera que se interesase por algún escrito podía tomarlo en préstamo y no devolverlo jamás, como a menudo sucedía. Lo que nos ha llegado, en consecuencia, constituye los restos de un naufragio sucesivo.
Keating, no obstante, logró reunir lo suficiente como para publicar tres artículos con el título de «Impresiones del padre Gerard Hopkins» en el Month, la revista de los jesuitas ingleses. Se le suministró nuevo material desde Dublín y el conjunto pasó a formar la colección que se conserva en Campion Hall, Oxford. Esta colección recibió muy pronto el añadido del material encontrado en casa de Lionel y de tres cuadernos más con diarios de Hopkins descubiertos por el jesuita Bischoff en Farm Street, la iglesia y residencia de la Compañía en Londres. Con toda esta documentación en sus manos, Humphry House acometió la tarea de una edición más completa a principios de la década de los cincuenta pero murió en 1955, sin editar sus nuevos hallazgos, y la tarea fue retomada por Graham Storey, que preparó la edición de la Oxford University Press de 1959.
El resultado es que los diarios sirven para averiguar sobre la vida de Hopkins muchas cosas que no nos cuentan sus cartas, escasas o muy breves durante sus primeros años de sacerdocio; para comprender su reflexión sobre prosodia y métrica durante los siete años de silencio que se impuso, entre la quema de sus poemas juveniles y la escritura de «The Wreck of the Deutschland»; y para asomarnos a su propia espiritualidad y al ejercicio de su ministerio —temas sobre los que sus observaciones son muy parcas en el epistolario y llamativamente sintéticas en los cuadernos— gracias a los sermones. Quien abra este volumen encontrará no solo al poeta sino al hombre, y con él sus disquisiciones sobre etimología, su juvenil tentativa teatral titulada Floris in Italy, sus descripciones de arquitectura y de la naturaleza, sus relatos de viajes por Alemania y Suiza, sus esfuerzos en la composición musical, sus vivencias y traslados en las tareas de enseñanza que desempeñó en la Compañía, e incluso sus opiniones sobre la sociedad moderna, el capitalismo industrial o el conflicto irlandés. También un atisbo de su sentido del humor y su afición al folclore y a las historias de fantasmas, su oído para las variedades dialectales del idioma y su interés por los fenómenos meteorológicos. Y, por supuesto, los ensayos oxonienses en su totalidad, junto con gran parte de sus diarios y sus cartas, exponen las ideas estéticas de Hopkins y en particular sus indagaciones sobre métrica y prosodia, además de una serie de juicios críticos sobre la poesía inglesa de su siglo.
¿Y la religión?, cabría preguntarse. ¿Y la piedad y el ascetismo de Hopkins? ¿Y su drama personal? Al fin y al cabo se trataba de un converso al catolicismo que había llegado a entregar su vida a la Iglesia. Sin embargo, el drama de Hopkins —sin el que no se comprende su obra y su persona en su verdadero alcance— apenas ocupa unas pocas frases sueltas, muy breves, en sus diarios: un apunte sobre su decisión de hacerse católico, otro sobre sus dudas entre la orden benedictina y la jesuítica… Resulta llamativo —aunque tal vez congruente con el temperamento de un poeta «objetivo»— que estos apuntes, tan lacónicos, aparezcan entre largas descripciones de nubes o de árboles en flor a un lado del camino. El amor a la belleza podía ser una forma de olvido de sí. Solo algunas cartas permiten entrever el conflicto personal de Hopkins, y en ellas se pone de manifiesto la firmeza de su vocación, a la par que el cansancio por las agotadoras tareas que la vida cotidiana le imponía.
A la sombra de Ruskin
En cualquier caso, el retrato que se obtiene de este conjunto de pinceladas confirma en efecto el victorianismo de Hopkins. Ahora bien, como ha denunciado Jerome Hamilton Buckley (1981, 2), en realidad con el término «victorianismo» nos referimos a menudo a una cosa y la contraria: una época caracterizada por un moralismo severo, pero también por un declarado esteticismo; por una inquietud nacionalista insular, pero también por un ansia imperialista; por un realismo prosaico, pero también por una afición escapista; por un aferramiento a la tradición, pero también por una tendencia iconoclasta; por un materialismo rampante, pero también por una honda inquietud espiritual. Más que una posición estable, el Zeitgeist victoriano sugiere un dinamismo constante, producto de una dialéctica entre extremos opuestos. La condición de «victoriano» no supone una respuesta sino más bien una serie de preguntas, determinadas por la llegada de la revolución industrial, el desarrollo de las grandes ciudades, la paralela subsistencia de un mundo de elitismo y sofisticación, el cuestionamiento del orden colonial, la difusión del liberalismo religioso, la aparición de la figura profética del escritor, la novela de tema social, etc.
En ese sentido el victorianismo de Hopkins es abrumador, basta con enumerar los temas y las referencias más visibles que enhebran sus diarios y sus cartas: sus reflexiones sobre poesía parten de una situación en la que Wordsworth, ya muy lejos de sus años más inspirados, había muerto como poeta laureado y campeón del anglicanismo, y en la que se percibía su obra como norma en lo que se refiere a dicción y tono; sus disquisiciones sobre sus contemporáneos señalan a Tennyson como el continuador más visible y eminente de esta norma, erigida en un justo medio del decoro victoriano; sus alusiones a Kant y Hegel solo eran posibles tras el profundo impacto que el idealismo alemán había producido en autores como Coleridge y Carlyle; su referencia velada al Laokoon de Lessing no podía obviar lo decisivas que las ideas del erudito alemán habían sido para autores como Arnold; sus citas de Shelley permiten entrever un momento en el que sus ideas políticas o sus especulaciones metafísicas se habrían ahogado con el poeta y de su obra solo sobrevivían un puñado de piezas breves en las que se apreciaba ante todo la nobleza del tono y la musicalidad; su admiración por Keats forma parte de la oleada de creciente prestigio del poeta de Endymion entre los críticos victorianos, a los que su amigo Leigh Hunt habría entregado la antorcha tras su tardía muerte; sus constantes menciones de Morris, Millais, Rossetti y Burne-Jones confirman el vocabulario estético de una época en la que el prerrafaelismo se había consolidado como una escuela pictórica prestigiosa; sus ideas sobre lo pintoresco delatan la difusión de los ensayos de Richard Payne Knight y William Gilpin sobre esta categoría estética; su denuesto de las poses provocativas de Swinburne y de las formas estróficas alambicadas de Garnett, así como su cercanía a Coventry Patmore o sus discusiones con Bridges, permiten comprender su actitud y su situación dentro de la literatura victoriana; y sus observaciones sobre el verso libre de Whitman delatan su búsqueda de una nueva música para sus propios poemas, que ha de entenderse dentro de una crisis que no solo afectaba al verso inglés. De hecho, Hopkins poseía un conocimiento de primera mano de muchas de estas realidades y estas personas: compartía con Keats su geografía infantil, su hogar familiar, sus recuerdos de Hampstead; era amigo íntimo de un nieto de Coleridge, con quien había coincidido en la escuela, y de un sobrino nieto del poeta que como él se hizo jesuita; en Oxford había tratado a Liddon y admirado a Pusey y había tenido como tutor a Walter Pater; había sido recibido en la Iglesia católica por el cardenal Newman; había conocido a Christina Rosseti y tal vez a John Everett Millais y a John Ruskin; había escuchado a Arnold en Oxford… Pese a su retiro y su soledad, la obra y la persona de Hopkins son incomprensibles sin ese tejido de relaciones, destinos personales e ideas que conocemos como la época victoriana.
Un modo de precisar el atípico lugar que ocupa Hopkins en ese tejido es tirar del hilo de una de sus constantes más visibles en sus prosas: sus descripciones y sus dibujos. «El peor fallo que una obra puede tener», le escribiría a su amigo Bridges a la hora de criticar su Ulysses, «es falta de realidad». Y si algo sugieren sus diarios, junto con los esbozos que a menudo acompañan las anotaciones, es una insaciable avidez de realidad que se demuestra en las pormenorizadas descripciones de las formas que bosquejan unas ramas, de las ondulaciones de unas colinas, de las nervaduras y los arcos de un templo gótico, del perfil de una rocosa cumbre, del apiñado caserío de una aldea suiza... Sus preferencias metafísicas le llevaban a despreciar la «sofística» de un Hegel en cuyo pensamiento solo encontraba «la destrucción de toda objetividad», y en el contexto de las tensiones teológicas y estéticas a las que estaba sometido Hopkins esta metafísica de la presencia, venía cargada de sentido.
Así, el lenguaje se convirtió en manos del poeta en un instrumento que era preciso afinar para registrar con él, antes que nada, la realidad física y sus infinitos accidentes. Un lenguaje capaz de exquisitas precisiones, de comparaciones insólitas, de modulaciones sutiles con las que apropiarse del mundo. «Pretendía que su poesía», señaló Josephine Miles (1945, 55), «capturase y transmitiese con viveza lo que el ojo veía». Y otro tanto cabe decir de gran parte de su prosa: el verbo debía permanecer fiel a la mirada, ese era el primer requisito. Los dibujos constituirían pues una extensión de este ejercicio de adhesión a las cosas, a menudo un trabajo preparatorio que más tarde se aprovecharía para las imágenes de un poema. No extraña que, cuando en una carta de diciembre de 1884 Hopkins comenta a su hermana que un sacerdote francés ha mostrado interés por sus dibujos, el poeta experimente al mismo tiempo un espaldarazo para continuar su tarea de observación y cierta melancolía por un modo de mirar el mundo del que le apartan sus exigentes obligaciones.
Esta afición a las artes plásticas —manifiesta no solo en los dibujos del propio Hopkins, sino también en sus referencias a las visitas a museos y exposiciones y en las alusiones a los artistas— merece un doble comentario. Por un lado, el cultivo del dibujo y la pintura eran, una vez más, una costumbre muy extendida entre las familias victorianas que gozasen de buena posición económica y que, en ocasiones, podían permitirse unas clases particulares o enviar a sus hijos a una escuela de dibujo. En el caso de Hopkins, esta afición formaba parte de las costumbres familiares y de su mundo hasta un grado extremo. En primer lugar, su padre, Manley Hopkins, hacía dibujos a tinta, a veces para ilustrar sus propios cuentos, y llegó a publicar viñetas, poemas y artículos en All the Year Round, periódico que dirigía Dickens, y en Once a Week, donde publicarían también sus ilustraciones Millais y Frederick Walker, que se cuentan entre los artistas favoritos de nuestro poeta; en sus diarios de viaje Manley escribía minuciosas descripciones de elementos paisajísticos o arquitectónicos, llenas de símiles y comparaciones, en un adelanto de lo que serían los diarios del propio Gerard (y del trabajo de su hermano Arthur, que llegó a ser ilustrador del Punch). Además, el poeta recibió clases de dibujo de su tía Annie, hermana soltera de Manley que vivía con la familia, hasta su muerte en 1856. La apacible infancia de Hopkins estaba presidida, entre otras cosas, por esta pasión por el dibujo y la pintura, y si se amplía el círculo más allá de sus padres y hermanos el resultado es abrumador: su padrino Edward Martin Hopkins era acuarelista, como lo era la esposa de este, Frances Anne Beechey, reconocida artista que expuso en la Real Academia en 1874 y 1886, en exposiciones que Gerard visitó; su tía Maria, hermana de su madre, estaba casada con George Giberne, prestigioso acuarelista, fascinado en especial por los paisajes con nubes, que expuso en varias ocasiones en la Sociedad Fotográfica (nuestro poeta vio trabajar a ambos en Hampstead, aunque el estilo de Maria y de George era más esbozado y menos atento al detalle que el de sus dibujos). Por fin, estaban la hermana de George, Maria Rosina, aficionada al dibujo y la pintura y devota de Newman, que terminaría sus días como monja en Roma; otra hermana de la madre de Hopkins, Matilda, artista aficionada; un hermano, Edward, que dejó la abogacía por los pinceles; y Richard James Lane, tío abuelo de Hopkins, que era grabador y miembro de la Real Academia (y que tenía en casa varios Gainsboroughs y recibía a menudo la visita de Millais). Cuando en una carta a Coventry Patmore se permite Hopkins recomendarle que lleve a su hija a una escuela de pintura para aprender cabalmente algunas técnicas pictóricas se percibe su absoluta familiaridad con este mundo.
Por otro lado, esta afición al dibujo y este paralelo desarrollo del lenguaje como herramienta para la descripción delatan una fuente decisiva: John Ruskin. Las primeras tentativas de Hopkins datan de 1853, cuando el poeta regaló a su tía Annie una caja que aún se conserva, llena de dibujos; y para 1862 —como ha señalado Catherine Phillips (2007, 43)— se observa que su trazo era seguro, su composición equilibrada y su perspectiva correcta. Pese a su tío abuelo, que discrepaba del crítico oxoniense, es muy posible que tras la muerte de su tía Annie el poeta se ayudase en su aprendizaje de Elements of Drawing (1862), de Ruskin: de hecho, el poeta contaba entonces trece años, es decir, exactamente la edad que el autor aconsejaba para iniciarse en el dibujo con su libro; y, como ha señalado Norman White (1975), es posible comparar estos dibujos juveniles con piezas de Millais y del propio Ruskin; además, varios trabajos de 1862 parecen sugerir que el joven Hopkins siguió los ejercicios propuestos en Elements. Cuando en The Art of England (1883) el crítico arrojaba como elogio máximo a un cuadro de Rossetti su «veracidad material» o establecía que en un cuadro prerrafaelita los personajes eran «auténticas personas en un mundo sólido», adelantaba esa sed de realidad y de inmediación que constituye la raíz del temperamento de Hopkins.
En cualquier caso, lo que aquí viene a cuento es que en sus Elements Ruskin criticaba la enseñanza del dibujo vigente, llena de trucos y efectismos, y recomendaba el dibujo como ejercicio de observación. «Prefiero enseñar dibujo para que los alumnos amen la naturaleza», reza una de sus frases más célebres, «que enseñar a mirar la naturaleza para que aprendan dibujo». Y aquel parece haber sido exactamente el itinerario de Hopkins: algunas observaciones saltan de su diario a sus dibujos y de ahí a sus poemas, y si algo testimonia su prosa es el esfuerzo por acompañar un mundo de formas concretas y cambiantes, en una particularidad y una atención al detalle gemelas de las de la prosa que Ruskin había exhibido en Modern Painters (1849) o The Seven Lamps of Architecture (1849). En particular, en sus descripciones de los edificios medievales como la abadía de Whitby o del paisaje suizo —un tópico desde Wordsworth, Coleridge, Byron y Shelley, enormemente divulgado por la pintura de Turner— es fácil reconocer la huella de Ruskin. Además, tras el magisterio de algunos de los profesores que tuvo Hopkins en Oxford —sobre todo, Benjamin Jowett y Walter Pater— se escondía el influjo de aquel severo crítico para quien, como ha observado con perspicacia Alison G. Sulloway (1972), la incapacidad para la belleza suponía el signo de una sociedad enferma, en una actitud muy cercana a la de nuestro poeta.3 En cuanto a las predilecciones del autor de The Stones of Venice (1853), su encendida defensa de los prerrafaelitas solo podía verse secundada por la sensibilidad de Hopkins, mientras que sus inicios como campeón de Constable y, sobre todo, de Turner, adelantaban el naturalismo y el paisajismo que ocupa tantas páginas de los diarios que incluye este volumen. Los cuadernos y dibujos de Hopkins fueron pues, como ha observado Phillip A. Ballinger (2000, 70), una guía en la travesía del desierto que media entre el esteta de Oxford y el poeta que retomó el verso años más tarde: el testimonio de una maduración, en un ejercicio ruskiniano de adiestramiento de los sentidos que perseguía tanto la objetividad como la empatía, y sin el que su poesía no habría sido posible.
Conviene precisar que cuando más cercana pudo sentir Hopkins la influencia de Ruskin —es decir, durante sus años como estudiante en Oxford—, el crítico estaba aún lejos de sus accesos de locura y sus abatimientos; que apenas había comenzado a virar de su exclusiva dedicación a la crítica de arte hacia sus inquietudes como reformador social, con la publicación de Fors Clavigera; que, al verse superado en edad solo por Carlyle entre los grandes moralistas victorianos, constituía para la generación de Hopkins una presencia insoslayable; y que con su religiosidad inquieta y ambigua —de su educación evangélica a un «catolicismo sin Iglesia», pasando por la «religión de la humanidad» de resabios deístas y filantrópicos— planteaba en este terreno menos reparos que un Arnold, un Carlyle o un Morris. Ruskin, ciertamente, decía haber experimentado una «crisis de fe» en 1858, pero la religión siguió siendo importante para él y en Modern Painters afirmaba aún que el fin del hombre era «atestiguar la gloria de Dios», en una propuesta muy cercana a la que Hopkins haría suya.4 Es decir, que Ruskin podía suponer una referencia en cuestiones que rebasaban el ámbito del arte.
Algo parecido cabe entrever en las cartas de Hopkins a Bridges de 1871: en ellas se alaba al «artesano inteligente», en una referencia velada a la entusiasta vindicación de la dignidad del trabajo manual que Carlyle había enarbolado en Past and Present (1843) y a las ideas de Ruskin y Morris sobre la continuidad entre artesano y artista, que darían lugar al movimiento Arts & Crafts; además declaraba tener en mente «el futuro comunista» y esperar «la revolución», e incluso afirmaba ser él mismo un comunista «a su modo», en un posicionamiento que se acercaba inopinadamente a las tesis de Carlyle y Morris (si bien el propio Hopkins advertía que los recientes acontecimientos de la Comuna, en los que varios jesuitas habían sido asesinados, no le permitían adherirse por completo a ese credo).
Es obvio que con esta declaración Hopkins no pretendía sumarse a ninguna facción política, en los términos que la palabra «comunista» comportaba en aquel Londres victoriano en el que Marx y Engels desarrollaban el grueso de su pensamiento. Sin embargo, para precisar el significado de este tipo de pronunciamientos conviene recordar que para 1850 la doctrina del laissez faire se había convertido en el cimiento de la vida inglesa: de los gobiernos se esperaba antes que nada que protegiesen el derecho a la propiedad, el principio de «mayor felicidad para el mayor número» apaciguaba toda objeción que pudiera oponerse al modelo y la incorporación de amplios sectores de las clases medias a los privilegios hasta entonces reservados a unos pocos había consolidado aquel orden económico. Sus desventajas, no obstante, eran nítidas para quien quisiese verlas: la Ley de Pobres, que pretendía obligar a quienes quisiesen acogerse a la beneficencia a residir en una workhouse, tenía como propósito declarado aligerar esta carga de los hombros de las arcas públicas; y la literatura sobre la ironía cíclica que contenía a menudo la idea victoriana de la caridad —el reparto de las migajas resultantes de la explotación entre los perjudicados directamente por ella— es abundante. El resultado, en una variante más de la ética de la apariencia y el simulacro que cifraba la norma de hipocresía, era aquel ciudadano que, como denunciaba Tennyson en «Sea Dreams», «nunca menciona a Dios salvo en su beneficio, / y por eso nunca toma su útil nombre en vano» (1994, 550). La crítica a este sistema social y económico en boca de cristianos evangélicos como Ruskin, o de cristianos socialistas como F. D. Maurice, o de anglocatólicos como Pusey, no era una novedad a las alturas de 1870.5
Así, no extraña tanto que Hopkins exponga una crítica sumaria de esa «civilización» inglesa —la suma de industrialismo y colonialismo— que tenía su centro en el desigual reparto de la riqueza y que constituía el punto de partida de la contestación de este puñado de escritores ante el benthamismo, el liberalismo económico de Smith y Ricardo y la organización del trabajo tal y como se daba en la era victoriana. Con sus palabras el poeta no se aproximaba tanto a ninguna ortodoxia ideológica como a la actitud de protesta e indignación de los mencionados Carlyle, Morris y Ruskin. Si en Unto This Last (1860), su libro de contenido más político, Ruskin se negaba a conceder todo estatuto científico a la economía y criticaba su deshumanización6, las cartas de Hopkins siguen muy de cerca estos términos. Era pues comprensible, pese a su educación elitista y su origen burgués, que un joven jesuita declarase su admiración por los hombres «auténticos», esto es, los escritores proféticos y moralistas de la era victoriana: su experiencia en los barrios más populosos de Glasgow y Liverpool le había permitido asomarse a realidades sociales muy alejadas del plácido Hampstead de su infancia o de los delicados quadrangles oxonienses, y el resultado era una conciencia social y un juicio severísimo sobre su tiempo. Si críticos como Coulthard, Carroll o Fletcher Hammerton lamentaban que el sacerdocio de Hopkins hubiese estragado en él al poeta, otros, como John Bailey (1991), afirman lo contrario: sin su conversión y su ingreso en la Compañía nunca habría escrito la obra que ante sí tiene hoy el lector. En cualquier caso, los versos están ahí y son los que son. Y también las prosas: sus ensayos, diarios, cartas y sermones dan fe de esta maduración, en un testimonio impagable.
De la edición y la traducción
He cotejado para esta edición la de Catherine Phillips (The Major Works, Oxford University Press, 2002), la de W. H. Gardner (Gerard Manley Hopkins: A Selection of His Poems and Prose, Penguin, 1953) y, sobre todo, la de Humphry House y Graham Storey (The Journals and Papers of Gerard Manley Hopkins, Oxford University Press, 1959). La prosa de Hopkins, especialmente sus diarios, da lugar a numerosas dificultades que tienen que ver mayormente con su carácter minucioso y preciso y que espero haber resuelto para agrado del lector. Hay dos, sin embargo, que a duras penas permiten llegar a un resultado feliz: los términos inscape e instress, acuñaciones del poeta, como ya se ha advertido, que he optado por traducir como «forma singular» o «forma particular» en el primer caso y «percepción» en el segundo.
Y una última advertencia: casi la totalidad de los papeles póstumos de Hopkins es de naturaleza puramente privada, por lo que a la hora de editarlos el propósito documental siempre juega un papel relevante. Por ello, Humphrey House y Graham Storey no dudaron en incluir en su obra varias anotaciones de los diarios juveniles muy esquemáticas, así como algunos ensayos de la etapa de Oxford de escaso interés para dar a conocer el «todo Hopkins» al lector y al investigador anglosajones. Se ha decidido prescindir de esos textos en la presente edición haciendo prevalecer el criterio de legibilidad para el lector español sobre la exhaustividad.
BIBLIOGRAFÍA
Armstrong, Isobel. Victorian Poetry. Londres: Routledge, 1993.
Arnold, Matthew. Literature and Dogma. Londres: Thomas, Nelson & Sons, 1873.
Bailey, John. «Pork Chops». London Review of Books, vol. 13. Nº 8, abril 1991. 3-5.
Bloom, Harold. «Introduction». Modern Critical Views: Gerard Manley Hopkins. Nueva York: Chelsea, 1986. 1-4.
Carroll, Martin C. «Gerard Marley Hopkins and the Society of Jesus». Immortal Diamond: Studies in Gerard Marley Hopkins. Ed. Norman Weyand. Nueva York: Octagon, 1969. 3-50.
Coulthard, A. R. «Gerard Marley Hopkins: Priest versus poet». The Victorian Newsletter 88, 1995. 35-36.
Fletcher, John Gould. «Gerard Marley Hopkins: Priest or Poet?». American Review 6, 1936. 3331-346.
Hammerton, H. J. «The Two Vocations of Gerard Manley Hopkins». Theology 87, 1984. 186-89.
Leavis, F. R. New Bearings in English Poetry. Londres: Chatto & Windus, 1961.
---. «Metaphysical Isolation». The Makers of Modern Literature: Gerard Marley Hopkins. Norfolk, Connecticut: New Directions, 1945. 115-134.
Miles, Josephine. «The Sweet and Lovely Language». The Makers of Modern Literature: Gerard Marley Hopkins. Norfolk, Connecticut: New Directions, 1945. 55-71.
Milroy, James. «'The Weeds and the Wilderness': Local Dialect and Germanic Purism». Modern Critical Views: Gerard Manley Hopkins. Nueva York: Chelsea, 1986. 77-102.
Phillips, Catherine. Gerard Manley Hopkins and the Victorian Visual World. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Ruskin, John. Praeterita. Nueva York: Everyman’s Library, 2005.
---. The Lamp of Beauty: Writings on Art. Londres: Phaidon Press, 1995.
Sulloway, Alison G. Gerard Marley Hopkins and the Victorian Temper. Londres: Routledge, Kegan & paul, 1972.
Tennyson, Alfred. Poetical Works. Ware: Wordsworth Editions, 1994.
Wheeler, Michael. Ruskin’s God. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
White, Norman. «The Context of Hopkins’s Drawings». All My Eyes See: The Visual World of Gerard Manley Hopkins. Ed. Christopher Carrell. Sunderland: Ceolfrith Press, 1975. 53-67.
CRONOLOGÍA
1844 Nace el 28 de julio, el primero de los ocho hijos de una familia de devotos anglicanos de tendencia high church. Su padre, Manley Hopkins, había sido embajador de Hawai en Londres y era propietario de una agencia de seguros navales. Su madre, familiarizada con la cultura alemana tras una estancia en Hamburgo durante su juventud, tenía interés por la filosofía y la historia y era gran lectora de Dickens. Entre sus hermanos hay músicos y pintores.
1852 La familia se muda de Stratford a Hampstead, al norte de Londres, entonces una zona rural de la periferia, a cinco kilómetros del centro, que poco a poco irá urbanizándose.
1854-62 Gerard es alumno de la Escuela de Cholmeley en Highgate, situada a poco más de dos kilómetros de su casa de Hampstead, donde entre otros hace amistad con Ernest Hartley Coleridge, nieto del poeta. Buen estudiante, logra cinco premios por sus calificaciones, entre ellos el premio de poesía de la Escuela —en dos ediciones, una por su poema «The Escorial» y otra por «A Vision of Mermaids»— y la Medalla Dorada por sus versos en latín. Lee a Coleridge, Tennyson, Milton, Shelley y Keats. Compañeros y profesores recordarán más tarde anécdotas que ilustran su genio, su humor y su personalidad un tanto excéntrica, como cuando en una ocasión gana una apuesta tras pasar días sin probar gota de agua, en una demostración de fuerza de voluntad.
1862 Consigue una beca para entrar en Balliol College, Oxford.
1863 Llega a Oxford, donde hace amistad con varios miembros del Movimiento y estudiantes que se convertirán al catolicismo a la vez que él. Conoce a Pusey y tiene como tutor a Pater. Participa en las actividades del grupo Hexameron, donde probablemente lee algunos ensayos. Inicia su amistad con el poeta Robert Bridges. Tiene también la oportunidad de escuchar las conferencias de Matthew Arnold y de Benjamin Jowett.
1864 Conoce a Christina Rossetti y a Holman Hunt. Desde el esteticismo que delataban sus primeros escritos en Oxford, heredero de Pater en gran medida, va abriéndose hacia otras influencias. Le impresiona Apologia pro Vita Sua, la autobiografía de Newman, que se publica en abril. Inicia un proyecto de drama, Floris in Italy.
1865 Comienza su correspondencia con Bridges, quien le presenta a un primo suyo, Digby Dolben: un joven de 17 años que deseaba visitar la universidad por tratarse de la cuna del tractarianismo. La personalidad de Dolben, unido en secreto a la orden de los benedictinos anglicanos y ávido de espiritualidad, atrae al poeta.
1866 En abril da un largo paseo con Pater, quien al parecer habla durante dos horas contra el cristianismo. Convertido al Renacimiento tras su viaje por Italia y a una interpretación paganizante de este arte, Pater termina de romper con el anglicanismo; Hopkins, que había escrito para él algunos ensayos de 1864-65, deja entrever su alejamiento respecto de las ideas de su tutor en «Pagan and Christian Virtue». En junio asiste al homenaje que la universidad tributa al fallecido Keble, el alma poética del Movimiento, y escucha el discurso de Arnold en memoria del difunto. En julio decide convertirse al catolicismo y hace un pequeño viaje a Bristol con su amigo Addis; luego pasa el verano en Sussex, en compañía de William Garrett y William McFarlane. El 21 de octubre es recibido por Newman en la Iglesia católica.
1867 Es descubierto en misa católica en compañía de su amigo Wood, cosa que está prohibida a los alumnos, y ha de presentarse ante el proctor de Balliol, ofrecer explicaciones y solicitar de su padre un permiso para no asistir a los servicios religiosos de la universidad. En junio se gradúa con las máximas calificaciones. Entre septiembre de este año y abril del siguiente enseña en el Oratorio, en Birmingham, invitado por Newman. Dolben, que también meditaba hacerse católico a instancias de Newman, se ahoga mientras se bañaba en el río Welland.
1868 El 5 de abril, Domingo de Ramos, acude a un retiro en Casa Manresa, Roehampton (Londres), el noviciado de los jesuitas; predica el padre Henry James Coleridge, sobrino nieto del poeta romántico. El 2 de mayo decide ordenarse sacerdote, aunque duda entre la orden benedictina y la Compañía de Jesús. El 11 del mismo mes quema los manuscritos con sus poemas. Entre el 3 de julio y el 1 de agosto pasa sus vacaciones estivales en Suiza, realizando un viaje a pie con Edward Bond. El 7 de septiembre entra en el noviciado de los jesuitas en la Casa Manresa.
1870 El 9 de septiembre empieza el trienio de estudios filosóficos en St Mary’s Hall, Stonyhurst, Lancashire.
1872 Lee los Comentarios de Oxford de Duns Scoto sobre las Sentencias de Pedro Lombardo.
1873 A partir de septiembre enseña retórica en Roehampton.
1874 En agosto comienza el trienio de estudios teológicos en San Beuno, Gales.
1875 En diciembre empieza a escribir «The Wreck of the Deutschland».
1876 Escribe «The Silver Jubilee», «Ad Episcopum» «Cywydd», «Pemmaen Pool».
1977 Entre febrero y septiembre escribe «God’s Grandeur», «The Starlight Night», «As Kingfishers Catch Fire», «Spring», «The Sea and the Skylark», «In the Valley of the Elwy», «The Windhover», «Pied Beauty», «Hurrahing in Harvest», «The Lantern out of Doors». Se ordena el 23 de septiembre y en octubre se traslada al colegio Mount St Mary’s, en Chesterfield, para enseñar lenguas clásicas.
1878 En abril se muda a Stonyhurst para preparar a los alumnos para los exámenes de ingreso de la Universidad de Londres. Allí escribe «The Loss of the Eurydice» y «The May Magnificat». Entre julio y noviembre atiende una parroquia en la calle Mount, en Londres. En diciembre se convierte en el párroco de San Aloisio, en Oxford.
1879 Entre febrero y octubre escribe «Duns Scotus’s Oxford», «Binsey Poplars», «Henry Purcell», «The Candle Indoors», «The Handsome Heart», «The Bugler’s First Communion», «Andromeda», «Morning, Midday and Evening Sacrifice» y «Peace». Empieza a componer música. Entre octubre y diciembre atiende la iglesia de St Joseph’s, en Bedford Leigh, donde escribe «At the Wedding March». El 30 de diciembre es nombrado Predicador Seleccionado en San Francisco Javier, Liverpool.
1880 Escribe «Felix Randal» y «Spring and Fall».
1881 En septiembre es nombrado asistente en Glasgow. De excursión por el lago Lomond escribe «Inversnaid».
En octubre comienza en Roehampton su terciado, el periodo final en la formación de un jesuita. No escribe nada de poesía pero planea unas notas de comentario a los Ejercicios espirituales de san Ignacio.
1882 En septiembre es enviado a Stonyhurst a enseñar lenguas clásicas. Allí completa «The Leaden Echo and the Golden Echo» y escribe «Ribblesdale».
1883 Robert Bridges empieza su colección de poemas de Hopkins. El poeta escribe «The Blessed Virgin Compared to the Air We Breathe». En agosto conoce a Coventry Patmore.
1884 En febrero se traslada a Dublín como catedrático de Clásicas y profesor de Literatura griega y latina en el recientemente fundado University College. Su misión es hacerse cargo de los exámenes de griego.
Entre octubre de este año y abril del siguiente escribe la mayoría de los pasajes que se conservan de «St Winefred’s Well».
1885 Probablemente escribe la mayoría de sus «Sonetos de la desolación», además de «To What Serves Moral Beauty?», «The Soldier», «To His Wath» y «The Times are Nightfall».
1886 En mayo se encuentra con Bridges durante unas vacaciones en Inglaterra.
Completa «Spelt from Sybil’s Leaves», escribe «On the Portrait of Two Beautiful Young People» y traduce «Songs from Shakespeare».
1887 En agosto pasa sus vacaciones en Inglaterra. Escribe «Harry Ploughman» y «Tom’s Garland».
1888 Empieza «Epithalamion» y «That Natue is a Heraclitean Fire…», «What Shall I Do for the Land that Bred Me» y «St Alphonsus Rodriguez». En agosto pasa sus vacaciones en Escocia.
1889 En enero hace un retiro en Tullabeg. Escribe «Thou Art Indeed Just, Lord?», «The Shepherd’s Brow» y «To R. B.».
Muere el 8 de junio de fiebre tifoidea. Es enterrado en Dublín.
Prosa completa
Vegetación (16 de julio de 1864). Abajo, unas anotaciones de Hopkins: «Bosque de Caen» y algunos versos de una versión previa de su poema «Lovers' Stars».
SOBRE LAS SEÑALES DE SALUD Y DE DECADENCIA EN LAS ARTES (1864)
La cuestión que me propongo tratar aquí se responderá mejor si se considera cuáles son los fines legítimos del arte; y podemos establecer entonces que en la medida en que el arte apunta hacia esos fines o yerra el tiro, en la medida en que los alcanza o no, y en que lo hace por completo o solo en parte, puede considerarse logrado o fallido. Estos fines son la Verdad y la Belleza. El arte difiere de la Naturaleza en que ofrece Verdad, mientras que la Naturaleza solo ofrece Belleza; y difiere también de los productos y estudios carentes de artificio, no porque el arte ofrezca Verdad o Belleza —porque un texto en prosa puede ser literalmente más verdadero que uno en verso, mientras que una expresión inconsciente, la expresión de una pasión y otras cosas pueden poseer más belleza que muchas obras de arte— sino porque se propone estos dos fines, que no se obtienen de modo accidental sino deliberado.
Verdad y Belleza son pues los fines del arte; pero dicho esto cabe añadir que la Verdad tal vez pueda subordinarse a la Belleza. Esto se ve más claramente desde un estudio de la causa original de nuestro sentido de lo bello. Los pasos por medio de los cuales se alcanza esta causa original exceden con mucho los límites de este ensayo. Bastará con decir que suele creerse que esta causa es la comparación, la percepción de la presencia de más de una cosa, y que esa comparación es inseparable en un grado más o menos alto del pensamiento. Quizá podemos establecer cuatro grados o dimensiones, cada una de las cuales, como en las matemáticas, existe y es supuesta por la dimensión inmediatamente superior. Estas dimensiones son las que se obtienen de la comparación: a) de la existencia con la inexistencia, de la concepción de una cosa con la anterior ausencia de ese concepto; este es un accidente inseparable del pensamiento; b) de una cosa consigo mismo de tal modo que se vea en ella la continuidad de una ley, en la que se sugiera la comparación de la continuidad con la discontinuidad, ejemplos de lo cual hay en el círculo; c) de dos o más cosas, de modo que se incluyan los principios de dualidad, pluralidad, repetición, paralelismo y variedad, contraste o antítesis; d) de objetos finitos con infinitos, cosa que solo puede hacerse mediante la sugerencia; este es el arché7 de lo sugerente, lo pintoresco y lo sublime. El arte tiene que ver con los dos últimos tipos de comparación; a veces con el tercero, a veces con ambos, tercero y cuarto. El placer que proporciona la presencia de la Verdad en el arte puede, si la clasificación anterior es correcta, referirse al tercer tipo. Consiste en una comparación (no sensible sino puramente intelectual) de la representación en el arte con el recuerdo del objeto real; y cuanto más verdadero y exacto es el paralelismo entre ambos más placer se obtiene, cumpliéndose así la condición del principio de paralelismo arriba señalado; solo debe recordarse que este tipo de belleza, por muy inseparable que sea de la obra de arte, es extrínseco y acontece del lado del espectador, no es dado ni intrínseco, como la deliberada belleza de la composición, la forma, la melodía, etc. La Verdad no es absolutamente necesaria en el arte; la búsqueda expresa de la Belleza basta para que haya arte; por ejemplo, en ese arte inferior del arabesco las formas no tienen por qué imitar la Naturaleza ni expresar nada más allá de la belleza que capta no el intelecto, por así decirlo, sino los sentidos; en realidad se trata del intelecto al aprehender el objeto sensible exclusivamente, sin regresar sobre sí ni realizar ningún acto más amplio en su propia esfera. Pero si el principio de la belleza en sentido estricto, el de la belleza deliberada del tercer tipo (es decir, la de los objetos finitos) es como he dicho arriba la comparación, la advertencia de semejanza y diferencia, el establecimiento de una relación, entonces es evidente que en algunos casos la semejanza puede establecerse entre objetos indebidamente próximos; el contraste puede realizarse entre cosas que se encuentran a una distancia equivocada, y el resultado será en ambos casos un error (monotonía, extravagancia u otra forma de fracaso); es también evidente que entre estos extremos se encuentra un áureo término medio en el que la comparación, el contraste, la advertencia de una semejanza, son justos y agradables. Y esto se logra mediante la proporción. Ahora bien, aunque este áureo punto medio lo determina la intuición y el éxito en lograrlo supone la producción de belleza y constituye la facultad del genio, no es menos cierto que la ciencia se interesa o debería interesarse por la cuestión: prueba suficiente se puede obtener del estudio de dos provincias del arte en las que la proporción posee un fundamento y un carácter más o menos científicos: la música y la arquitectura. La ciencia no tiene por qué suponer un obstáculo para el genio; no lo fue para la fama de los grandes compositores ni la de los grandes arquitectos de Grecia. No es posible aplicar una ciencia tan exacta como cabe con la música y la arquitectura a las artes de la pintura y menos aún de la poesía, pero es absolutamente necesaria alguna base científica de crítica estética; sin ella la crítica no puede avanzar mucho; y en el principio de cualquier ciencia estética ha de encontrarse el análisis de la naturaleza de lo bello. Al preguntarnos cuáles son los signos de un arte sano y de un arte decadente debemos saber primero de qué arte nos ocupamos. Solo falta aplicar la fraseología adecuada a los principios arriba señalados; es decir, las palabras «realismo» a la búsqueda de la Verdad en el arte e «idealismo» a la búsqueda de la Belleza. Además de esta antigua distinción cabe hacer una nueva, muy necesaria para expresar dos tipos de belleza. Dado que se ha establecido que la fuente o la sede de la belleza se encuentra en la proporción parece que, en consecuencia, del mismo modo que la proporción se expresa lo hace el carácter de la belleza que se obtiene de ella. Y este se puede expresar de dos modos: mediante el intervalo o mediante la continuidad. Ambos parecen en verdad expresiones de proporción, aunque esta se asocia generalmente al primero, en nuestra mentalidad. La distinción es pues entre lo abrupto y lo gradual, entre lo paralelo y lo continuo, entre lo separado por un intervalo y lo que admite gradaciones, entre la belleza cuantitativa y la cualitativa. La belleza de una curva infinita es gradual, cromática, mientras que la de un conjunto de curvas es paralela; la de un color que se intensifica o transita hacia otro tono es cromática, mientras que la de la yuxtaposición de varios es mediada por un intervalo; la del cambio de una nota en la cuerda de un violín o la de un suspiro del viento es cromática, mientras que la que se obtiene de las teclas de un piano es mediada por intervalos. Por supuesto, el arte combina ambos tipos de belleza; algunas artes tienen más de un tipo, otras del otro. Y la distinción es importante cuando se trata del arte en general, porque la diferencia de temperamento artístico entre distintas épocas o naciones o artistas depende a menudo del predominio de uno u otro tipo de belleza sobre el otro. Así, por citar un ejemplo, la arquitectura griega es más bien del tipo cuantitativo y mediado por intervalos, mientras que la gótica es cualitativa y cromática; el humor es cromático, el ingenio abrupto. (El estilo del profesor Newman es cromático, el de Carlyle el contrario). Y el drama es más cromático que la poesía lírica, al menos en lo que respecta a la dicción.
Es preciso suponer fundamentos como estos para la crítica de arte; el propio tema, no obstante, no está lo bastante desarrollado como para dar resultados fiables. Pero, sea cual sea el punto de partida que se adopte para esta anhelada crítica científica, conviene llegar a él cuidadosa y razonadamente. Por consiguiente, si se toma lo anteriormente dicho como un punto de partida podemos concluir en primer lugar que el predominio de uno de nuestros dos elementos en cualquier grado observable —a saber, Verdad y Belleza—, en perjuicio para el otro elemento, destruye el equilibrio y el éxito del arte. La cuestión que debe plantearse es si cabe discernir algún orden en el cambio de relaciones entre estos dos elementos en la Historia del Arte. Veamos primero la naturaleza del arte en su origen: es razonable suponer que los hombres comenzarían haciendo copias de los objetos que los rodeaban y hasta donde lo permitiesen sus capacidades, que esas copias serían toscas pero precisas y que la deliberada búsqueda de la belleza entraría en juego una vez se hubiese alcanzado algún logro a la hora de ofrecer verdad. Pero veamos en los testimonios del arte arcaico que nos han llegado hasta qué punto esto es así. Observemos primero el arte asirio y el egipcio: en ellos no se hace ningún progreso más allá de cierto punto, y debemos considerarlos como una obra en la que el genio creativo de estas naciones fracasó en el camino que lleva al arte griego y al medieval hasta el lugar que estos alcanzaron. La obra de estas naciones es muy convencional, tanto que requiere una concesión constante de la mente y una actitud propiciada por la educación para que se las pueda apreciar debidamente. Si se dijese que estas desviaciones respecto de la Naturaleza, esto es, de la verdad, no suponen convencionalismo, el cual implica un acto deliberado, sino que estas obras son incorrectas debido a una incapacidad del artista y que suponen los primeros esfuerzos incompletos en la búsqueda de la verdad de una época en la que el ojo no se había adiestrado para contemplar las cosas separadas de sus asociaciones, inocente o puramente, como dicen los pintores, si se dijese esto entonces cabría proponer unos pocos ejemplos para mostrar en estos antiguos artistas tanto la deliberada adopción de los convencionalismos en sí como los requerimientos de una búsqueda que se ha puesto límites a sí misma, y la coexistente percepción de las cosas tal y como son, en un realismo muy poco complaciente. Así sucede aquí: en el arte asirio, si un miembro inferior está enfrente de otro superior, le cede el paso y aparece detrás de él: del mismo modo, si se nos muestra un arquero tensando la cuerda hasta su oreja derecha, no se permite que la cuerda se solape sobre el rostro y perturbe los rasgos del personaje, sino que a buen seguro terminará al alcanzar la línea del perfil, y por tanto parece ir por detrás del cuerpo. Igualmente, los animales alados tienen, como es sabido, cinco patas, de modo que se les mire de frente o de perfil siempre parecen tener cuatro. Estos fenómenos delatan una concepción asombrosamente clara en cuanto este arte utiliza su propio lenguaje y apela a una parte de su propia civilización para que acepte sus convenciones. Las figuras egipcias están todas hechas en una proporción fija; fueron divididas en cierto número de líneas horizontales, estableciendo partes que se correspondían en su función con la moderna división en cabezas.8 A una figura en pie se le conceden tantas, a una figura sedente otras. Pero en el templo de roca de Ipsambul,9 con sus figuras colosales y con esa deliberada apariencia de fuerza y pesantez, —puesto que unas figuras están sentadas como soberanos que son, mientras que otras permanecen de pie como cariátides—, las proporciones habituales se han reducido en dos cabezas. Y además el rey está representado como un gigante entre pigmeos, pero si se ve más relacionado con uno de ellos, como si lo agarrara o estuviese asesinándolo, se aplica un tercer término de convención, al ser esta última figura mayor que las demás pero menor que la del rey. Como ejemplo de realismo en el arte asirio podemos tomar los hombres que se arrojan al vacío desde una ciudad asediada, con el cabello cayendo de su cabeza hacia adelante, en dirección descendente.
En el arte griego temprano y en el medieval, en cambio, encontramos ejemplos más completos de coexistencia del realismo con un amplio convencionalismo. Podemos comparar el tratamiento convencional de los árboles en el arte medieval y en el más reciente. El primero representa un árbol mediante un firme trazo, el perfil que da forma al árbol esbozado de un modo muy correcto pero típico, y dentro de él entre veinte y cuarenta hojas correctas en la forma, cuidadosamente dibujadas, pero no agrupadas ni tratadas con perspectiva. Es lo que sucede en los códices miniados. En el arte más reciente —esto es, un arte en el que se logra y se establece la subordinación de las partes— los árboles no se representan de una forma típica y mecánica sino con la irregularidad propia de la Naturaleza; el contorno es un trazo tosco y difuso, se le proporciona volumen y se proyecta una impresión de solidez, pero sin atender al detalle. Es cierto que un arte desarrollado requiere semejante capacidad para el tratamiento rápido y generalizado de las partes menos acabadas, pero este principio siempre se excede y en manos de artistas inferiores, de imitadores de la manera y no del espíritu, de representantes de un arte en declive, el principio degenera en el mero toque, en el truco y el manierismo. Es evidente que todo arte primitivo establece convenciones al representar los rasgos principales y más característicos de un objeto, los detalles más destacados; todo lo demás se deja a un lado y solo se le sugiere al espectador; la obra muestra abiertamente su convención, y si se antoja demasiado rígida, demasiado abocetada, un arte logrado supone la corrección de estos defectos. El arte maduro, en cambio, no elige así lo que ha de ser representado ni lo limita, no da nada por terminado hasta que el convencionalismo sea completo, proporcionado, no produce ninguna obra de cuidadoso realismo al precio de incurrir en el convencionalismo en los detalles superfluos, sino que convencionaliza su tema en conjunto mediante un descuido general del tratamiento; y el realismo que se pueda perder así es mucho más difícil recuperarlo para el arte maduro que adquirirlo para el incipiente; además, debido a su imparcialidad y subordinación ese arte es engañoso de un modo que el más primitivo, expresamente convencional, no puede ser.
Esta diferencia entre arte antiguo y reciente está motivada por el deseo de perfección: es decir, cuando un arte cualquiera goza de vigencia y es vigoroso, el deseo de verlo todo armonioso, de fundir todos los elementos, de tratar todo el tema con el mismo grado de realismo y de elevarlo a la misma intensidad de idealismo, y de no distribuir estas cosas arbitrariamente, interviene y rige el desarrollo del arte. Era justo e inevitable que ese deseo diese lugar a que no se represente un árbol mediante un típico contorno y una confusión de masa y hojas. El sentido de la perfección habita en todos nosotros y una vez se ha alcanzado todo lo que no la alcance nos deja insatisfechos; es esto lo que da al Partenón y a las tragedias de Sófocles su distinguida excelencia; podrían haber sido más ricos, pero entonces habrían sido diferentes. Tal como son cumplen, nos parece, la ley de su ser. ¿Cómo tiene lugar entonces la decadencia en el arte? No es forzoso que lo haga, por supuesto; con abundancia de genio y en tiempos de salud nacional no habría ninguna degeneración; sería una falacia fácil de desmentir la afirmación de que lo que es perfecto no puede cambiar salvo a peor. La decadencia acontece sin duda por causas externas, pero ataca los puntos débiles de un arte que ha alcanzado el estado de perfección, esto es, el de una armonía estable. Los viejos convencionalismos han quedado abolidos, pero el convencionalismo no; solo ha quedado repartido. Observemos el arte de la pintura. Bajo la máscara de un realismo que mantiene todas las cosas en las debidas proporciones naturales, se mina el realismo; se subordinan o descuidan los detalles; se falsifican hasta que todo es verdadero o todo es falso. La perfección es peligrosa porque es engañosa. El arte, al tiempo que en la distribución de su tono, en su armonía, conserva el aspecto de una elevada civilización, retrocede hacia la barbarie. La restauración de la salud solo puede efectuarse mediante una ruptura, una violencia, como la de la escuela prerrafaelita.