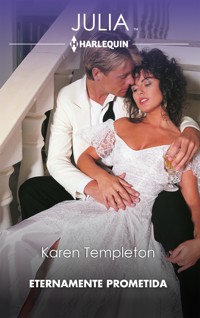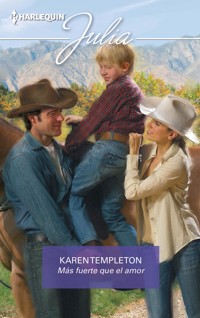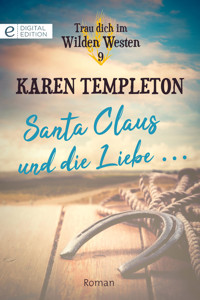4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Red Dress Ink
- Sprache: Spanisch
En unas horas, Ginger Petrocelli pasa de ser una chica vestida de novia a una novia que nunca será. Y allí está, sola, sentada en el suelo de su abarrotado apartamento, rodeada de tules (y ahogando sus penas en una botella de champán que vale cien dólares) cuando suena el timbre. Y su viaje al infierno está a punto de empezar. En la puerta: Nick, su primer novio -convertido en oficial de policía- que le hace preguntas sobre su ex prometido, hijo de un congresista republicano. Quiere saber cuándo lo vio por última vez y le pide que no se vaya de la ciudad sin avisar. Y la espiral continúa: acaba de perder su diminuto apartamento (de verdad, le gustaba tener la ducha en la cocina) y la prestigiosa firma de diseño para la que trabaja está a punto de cerrar. ¿Qué puede hacer? Su respuesta, nacida de la desesperación: irse a vivir con la loca de su madre -quien, según Ginger, anula la voluntad de cualquier criatura que esté a un metro de distancia de ella- y su abuela, que mantiene acaloradas discusiones con su difunto marido. En fin, es un plan. Pero, curiosamente, a medida que progresa el verano, son sus excéntricas parientes quienes la animan a tomar decisiones basadas en lo que quiere de la vida, y no en lo que desea evitar. Después de más de una década viviendo en la ciudad de Nueva York, Karen Templeton reside ahora en Albuquerque, Nuevo México. Qué desastre de vida es su undécima novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Hermosilla, 21
28001 Madrid
© 2002 Karen Templeton-Berger. Todos los derechos reservados.
QUÉ DESASTRE DE VIDA, Nº 13 - diciembre 2011
Título original: Loose Screws
Publicada originalmente por Worldwide Library/Red Dress Ink.
Traducido por Catalina Freire Hernández.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
™ Red Dress Ink es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-147-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Uno
Para empezar, déjame decirte una cosa: no me enamoré de Greg Munson porque tuviera dinero ni porque fuese guapo –aunque no me importaban lo más mínimo las miradas asesinas de otras mujeres– ni siquiera me enamoré de él para cabrear a mi madre. Y te juro que tampoco me enamoré porque su padre fuera un congresista republicano.
No. Me enamoré de él porque pensé que era normal. Y, como las posibilidades de encontrar a un hombre así en Nueva York son muy pocas, cuando me propuso matrimonio casi me pongo a dar saltos de alegría. Puede que no esté orgullosa de ello, pero qué se le va a hacer. Estamos hablando de la supervivencia de la especie.
Y no tengo duda de que podríamos haber sido felices… si se hubiera molestado en aparecer el día de la boda.
Sólo han pasado cuatro horas desde que arrugué diez metros de tul en un taxi para volver, destrozada, a mi casa, así que tampoco he tenido mucho tiempo para entender qué ha pasado aquí.
Para empezar, no soy una cría encandilada por su primer novio. Tengo treinta y un años, he vivido toda mi vida en Nueva York y tuve una infancia en la que, te lo aseguro, aprendí a oler a los gilipollas.
Greg y yo ni siquiera empezamos a salir hasta dos meses después de haberle llenado la casa de telas y muestras de papel pintado (soy diseñadora). Y después tardamos otros dos meses en acostarnos. Nunca hablamos de matrimonio, nunca le exigí más tiempo del que podía darme. En realidad, era él quien parecía tener prisa por casarse.
Así que, ni idea.
Supe que todo había terminado cuando, como dos sacerdotes que acuden a dar la extremaunción, mi madre y mi abuela aparecieron en la habitación del hotel donde mi prima Shelby (judía, casada, alegre) y mi mejor amiga, Terrie (negra, divorciada dos veces, sarcástica), me estaban ayudando a vestirme. Sin embargo, optimista hasta el final, yo insistí en justificar a Greg.
–Debe de haber mucho tráfico –dije alegremente, cuando varios de los invitados mayores empezaban a derretirse bajo el sol de mayo.
Cuando Terrie indicó que el móvil de Greg era para él como otro apéndice más, yo repliqué –ahora un poquito más nerviosa– que podría haberse quedado sin cobertura o sin batería. Me resultaba imposible pensar que después de haber comprado conmigo el ramo de novia, después de organizar el banquete, las invitaciones y todo lo demás, no apareciese en su propia boda.
–A lo mejor se ha muerto.
Todos miramos a mi abuela, que estaba tirándose de la faja y que, al ser sorda, había dicho aquella frase lo suficientemente alto como para que la oyesen en el Bronx.
Yo miré a mi madre, resplandeciente con un vestido estampado en todos los colores del arco iris y varios más, para que no dijese nada.
Pero cuando los invitados empezaron a marcharse en embarazoso silencio, cuando el juez de paz, flanqueado por Phyllis y Bob Munson, los padres de Greg, murmuró sus condolencias, cuando vi el salón del banquete casi vacío tuve que admitir que ese canalla merecía la muerte.
«Tu madre no tiene que pagar el banquete», me había dicho Greg. «Podemos pagarlo entre los dos».
Considerando lo que estábamos haciendo cuando él me hizo esa proposición –que, en realidad, era lo que hacíamos casi todo el tiempo– podría haber sugerido que fuéramos a la Luna y yo habría aceptado. Pero era lo más lógico; los dos ganamos dinero, Greg es socio de un bufete de abogados en Manhattan y mi cartera de clientes me asegura que no tendré que ir a las rebajas en mucho tiempo.
Aunque para pagar el banquete tendría que usar mis ahorros. Aniquilarlos, más bien, porque el banquete iba a ser de órdago. Pero Greg Munson era un novio de primera clase y merecía la pena. O eso pensaba yo.
Y ahora te pregunto: ¿tú sabes lo que cuesta un vestido de novia de Vera Wang?
Podría haber comprado uno más barato, pero Shelby se puso firme: «¿Tú sabes cuánto vas a lamentar no haber aprovechado la única oportunidad en tu vida de parecer una princesa?».
Mi madre y mi abuela, sin embargo, eran de otra opinión: «¿Tú sabes a cuánta gente del tercer mundo se podría dar de comer con lo que cuesta este vestido que sólo vas a ponerte una vez?».
Terrie, sin embargo, veía las cosas a su manera:
«Chica, con ese vestido parece que tienes tetas y todo».
O sea, que así están las cosas. ¿Alguien puede darme un pañuelo?
Mi madre intentó convencerme para que me fuera a su casa. Pero como prefiero sacarme un ojo, declino la invitación. Lo cual podría parecer poco respetuoso para los que no tengáis una madre como Nedra Cohen Petrocelli.
Bueno, supongo que estoy siendo un poco injusta. Lo hace con buena intención, lo que pasa es que Nedra tiene la curiosa habilidad de dejar sin fuerza vital a todo el que esté a menos de una manzana de ella.
A veces, cuando miro una fotografía de mi madre de joven, es como mirarse en un espejo. El mismo pelo negro, los ojos oscuros, los pómulos altos, las piernas largas, una boca grande que algunos llaman bocaza… En cuanto a personalidad, digamos que en mi caso la genética debía estar de vacaciones. Mientras Nedra se queda en estado catatónico si permanece sola durante más de una hora, yo necesito soledad. Su reacción ante una tragedia o un disgusto es invitar a doce personas a cenar. La mía es meterme una botella de carísimo champán entre pecho (un poco plano, ahí también la genética me jugó una mala pasada) y espalda en mi apartamento.
Mi apartamento, que aunque minúsculo y sin aire acondicionado, ahora me alegro tanto de no haber dejado. Aunque llevé casi toda mi ropa a la casa de Greg en Scarsdale… la casa que íbamos a compartir. Tendré que comprar ropa nueva.
Y aquí estoy, sentada en una alfombra turca que compré hace tres años en una de esas tiendas que llevan una eternidad con el cartel de «en liquidación», bebiendo champán como si fuera coca-cola y entreteniéndome contando cuántas veces salta el contestador. Como estoy segura de que la mitad de las llamadas son de mi madre no tengo intención de descolgar el teléfono. Aunque fuera Greg.
Especialmente, si es Greg.
Debería quitarme este vestido, pero no puedo. Aún no. Sé que es una bobada y estoy segura de que Greg no va a aparecer de repente todo sonrisas y disculpas. No creo que volvamos corriendo al hotel para casarnos porque, para empezar, los invitados y el juez de paz se han ido, la comida ha sido retirada y nunca volveré a hacerme el precioso moño francés que me hizo Alphonse…
¿Sabes lo que de verdad me molesta? (miro la botella de champán mientras pienso esto): que antes de conocer a Greg yo era absolutamente feliz. No tenía la impresión de que me faltase nada. Supongo que pensé que algún día me casaría, como todo el mundo, pero no iba por Nueva York buscando desesperadamente mi media naranja ni lloraba sobre mi café por la mañana porque ya he cumplido los treinta y sigo sola. Salir con tíos no era una ocupación de fin de semana para mí, como lo es para alguna de mis amigas.
Salgo con tíos, alguna vez me acuesto con ellos, pero qué quieres que te diga, eso de poder alquilar el vídeo que te da la gana, verlo cuando te da la gana, ponerte lo que te da la gana, comer lo que te da la gana… además, yo no soy de las que hace salivar a los hombres, ¿y qué? Tengo un trabajo fabuloso, vivo en Manhattan y mi peluquero no lanzó un grito de horror la primera vez que fui a verlo.
Así que las cosas me iban bien. Antes de Greg, quiero decir. Y entonces aparece él y me deja plantada el día de la boda.
¿Por qué me siento tan mal? ¿Soy menos de lo que era antes de las cinco? ¿Mi autoestima ha disminuido porque un imbécil ha decidido jugarme una mala pasada? ¿Tengo el pelo peor, me ha crecido la nariz, ha disminuido el tamaño de mis pechos?
Miro hacia abajo para comprobar. No. Tomo otro sorbo de champán directamente de la botella. No me anima.
Creo que no noto las piernas.
Y debe haber un agujero en la mosquitera porque hay un mosquito puñetero por ahí… no, espera, es el timbre. Lo cual significa que, o he pedido comida china y no me acuerdo, que es muy posible, o alguien –seguramente mi madre, un pensamiento muy deprimente– ha venido para hacerme compañía y presenciar mi humillación.
Me levanto como puedo y voy flotando con mi vestido de Vera Wang hasta la cocina, donde está el telefonillo. Después de tres o cuatro intentos consigo apretar el botón.
–¡Vete!
Pero un momento, espera. El timbre sigue sonando, así que me termino el champán. Por cierto, debo decir que no soy bebedora. De hecho, esta es mi primera borrachera desde la boda de mi prima Shelby en 1996.
Eructo delicadamente, me levanto el vestido como puedo y me embarco en un viaje en zigzag hasta donde creo que está la puerta.
–¿Quin és?
–¿Ginger Petrocelli?
Me pregunto entonces –suele pasarme, no te creas– por qué a mis padres les dio por ponerme Ginger. Y después procedo a golpearme la cabeza contra la puerta para mirar por la mirilla. Al otro lado hay un tipo cuyo rostro me resulta vagamente familiar. Veo un hoyito en el mentón, unos ojos azules y una mano muy masculina que sujeta una placa. El tipo dice su nombre, creo, pero en ese momento está pasando un camión de bomberos y no oigo nada.
Así que trato de leer la identificación, pero es imposible, no puedo enfocar. Lo que sí he entendido es lo de «Departamento de Policía de Nueva York».
Me da un vuelco el estómago. Aunque (yo siempre miro el lado bueno de las cosas) al menos no es mi madre.
Ay, Dios mío. Mi madre.
Entonces se me ocurre que puede haberle pasado algo. A lo mejor, al cerrar la puerta del taxi se pilló el vestido-túnica de mil colores y el taxi la arrastró por toda la ciudad. Histérica, empiezo a quitar el primero de los tres cerrojos…
Un momentooooooooooo.
–¿Cómo sé yo que es usted policía?
A través de la puerta oigo lo que parece un suspiro de impaciencia.
–Maldita sea, Ginger, ¿te has molestado en mirar por la mirilla? Soy Nick Wojowodski. Abre de una vez.
¿Nick Wojowodski?
Abro la puerta y una mano me sujeta cuando tropiezo con una cosa envuelta en papel de aluminio que hay en el suelo… para caer en el 16 de junio de 1992.
–Mierda.
El hombre, que tiene unos ojos del color del cielo de Nueva York algunos días de octubre, o sea azul, me mira.
Nicky intenta no arrugar la nariz por la peste a alcohol y yo intento no arrugarla por los recuerdos.
La boda de la hija de la prima de mi padre, Paula, con el hermano menor de Nick, Frank. Yo era una de las damas de honor. El vestido era horrible y Nicky iba de testigo.
Con esos ojos y el champán que yo había bebido (sí, otra vez me pilla beoda, ya es mala suerte), caí rendida ante un metro ochenta y cinco de hombre y una erección del tamaño de Cincinnati que se apretaba contra mí al bailar. Especialmente porque mi novio de entonces… ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual, el caso es que me había dejado por una tía con un buen par de tetas y yo me sentía sola. Y Nicky estaba dispuesto a hacerme compañía y a librarme de mi virginidad que, para entonces, empezaba a ser un estorbo.
Lo cual hizo en un almacén, a veinte pasos del altar.
«Te llamaré», me dijo. Pero nunca me llamó.
No creo haber visto a Paula más de dos o tres veces desde entonces. Sólo me pidió que fuese dama de honor porque era la hija del primo de su madre y, además, vive en Brooklyn. Pero somos familia, al fin y al cabo.
Y por eso sé que Nicky vive en la casa que le dejó su abuela (a él y a Frank), que fue a la academia de policía y se hizo detective. Lo que no sabía es que estuviera destinado en el distrito 19, que es el mío.
Nicky se inclina entonces para tomar la cosa envuelta en papel de aluminio, que deben haber dejado ahí Ted y Randall, mis vecinos.
Yo sujeto la botella de champán con una mano y tomo la bandeja con la otra. Pobre Ted, seguro que se puso a cocinar en cuanto volvió de la boda. De la no boda.
–Hola, Ginger –dice Nicky entonces. Y el cabreo desaparece junto con el miedo de que mi madre esté desmembrada en la Quinta Avenida.
–¿Qué haces aquí?
Él se pone en jarras (¿te has fijado alguna vez por qué sitios tan interesantes se desgastan los vaqueros de los hombres?) y me mira con sus ojos azules y su pelo rubio… bueno, me mira con sus ojos azules, pero es que tiene el pelo rubio.
Qué raro es todo esto. Yo, con un vestido de novia que mi marido no va a quitarme esta noche y una bandeja de… a ver, consoladora lasaña que ha hecho mi vecino gay, mientras me acuerdo de un polvo que eché hace años con un tío al que no había vuelto a ver.
Estoy mirando al hombre que hace más de diez años se cargó unas braguitas de Dior de veinte dólares y quien, me apena decirlo, seguramente podría hacer lo mismo esta noche. Eso si no pensara que todos los hombres merecen la muerte.
–Esto es semioficial. Ni siquiera estoy de servicio, pero… ¿me dejas entrar?
Yo me aparto y luego cierro la puerta. Entonces Nicky se cruza de brazos y se pone muy serio, con una expresión que seguramente ensaya ante el espejo cada día.
–Lo siento mucho, pero tengo que preguntarte… el tipo con el que ibas a casarte, Greg Munson, ¿cuándo lo viste por última vez?
–El jueves por la noche.
–¿Seguro?
–Estoy borracha, no lobotomizada –replico yo, molesta–. Claro que estoy segura.
Todo esto pronunciado como te puedes imaginar. Con las consonantes en concreto tengo serios problemas.
Nicky me quita la botella de la mano como si fuera un arma.
–¿Te la has bebido tú sola?
–Toda entera –contesto. Noto que Nicky se inclina extrañamente hacia un lado, pero entonces me toma del brazo y me lleva hacia el sofá.
–Siéntate.
Caigo como una piedra, con todo el vestido a mi alrededor. Entonces me da la risa, pero como un policía me está interrogando sobre el paradero de mi ex prometido no creo que sea muy apropiado. Cuando levanto la mirada Nick y su gemelo están moviéndose otra vez. Yo intento –aunque no puedo– ponerme seria.
–Parece que nadie ha visto a Munson desde entonces. Sus padres acaban de denunciar su desaparición.
–¿Tan pronto?
–Sé que es prematuro y seguramente será una pérdida de tiempo ya que, y perdona, yo creo que sencillamente se ha arrugado. Pero a gente como Bob Munson se le da muy bien causar problemas –dice Nicky mirando alrededor–. Si ibas a casarte, ¿cómo es que todas tus cosas siguen aquí? ¿Tu marido estaba dispuesto a vivir en esta jaula para hámsters?
Muy delicado, muchacho.
Sí, de acuerdo, entre los libros, las plantas, la mesa de dibujo, el ordenador, la tele, el estéreo, el sofá cama, los dos sillones, la bicicleta de ejercicio, la mesita, la mesa de comedor, las cuatro sillas y las maletas esto puede parecer (para el ojo poco acostumbrado) un almacén.
–Había decidido quedármelo, en caso de que tuviera que pasar la noche en la ciudad alguna vez. Pero mi ropa está en casa de Greg… –entonces me doy cuenta de algo–. ¿Es que piensan que yo tengo algo que ver con su desaparición?
Normalmente soy más rápida. Lo juro.
Nicky se sienta al borde de la mesita de café comprada en Ikea (si le cuentas a mis clientes que compro ahí los muebles, estás muerta) y me mira a los ojos.
–Lo que yo pienso da igual. Pero nadie te acusa de nada. Lo que ocurre es que… como te ha dejado plantada, tienes un motivo.
Yo me agarro al brazo del sofá (Ikea, terciopelo rojo, tres años) y me concentro hasta que sólo veo un Nicky.
–Si lo he matado, ¿dónde está el cadáver?
Después de tan inteligente frase me da un ataque de hipo.
–Nadie ha dicho nada de matar a nadie, Ginger. Sólo queremos encontrar al tipo y quitarnos de encima a su padre.
–¿Y por qué me señalan a mí? Ahora tengo un motivo, pero antes de que me plantase no lo tenía. ¿Por qué iba a matar al tío que me ha dado mi primer orgasmo múltiple?
Intento ponerme la mano en la boca, pero fallo y me doy un golpe en la barbilla.
Nicky me mira y en sus ojos cristalinos veo sorpresa, respeto. Y me encuentro a mí misma pensando: «mierda, con tanta testosterona en la habitación y yo sintiendo pena de mí misma».
Entonces me pregunto qué habría pasado si Nicky me hubiera llamado hace más de diez años. Pero luego recuerdo que es policía y que su familia está más loca que la mía. Ah, y que según Paula, a su cuñado le gustan las rubitas de veinte años.
Y que yo debería estar ahora mismo camino de Venecia.
–¿Tienes una coartada para el viernes?
–Estuve aquí, guardando mis cosas.
–¿Alguien te vio entrar o salir?
–No lo creo.
Entonces se me ocurre algo: ¿y si Greg ha muerto de verdad?
Mi estómago da un salto preocupante. Debo haberme puesto verde o algo así porque Nicky me toma del brazo para llevarme al cuarto de baño, donde vomito todo el champán. Después, me da un vaso de agua y una toalla mojada para la cara.
Yo bebo, sollozo, siento rodar una lágrima solitaria por mi cara, seguramente con rímel, bebo otra vez.
–Toma –dice él entonces, dándome una tarjeta–. Si Greg Munson se pone en contacto contigo, llámame. Si no… bueno, ya nos veremos.
Lo acompaño a la puerta sintiéndome como una basura reciclada. Otra mujer soltera, sola en la gran ciudad, teniendo que empezar otra vez. Nicky se vuelve en el descansillo.
–¿Estás bien? Quizá deberías llamar a tu madre… –yo arrugo el ceño–. O no.
Esta mujer es legendaria. Incluso después de tantos años, la familia de mi padre sigue hablando de ella en voz baja.
–Mi mujer me dejó hace tres años –dice Nicky entonces–. Es una putada.
¿Mujer? ¿Qué mujer? Paula no me había dicho que estuviera casado.
–¿Por qué? –pregunto tontamente.
Él se encoge de hombros.
–No soportaba que yo fuera policía. Nos separamos después de seis meses.
–Ah, lo siento.
–Volvió a casarse el año pasado, con un contable –dice, mirándome como te mira un hombre que quiere tocarte pero no se atreve porque eso acortaría su vida sustancialmente–. Debería haberte llamado. Cuando la boda de Paula, quiero decir.
Después se da la vuelta y entra en el ascensor. Yo vuelvo a mi apartamento y me apoyo en la puerta con un repentino deseo de cantar: No llores por mí, Argentina.
Dos
–No deberías ir tú sola –me dice mi madre por teléfono una semana después de mis abortadas nupcias–. Voy contigo.
Se refiere a Scarsdale, donde tengo que ir a buscar mi ropa, por sugerencia de Greg (que sí, está vivo, ahora te lo cuento). Aunque Nedra y yo hemos hablado varias veces esta semana, aún no la he visto. Ni pienso verla. Bastantes problemas tengo ahora mismo como para compartir espacio con mi madre.
–Por encima de mi cadáver.
Esta declaración, sin embargo, a Nedra le importa un rábano.
–Voy contigo.
–Esto es algo que tengo que hacer sola –insisto, sirviéndome un zumo de naranja para tomar la píldora, aunque evidentemente no voy a necesitarla durante mucho tiempo. Pero la idea de tener que soportar una regla dolorosa después de tantos años me aterroriza–. Soy una mujer adulta, no necesito que me lleves de la mano.
–¿Y cómo vas a traer todas las cajas tú sola? –Me las arreglaré.
–No deberías tener que enfrentarte con esa mujer tú sola.
No sé por qué mi madre detesta a Phyllis Munson. La madre de Greg siempre ha sido amable con la mía. Pero Phyllis es amable con todo el mundo.
Mientras Nedra quemaba el sujetador en los sesenta, Phyllis le hacía la pelota a los jueces de un concurso de belleza. Incluso llegó a ser Miss Nueva York. La cuestión es que Phyllis no sabe dejar de sonreír, seguramente por costumbre.
En cualquier caso, será incómodo encontrarme con ella, ya que su hijo me dejó plantada el día de la boda. Añadir mi madre a la mezcla sería como añadir jalapeños a un pollo con guindilla. Además, lo último que necesito es que Nedra se dé cuenta de que me da miedo aventurarme de nuevo en el mundo real.
–Voy sola y no hay nada más que hablar.
Mi madre, por supuesto, deja escapar uno de esos largos suspiros que todas las hijas del mundo hemos llegado a temer.
–Muy bien, si te avergüenzas de mí… –si tuviera energía, soltaría una carcajada–. Bueno, ¿cuándo vas a ir?
–Hoy, a las doce –contesto yo, abriendo el congelador para sacar un helado de chocolate de Häagen Dazs–. O mañana, no sé, no estoy segura.
Estoy segura porque he quedado con la madre de Greg, pero no pienso decírselo.
–Llámame cuando vuelvas.
Después de colgar, dejo escapar un suspiro. Quiero estar sola, pero me da miedo. Sigo pensando que si no me muevo de aquí la verdadera Ginger aparecerá de nuevo, pero me he convertido en una piltrafa. Llevo toda la semana tumbada en el sofá, en pijama, comiendo gusanitos y helados mientras veía programas basura en televisión. ¿De dónde sacan a esa gente?
El vestido de novia sigue en medio de la habitación, como una magnolia muerta. No sé qué hacer con él. No puedo tirarlo ni regalarle algo con tan mal karma a otra persona. Con un poco de suerte, se biodegradará, dejando sólo una pila de botones que podré enterrar en alguna parte.
El tul roza los pelos de mis piernas cuando me dirijo al sofá.
Creo que debería afeitarme.
Creo que debería ducharme.
Estoy fatal, te lo digo. Lo raro es que hace unos días me sentía mejor que ahora.
No me acuerdo para nada del día después de la boda. Es lo bueno del champán. Pero al día siguiente comprobé el contestador mientras me comía un helado: tenía treinta y cinco mensajes, un récord mundial.
Los trece primeros, como sospechaba, eran de mi madre para saber si estaba bien. Luego:
–Hola, Ginger, soy Nick. Si sabes algo de Greg Munson, llámame.
Nick, no Nicky. Vale. Debió alucinar al verme, el pobre.
Otros tres mensajes de mi madre y después:
–¡Chica, contesta al teléfono! –es Terrie–. Venga, mujer, sé que estás ahí llorando como una loca. Pues no llores, porque ese gilipollas no se lo merece…
Terrie nunca me dirá que no me preocupe, que el mundo está lleno de hombres y cosas así porque ella es de las que piensan que el mejor hombre es el hombre muerto.
–Muy bien, no quieres contestar, te entiendo –sigue Terrie–. Pero nada de esto es culpa tuya. Venga, cariño, llámame cuando vuelvas al mundo de los vivos y no iremos de juergaaaaaaa.
Ya empiezo a sentirme como la señora Krupcek, del 5º B. La leyenda dice que se quedó encerrada en el ascensor durante un apagón en los años ochenta y, del miedo, se hizo pis encima. Nadie la ha visto salir del edificio desde entonces.
Aún no le he devuelto la llamada. A Terrie digo, no a la señora Krupcek.
–Hola, soy Tony de Blockbuster –dice el siguiente mensaje–. Llamo para decir que nos debe diez dólares por el alquiler de Muerte en Venecia. Tenía que haber devuelto la cinta el viernes.
¿Quién ha alquilado Muerte en Venecia? Yo no.
–Hola, cariño, soy Shelby. Mark y yo hemos pensado que te gustaría venir a cenar un día de estos. Los niños han preguntado por ti. Un beso.
No, no pienso cenar con ellos. Lo último que necesito en este momento es cenar con la pareja del año. A lo mejor el mes que viene.
–Hola, Ginger…
Al oír la voz de Greg me lanzo sobre el teléfono, sin darme cuenta de que es un mensaje. Idiota que soy.
–Por lo visto mi padre ha ido a la policía, así que llamo para decir que estoy bien. Es que no podía… –lo oigo suspirar– no sé cómo decir esto…
Debes recordar que yo estoy convencida de que el tío estaba muerto, secuestrado o que tenía una explicación perfectamente razonable para su extraña desaparición.
–Supongo que estarás enfadada… bueno, furiosa. Y tienes derecho a estarlo. Lo que he hecho es imperdonable y, la verdad, ni siquiera estoy seguro de por qué. No, bueno, eso no es del todo verdad… creo que me asusté. Me daba miedo casarme, me daba miedo que me hubieras puesto en un pedestal…
Me atraganto.
–… y creo que no lo había pensado lo suficiente.
Para entonces yo estoy a punto de arrancar el cable del teléfono, claro. ¿No podía habérselo pensado antes de que me gastara todos mis ahorros en un vestido que no iba a ponerme y una comida que no se comió nadie?
¿Y qué coño es eso de que yo lo había colocado en un pedestal?
–… no quiero que pienses que lo tenía premeditado. De verdad, Ginger, soy un cabrón, lo sé.
Desde luego.
–… lo que lamento es que no me di cuenta de lo que sentía hasta que estaba a punto de salir de casa el día de la boda. Supongo que no me había parado un momento a pensar en… todo lo que eso significaba. No estoy preparado.
El tío tiene treinta y cinco años. ¿Cuándo va a estar preparado, a los noventa?
–… el sexo era estupendo, desde luego. Pero casarse es algo muy serio. Y no se me ocurrió que mis padres denunciarían mi desaparición a la policía. Espero no haberte causado más problemas, de verdad…
Oh, no. Ningún problema en absoluto.
–… y espero que algún día podamos ser amigos, aunque entendería perfectamente que no quisieras volver a saber nada de mí.
¿Tú crees?
–… por cierto, me pasaré por Blockbuster un día de estos.
Ah, o sea que la película la alquiló él.
–… si no te importa ir a llevar la película…
Bueno, esto es el colmo.
–… y supongo que deberías venir a casa por tus cosas. Podrías llamar a mi madre. Eso sería lo más fácil, ¿no crees?
De ahí la peregrinación a Scarsdale.
–Ah, otra cosa, no quiero que tú cargues con las facturas. Envíalas a mi oficina, por favor. Prometo hacerme cargo de todos los gastos –Greg se aclara la garganta–. En fin, bueno… adiós, Ginger. Y, por cierto…
–¿Qué? –le grito al contestador.
–Tú no has tenido la culpa de nada, de verdad. Eres maravillosa. Lo siento muchísimo.
Después de pasar el resto de los mensajes, que eran de mi madre, miro el helado y veo que me lo he comido todo. En realidad, no pasa nada porque –no me odies– yo puedo comer lo que quiera sin engordar (aunque tengo la sospecha de que todas estas calorías están agazapadas en alguna parte, esperando el día que cumpla cuarenta años).
Pero el mensaje de Greg me ha devuelto a la realidad y, de repente, me pongo a llorar. Tanto que casi no puedo respirar.
Cinco minutos después, hecha polvo, me doy cuenta de que –aunque la muerte sería preferible al estado en que me encuentro– sigo enamorada de ese cabrón.
Casi una semana después sigo sintiendo lo mismo. Si no fuera así no me habría comido diez bolsas de gusanitos. Debería odiarlo, pero nunca antes había estado enamorada y eso no es algo que uno pueda abrir y cerrar como un grifo. Lo cual me hace o muy leal o muy imbécil. Sí, estoy dolida, furiosa y me gustaría matarlo, pero cuando vuelvo a oír el mensaje (como que tú no lo habrías hecho) su voz me parece tan triste…
Bueno, el caso es que me quedo allí como una tonta y cuando suena el teléfono casi me caigo del taburete. Sin pensar, descuelgo.
–Hola, soy Nick.
Seguro que tú sí lo esperabas, pero yo no. Nerviosa, me paso una mano por el pelo, pero el anillo de compromiso se me engancha en un rizo y cuando quiero hablar me atraganto con la saliva.
–¿Te pasa algo?
–Egpera…
Voy corriendo al cuarto de baño y me tomo un vaso de agua caliente porque me he equivocado al abrir el grifo. Puaj.
Un minuto después, vuelvo a tomar el teléfono. –Greg me ha llamado.
–Me lo imaginaba. He oído que los Munson han retirado la denuncia.
Casi parece decepcionado.
«Seguro que Nick no me habría dejado plantada», me digo. Ahora que lo pienso… ¿cómo que no? Me dejó plantada hace más de diez años.
Entonces me miro el anillo de compromiso, con un diamante enorme. Dos quilates, corte esmeralda, montado en platino.
Aún no he decidido qué voy a hacer con él.
Pero volvamos a la llamada.
–¿Qué te ha contado?
Desgraciadamente, mis ojos se vuelven a llenar de lágrimas.
–Dejó un mensaje en el contestador –digo, intentando no atragantarme. Pero entonces recuerdo la elección que hice de pequeña: no dejar que mis emociones me controlasen, tomar decisiones basadas en el razonamiento y la lógica, no en la pasión o el impulso.
No ser como mi madre.
Durante unos segundos siento que todo va a salir bien, que quizá la tormenta ha hecho naufragar mi barco, pero que está en mi poder salir a flote.
–Me ha pedido disculpas. Y va a pagar las facturas, además.
–Por favor…
–¿Qué?
–Me asustas.
–¿Yo? ¿Por qué?
–¿No se supone que deberías estar llorando y rompiendo cosas?
Yo me indigno.
–Eso sería como decir que todos los hombres se pasan el domingo viendo partidos de fútbol y bebiendo cerveza como cerdos.
–¿Y qué?
–Que Greg no es así.
–No, sólo desapareció el día de la boda. Ese tío ni siquiera tiene pelotas para decírtelo a la cara. Te ha tratado como si no fueras nada para él, Ginger. Como yo, que no te llamé después de la boda de Paula. Y aunque entonces sólo tenía veintiún años, estuvo muy mal. Pero lo que ese tío te ha hecho… ¿por qué no estás más cabreada?
–Porque la rabia no es productiva.
–Y guardársela tampoco es sano. Seguro que sigues llevando el anillo de compromiso.
–Eso no es asunto…
–Quítatelo, Ginger. Ahora mismo.
En ese momento me estoy pasando la mano por la cara y me araño la nariz con el anillo (algo que me ha pasado por lo menos dos veces a la semana desde que Greg me lo regaló, si quieres que te diga la verdad). Me quito el anillo y lo tiro sobre la repisa, donde cae con un ruido metálico.
–¿Te lo has quitado?
–Espero que estés solo. ¿Sabes cómo ha sonado eso?
–¿Te lo has quitado?
–Eres un poquito impaciente…
–Ginger…
–Que sí, que me lo he quitado. ¿Contento? –¿Lo has tirado?
–Sí. Pero pienso recuperarlo. Vale un dineral.
–Estupendo. Bueno, sólo quería decirte que todo está aclarado.
–Gracias.
–Cuídate, Ginger. Y no vuelvas a ponerte el anillo.
Después de colgar me quedo mirando el teléfono, sintiendo una especie de cosquilleo, como si hubiera hecho cositas por teléfono con Nick.
Y en fin, después de conocer los tres últimos días de Ginger Petrocelli, podemos volver al presente: yo, en estado catatónico. Nick no me ha vuelto a llamar. Ni tenía por qué.
El anillo está guardado en su cajita roja de Tiffany, en el cajón de las braguitas.
Y, como te puedes imaginar, la sensación de «voy a salir a flote» ha desaparecido. La idea de tener que conocer a otro hombre, de empezar otra vez, me deprime que me muero.
Tengo que ducharme, o al menos lavarme y peinarme un poco para no asustar a los niños cuando salga a la calle. La última vez que me miré al espejo parecía un caniche electrocutado. Y debería devolver la bandeja a Ted y Randall. A lo mejor les doy pena y vuelven a hacerme una lasaña, o un pastel de nueces.
El teléfono suena y descuelgo sin pensar.
–¿Cara?
Mi abuela. Que nunca, jamás, llama por teléfono.
–Hola, abuela, ¿qué pasa?
–Tu madre va hacia tu casa en un taxi. Pero yo no te lo he dicho.
Greg está bien y, por lo tanto, estoy fuera de la lista de sospechosos del Departamento de Policía de Nueva York. De modo que no podrían conectarme inmediatamente con el asesinato de mi madre. Por supuesto, en algún momento Nick tendría que venir a interrogarme, lo cual no suena nada mal, pero no podría soportar su expresión de tristeza cuando descubriese que había sido yo. Así que mejor no la mato.