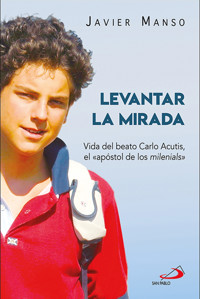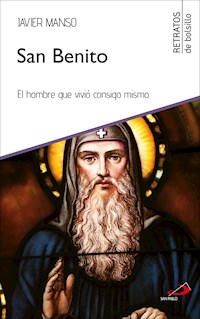
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Retratos de bolsillo
- Sprache: Spanisch
San Benito sinónimo de silencio, obediencia y humildad. Benito fue bendecido por Dios desde su nacimiento. A través de sus enseñanzas y desde su profunda humildad diseñó una forma de vida nueva, fundó la orden benedictina y cimentó las bases del monacato occidental. Esta obra ofrece una semblanza de su vida y su mensaje, que siguiendo con el máximo rigor los preceptos de humildad, obediencia y oración, lo convirtieron en uno de los santos más grandes de la historia del cristianismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
Introducción: la leyenda del bendecido
Los orígenes del Hombre de Dios
El despojo de lo mundano
Subiaco: soledad y silencio
Pastor de almas
Montecasino: los primeros monjes de Occidente
Santidad y muerte
La Santa Regla benedictina
El legado benedictino
Cronología
Notas
Javier Manso es licenciado en Filología hispánica y especialista en Literatura española, además de un entusiasta de las biografías históricas. Se ha dedicado durante toda su vida profesional al mundo del libro en sus vertientes más diversas, sin descuidar el estudio de personajes relevantes, su verdadera pasión. Ha publicado algunas biografías para jóvenes lectores de protagonistas de la talla de Miguel de Cervantes, El Greco o santa Teresa de Jesús.
© SAN PABLO 2019 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
[email protected] - www.sanpablo.es
© Javier Manso Osuna 2019
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: [email protected]
ISBN: 978-84-285-6262-1
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www. conlicencia.com).
Introducción: la leyenda del bendecido
Silencio, obediencia, humildad
El nombre de Benito es una síncope de Benedicto, del latín benedictus, palabra que en español significa «bendecido». Su nombre no puede ser más apropiado, pues verdaderamente se puede decir que san Benito fue bendecido por Dios desde su nacimiento hasta convertirse en uno de los más grandes santos que ha dado la historia del cristianismo. Vamos a conocer la vida de un hombre virtuoso que, desde la más profunda humildad en todos sus actos, fue capaz de fundar la orden benedictina y cimentar las bases necesarias para el desarrollo posterior de todo el monacato occidental, una institución que durante la Edad media y los siglos posteriores fue clave en la preservación y desarrollo de la cultura europea y un elemento primordial sin el que hoy día no se entendería este continente como un territorio unitario en lo fundamental.
San Benito es el auténtico patriarca de las religiones monacales en el mundo occidental y el restaurador de la vida monástica europea, considerado oficialmente desde 1964 como el patrono histórico del continente europeo. Y todo ello habiendo llevado una vida en la que su único objetivo no fue otro que seguir con el máximo rigor los preceptos de humildad, obediencia y oración, a los que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos.
Por otra parte, tuvo el acierto de escribir y difundir la llamada Santa Regla, una normativa pensada para guiar a los monjes de su monasterio en su organización práctica y espiritual, pero que con el tiempo se convirtió en la regla monasterial más seguida en los cenobios de todas las órdenes monacales posteriores.
Dicen los expertos que las tres principales virtudes benedictinas son el silencio, la obediencia y la humildad. Pero es esta última, predicada y vivida por Jesús, la más importante de todas y la que abarca en su interior las otras dos. Así lo entiende Benito, quien recoge en el séptimo capítulo de su Regla la siguiente cita bíblica: «Todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado»1. Cristo pronuncia varias veces estas mismas palabras en los evangelios, y esta cita le sirve para desarrollar en la práctica la idea de que todo hombre que quiera acercarse a Dios debe practicar la humildad como Cristo nos enseñó, porque solo esta práctica conduce a la vida misma de Dios, a la máxima caridad.
Incontables fueron las virtudes de nuestro protagonista, pero es precisamente la humildad la base sobre la que Benito edificó su estructura ascética, la que da forma al conjunto de prácticas y hábitos que siguió toda su vida para conseguir las máximas cotas de lo moral y lo espiritual, la vara de medir la perfección. En sus enseñanzas, es el camino de la humildad, conseguido peldaño a peldaño, el único que va a permitir a los monjes alcanzar la meta de la perfección monástica, y así se lo explica a sus discípulos en el capítulo de la Santa Regla dedicado a desarrollar este tema. Para san Benito era tan importante que sus monjes avanzaran por esta vía hasta el final que incluso ideó una escala, al estilo de la de Jacob, por la que debían ir ascendiendo de forma progresiva, en primer lugar con avances basados en la obediencia y, por último, en el silencio.
Humildad finalmente respecto a Dios, por supuesto, pero también respecto a los demás y de forma permanente, siempre en la presencia continua del Señor, incluso cuando se está en soledad, como estuvo Benito durante muchos años en la cueva en la que decidió aislarse del mundo en el lugar llamado Subiaco. Esta actitud espiritual es la piedra angular de toda la obra benedictina, que san Gregorio resume en sus Diálogos cuando nos dice que el Hombre de Dios, cuando volvió a su refugio, «vivió consigo mismo, bajo los ojos solamente del divino Espectador»2. Esta frase define al santo que desde la más absoluta soledad y renuncia diseñó una forma de vida terrenal y espiritual que la mayoría de los monjes que vinieron tras él en los años posteriores han seguido manteniendo hasta hoy, y define por ello al hombre que vivió consigo mismo.
En un momento crucial de los Diálogos de san Gregorio, obra que vamos a analizar en el siguiente epígrafe, Pedro, el personaje ficticio con el que el papa Gregorio «dialoga» durante toda la obra, le hace una pregunta que arroja luz sobre esta explicación: «No comprendo del todo bien qué es eso de que vivió consigo mismo»3. Lo que viene a contestar san Gregorio es que, cuando estamos abatidos por el peso de una gran preocupación salimos de nosotros mismos, dejamos de ser nosotros, mientras que él consiguió sin embargo habitar consigo mismo, no desviando su atención ni un solo momento de la vigilancia hacia su misma persona, «porque estando continuamente atento a su propia persona, contemplándose continuamente ante los ojos del Creador, examinándose continuamente, no esparció fuera de él la mirada de su alma»4.
Este es su principal mensaje, el que ha trascendido a lo largo de los siglos, esa ansia de auténtica vida que el ideal monástico ha conservado hasta nuestros días, mensaje simbolizado en la carrera que en su día emprendió Benito de Nursia para encontrarse a sí mismo, desde una sociedad decadente y deprimida hacia un refugio conquistado a base de un brutal esfuerzo personal, donde el hombre pudiera encontrar seguridad, calma, estudio, oración, trabajo, amistad, confianza y amor, el amor de Dios.
Los Diálogos de san Gregorio Magno
Cuando se comienza a profundizar en el estudio del santo que más influencia ha tenido en la historia de Europa lo primero que llama la atención es que no existen realmente biografías contemporáneas a su época. En realidad, la totalidad de los datos ciertos que hoy día conocemos de la vida y milagros de san Benito se extraen exclusivamente de los famosos Diálogos redactados por san Gregorio Magno (540-604), una figura histórica imprescindible para el conocimiento que hemos llegado a tener hasta nuestros días del Santo Varón, como él lo llama en su obra.
Gregorio fue uno de los más grandes papas de la historia y además el mejor músico y escritor de su siglo. Al igual que Benito, nació en el seno de una familia acomodada de Roma, unos cuarenta años después del fallecimiento de aquel. Acababa de cumplir los treinta y tres años cuando fue nombrado prefecto de su ciudad. Este era un cargo de bastante autoridad en la Roma de inicios del siglo VII, y tenía notables atribuciones civiles y militares. Sin embargo, un buen día se despojó de sus ricos ropajes, se vistió con un humilde hábito de monje, regaló todos sus bienes a los pobres y se fue a vivir a una propiedad que sus ancestros poseían en una de las siete colinas de la ciudad y que se había convertido en el monasterio benedictino de San Andrés, del que entró a formar parte como un monje de a pie para emprender un camino de santidad hasta el final de sus días.
San Gregorio fue un ferviente seguidor de san Benito. De hecho, fue el primer papa benedictino, pero antes de llegar al papado consiguió hitos asombrosos. Sin ir más lejos, fue el religioso a quien los ingleses deben su conversión al catolicismo. Dicen que se fijó este objetivo un día que pudo ver en el mercado de esclavos de Roma a un grupo de rubios sajones encadenados. Fue entonces cuando pensó en salvar las almas de todos los bárbaros que habitaban las Islas Británicas y que profesaban el paganismo. Solicitó permiso a Benedicto I, el papa que gobernaba la Iglesia en esos días, y viajó hasta la actual Inglaterra con un grupo de fieles con la misión de predicar la fe católica y convertir a cuantos bárbaros pudieran.
Pero poco después, cuando estaba a punto de cumplir los cincuenta años de edad, fue llamado de nuevo a la Ciudad Eterna para suceder en el trono de Pedro al papa Pelagio II, que a su vez había sucedido a Benedicto I. Una vez se ciñó la tiara papal no olvidó su propósito y envió en cuanto pudo una nueva gran misión a tierras inglesas. Al frente puso al que entonces era el abad de San Andrés, otra gran figura histórica a quien hoy día conocemos con el nombre de san Agustín de Canterbury, quien consiguió en el año 597 convertir a más de diez mil bárbaros el día de Navidad.
A nivel eclesiástico, Gregorio ha pasado a la historia con el sobrenombre de «Doctor de la contemplación». Esto es por la forma en que explica su principal doctrina. En ella nos enseña que el alma necesita de la contemplación interior para desprenderse de todo lo material y así elevarse hacia el cielo para situarse junto a Dios, poder participar de su luz divina y contemplar desde las alturas el mundo terrenal como una simple mota de polvo intrascendente e insignificante.
San Gregorio fue también un gran artista. Se le considera el padre de la música eclesiástica, pues fue quien introdujo en la Iglesia el canto que hoy lleva su nombre, el «canto gregoriano», la forma de salmodia más solemne y admirada de la historia. Como autor literario, que es el aspecto que más nos interesa para nuestro propósito, escribió varias obras importantes, entre las que destaca la Regula Pastoralis, una «regla» de convivencia inspirada en la que nos legó san Benito, pero en este caso dirigida a los obispos.
Sin embargo, el resto de su obra palidece ante la importancia de la llamada De Vita et miraculis patrum italicorum et de aeternitate animarum, conocida comúnmente como los Diálogos, escritos en torno al año 594, un curioso libro que mezcla la narración histórica con los diálogos filosóficos. La parte narrativa tiene un carácter deliberadamente popular y didáctico, y narra sin demasiado rigor crítico una larga serie de hechos prodigiosos contenidos en distintos relatos que cuentan la vida de los distintos santos italianos desde la Antigüedad hasta su tiempo.
Todos estos «milagros» se conocían gracias a la tradición oral, pero hasta entonces nadie había decidido fijarlos por escrito. El propósito de Gregorio al hacerlo debió de ser sin duda el de fortalecer la fe de la población católica italiana, continuamente amenazada por las distintas invasiones bárbaras, uno de cuyos principales objetivos era erradicar la religión católica e imponer el paganismo y la idolatría. La idea era que los creyentes reconocieran en los mirabilia la fuerza de Dios, quien obraba continuamente en sus fieles hechos asombrosos que les permitían resistir el acoso pagano. La visión de un Dios vivo y compasivo debía reconfortar a una población católica que se encontraba profundamente desamparada y temerosa.
El primer propósito didáctico de los Diálogos era el de dar a conocer de forma extendida las vidas de los distintos santos italianos de su historia reciente, buscando con ello propiciar entre los fieles la ejemplaridad y la imitación de la santidad, y también la profusión de la oración. Con esta idea, san Gregorio fue hablando en su libro de distintos hombres de Dios, unos cincuenta clérigos, monjes, abades u obispos que habían obrado recientemente uno o varios milagros reconocibles. Estos relatos milagrosos están contados desde la fe y la docencia, no desde la crítica rigurosa. Son hechos transmitidos entre el pueblo vía oral, exagerados o adornados en muchas ocasiones, directamente indemostrables todos ellos.
De los tres volúmenes que componen los Diálogos, el segundo de ellos está dedicado íntegramente a hablar de san Benito de Nursia, de su biografía, sus milagros, sus propósitos, su legado y su santidad. Gregorio estaba seducido por la figura del santo monje, el mejor ejemplo con diferencia para sus aspiraciones existenciales. La importancia que daba a este personaje era evidentemente mayor que la suma de todos los demás que aparecen en su obra. Durante los años que vivió como monje benedictino tuvo la ocasión, como veremos más adelante, de conocer a otros monjes que fueron discípulos del Santo Varón en su última etapa en Montecasino, y que le proporcionaron toda la información que necesitaba para llegar a admirarle profundamente y escribir este libro segundo dedicándole mucho más espacio y calidad de narración que al resto de biografiados en los otros dos.
Lo que no podía ni imaginarse el excelso Papa era la trascendencia que iba a tener su escrito en el futuro. En efecto, pocos años después de su publicación y difusión, san Benito empezó a ser conocido en la cristiandad como el más grande taumaturgo de entre todos los hombres de Dios que habían existido hasta entonces, un gran profeta, un visionario a la altura de Elías, Moisés o san Pedro, y además el padre del monacato en el mundo occidental, gracias al conocimiento que se empezó a tener de su Regla monástica.
El segundo libro de los Diálogos, el dedicado íntegramente a san Benito, está dividido en treinta y ocho capítulos, en los que va desgranando hasta cuarenta y cinco milagros, profecías, visiones o hechos portentosos. El relato se va intercalando con algunos diálogos de carácter más teológico o filosófico, mantenidos siempre con el mismo personaje, el diácono Pedro, quien va haciendo comentarios o preguntas al narrador según conviene en cada momento, y sacando moralejas o enseñanzas morales de algunos de los hechos narrados.
La biografía del Santo que se va deduciendo de cada uno de los capítulos es la primera que se había escrito desde su fallecimiento, cuarenta años antes, y es la única existente desde entonces creada con datos de primera mano. Ni siquiera se trata de una historia completa, sino más bien de una conjunción de escenas ilustrativas de sus milagros, trufadas según hemos visto con comentarios y diálogos. Seguramente, la intención del papa Gregorio no era escribir una biografía tal y como hoy la conocemos, sino transmitir a los fieles la imagen de un verdadero santo, digno de ser venerado e imitado. Todas las demás vidas de san Benito que se han escrito después, incluida la presente, están basadas directa o indirectamente en los datos recogidos en la trascendente obra del papa Gregorio. En ellas se han ido añadiendo análisis de todo tipo, comentarios diversos a la Regla, datos históricos contemporáneos al Santo, evoluciones posteriores, etc.; pero los únicos hechos reales y cercanos que conocemos en la actualidad son los que él narró en su libro. Se puede afirmar sin miedo a equivocarnos que si hoy en día sabemos de la existencia de san Benito de Nursia y de la importancia que su vida y hechos tuvieron para la posteridad, es gracias a la investigación y posterior narración que realizó san Gregorio Magno en el libro segundo de sus Diálogos, y así es justo reconocerlo desde el inicio.
Los orígenes del Hombre de Dios
La Italia de finales del siglo V
Antes de hablar sobre la aparición en el mundo de nuestro protagonista, sería bueno situarlo en el contexto histórico que rodeaba la fecha de su nacimiento. Era aquel un momento especialmente convulso de la historia europea. Después de casi dos milenios de vida, el gran Imperio romano empezaba a agonizar. Transcurría el año 476 cuando el oficial hérulo Odoacro consigue hacerse con el poder y matar con sus propias manos al último emperador romano, el denostado Augústulo. En ese momento se pone fin a los muchos siglos en que Roma dominó sin apenas oposición la mayor parte del mundo conocido hasta entonces.
Se estaba viviendo una de las etapas más críticas de la historia. Fueron malos tiempos para el orbe civilizado, que caminaba irremisiblemente y a pasos agigantados hacia la barbarie. La Iglesia cristiana, que había logrado abrirse paso a duras penas entre los mitos paganos de la Antigüedad durante los últimos siglos del Imperio romano, se veía amenazada ahora otra vez por el arrianismo que traían consigo las tribus bárbaras del norte. Además, estaba agrietada por los numerosos cismas teológicos que se planteaban cada vez con mayor asiduidad. Las florecientes urbes de Italia y del sur de Europa, encabezadas por la Ciudad Eterna, se iban a encontrar desoladas en medio de un aquelarre de invasiones, guerras y saqueos. La población estaba cada vez más desconcertada, y la creciente penetración de la barbarie en un mundo mucho más civilizado produjo una dramática involución cultural y cívica de la que Europa tardaría siglos en recuperarse.
Desde la muerte de Jesucristo, el Imperio se fue desgastando durante cuatro siglos de persecución continua hacia la nueva y pujante religión cristiana. En vez de preservar los valores que la habían hecho fuerte, Roma, sintiéndose invencible, se dejó caer en manos de una existencia cómoda y relajada, en un modo de vida materialista y decadente. Cuando el emperador Constantino el Grande se convirtió a la fe católica, a principios del siglo IV, ya era demasiado tarde, las semillas de la decadencia ya habían agarrado con fuerza y el gran Imperio romano se dirigía de forma irremisible a su final.
En torno al año 400, Roma ya se vio amenazada por primera vez seriamente por el ejército del rey visigodo Alarico I, quien miraba a Occidente después de haber arrasado el Imperio bizantino oriental. El emperador Honorio, no obstante, logró hacerle retroceder gracias al inestimable concurso de su general vándalo Estilicón, pero el visigodo se rearmó y llegó de nuevo hasta las mismas puertas de la ciudad, desde donde exigió un rescate que le fue pagado y que la salvó momentáneamente del saqueo. En el año 408, Estilicón fue apresado y ajusticiado. Desde ese momento, nadie pudo contener la invasión definitiva. Alarico forzó a Honorio a retirarse a su refugio de Rávena y, ya sin oposición, saqueó Roma en agosto de 410. El episodio fue traumático, y eso que el visigodo, en un último gesto de misericordia, ordenó a sus soldados que perdonaran la vida a la población civil y que no destruyeran las iglesias ni los edificios públicos. La muerte temprana de Alarico evitó entonces la caída prematura del Imperio, pero su gesta fue un ejemplo para otros invasores posteriores mucho más salvajes y crueles que el rey visigodo.
El siguiente fue el famoso Atila, rey de los hunos, que al frente de su ejército fue arrasando literalmente todas las ciudades europeas hasta llegar a las del norte de Italia. A mediados del siglo V, tomó Milán, Pavía y Mantua, y puso sus ojos en una atemorizada Roma, donde entonces reinaba el emperador Valentiniano. La ciudad parecía perdida, pero se salvó en el último momento gracias a la intervención del papa san León Magno, que salió al encuentro del rey bárbaro y le convenció de que retrocediese hasta el Danubio, donde murió poco después.
La tercera invasión fue la más terrible de todas: el rey vándalo Genserico, un hombre astuto y traicionero, desembarcó en tierras italianas en el año 455 con un potente ejército de crueles bárbaros. Ante su amenaza, el emperador Máximo, quien había ascendido al poder después de haber asesinado a su predecesor Valentiniano, mostró tal cobardía que el pueblo romano decidió ajusticiarlo y arrojar su cadáver al Tíber. Roma miraba impotente su inevitable destino. Por segunda vez, san León fue al encuentro del invasor y arrancó a Genserico la promesa de que no incendiara la ciudad ni asesinara a la población civil, pero no pudo evitar el saqueo más brutal: catorce días de pillaje y destrucción que dejaron exhausta la urbe. Cuando Genserico se volvió a sus dominios africanos se llevó consigo los tesoros más preciados de la Ciudad Eterna con más de sesenta mil cautivos, y dejó atrás una ciudad asolada y controlada por una legión de bárbaros mercenarios.
El rey vándalo desapareció, y entonces los romanos eligieron como nuevo emperador a un joven sin experiencia al que llamaron Augústulo. Este fue al que Odoacro asesinó en el año 476 para proclamarse rey de Italia. Odoacro era un oficial que formaba parte del ejército de bárbaros que controlaba la ciudad desde la marcha de Genserico. Cuando tomó el poder, el senado de Roma solicitó a Zenón, el entonces emperador bizantino, que uniera Roma a su Imperio y que permitiera a Odoacro gobernarla como patricio. Esta decisión supuso oficialmente el fin del Imperio romano de Occidente, dos mil años después de su inicio.
En 493, el rey ostrogodo Teodorico marchó sobre Roma con un ejército de valientes guerreros, tomó el poder y reinó con bastante prudencia durante unos cuantos años, pero no logró la integración con la población romana. Los godos siempre fueron considerados por los romanos como una horda de bárbaros extranjeros, que profesaban una religión distinta, la arriana, y que nunca serían aceptados como parte de los suyos. Toda Italia seguía estando dividida, inestable, en plena decadencia, y arrasada y expuesta a nuevas invasiones de otros pueblos bárbaros que no permitían un momento de tranquilidad. Es en este momento en el que va a aparecer una figura histórica que encarna un poder mayor, pero distinto al de estos reyes y emperadores a los que acabamos de referirnos, el fundador de un nuevo ejército que proclamará la paz y la humildad, y cuyos soldados van a ser monjes que tendrán su campo de batalla en los corazones de los hombres: Benito de Nursia.
Benito, el «púber»
A los cuatro años del reinado de Odoacro, nació en Nursia el protagonista de esta historia, un niño miembro de una noble y bien posicionada familia romana al que ponen de nombre Benedictus. Todos los biógrafos de Benito coinciden en dar credibilidad a las palabras de san Gregorio, quien nos cuenta que nació «en el seno de una familia libre», algunos dicen que de nombre Anicia (de la casa de los Anicios), en el antiguo pueblo de Sabino, población que se encuentra en una zona de la región de la Umbría llamada Nursia, la actual Norcia, cerca de Spoleto, al noreste de Roma. De ahí que todos lo conozcamos como san Benito de Nursia, para distinguirlo de otros santos con el mismo nombre que también forman parte del santoral cristiano. Curiosamente, esta región italiana ha aportado unos cuantos santos más a lo largo de la historia. Tierra de santos, por lo tanto, que sirvieron de precedente y de ejemplo para el entonces niño Benito. La región de Umbría siempre ha sido una de las más fértiles de Italia, repleta de ciudades amuralladas para preservar sus riquezas. Toda la zona estaba evangelizada desde el siglo III, gracias a Feliciano, el primer obispo de Foligno. Cuando nació Benito, el obispado estaba consolidado y a su cabeza se encontraba el obispo Esteban.
El año de nacimiento no lo conocemos con precisión, pero todos los cálculos apuntan entorno al año 480. Hay quien afirma que el nombre de su padre era Eupropio, y que su madre se llamaba Abundancia. Del primero heredó su capacidad de organización, y de su progenitora el amor profundo a Dios. En lo que todos están de acuerdo es que se trataba de una familia noble, rica, distinguida, culta y respetable, que tenía vastas propiedades en la región y un palacio disponible en la misma Roma.
Sabemos también que tuvo una hermana. Algunos biógrafos aseguran que Benito y Escolástica, pues ese era su nombre, eran hermanos gemelos, pero la verdad es que no conservamos ningún documento que pueda probar tal aseveración. San Gregorio nos dice que Escolástica estuvo consagrada a Dios desde niña, aunque todo apunta a que ese estado lo mantuvo toda su vida en el espacio privado, es decir, que nunca llegó realmente a ingresar en ninguna institución como monja o religiosa. Sin embargo, se conserva una biografía de ella escrita por un tal Paulo Diácono, quien sitúa a Escolástica al final de sus días como abadesa del Monasterio de Plumbariola, cerca de Montecasino. Pero ya llegará el momento de hablar de lo ocurrido con estos hermanos cuando ambos caminaban hacia su final, muchos años después de su nacimiento en Nursia…