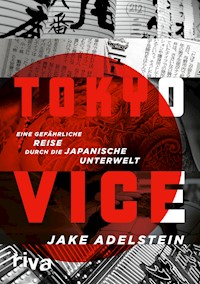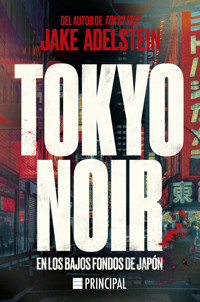
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Yakuza y corrupción en el país del sol naciente: bienvenidos al Japón real En Japón, la corrupción del gobierno está alcanzando cotas inauditas. Bajo montañas de papeleo, se ocultan empresas que solo son tapaderas para la Yakuza y los mafiosos imponen su ley en los salones de juego. Los negocios sucios llegan hasta la central nuclear de Fukushima, que hace todo lo posible para esconder sus acuerdos con la Yakuza. Y entonces, un terremoto de magnitud 9,0 sacude todo el país… Jake Adelstein fue el primer occidental en trabajar como reportero en el periódico Yomiuri Shimbun, el diario más importante del país nipón, y es célebre por sus investigaciones y artículos sobre los miembros de la Yakuza y los bajos fondos japoneses, que han sido adaptados por HBO/Max en la serie Tokyo Vice. Ahora, Adelstein nos trae en Tokyo Noir una investigación del hampa japonesa y nos sumerge en un mundo vetado a los occidentales. Descubriremos un Japón muy distinto al de las guías turísticas, azotado por la violencia y la corrupción, donde los tentáculos de la mafia llegan hasta los rincones más insospechados. ¿Estás dispuesto a conocer el Japón real? Del autor de Tokyo Vice, adaptado por HBO/Max
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tokyo Noir
En los bajos fondos de Japón
Jake Adelstein
Traducción de Patricia Mata
Página de créditos
Tokyo Noir
V.1: septiembre, 2024
Título original: Tokyo Private Eye. Publicado originalmente como Tokyo Detective © 2023, por Editions Marchialy, Groupe Delcourt, Francia.
© Joshua Adelstein, 2023
© de la traducción, Patricia Mata Ruz, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: Richard Ljoenes Design LLC
Corrección: Isabel Mestre, Raquel Bahamonde
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-89-3
THEMA: DNXC
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Parte I. Acontecimientos inusuales y una culpa limitante
1. Los vaqueros y la Yakuza
2. Del papeleo al trabajo de campo
3. El Polo Norte de Japón
4. Os presento a Michiel Brandt
5. Si quieres pastelitos de arroz, ve a la fábrica
6. Gajes del oficio
7. El maravilloso mundo de los pachinko
8. Curso introductorio de pachinko
9. El mundo según el señor Lee
10. Espantapájaros
11. El que anhela
Parte II. El colapso
12. El sobre
13. Cómo hacer una mezcla para una inyección percutánea de etanol
14. La Yakuza al rescate
15. El imperio de las sombras
16. ¿Quién va ahí?
Parte III. Reconstrucción
17. El asesinato está muy caro
18. Los Juegos Olímpicos de la Yakuza: publicar o morir
19. Los Juegos Olímpicos reempaquetados: saludos formales
20. Una nueva vida en un pueblo fantasma
21. Shukumei y el significado del 28 de marzo
Epílogo
Agradecimientos
Notas
Sobre el autor
Tokyo Noir
Yakuza y corrupción en el país del sol naciente: bienvenidos al Japón real
En Japón, la corrupción del gobierno está alcanzando cotas inauditas. Bajo montañas de papeleo, se ocultan empresas que solo son tapaderas para la Yakuza y los mafiosos imponen su ley en los salones de juego. Los negocios sucios llegan hasta la central nuclear de Fukushima, que hace todo lo posible para esconder sus acuerdos con la Yakuza. Y entonces, un terremoto de magnitud 9,0 sacude todo el país…
Jake Adelstein fue el primer occidental en trabajar como reportero en el periódico Yomiuri Shimbun, el diario más importante del país nipón, y es célebre por sus investigaciones y artículos sobre los miembros de la Yakuza y los bajos fondos japoneses, que han sido adaptados por HBO/Max en la serie Tokyo Vice.
Ahora, Adelstein nos trae en Tokyo Noir una investigación del hampa japonesa y nos sumerge en un mundo vetado a los occidentales. Descubriremos un Japón muy distinto al de las guías turísticas, azotado por la violencia y la corrupción, donde los tentáculos de la mafia llegan hasta los rincones más insospechados. ¿Estás dispuesto a conocer el Japón real?
Del autor de Tokyo Vice, adaptado por HBO/Max
«Un retrato del lado oscuro de Japón,repleto de suculentos detalles.»
Time Magazine
Prólogo
«Celebra la victoria como si fuera un funeral.
Cuando están asesinando a tanta gente, sus muertes deberían
ser lloradas con la mayor de las tristezas.
Por eso la victoria debe verse como un funeral».
Lao Tse, filósofo chino
28 de octubre de 2008
A veces, cuando derrotas a tu enemigo, lo único que te apetece es salir a celebrarlo. Yo había quedado en el Westin Hotel Tokyo con mi mentor, el exfiscal Toshiro Igari, para tomar unas copas. Nos habíamos reunido para celebrar el fin de Tadamasa Goto, nuestro enemigo común, al que habían expulsado de la Yamaguchi-gumi el día 14 de ese mismo mes. Goto era como el Richard Branson de la Yakuza: carismático y asquerosamente rico; había sido el accionista mayoritario de Japan Airlines, tenía buenas relaciones a nivel político y una organización de más de mil miembros. También era un sociópata homicida. En 2008, contrató a un sicario para que nos matara a mí y a mi familia porque yo estaba escribiendo un artículo que no le hizo gracia, así que terminamos bajo protección policial.
Por aquel entonces, la Yamaguchi-gumi, con sede en la ciudad de Kobe, era la banda criminal más grande de Japón, con más de ochenta mil miembros y respaldo en todos los sectores empresariales de la sociedad japonesa. Goto había encabezado la invasión del territorio de Tokio y las guerras que eso había acarreado. Cuando lo expulsaron, junto con otros diez cabecillas muy cercanos a él, salió en las noticias del país (que no en los fanzines de la Yakuza); los periódicos más importantes de Japón se hicieron eco de la noticia y la trataron como si hubieran despedido al presidente de Sony. Se produjo una crisis en el mundo del crimen organizado, el equivalente para la Yakuza a la caída de Lehman Brothers, a la que llamaron «el derrumbe de Goto».
Llegué pronto y esperé en el vestíbulo. No me hizo falta ver la cara de Igari para reconocerlo: tenía una presencia y constitución típicas de un jefe de la Yakuza con su traje negro. Algo en su conducta me recordó a un bulldog, pero a uno muy inteligente.
Lo vi entrar por el rabillo del ojo mientras leía un periódico sensacionalista. Él me localizó con rapidez y fuimos al restaurante a comer. Vestía una camisa blanca impoluta debajo del traje negro entallado, sin corbata. Yo llevaba unos pantalones de vestir y una camisa gris. Al final le había pillado el gustillo a no tener que ir de traje.
Siempre lo había admirado. No es algo insólito que los abogados japoneses trabajen para organizaciones de dudosa reputación cuando se jubilan. El concepto de yameken bengoshi no tiene buenas connotaciones. Significa ‘abogado que deja de ser fiscal’, y muestra el desdén general que hay contra los fiscales que se pasan al sector privado; es casi como llamarlos «picapleitos». Igari fue uno de los pocos que eligió el honor por encima del dinero y, cuando se jubiló, decidió trabajar contra la Yakuza en lugar de para ella. Esa era solo una de las muchas cosas que respetaba de él. Igari-san se había convertido en una leyenda en el mundo del orden público y había escrito varios libros en los que hablaba del crimen organizado y de cómo prevenir su incursión en el mundo de los negocios.
Nos sentamos y, después de comentar las típicas trivialidades, fuimos directos al grano.
—Bueno, ¿lo ha traído?
—Claro que sí —respondí mientras le entregaba un sobre de manila.
—Luego le echo un vistazo —dijo—. Me conozco, y como empiece a leerlo ahora, seré incapaz de dejarlo, se nos enfriará la comida y se nos calentarán las cervezas. Así que, antes que nada, enhorabuena. Imagino que le alegrará saber que ya no es uno de los cabecillas de la Yakuza, ha pasado a ser un exjefe. Y, francamente, era tan hijo de puta que creo que sale ganando todo Japón.
Unos policías me habían contado lo que había ocurrido, pero Igari tenía fuentes de las que yo no disponía. Quería escuchar lo que él sabía.
—No ha salido gran cosa en la prensa. A mí me consta lo siguiente: los motivos de su expulsión son varios. Se ve que había faltado a las reuniones de la junta directiva, y a los jefazos les molestó que invitara a artistas y actores a la fiesta de cumpleaños que dio cuando debía estar en otra reunión importante. La revista semanal Shukan Shincho publicó un artículo muy detallado sobre el tema. No les hizo muy buena propaganda.
Sonreí.
—Ya imaginé que no saldrían muy bien parados, aunque me decepcionó que no tuvieran agallas para mencionar su nombre.
Igari soltó una risa.
—¡Ja! Bueno, mencionaron algunos nombres conocidos. Algo es algo. Y luego, como es evidente, su artículo sobre el trasplante de hígado y el libro echaron más leña al fuego. Así que lo expulsaron.
Asentí.
A continuación, Igari dijo, como ya había mencionado en el correo electrónico:
—Su tenacidad y empeño por derribarlo han dado fruto. Escribió el artículo que lo hizo caer en desgracia, y es digno de admirar. Menudo logro. Consiguió algo que la Policía no podría haber hecho.
No supe qué responder. Aún no me lo creía del todo, pero sentía que había logrado algo. Después de una larga mala racha, el triunfo me sentaba bien. Escribí un artículo en la edición del Washington Post de mayo de 2008 en el que saqué a la luz que Goto había hecho un trato con el FBI para conseguir un visado para Estados Unidos. ¿Cómo lo había hecho? Había delatado a todos sus amigos de la Yamaguchi-gumi y había ofrecido información muy valiosa a las autoridades. A cambio de eso, había conseguido un visado y un nuevo hígado en la UCLA, después de colarse por delante de gente inocente y más merecedora del órgano. De hecho, tres de sus compinches de la Yakuza habían hecho lo mismo, todos en la UCLA, aunque puede que sin traicionar a sus hermanos mafiosos. También se la había jugado al FBI: les había dado solo una quinta parte de la información que les había prometido y había desaparecido del hospital después de la operación. Había conseguido su hígado y se había largado; debía de haber pactado con el diablo, porque, hiciera lo que hiciera, casi siempre salía ganando. Pensé por un momento en lo que la victoria me había costado y pedí un Hibiki con hielo. El whisky japonés no estaba nada mal.
Los dos estábamos de buen humor. El Westin Hotel parecía el lugar perfecto para la celebración: otra noche de octubre, siete años antes, Igari había ayudado al hotel a quitarse de encima a su cliente y huésped más molesto, al mismísimo Tadamasa Goto. Ese lugar había sido la segunda casa de Goto. Aunque lo habían desterrado, del mismo modo que acababan de desterrarlo de su sede de la Yakuza.
El hotel estaba en Ebisu Garden Place, que en el pasado había sido una de las zonas más populares de Tokio. En 2001, era el lugar de moda; se encontraba cerca de la estación de Ebisu, estaba lleno de restaurantes, había un museo de fotografía y un cine de vanguardia. El Westin era un lujoso hotel para tortolitos de la zona y era famoso por su ostentación. La banda de Goto tenía la sede central en la prefectura de Shizuoka, aunque como él dirigía la invasión de Tokio por la Yamaguchi-gumi, venía a la ciudad a menudo. Evidentemente, le gustaba hospedarse en hoteles de lujo. Se había encariñado del Westin y pasaba allí días y días. Dejaba una fianza en yenes equivalente a diez mil dólares cada vez que se alojaba en el hotel, así que, desde el punto de vista económico, era muy buen cliente. El problema era que, cuanto más tiempo pasaba allí, más insolente y exigente se volvía. Tanto él como sus amigotes timaban a los empleados, hostigaban a los demás huéspedes y convertían aquel lugar en un infierno para los que se alojaban o trabajaban en él.
El director del hotel, que estaba a punto de jubilarse, decidió que su último deber era librarse del huésped ingrato para siempre. Por lo tanto, una noche fría de octubre, a pesar del miedo, decidió ir a ver a Goto para pedirle que se marchara. Cuando llegó a la habitación, los escoltas lo llevaron hasta el gremlin.
El director no se cortó ni un pelo.
—Todos aquí somos conscientes de que un conocido jefe de la Yakuza se hospeda en el hotel; ese sería usted. Y, para serle franco, los trabajadores tienen miedo y están asustados, y eso les impide hacer su trabajo. No sé si debería preguntárselo, pero ¿nos haría el favor de marcharse?
A Goto le sorprendió la petición, pero no perdió la compostura. Pidió ver el acuerdo de alojamiento (el contrato que firmas cuando te registras en un hotel en Japón). Sentado en la silla del escritorio, flanqueado por dos guardaespaldas, recorrió el documento con un dedo, línea a línea, y respondió:
—¿Dónde pone en este documento que un jefe de la Yakuza no pueda hospedarse en el hotel? No lo encuentro por ninguna parte. Enséñemelo.
Le tiró los papeles al director, que se quedó sin palabras.
Goto prosiguió:
—¿Acaso es ilegal ser de la Yakuza? No, no lo es. Pero me pide que me marche. Quiere echar a uno de sus mejores clientes. ¿Y por qué motivo?
—Porque molesta a los huéspedes y a los trabajadores —respondió el director.
Y la conversación se alargó. Minutos, luego una hora, tres horas. Pero el director del hotel tampoco estaba dispuesto a ceder. Al final, se arrodilló llorando y le imploró y suplicó con la cabeza apoyada en el suelo que se fuera. Goto, puede que por frustración o por admiración, comentó:
—Tiene usted agallas. Entendido. A lo mejor me marcho.
A la mañana siguiente, Goto y su séquito se fueron. Pero se olvidaron de algo: de la fianza de diez mil dólares. Para el hotel era una putada, una rémora en una caja de seguridad. No sabían adónde enviar el dinero, pero, aunque lo hubieran sabido, ¿podría la Yakuza entender la devolución como un insulto? Por otro lado, no querían pedirle al cabecilla y a los suyos que volvieran al hotel a recogerlo. Así que decidieron pedir consejo a un fiscal jubilado, reconocido por sus dotes para tratar con la Yakuza y por la aversión que les tenía. Era Toshiro Igari, mi mentor.
El montón de documentos que yo le había entregado a Igari procedía de uno de los subordinados de Goto. Eran los papeles que se habían repartido en una de las reuniones de las altas esferas de la Goto-gumi, en la que se habían comentado los cambios en las leyes del país sobre el crimen organizado. Naturalmente, en la reunión había un exfiscal que ahora trabajaba para el grupo, y les explicó el funcionamiento de las leyes y los vacíos legales. Puede que te preguntes por qué uno de los hombres de Goto me daría uno de los documentos internos. La respuesta es sencilla: porque odiaba a su jefe. A mí tampoco me caía bien. Por una infinidad de motivos. Gracias a él, seguía bajo protección policial y había tenido que contratar a un antiguo miembro de la Yakuza para que fuera mi guardaespaldas. Llevaba protección desde principios de 2008. Eso tenía sus ventajas, pero también era muy caro. Saigo, o Tsunami, como lo llamaban algunos, no conducía ningún coche de menos categoría que un Mercedes-Benz, claro. Y el coche chupaba gasolina como Takeru Kobayashi, el comedor profesional de perritos calientes. Saigo era un excabecilla del grupo Inagawa-kai, y había llegado a tener ciento cincuenta subordinados. Había estado en la organización veinte años antes de que lo echaran. A él tampoco le caía muy bien Goto.
—Siempre ha sido un cabrón asesino y un arrogante. Si nos lo cruzamos de camino a algún sitio, lo atropellaré sin inmutarme. Diré que he confundido el pedal del acelerador con el del freno.
Le habían puesto el apodo Tsunami porque, cuando se enfadaba, como en el caso del desastre natural, era una tormenta violenta de destrucción que arrasaba con todo lo que se cruzaba en su camino.
La expulsión de Goto de la Yamaguchi-gumi había provocado una oleada de descontento. Un grupo de simpatizantes, jefes importantes de la Yakuza, había mandado una carta de queja a la rama ejecutiva de la Yamaguchi-gumi. Cuando una copia de esa carta se filtró, Kiyoshi Takayama, el subjefe de la organización, decidió expulsar a varios de los simpatizantes de Goto, degradar a otros y echar de manera temporal a otros. Igari afirmó que los miembros de la Yamaguchi-gumi temían una guerra civil dentro de la Yakuza si no expulsaban a Goto y a sus colegas de la organización. La guerra Yama-Ichi, unos años antes, había sido una carnicería.
—¿Qué hará Goto ahora? —le pregunté a Igari.
—Como no se ande con ojo, los Yamaguchi-gumi lo verán como un cabo suelto y se lo cargarán. Está hecho un desastre. Me pareció curioso que decidieran echarlo de la plantilla (joseki) en lugar de cargárselo. Por lo menos puede marcharse con algo de honor.
—Puede que vuelva al hotel ahora que ya no forma parte de la Yakuza.
Igari rio.
—No lo creo. Los tipos como él permanecen en las plantillas del crimen organizado por lo menos durante cinco años. Tengo curiosidad por ver qué decide hacer después.
Quería conocer más detalles sobre su lío con Tadamasa.
—Sé que tuviste un encontronazo con él, pero cuéntame el resto de la historia.
Y eso hizo.
El hotel lo había contratado cuando por fin se había librado de Goto y su séquito, pero no sabía qué hacer con el dinero de la fianza que se habían dejado. Después de varias conversaciones con los compinches del mafioso, redactó un acuerdo legal para liquidar la cuenta y lo mandó a las oficinas de Goto.
La secretaria personal de Goto fue a su despacho, donde Igari le devolvió el dinero en efectivo. Y ahí habría acabado todo, de no ser porque el asunto inspiró al exfiscal y le dio algo en lo que pensar.
¿Y si hubiera una cláusula en los acuerdos de alojamiento que prohibiera específicamente que los miembros del crimen organizado se hospedaran en los hoteles?
En teoría, ya había algunas restricciones que contemplaban lo que los miembros de las bandas del crimen organizado podían hacer y lo que no, y era competencia del hotel denegar el servicio a los criminales. La ley marcaba cuáles eran las bandas criminales más importantes, y sus miembros debían atenerse a algunas restricciones. Tras darle muchas vueltas al incidente, Igari tuvo una idea simple, pero brillante: la cláusula de restricción para el crimen organizado. En japonés se llamaba bōryokudan haijo joko.
Igari me lo explicó con entusiasmo.
—Decidí que debíamos usar el derecho contractual para crear cláusulas que excluyeran al crimen organizado, que pudieran incluirse en cualquier contrato o acuerdo en Japón y que resultaran ventajosas para el pueblo cuando trata con la Yakuza. Como ambos bien sabemos, las leyes del país que conciernen a estos rufianes son laxas e inútiles. Porque todas están limitadas al derecho penal. Sin embargo, podríamos ponerles algunas trabas gracias al derecho contractual y civil. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, podríamos crear una base que no solo los mantuviera alejados de los hoteles y de los campos de golf, sino que también los acabara excluyendo de la sociedad japonesa.
Siguió hablando con mucho entusiasmo:
—El director del hotel fue muy valiente, y lo admiro. Pero no podemos esperar que todos sean héroes. Así que ¿qué podemos aprender de este caso?
»Si hubiera existido una cláusula en el acuerdo de alojamiento que hubiera prohibido que los miembros de la Yakuza se hospedaran en el hotel, podrían haberlo echado. Habría sido fácil y sencillo. Si todos los comercios incluyeran en sus contratos y acuerdos comerciales una cláusula de exclusión para el crimen organizado, tendrían una vía de escape rápida en caso de problemas.
—¿Cómo funcionaría?
—Pues los empleados dirían: «Lo siento, pero no podemos hacer negocios con usted por esta cláusula, que dice que no hacemos negocios con fuerzas antisociales, ni ahora ni en el futuro. Márchese, por favor». Y sería una herramienta muy útil para lidiar con ellos desde el principio. Eso pensé.
Yo no estaba tan convencido.
—¿Y qué pondría exactamente en la cláusula?
Sacó un ejemplar de su libro, que se había publicado en noviembre del año anterior. Se llamaba El crimen organizado acabará con tu empresa. Tenía una cubierta muy bonita, de un tono verde estridente, y debajo del nombre de Igari, en la parte de delante, había un jefe de la Yakuza diminuto que vestía un traje gris arrugado, un fedora del mismo color y sostenía una pistola. Buscó la sección que mencionaba la cláusula y en la que se incluía un ejemplo.
Lo leí. Era un poco obtuso.
—Igari-sensei, aún no entiendo cómo funcionaría esto en la vida real.
Se echó a reír y extrajo otro documento de la maleta.
—Esto es un poco más sencillo, Jake-san. Es un borrador para un banco. Lo estoy redactando para un cliente, a lo mejor sabes para quién.
—¿Para Citibank?
Rio.
—Se dice el pecado, no el pecador.
En esa ocasión, lo entendí todo mejor. Nunca había visto nada parecido al abrir una cuenta en un banco, pero tenía el presentimiento de que se acabaría convirtiendo en la norma en todos los bancos.
Exclusión para miembros de fuerzas antisociales
El cliente declara, asegura y se compromete a garantizar que tanto su empresa matriz como las filiales o delegaciones y sus empleados y accionistas con un 50 % del derecho a voto (en adelante, incluido el cliente, las «partes vinculadas») no pertenecen en el presente ni podrán formar parte en el futuro de ninguna de las siguientes categorías (en adelante, «las fuerzas antisociales»):
una banda de crimen organizado,
un miembro de una banda de crimen organizado,
un casi miembro de una banda de crimen organizado,
una empresa o asociación vinculada al crimen organizado,
un defraudador corporativo, u
otros equivalentes a los mencionados anteriormente.
(Cláusula 19.1)
El cliente declara, asegura y se compromete a garantizar que las partes vinculadas no han cometido ni cometerán ninguna de las siguientes acciones, ni por su cuenta ni con ayuda de terceros:
peticiones con violencia,
peticiones irracionales más allá de la responsabilidad legal,
el uso de palabras o acciones intimidantes para zanjar transacciones,
acciones para difamar o interferir en los negocios del banco o de cualquiera de sus filiales mediante la difusión de rumores, el uso de métodos fraudulentos o de violencia, u
otros equivalentes a las mencionadas anteriormente.
(Cláusula 19.2)
Igari sonrió y me entregó una copia.
—Si un miembro de la Yakuza abre una cuenta en un banco después de firmar este contrato, no podrá protestar si deciden cerrársela. Si el banco sospecha que el cliente es de la Yakuza, o que una cuenta de empresa es para un negocio fantasma de la organización, podrán exigirle información para comprobarlo. Y si el cliente se niega, también pueden cerrarle la cuenta. Tendrá que retirar el dinero y llevárselo a otra parte.
—¿Y si se niega a firmar el acuerdo?
—No podrá ni abrir una cuenta.
—¿Y si oculta sus lazos con la organización, firma el contrato y consigue abrir la cuenta?
Igari se reclinó en el asiento y cruzó los brazos.
—Eso es lo que espero que ocurra. En algunos casos, sobre todo si el que lo firma es un miembro de la Yakuza en toda regla, habrá cometido fraude solo con firmar el acuerdo. Porque, como es evidente, ellos saben que mienten. Pero entonces ya no se trata de un caso civil, sino de un caso penal. Ahí es cuando se involucra la policía y acabamos con ellos. El cliente va a la cárcel y se cierra la cuenta.
—Vaya.
Era una buena idea, y veía lo que conllevaría. Si todas las instituciones del país incluían esas cláusulas en los contratos, en unos cuantos años, muchos de los miembros de las bandas criminales no podrían alojarse en hoteles, ni abrir cuentas bancarias, alquilar coches o comprarse una casa.
Igari dio un golpecito sobre la mesa con el dedo índice para hacer hincapié.
—La ley —dijo mientras golpeaba la mesa una vez— puede ser una medicina o un veneno. Solo depende de cómo decidas usarla. No hace falta ser fiscal para acabar con los tipos malos. Solo tienes que ser abogado y querer cambiar las cosas.
Sí, sabía a qué se refería.
—Yo estuve a punto de estudiar Derecho.
—Vaya, Jake, ¿querías ser abogado? No tenía ni idea. ¿Qué pasó?
Tuve que reflexionar un momento.
En 2005 volví a Misuri con la intención de hacer algo totalmente distinto al periodismo. Mis padres habían aceptado mantenerme mientras estudiara, y me preparé para el examen de admisión de Derecho. Lo único que recuerdo de aquella época son todos los diagramas de Venn que hice, que son, básicamente, esquemas de varios temas con círculos que se solapan. Por una parte los detestaba, aunque por la otra me gustaban. Pero ese no fue el motivo por el que no estudié Derecho. Podría haberlo hecho, a pesar de los resultados desastrosos que obtuve en la prueba de acceso, gracias a mi uso agresivo de las relaciones públicas y un entorno interesante. Pero cambié de idea en cuanto a lo de empezar una nueva vida.
Me preguntó de nuevo.
—¿Qué pasa? ¿He metido el dedo en la llaga?
Me encogí de hombros.
—Me aceptaron en la Facultad de Derecho, en una muy buena. Pero el mismo día me ofrecieron un trabajo de coordinador en un estudio sobre la trata de personas en Japón subvencionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y acepté el trabajo sin consultarlo con nadie, porque me pareció más importante. Supuse que siempre podría volver a estudiar, pero la trata de personas en Japón era un asunto horrible y odioso, y una importante fuente de ingresos para el peor de los Yamaguchi-gumi y el mafioso al que los dos detestamos.
Asintió varias veces.
—¿Y crees que tomaste la decisión correcta? ¿Te arrepientes de no haber estudiado Derecho, aunque todavía puedas? ¿Crees que tu vida sería mejor si hubieras ido a la universidad?
Intenté responder, pero no me salían las palabras.
Extendió las manos con los dedos hacia el exterior y habló como si se dirigiera a un jurado.
—Creo que tomaste la decisión correcta. Viste la oportunidad de hacer algo bueno y la aprovechaste, aunque eso supusiera rechazar una vida más cómoda. Quiero que pienses una cosa.
Hizo una pausa.
—A veces, creo que en la vida solo nos cruzamos con las injusticias que debemos remediar. Todo tiene un porqué.
Era una respuesta sorprendentemente filosófica viniendo de Igari.
—Todavía puedes estudiar Derecho. Hiciste lo correcto. Nunca deberías lamentarte por haber hecho lo correcto. ¿Cuántas veces se nos presenta la oportunidad de marcar la diferencia? Hay abogados de sobra en el mundo.
Tenía razón, claro; había abogados a patadas, aunque puede que en Japón no hubiera los suficientes. Pero lo que a mí me interesaba era saber por qué se había hecho abogado en lugar de continuar como fiscal.
Se lo pregunté sin rodeos.
—Sería una historia larga y aburrida sobre cómo acabé haciendo lo que he hecho toda la vida hasta ahora. Ya te la contaré.
Se inclinó hacia delante. Me dijo que estaba estudiando la legislación antimafia de Estados Unidos y tenía unas cuantas preguntas. Le prometí que me pasaría por su despacho esa misma semana para hablar del tema.
Finalmente, la conversación se convirtió en una charla sobre una empresa que había salido hacía poco en las noticias y que parecía estar vinculada a Goto.
—A ver —comenté—, parecía una empresa decente. De hecho, tenían a un exfiscal en la junta directiva. He pensado que a lo mejor lo conocías.
—Ah, ¿sí? No sabía nada. —Igari alzó las cejas—. Sabes mucho de esta empresa y del caso —comentó—. Veo que has hecho los deberes, Jake-san.
—Bueno. —Hice una pausa—. Me intereso mucho más por las cosas cuando me pagan por investigarlas. El periodismo freelance no me da para pagar las facturas.
Igari sonrió.
—Así que ¿ahora te dedicas a las investigaciones de diligencia debida?
—Diligentemente. Ya llevo un tiempo. Desde 2006.
—¿Y tienes licencia?
—¿Necesito una?
Se echó a reír y me pidió que le enseñara mi tarjeta de visita. Se la mostré.
—No te hace falta licencia, pero deberías cambiar el nombre del cargo.
Se sacó un bolígrafo del bolsillo y tachó la palabra kisha, ‘reportero’, que había detrás de mi nombre, y escribió los caracteres japoneses de tantei, es decir, ‘investigador privado’.
En eso me había convertido. Ese era mi trabajo.
Tuve que admitir que quedaba bien, aunque resultaba un poco ridículo.
«Jake Adelstein, detective privado».
Parte I
Acontecimientos inusuales y una culpa limitante
1. Los vaqueros y la Yakuza
«Japón tiene dos gobiernos: uno es un grupo funcional de facciones políticas que constituyen el Gobierno público. El otro está oculto, pero da directrices a las instituciones públicas. Este gobierno está compuesto principalmente por miembros de la Yakuza».
Takeshi Kitano, director de películas laureado
Comienzos de la primavera de 2007
La diligencia debida requiere mucho papeleo y, a veces, patear más de lo que uno imaginaría; con suerte, el proceso te resultará tan fascinante como a mí. Resolver los rompecabezas de la vida real siempre me ha interesado más que cualquier novela, juego de escape o videojuego. Creo que la verdad está ahí fuera, que encontrarás la respuesta si haces las preguntas indicadas.
Probablemente, ese sea el motivo por el que me gustaba tanto ser periodista de investigación y por el que, en general, disfrutaba del trabajo por aquel entonces.
Me costaba hacerme a la idea de que ya no era reportero. Llevaba más de un año, casi dos, sin redactar un artículo. Se me hacía raro haber dejado de escribir para el gran público y haber empezado a escribir informes que solo leerían una o dos personas. Tres, como mucho.
Antes siquiera de pedir, el cliente me entregó una nueva tarjeta de visita. En Japón, las llaman meishi. Las meishi son muy importantes. Debes tratarlas como si tuvieran alma. No debes escribir en ella delante de quien te la ha dado, y cómo la trates dice mucho de ti y de la opinión que tienes de la otra persona.
Mi cliente era extranjero, como yo. No vi la necesidad de tratarlo de usted.
La tarjeta de visita que me había dado no era suya, sino de la compañía que quería que investigara. Estaba impresa en papel japonés del bueno, washi. La superficie era áspera, casi vellosa, un signo de calidad. Estaba escrita en japonés y en inglés:
Nakatomi Holdings
Creamos hoy su futuro financiero
El nombre me resultó conocido y extraño a la vez; Nakatomi no es un nombre común en Japón. Algo no cuadraba.
—Creemos que es una entidad prometedora —dijo el cliente—, pero nos gustaría hacer una auditoría básica de diligencia debida. Ya sabes, un par de comprobaciones.
La «diligencia debida», una manera sofisticada de pedir una investigación de la reputación, los riesgos y la legitimidad de una empresa o entidad, era a lo que me dedicaba mayoritariamente. Recibía muchos encargos de investigación; algunos estaban bien pagados y por eso podía permitirme quedar con clientes en restaurantes que estaban muy por encima de mis honorarios.
Estábamos sentados a una mesa del Oak Door en el Grand Hyatt Tokyo. El restaurante tenía una iluminación a media luz y estaba lleno de clientes. Nuestra mesa estaba situada enfrente del guardarropa, a un lado, escondida en el rincón del fondo del restaurante, donde nadie nos pudiera oír fácilmente. Los comensales que teníamos más cerca estaban tres mesas más allá. Un hombre japonés y regordete que vestía un buen traje y unas gafas con la montura dorada reía alegremente con una mujer rubia y muy alta que llevaba un vestido negro brillante y zapatillas de deporte. Bebían champán del bueno, el de la botella naranja. Imaginé que su noche habría empezado en el bar Heartland, al otro lado de la calle, y que era probable que no terminara en el restaurante. La chica tenía una risa estridente; inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. El hombre estaba ligeramente ruborizado. Era obvio que disfrutaban de la velada.
No podía decir lo mismo de mí. El cliente, para quien ya había trabajado antes, llevaba un traje de color azul marino, una camisa de raya diplomática y un reloj Patek Philippe bañado en oro y un poco hortera ceñido a la muñeca. Tenía mérito, porque Patek Philippe hacía lo imposible para que sus relojes no fueran ostentosos. Mientras leía la carta, se subió por la nariz las gafas rectangulares sin montura hasta que casi le tocaron las pestañas. Era quisquilloso en grado sumo y siempre llevaba las gafas impecables y brillantes, como si acabara de limpiarlas.
Hablaba y hablaba, y me concentré de nuevo en la conversación. Repitió «una auditoría básica de diligencia debida». Me aclaré la garganta.
—No hacemos auditorías básicas. Si quieres saber con quién te metes en la cama, no puedo limitarme a pasar por delante de su casa y punto. Tengo que colarme en el interior, por así decirlo, y rebuscar en los armarios.
Asintió.
—Ya, pero estamos casi convencidos de que son de fiar. Todo parece que encaja.
—Genial. Entonces no me necesitas. Cenaré y me tomaré una copa.
El camarero se acercó y le pedí el filete japonés de la prefectura de Miyazaki en lo que me pareció un japonés impecable, pero él me respondió en mi idioma.
—¿El filete, entonces?
—Sí —respondí en inglés antes de pedirle en japonés que lo dejaran poco hecho y que no le quitaran la grasa.
El cliente, que, a pesar de llevar varios años viviendo allí, no sabía ni una palabra de japonés más allá de los saludos esenciales, dijo:
—Yo tomaré lo mismo. —Y le pidió con un gesto educado que se marchara—. De acuerdo, puedes cobrarnos la tarifa de siempre. No hay problema. Pero lo necesitamos con urgencia. En una semana.
—Es un plazo muy corto.
—Solo es una empresa. Nakatomi Holdings.
Ya me habían dicho antes eso de que «solo era una empresa».
—Será mejor que nos ahorremos la escena en la que me dices «solo es una empresa» y luego resulta ser un holding de diez y me pides que compruebe que todas sean legítimas y que ninguna tenga nada que ver con las fuerzas antisociales. No te haré un diez por uno, no en una semana. Ni por la tarifa de siempre.
Le dio un trago a la cerveza. Yo le di uno al café.
Entonces me fijé: el nombre de la empresa. Nakatomi, como el edificio ficticio Nakatomi Plaza, donde transcurre la película de acción La jungla de cristal. Imagino que por eso han elegido el nombre. Preferí no decir nada por el momento. Él siguió hablando.
—Solo es una empresa. Solo Nakatomi Holdings. Llevan muchos años en el mundillo. Desde 1970.
Suspiré.
—Si es un holding, es probable que supervise otras sociedades. Y quiero dejar claro que no podré investigar todas las empresas del conglomerado.
—Es como un sindicato de inversores. Uno anónimo.
Le pedí que me enseñara lo que me había traído. Esperaba que me diera el número de registro de la empresa, porque me habría ahorrado algo de tiempo, pero lo único que me ofreció fue otra tarjeta de visita con el nombre de un señor en katakana, el silabario japonés para nombres científicos o préstamos. En la tarjeta figuraban el nombre de la empresa y la URL. Supuse que era un punto de partida. «Nakatomi» estaba escrito en japonés; «Holdings» estaba representado fonéticamente en katakana. El anverso estaba en inglés.
Parecido a esto:
中富ホールディングス
Los caracteres complejos, los kanjis, provienen del chino, pero se pronuncian como en japonés. En este caso, «Nakatomi». Se podría leer de otras maneras. Los nombres en japonés son muy difíciles de entender, incluso para los nativos. Los símbolos más sencillos eran katakana, el silabario que usan para los préstamos y nombres científicos. «Holdings» en japonés se pronuncia «hōrudinguzu». Tienen una palabra que significa lo mismo, pero en el mundo de los negocios tienen una especie de fetiche por las palabras japonesas que suenan inglesas. Hace que todo suene más guay.
Acepté el caso con reservas.
—Tengo una pregunta. ¿Podrías decirme, entre nosotros, qué te traes con esta empresa? ¿Cotiza en la bolsa japonesa? ¿O está pensando en salir a bolsa? ¿Quieres asociarte con ellos? Lo que sea que me dé algo de contexto o que me ayude a saber qué buscar.
—No. Pero si no hubiera sospechas de que algo no es kosher,1 no te pediríamos que los investigaras.
—¿Lo dices porque soy judío?
Me miró fijamente y respondió:
—No, el hecho de que seas judío no tiene nada que ver con que te lo pidamos a ti. ¿Conoces la empresa?
Decidí dejar a un lado el ingenioso chiste, que había fracasado de manera estrepitosa, y negué con la cabeza. Entendí que el hombre no conocía el significado de la palabra kosher, y no me apetecía explicárselo. Inspeccioné la tarjeta de visita con atención.
En Japón, la calidad de una tarjeta de visita dice mucho de una persona y de su empresa. Es un pasaporte al conocimiento.
Esta no solo estaba impresa en el mejor de los papeles japoneses, sino que, además, tenía un efecto como jaspeado. Era una tarjeta cara. Las oficinas de la empresa estaban en Roppongi, pero no en un lugar particularmente bonito, sino en un viejo edificio a unos trescientos metros de Tantra, el elegante club de caballeros al que algunos llamarían bar de striptease. Aunque Tantra, en lo que a los bares de striptease se refiere, era un lugar bastante kosher. Hasta tenía una preciosa escultura de Tara, la diosa verde, en lo que era una especie de homenaje a la versión budista tibetana de la práctica tántrica. La idea principal de Tantra es que la liberación del deseo, sobre todo del sexual, puede conseguirse a través del propio deseo. Es decir, que puedes curar la adicción al sexo follando, siempre que medites correctamente sobre el tema y lo hagas como un acto por completo consciente y místico.
A mí no me parecía que la mayoría de los clientes del establecimiento buscaran la iluminación espiritual. Era un rincón popular al que los banqueros de inversiones de Goldman Sachs llevaban a los clientes, a quienes invitaban con la tarjeta de la empresa. Los bares de striptease chungos tenían tetas y cerveza; el Tantra tenía tetas y champán. Muy sofisticado.
El cliente me estaba entregando un par de cosas más para que les echara un vistazo cuando desperté de mi estado de ensoñación. Un papel con la página de inicio impresa. Me sorprendió de nuevo lo familiar que me resultaba el nombre, aunque no podía explicar por qué eso me hacía sospechar. No dejaba de pensar que tenían que haber sacado el nombre de la empresa de La jungla de cristal. Había un término para cuando se usaba un nombre respetado para timar a la gente, pero no lo recordaba.
Le conté al cliente lo que pensaba, pero, para mi sorpresa, nunca había visto la película. Era de Singapur, pero aun así…
El guion de La jungla de cristal tiene una de las cien mejores frases de películas de la historia, aunque incluya palabrotas. Por si no la has visto, deja que ponga la frase en contexto. Yo me la sé de pe a pa. Cuando estudiaba en la universidad, trabajé en el puesto de comida del cine Campus Twin Theatre en Columbia, Misuri, donde proyectaron la película durante seis semanas. La he visto diecisiete veces.
En La jungla de cristal, nuestro héroe, el policía fuera de servicio John McClane (Bruce Willis), queda atrapado en Nakatomi Plaza después de que unos depravados terroristas alemanes tomen el control del edificio. Por eso todo el mundo conoce el nombre Nakatomi. Los dirige el sociópata Hans Gruber (Alan Rickman). McClane empieza a cargarse a los terroristas uno a uno él solito, pero nadie sabe quién es ni por qué está ahí. Consigue incitar a Gruber a través del walkie-talkie. Entonces mantienen la siguiente conversación:
Hans Gruber: [por la radio] ¿Convidado de piedra? ¿Sigue usted ahí?
John McClane: Sí, sigo aquí. ¿O me quiere abrir la puerta principal para que salga?
Hans Gruber: No, me temo que no. Pero me tiene intrigado. Sabe mi nombre, pero ¿quién es usted? ¿Otro americano que vio demasiadas películas de niño? ¿Otro huérfano de una cultura en declive que se cree John Wayne?, ¿Rambo?, ¿el equipo A?
John McClane: A mí el que siempre me gustó fue Roy Rogers. Y esas chupas que llevaba con lentejuelas.
Hans Gruber: ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
John McClane: Yupi-kai-yi, hijo de puta.
Ajá.
En efecto. En ese caso, imaginé que yo sería McClane y que los que llevaban Nakatomi Holdings eran terroristas de la Yakuza. Oye, ¿quién no quiere ser un héroe?
Pero si yo era McClane, me pregunté, entonces, ¿ya tenía entradas como Bruce Willis en la película? Tomé nota mental de investigar los beneficios de la Propecia. Soy tan vanidoso como cualquiera. Pero ¿funcionaría? A lo mejor debía empezar a tomar Rogaine.
Lo que sí que sabía era que lo primero que tenía que conseguir era el número de registro de la sociedad. Estaba subcontratado por una empresa de investigaciones de diligencia debida y mi supervisor era Tony, también conocido como Action.
Él había organizado el encuentro. Me llamaba Kolchak, porque decía que le recordaba al reportero metomentodo de la serie Kolchak: el vigilante nocturno (el Expediente X de su época). Insistió en que usáramos nombres en clave, algo que no me pareció mala idea. La gente se cabrea cuando te inmiscuyes en sus asuntos.
Lo llamé y le pidió a su esposa, Monako, que fuera a por una copia de los documentos. Tony había pasado muchos años en Japón trabajando en seguridad y conocía a un sorprendente surtido de delincuentes, exsoldados y policías. Si hubiera sabido leer y escribir en japonés, yo no le habría hecho ninguna falta, aunque, pensándolo bien, mis habilidades de lectoescritura no eran lo único que aportaba. Haber trabajado de periodista de investigación durante catorce años resultaba muy útil.
En Japón, la persecución de los delincuentes corporativos o de los delincuentes en potencia casi siempre comienza con el papeleo. Según la ley, todas las empresas legítimas del país deben inscribir su negocio en el Ministerio de Justicia. El documento de inscripción de la sociedad es de dominio público, aunque hay que pagar para verlo o conseguir una copia. Cuando sabes cómo leer los densos documentos, puedes conseguir mucha información sobre la empresa.
Por extraño que parezca, hasta la Yakuza inscribía sus negocios fantasma (aún lo hacían en 2007). La sede central de la Yamaguchi-gumi en Kobe era propiedad de una inmobiliaria que nombraba a algunos de los altos ejecutivos como miembros de la junta directiva. Como es obvio, eso evidenciaba que la inmobiliaria era una empresa criminal, aunque parecía evidente que no sentían la necesidad de esconderlo.
La Yakuza había existido de forma legal en el país desde finales de la Segunda Guerra Mundial; era de conocimiento público, tenían edificios de oficinas, tarjetas de visita y sociedades fantasma, algunas de ellas legítimas. Pero habían reunido tanto poder que el Gobierno decidió tomar medidas drásticas, y las leyes contra el crimen organizado entraron en vigor en 1992.
Las leyes eran laxas y en su mayoría inútiles, pero tuvieron un efecto colateral inesperado: empujaron a la mafia al mundo de los negocios legítimos. Las leyes prohibían que la Yakuza mostrara su escudo o mencionara el nombre de la organización en público. Los Inagawa-kai, los Yamaguchi-gumi, los Matsuba-kai y todas las facciones de la Yakuza, los grupos y subgrupos tuvieron que quitar el nombre de la organización de los buzones y de las puertas de las oficinas: tenían que usar una tapadera o una fachada. Los negocios fantasma pronto se convirtieron en un clásico de la existencia de la organización. Por ejemplo, las oficinas del tercer grupo más importante de la Yakuza, el Inagawa-kai, se convirtieron en Takada Enterprises, que se involucró en el mundo de la «consultoría inmobiliaria» y otros proyectos vagos. De algún modo, para poder tener un negocio ilegal, ahora era obligatorio tener un negocio legítimo.
La Yakuza tuvo que constituirse. Eso quería decir que tenían que crear una empresa, definir los objetivos del negocio, fundarla con capital y registrar toda esa información (sin falsificaciones) en el Ministerio de Justicia. El representante de una empresa está obligado por ley a poner su nombre completo y dirección en el formulario del registro de la sociedad. Y eso es una ventaja para los periodistas, porque las copias de los documentos pueden conseguirse directamente del Gobierno por un módico precio.
Como el consejero delegado de la compañía también tiene que incluir la dirección de su casa en el registro, la dirección de la propia empresa y la del consejero delegado pueden usarse para obtener títulos de propiedad inmobiliaria, que también revelan mucha información sobre una empresa o un individuo.
Las propiedades inmobiliarias en Japón suelen servir de garantía para cualquier tipo de préstamo o transacción financiera. Cuando consigues los títulos de propiedad, puedes obtener respuestas a preguntas posiblemente esclarecedoras. ¿Es la empresa la propietaria del edificio y el terreno? ¿Ha acabado de pagar la hipoteca el director ejecutivo o le ha cedido la propiedad a su esposa? ¿Con qué bancos e instituciones financieras hacen negocios? Toda esa información te ayuda a hacerte una idea de con quién estás tratando.
En el caso de que la compañía se haya trasladado, en el registro también aparece la dirección anterior. Si se ha cambiado de nombre, en general pidiendo «registros clasificados», puedes saber cómo se llamaba antes. Todo lo que esté subrayado en la copia más reciente del registro quiere decir que son datos antiguos y sin actualizar, y eso ayuda a rastrear el origen de la compañía.
Por consiguiente, siempre había una especie de rastro de los documentos. Podía ser un rastro muy largo y caro de seguir hasta dar con el propietario, la ubicación y el nombre originales. Pero, en general, valía la pena. A menudo, las empresas chanchulleras cometían errores cuando empezaban en el mundo de los negocios y luego intentaban cubrir sus huellas. Nunca deja de sorprenderme que pueda obtenerse tanta información de los registros comerciales.
2. Del papeleo al trabajo de campo
El papeleo puede revelar mucho sobre una sociedad, pero es bidimensional. En la mayoría de los casos tendrás que explorar las tres dimensiones: eso conlleva apagar el ordenador, levantar el culo de la silla y desplazarte hasta la empresa. Una vez oí que alguien decía algo como que la investigación de diligencia debida no es preguntar si llueve, escuchar dos opiniones diferentes y anotarlas en un informe. Hay que mirar por la ventana, salir del despacho y ver si te mojas o no. Ahí tienes la respuesta.
El día después de mi encuentro con el cliente, decidí ir a las oficinas de Nakatomi Holdings. La Policía Metropolitana de Tokio había hecho una lista de las más de mil empresas fantasma que la Yakuza tenía en la ciudad, entre las que se incluían inmobiliarias, subcontratistas de la construcción, agencias de talento, corredurías, empresas de investigación privada y de auditorías, importadores e incluso una pastelería. Nakatomi no estaba entre ellas. Por el momento.
Según el registro más reciente de la empresa, Nakatomi Holdings se encontraba en un edificio de oficinas en Roppongi, algo que no resultaba poco usual de por sí. Japón tiene varios distritos de negocios donde las empresas suelen congregarse, y Roppongi era un hervidero de inversores y fondos extranjeros.
La sede de Lehman Brothers del país tenía las oficinas en Roppongi Hills, que era el centro neurálgico del capital de riesgo de los nuevos ricos. También había un centro comercial y un complejo cultural enormes. Los Yamaguchi-gumi, los Goto-gumi y los Inagawa-kai Tsukumasa-ikka habían estado implicados en un momento u otro en la intimidación de los propietarios que vivían en el área hasta que habían abandonado los locales. Muchos de ellos habían vendido las propiedades al gigante inmobiliario Mori Building o habían accedido a mudarse al bloque de apartamentos de alquiler barato, que se había convertido en un gueto elegante para los antiguos residentes.
La gente se refería a Roppongi como «High-Touch Town», y nadie sabía del todo a qué hacía referencia el nombre, pero, debajo de la superficie brillante, se escondía un torrente oscuro de vicio predatorio y sordidez. Por eso no resultaba sorprendente que Lehman Brothers y Goldman Sachs tuvieran oficinas en el área. Y tampoco lo era que Nakatomi Holdings estuviera instalado allí.
Un breve inciso. Por aquel entonces, el abogado que había trabajado para las empresas fantasma de la Yamaguchi-gumi todavía no se había infiltrado en Lehman Brothers. Eso les costaría trescientos cincuenta millones de dólares en 2008. Pero ese es el precio que hay que pagar por no hacer la diligencia debida. Cuando Tony, también conocido como Action, publique su libro en 2024, conoceréis todos los detalles.
Algo que uno aprende a buscar cuando intenta determinar la legitimidad de una compañía es eso a lo que yo llamo «incongruencia del territorio». ¿El negocio está en un área en la que esperarías encontrarlo? Por ejemplo, Nerima-ku es un barrio residencial prácticamente rural de Tokio. Encontrar una consultoría de inversiones allí haría que me saltaran todas las alarmas.
Una de las cosas más importantes y obvias que hay que hacer cuando compruebas la reputación de una empresa sospechosa es ir a la sede. Patear es una parte esencial del trabajo de un investigador. La policía japonesa, sobre todo la de homicidios, tiene un dicho para esto: «La escena del crimen, cien veces». El significado es obvio: debes volver al lugar del crimen una infinidad de veces, porque las pistas más importantes y las pruebas para resolver el caso estarán probablemente ahí.
Las oficinas de Nakatomi Holdings estaban en la última planta de un edificio a tres minutos de la estación de Roppongi. El edificio tenía nueve plantas y un sótano. Me presenté allí con el uniforme de una compañía de entrega de correo muy conocida en el país y con un paquete en una mano. Me veía un poco gordo con la camisa azul y blanca, pero no era un desfile de modelos, era un asunto de trabajo. Llevaba una gorra de color azul marino oscuro y unas gafas con montura negra que me protegían de los rayos UVA y me otorgaban un aspecto de ratón de biblioteca. También hacían que mi rostro resultara menos reconocible y fastidiaban a las cámaras de seguridad. Aunque no había nada que escondiera mi nariz de tengu,2 la gorra ayudaba.
Hice una cosa más antes de entrar. Me tomé una foto delante del edificio y se la adjunté en un correo electrónico a Michiel Brand, que era mi ayudante de investigación, y a Saigo. Si pasaba algo, por lo menos podría jugar la baza de que alguien sabía dónde estaba.
Michiel era la persona a la que confiaría que llamara a la policía si fuera necesario. Ella conocía a los agentes con los que yo tenía trato y en los que confiaba, y ellos responderían a su aviso.
Saigo era mi esbirro. Parecía una versión anime del monstruo de Frankenstein con piel gris y un traje negro. En el pasado, había sido una leyenda en los bajos fondos: impredecible, espontáneo y siempre arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Era un tsunami en toda regla. Me resultaba muy práctico cuando tenía que meter las narices en algún lugar siniestro o peligroso. Además, era una enciclopedia de las tradiciones y del conocimiento del mundo del crimen. Pero ese día no había podido acompañarme, tenía otros asuntos de los que ocuparse y no le pregunté cuáles. Así que debía pasar desapercibido.
Lo mejor cuando uno quiere entrar y salir de los edificios de Tokio para investigar es ser invisible; la segunda mejor opción es ir disfrazado de repartidor. La mayoría de las veces la gente ni se da cuenta de que estás ahí.
Por encima de la puerta principal había una gran cámara de seguridad fijada con remaches herrumbrosos, pero al entrar vi que no había cámaras en la habitación a la izquierda, donde se encontraban los buzones.
Los buzones revelaban mucha información de las empresas. Algunos tenían el nombre de la compañía grabado en el metal, hecho que otorgaba seriedad a la presencia de la empresa en el edificio. Nakatomi Holdings tenía el nombre escrito en mayúsculas en una etiqueta amarilla pegada al exterior del buzón, y no destacaba entre sus compañeros. Parecía que hubieran hecho la etiqueta con una cinta rotuladora Tepra, y se veían los restos de las etiquetas anteriores, lo que le daba al buzón un aspecto desaliñado e improvisado. Había montones de panfletos y trípticos de presentación embutidos en el interior, y uno ya se había caído al suelo. Aunque robar el correo es un delito, recoger algo del suelo no lo es. Como buen samaritano que soy, cogí algunos de los papeles del buzón abarrotado para hacer algo de espacio.
Mientras ponía un poco de orden, usé mi móvil amarillo con tapa y usé su cámara para sacar un par de fotos de los sobres. En 2006, los móviles japoneses eran una maravilla de la tecnología, y la palabra «iPhone» ni siquiera existía. En 1999, el gigante de las telecomunicaciones japonesas NTT Docomo lanzó al mercado un servicio de conexión a Internet llamado «i-mode» al que podían conectarse los teléfonos móviles adelantados para su época. Mientras los nipones jugaban a juegos, surfeaban la web e incluso veían la televisión en sus elegantes móviles con tapa, mis homólogos en Estados Unidos todavía usaban las cabinas para llamar y se mandaban mensajes en pantallas diminutas. Aunque los móviles japoneses también tenían sus defectos.
Casi todas las cámaras de los móviles están equipadas con el sonido de un obturador, y cuando sacas una foto, suena un ruidoso clic que resulta particularmente inquietante cuando alguien intenta pasar desapercibido. Lo hacen por un motivo. Japón siempre ha tenido un problema con los pervertidos, también conocidos como hentai, que se deleitan en tomar fotos a las mujeres desnudas o a la ropa interior femenina.
En este país, el simple hecho de ver unas bragas es suficiente para que algunos queden extasiados. Para mear y no echar gota. Hasta tienen una palabra, panchira, que significa ‘vislumbrar unas bragas’, y que hace referencia a la perversa excitación que el vistazo fugaz provoca en algunos. Cuando me dedicaba al periodismo, escribí varios artículos sobre ladrones de bragas que habían reunido colecciones masivas y a veces las ordenaban por colores, tallas y con encaje o sin él. Los hombres que no tenían las agallas ni el descaro de robar la ropa interior se contentaban con sacar fotos por debajo de las faldas. Los pervertidos de toda la vida eran más de tomar fotos de mujeres desnudas. Pronto convirtieron los móviles con cámara (el predecesor de los smartphones) en una herramienta esencial de sus arsenales. Los usaban para hacer fotos de la ropa interior de las colegialas, para fotografiar a hurtadillas a las mujeres en los cubículos del baño y, como es evidente, en las fuentes termales y los baños públicos. En el 2000, después de pillar a un famoso humorista de segunda grabando las bragas de una mujer en el metro de Tokio, los fabricantes de teléfonos decidieron añadir el sonido del obturador. Eso repercutió en el número de fotos sacadas a hurtadillas, aunque también hizo que tomar una foto de incógnito fuera un coñazo. Muchas cámaras digitales tenían el mismo sonido; el nostálgico ruido mecánico del obturador resulta útil para saber que has hecho la instantánea, pero no ayuda mucho en mi campo. Escuché que había un negocio en Akihabara donde desactivaban el sonido por un módico precio, pero puede que solo fuera una leyenda urbana.
Sabía que haría menos ruido si apuntaba las direcciones a mano en la libreta, pero tengo muy mala letra, tanto en el alfabeto japonés como en el latino, y quería cerciorarme de que tenía los datos correctos. Las fotos suelen ser mejores. Saqué varias y esperé que no hubiera nadie cerca.
Cuando acabé, me dirigí hacia el ascensor. Quería ver qué había en la última planta y hacerme una idea de cómo eran las oficinas de Nakatomi. En el ascensor también había una cámara de seguridad, aunque no habría sabido decir si funcionaba o no.
Salí del ascensor leyendo los datos del paquete que llevaba, que eran los del edificio de al lado. Había escrito una dirección incorrecta a propósito, y me alejé por el pasillo. La oficina de Nakatomi estaba cerrada, aunque tenía un bonito cartel en la puerta de metal. A un lado había un timbre y un interfono, y encima de la puerta había otra cámara (una muy nueva), que era diferente de las demás. Los remaches resplandecían y parecía un modelo de última generación. Revelaba un nivel de paranoia inusual para un negocio pequeño, así que tomé nota de ello. La puerta que daba a las oficinas tenía un buzón en la parte de abajo. Supuse que era para periódicos, boletines o puede que para depositar otras cosas. Había una ranura amplia para introducir publicaciones o impresos, pero no era lo bastante grande para meter la mano y sacar algo. Ya había hecho suficiente por un día, así que me fui. Era un buen comienzo.
Cuando llegué a casa, una casa compartida en Nishi-Azabu, me preparé una taza de café en la cocina. Me puse cómodo en el futón y empecé a leer los datos que había reunido.