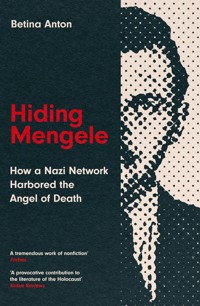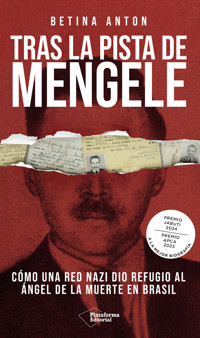
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Josef Mengele, el médico del horror de Auschwitz, murió en libertad. Tras la guerra huyó a Sudamérica y pasó sus últimos 18 años en Brasil, oculto bajo una identidad falsa y protegido por una red de simpatizantes nazis. Con un estilo vibrante y riguroso, Betina Antón reconstruye esta historia real con acceso a archivos secretos de la Mossad, entrevistas a quienes le dieron cobijo y documentos nunca antes publicados. Tras la pista de Mengele es una obra imprescindible para entender los vacíos de justicia en la historia reciente, la persistencia del odio y la fragilidad de la memoria. Un reportaje que se lee como una novela, que indigna y fascina a partes iguales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tras la pista de Mengele
Cómo una red nazi dio refugio al «Ángel de la muerte» en Brasil
Betina Anton
Traducción de Fernando Borrajo
Titulo original: Baviera Tropical, publicado por primera vez por Editorial Todavia en 2023.
Primera edición en esta colección: octubre de 2025
© Betina Anton, 2023
Published by special arrangement with LVB & Co. Agência e Consultoria Literária Ltda. and The Ella Sher Literary Agency.
© de la traducción, Fernando Borrajo, 2025
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2025
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 979-13-87813-42-0
Diseño de cubierta: Antonio F. López
Adaptación de cubierta y composición: Grafime, S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Para Pablo y Helena
Índice
Prólogo: Mi relación personal con el asunto Mengele o Las amenazas que recibí mientras investigaba un caso «peligroso»
1. Muerte en la playa o De cómo enterrar un cadáver con un nombre falso
2. El reencuentro de los gemelos de Mengele o Cómo llamar la atención de todo el mundo para capturar a un criminal
3. En busca de justicia o El juicio que nunca se celebró
4. Mantener el secreto después de la muerte o ¿Tú entregarías a tu padre?
5. Un científico en ciernes en la Alemania nazi o Cómo fue a parar Mengele a Auschwitz
6. Mengele en Auschwitz o El «tío bonachón»
7. Un año en Auschwitz o La masacre dentro de la masacre
8. La liquidación del campamento gitano o El ascenso de Mengele
9. La liberación de Auschwitz o El comienzo de una vida de prófugo
10. Justicia solo para algunos o La huida de Europa
11. Nazis en Buenos Aires o La nueva vida de Mengele
12. Operación Eichmann o Cómo desenmascarar nazis
13. Cómo fue a parar Mengele a Brasil o La lealtad de sus amigos nazis
14. Sin descanso en Serra Negra o Paranoia constante
15. La amistad con los Bossert o El círculo íntimo de Mengele
16. Solo en Eldorado o Fin de la vida en los suburbios
17. El mayor despliegue para la caza de un nazi desde la Segunda Guerra Mundial o El descubrimiento de la muerte de Mengele
18. La exhumación del cadáver de Mengele o Una duda omnipresente: ¿era realmente él?
Epílogo: Punto final o Un acuerdo improbable
Agradecimientos
Fuentes y referencias bibliográficas
Navegació estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Fuentes y referencias bibliográficas
Notas
Colofón
PrólogoMi relación personal con el asunto Mengele o Las amenazas que recibí mientras investigaba un caso «peligroso»
Uno de los primeros recuerdos de mi infancia está relacionado con una profesora, o al menos solo en apariencia. La tía Liselotte tenía una complexión europea, era delgada y llevaba el cabello rizado de manera artificial, como casi todas las mujeres en los años ochenta. Los niños la llamaban simplemente Tía, como exigían las normas del colegio, un islote germánico en el corazón de Santo Amaro. Siempre me hablaba en una mezcla de portugués y alemán, lo que me hacía sentir muy cómodo, pues esa era la jerga que usábamos en casa. Cuando hacía frío por la mañana, mi madre me hacía ir al colegio con los pantalones del pijama debajo de la ropa. La tía Liselotte se encargaba de quitarme el exceso de capas cuando salía el sol y el ejercicio físico me hacía sudar. Recuerdo que, cuando no quería participar en alguna actividad con los otros niños, me escondía debajo de su mesa. Nuestra clase tenía grandes ventanales que daban a un jardín… También recuerdo que correteábamos por la hierba y que a mí me gustaba exprimir las flores rojas porque pensábamos que tenían miel dentro. Una pequeña valla de madera y unas matas de azaleas nos separaban de los alumnos «mayores». Yo me sentía seguro en aquel pequeño universo. Pero un día todo cambió de repente. Nos dijeron que la tía Liselotte no volvería al colegio. Ni siquiera se despidió. Aquello fue un duro golpe a mitad de curso. Otra mujer, de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo, la reemplazaría sin más. Yo solo tenía seis años, y me resultaba muy raro quedarme sin mi profesora de un día para otro. ¿Por qué no iba a volver? ¿Qué había ocurrido? Los profesores hablaban en voz baja y con gesto serio sobre aquella cuestión. Yo no sabía muy bien qué había pasado, pero mi intuición infantil me decía que no se trataba de nada bueno.
La tía Liselotte, en cuyas manos nuestros padres nos ponían todas las mañanas, había dado protección al nazi más buscado del mundo en aquella época: Josef Mengele. Durante diez años, mi maestra acogió al fugitivo en su propia casa del barrio de Brooklin, no lejos del Colegio de Santo Amaro, en el sur de São Paulo. Los fines de semana, Mengele y la familia de Liselotte iban a descansar a una pequeña granja situada en Itapecerica da Serra, un municipio próximo a las playas de Bertioga. Mengele se atrevía a ir a recoger a Liselotte a la puerta del colegio, sin que nadie imaginase siquiera la identidad de aquel viejo nazi, que lucía un bonito gabán de estilo europeo y un sombrero de fieltro. Liselotte le presentó al director del centro diciéndole que era un amigo de la familia. (Nada que despertara sospechas en un colegio donde estudiaba la comunidad germánica. Casi todos tenían un pariente alemán, suizo o austriaco.) Fue también Liselotte quien enterró a Mengele con un nombre falso en el cementerio de Embu en 1979, para que nadie descubriese su verdadera identidad ni siquiera después de muerto. Así evitaba las preguntas de las autoridades, los cazanazis y las víctimas que pedían justicia.
Durante más de seis años, Liselotte pensó que aquella historia había quedado relegada al olvido y que el asunto estaba enterrado. La maestra siguió con su vida normal, dando clase a los niños pequeños en el colegio alemán. Sin embargo, en junio de 1985, el secreto salió a la luz sin que nadie lo esperara y su vida dio un giro inesperado. No solo tuvo que abandonar la escuela de forma repentina, sino que, aparte de que la comunidad la miraba con malos ojos, empezó a recibir amenazas anónimas por teléfono, lo que la obligó a acudir en varias ocasiones a la jefatura de policía para dar explicaciones. Terminó siendo acusada de tres delitos: ocultación de un prófugo, falsedad en documento público y falsificación de documentos. De los treinta y cuatro años que Mengele vivió en la clandestinidad después de la Segunda Guerra Mundial, al menos dieciocho los pasó en Brasil y los últimos diez bajo la protección de Liselotte y su marido. Durante todo ese tiempo, no se le ocurrió entregarlo a la policía. Evidentemente, si le hubiera confesado aquello a la Policía Federal, habría tenido graves problemas con la justicia. Por eso prefirió hacerse la víctima y decir que tenía miedo de comunicar a las autoridades la presencia de Mengele en Brasil, puesto que había recibido amenazas. Al parecer, ciertas personas relacionadas con el médico nazi le habían dicho que mantuviese la boca cerrada si quería proteger a sus hijos. Esa versión, aunque tal vez fuese cierta, era incompleta. En el fondo de su corazón, Liselotte pensaba que no había nada de malo en cobijar a un infame asesino nazi. Según su razonamiento (y usando sus propias palabras), ella solo pretendía ayudar «con buena intención» a una persona «en apuros». Sin embargo, Mengele no era tan solo un «amigo». Era un fugitivo de la justicia alemana, y además responsable de innumerables asesinatos, según la orden de detención emitida por el Tribunal de Justicia de Frankfurt. Es cierto que Mengele entró en la vida de Liselotte sirviéndose de un nombre falso, por lo que esta no podía saber, al principio, quién era en realidad aquel individuo. Cuando descubrió su verdadera identidad, ya era demasiado tarde. La asombrosa revelación de que aquella persona resultaba ser un criminal de guerra no enfrió su relación, sino todo lo contrario. Liselotte siguió prestándole apoyo hasta el final.
Su marido, Wolfram, le contó a la policía que Mengele era consciente de que medio mundo lo andaba buscando por las atrocidades cometidas entre mayo de 1943 y enero de 1945, veinte meses durante los cuales ejerció de médico en Auschwitz. A diferencia de lo que muchos creen, Mengele no era el médico jefe de aquel inmenso campo de exterminio. Ese puesto lo ocupaba el doctor Eduard Wirths, responsable de todas las actividades médicas llevadas a cabo en el mayor campo de concentración construido por los nazis. Eran tales sus dimensiones que el complejo estaba dividido en tres secciones: Auschwitz I (campo principal o Stammlager), Auschwitz II (Birkenau) y Auschwitz III (Monowitz). El doctor Mengele empezó ocupándose del «campo gitano». Una vez exterminados los cíngaros (casi tres mil hombres, mujeres y niños murieron en las cámaras de gas), Mengele fue ascendido a médico jefe de Birkenau.
Una de las principales funciones de Mengele como Lagerärtz (médico de un campo de concentración) consistía en seleccionar a los prisioneros que iban a morir en las cámaras de gas y separarlos de aquellos que todavía eran aptos para trabajar. Aquella «selección» era la antítesis de la profesión médica, que consiste en salvar vidas, no en acabar con ellas. Hermann Langbein, un prisionero austriaco que trabajaba de secretario del doctor Wirths, observó que aquella inversión de valores suponía un cargo de conciencia para algunos médicos, sobre todo para los que se tomaban en serio su formación y no eran demasiado partidarios del nazismo. Evidentemente, ese no era el caso de Mengele, que estaba dispuesto a trabajar incluso en su tiempo libre y no tenía ningún reparo en enviar a las cámaras de gas a los más desvalidos. Su principal objetivo era encontrar, entre los recién llegados, gemelos idénticos, enanos y otras personas con características físicas inusuales que le sirvieran de cobayas para sus experimentos. Quizá fue su obsesión por la selección lo que le valió el sobrenombre de «Ángel de la muerte». Cuando se presentaba en los barracones, los prisioneros se echaban a temblar, pues todos sabían qué significaba que él estuviera allí: que alguno de ellos iba a morir.
Lo que lo hizo tristemente célebre en todo el mundo no fue su afición por seleccionar seres humanos ni su terrible sobrenombre, sino la revelación de sus macabros experimentos con personas. Eso no se supo hasta los años sesenta, después de que algunas víctimas del médico hicieran públicas sus declaraciones en dos juicios famosos: el del nazi Adolf Eichmann, en Jerusalén, y el denominado «proceso de Auschwitz», en Frankfurt. A medida que se tenía un conocimiento más detallado de los experimentos de Mengele, en la imaginación popular se forjó la imagen de un pseudocientífico capaz de cualquier cosa para mejorar la «raza aria». Esa imagen terminó reflejándose en la industria cultural angloamericana. Mengele pasó a ser un personaje de ficción en el libro Los niños del Brasil (1976), del escritor Ira Levin, que fue adaptado al cine en 1978. En la película, Gregory Peck interpreta a Mengele, y Laurence Olivier a un cazanazis. Más tarde, en 1986, el grupo de thrash metal Slayer le «dedicó» una canción al Ángel de la muerte. Podría decirse que, décadas después de la liberación de Auschwitz, Mengele pasó de verdugo a símbolo siniestro de la cultura pop.
Aunque se crea lo contrario y así lo refleje la ficción, Mengele no era un pseudocientífico loco y solitario. De hecho, contaba con el apoyo de una institución científica de enorme prestigio en el Tercer Reich: el Kaiser Wilhelm Institut de Berlín. A esa institución enviaba Mengele muestras de sangre, diferentes órganos corporales e incluso los ojos arrancados a algunos prisioneros de Auschwitz, niños incluidos. El joven médico soñaba con crear una especie de imperio científico que le permitiera culminar una brillante carrera profesional después de la guerra. Dispuesto a alcanzar su objetivo, Mengele aprovechó al máximo la libertad de la que gozaba en el campo de concentración para cometer toda clase de atrocidades con el fin de satisfacer su curiosidad científica, amparándose en la ideología racista y antisemita de los nazis y en la idea de que todos los prisioneros, tarde o temprano, estaban condenados a morir. Auschwitz era un gran almacén de material humano para sus investigaciones privadas. Y la lista de cuestiones que quería investigar era muy extensa: las anomalías del crecimiento (como en el caso de los enanos), los métodos de esterilización, los trasplantes de médula ósea, el tifus, la malaria, el noma (una enfermedad que afecta principalmente a niños desnutridos), las deformaciones anatómicas (como las jorobas y los pies zambos) y la heterocromía (personas con iris de diferente color). Por no hablar de los gemelos idénticos, que ya despertaban mucha curiosidad en la década de 1930. Parece difícil que un solo científico abarque tantas y tan diversas cuestiones. Como escribió la historiadora Carole Sachse, aquel delirio científico descontrolado no era más que una demostración de arrogancia. Por si no fueran suficientes las distintas líneas de investigación, Mengele también coleccionaba esqueletos de judíos, embriones humanos y neonatos muertos.
Las historias sobre los crueles y misteriosos experimentos de Mengele siempre me han obsesionado, sobre todo sabiendo que, mientras se ocultaba de la justicia, vivía bajo la protección de mi seño de la guardería. Durante años sentí gran curiosidad por las cosas que había hecho y, sobre todo, por las razones que lo habían llevado a hacerlas. ¿Qué había detrás de tanta maldad? Recuerdo que en la televisión los domingos emitían programas en los que se hablaba de experimentos humanos. Eran siempre estremecedores, como también lo era el hecho de que un hombre de esa ralea hubiera frecuentado impunemente lugares tan próximos a mi casa y que hubiera sido tan amigo de mi profesora. Siempre quise saber por qué oscuras razones protegió la tía Liselotte a Mengele. En Europa y Estados Unidos se han publicado varios libros sobre él, pero aquí en Brasil, el país donde más tiempo permaneció oculto, no se ha escrito ninguno que profundice en la personalidad de ese monstruo. Como periodista con más de veinte años de experiencia, creí llegado el momento de abordar esa historia. Comencé a desentrañar la vida de Mengele leyendo libros extranjeros y, posteriormente, buscando documentos relacionados con él e indagando sobre las personas que mejor lo conocieron. Un personaje fundamental era, sin duda, la tía Liselotte, la mujer más cualificada para contarme lo que había sido de Mengele durante los años en que estuvo oculto en Brasil. Pero, ¿cómo dar con ella al cabo de treinta años? En internet su nombre aparecía en varias publicaciones de 1985, cuando se encontró el esqueleto de Mengele en el cementerio de Embu; la prensa internacional dedicó más páginas a aquel acontecimiento que a la muerte, unos meses antes, del presidente Tancredo Neves. Después de aquello, no se volvió a mencionar a Liselotte, que desapareció del radar. Entonces decidí hablar con los empleados del colegio que la habían conocido. Una antigua profesora, que siempre había sido muy atenta conmigo, se negó a responder a mi mensaje, probablemente a causa de la naturaleza de las preguntas. A pesar de mi empeño, no encontré información sobre la tía Liselotte y no pude determinar siquiera si aún seguía viva. Al final conseguí ponerme en contacto con el entonces director del colegio alemán, con el que mantuve una conversación. El director me dijo: «Por lo que yo sé, sigue viva, en efecto. La vi tres o cuatro veces en el ayuntamiento de São Paulo. Suele acudir a la sesión especial en honor de los inmigrantes de lengua alemana». «Liselotte sigue con vida», pensé con una mezcla de alivio y aprensión. La única forma de hablar con ella era presentarse en su casa.
La dirección de mi profesora en la época de Mengele aparecía en diversos lugares: revistas, periódicos, documentos oficiales e incluso libros extranjeros. Solo faltaba comprobar si seguía siendo la misma. Decidí acercarme hasta allí. Llegué a la casa un domingo, poco antes de las 11 a.m. Frente a la verja había un coche aparcado. Desde la acera, a través de la ventana, se veía a alguien leyendo el periódico en el cuarto de estar. Llamé al timbre. La persona que estaba sentada en el sillón ni siquiera se movió. Estaba a punto de llamar otra vez cuando una señora se asomó a la ventana del primer piso. ¡Dios mío, era ella! Era como encontrarse en la realidad con un personaje de ficción. Le dije que era una antigua alumna suya y que ahora trabajaba como periodista. Ella me preguntó qué se me ofrecía. Le respondí que se lo contaría si bajaba a la verja donde yo me encontraba. Lo dudó unos instantes, pero al final accedió. Ciertamente, el hecho de que la llamara «tía Liselotte» despertó su curiosidad… o quizá la halagó. Cuando bajó a la calle, sonrió y me estrechó la mano. Los dedos ligeramente curvos delataban su edad. Permanecimos frente a frente, separadas por aquella verja que solo nos llegaba a la cintura. Le expliqué que quería escribir un libro sobre Mengele. Ella replicó que no hablaba sobre ese asunto con nadie, ni siquiera con sus propios hijos.
—Me han ofrecido mucho dinero por una entrevista, pero no quiero hablar de ello —sentenció.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Porque no sirve de nada. Unos piensan que las cosas fueron así, y otros que no —respondió.
Entonces continuamos la conversación, pero hablando de trivialidades. De repente, Liselotte hizo una confesión casi incomprensible: «Se suele pensar que con la edad todo sale a la luz. Pero no es así. Todo va bien». Terminó la frase sin explicar qué había querido decir, se rio y continuó hablando con su fuerte acento extranjero y un portugués apenas pasable. «Mira, es así, si no cuento nada, los judíos me dejan en paz. De modo que no conté nada. Porque yo tenía familia, así que no hablo de ello», dijo. «Pero, ¿qué judíos te dijeron eso?», le pregunté. Silencio. «Fue Menájem Rossack. Él era el Nazijäger». Un Nazijäger es un cazanazis; Menájem Rossack existió de verdad y estuvo en São Paulo cuando se exhumaron los huesos de Mengele. Era el jefe de la unidad especial israelí encargada de apresar a los criminales de guerra nazis. Tras una breve pausa, Liselotte mencionó otro nombre ininteligible y dijo que se trataba de un cónsul. «¿A qué cónsul se refería?», pensé. «¿Te han amenazado alguna vez?», pregunté. «No, no amenazan a nadie. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? No puedes», contestó en un tono entre irónico y burlón. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido de ayudar a su «amigo», cuidándome mucho de no nombrar directamente a Mengele, pues para ella constituía una especie de tabú. «Esa es otra cuestión, porque tengo dos hijos, ¿sabías?», respondió. «Pero, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con tus hijos?», intenté comprender. «¿Conoces los Gesetze del Talmud?», me preguntó, mezclando una vez más el portugués con el alemán. «Según las leyes del Talmud, llegan hasta el séptimo hijo de la familia. No tengo miedo, pero no puedo», añadió. Liselotte no explicó qué quería decir. En el Talmud, la compilación de las leyes y tradiciones religiosas de los judíos, hay un pasaje sobre la venganza en la séptima generación. Se remonta al Génesis bíblico: el castigo del delito de Caín no se impone hasta la séptima generación, cuando su descendiente Lamec lo asesina. ¿Acaso creía que sería castigada en futuras generaciones?
A medida que la conversación se volvía más enigmática, mi profesora de guardería empezó a darme un poco de miedo. La calle estaba vacía. La persona del sillón seguía dentro de la casa. ¿Quién sería? Liselotte continuaba contándome cosas mientras decía que no iba a hablar del caso Mengele. Respondía a muchas preguntas asintiendo con la cabeza o dirigiéndome una sonrisa siniestra… La conversación se aceleraba. De repente me preguntó: «¿Quieres saber una cosa?». «Sí», respondí, no sin cierta desconfianza. «De amiga a amiga, abandona este caso». Abrí los ojos de par en par. ¿Por qué me decía eso? ¿Era una amenaza? Enseguida me di cuenta de qué se trataba. «Es mejor para ti», prosiguió. «Hay muchísimas cosas que todavía nadie conoce… te lo aseguro», dijo echándose a reír. «Entonces tienes que contármelas», insistí. «No», repuso con gravedad. «No, porque el acuerdo al que he llegado con ellos… es muy importante. Cuando alguien te dice: “mira, tú tienes hijos…”», dando a entender que aquellos hombres la habían amenazado de verdad.
Se hizo otro gran silencio entre nosotras. Mi miedo iba en aumento. ¿Adónde quería ir a parar con todo aquello? ¿Me estaría amenazando? «Es mejor no remover este asunto. Hay mucho dinero en juego. Mucho dinero», repitió en su tono enigmático. Yo estaba tan asombrada que no sabía qué responder. A pesar de la tensión que se había creado entre nosotras, continuamos hablando. Me preguntó si tenía marido e hijos. Quise pensar que aquellas eran las preguntas normales de una antigua conocida, pero enseguida me sentí como en un interrogatorio. Cada vez estaba más tensa. Liselotte no paraba de proferir amenazas, unas menos veladas que otras. «Investiga otro asunto que no sea tan peligroso. Porque este caso lo es, créeme», dijo. «Pero, ¿quién crees que supone un peligro para mí?», le pregunté haciéndome la tonta. Otro silencio. «No te lo pienso decir», contestó. Yo no salía de mi asombro. Intenté aparentar normalidad. Le hice una última pregunta sin importancia con el fin de distender la conversación: «¿Echas de menos el colegio?». Su respuesta fue: «No lo echo de menos. Pero estoy satisfecha con mi vida. Mucha gente me odia, pero… ¿qué se le va a hacer? Sé que no he hecho nada malo, y ya está». Le deseo que pase un domingo feliz y le digo que le haré saber cuándo publico el libro. Me alejo caminando, doblo la esquina y, ya fuera de su vista, acelero el paso. En ese momento estoy segura de que no quiero volver a hablar del asunto. Estoy muerta de miedo. Cuando llego a casa, les cuento a mis hermanas lo de las amenazas que recibí. Se ríen de mí por tenerle miedo a una anciana de noventa años. Intento relajarme y digo: «Una nonagenaria que fue capaz de dar refugio a Josef Mengele, ¿con quién se relaciona?»
Después de hacerme esa pregunta muchas veces, he llegado a la conclusión de que nadie sobrevive más de treinta años siendo perseguido por el Mosad —el centro nacional de inteligencia israelí—, con una orden de detención del Gobierno alemán y seis cazanazis pisándole los talones, a menos que cuente con una red muy bien organizada. Y esa red no era una enorme estructura como ODESSA, la mítica organización encargada de proteger a los oficiales de las SS tras la Segunda Guerra Mundial. Su existencia, por cierto, no ha sido demostrada, y el propio Wolfram afirmó no haber recibido jamás apoyo alguno de ninguna entidad nazi. Lo que Mengele encontró aquí en el Brasil, sobre todo en el estado de São Paulo, fue una comunidad de fieles admiradores suyos: inmigrantes europeos cuya vida estaba en cierto modo relacionada con la del Ángel de la muerte. Mengele creó aquí su Baviera Tropical, un lugar donde podía seguir hablando alemán y conservar sus costumbres, sus creencias, sus amistades y la conexión con su patria. Y, lo que es mejor, con un clima mucho más agradable que el de Alemania. Tal vez se sintiera «acosado», como decía Liselotte, pero nunca corrió realmente el peligro de afrontar el castigo que merecía por los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que cometió a lo largo de su vida.
Este libro no es una novela. Escribí esta historia tras analizar durante años miles de documentos oficiales como los que contenía el expediente de la Policía Federal. También encontré casi un centenar de cartas escritas por Mengele o que le enviaron a él, de las que la policía se incautó en casa de Liselotte y Wolfram Bossert y que terminaron olvidadas en una caótica dependencia del Museo de la Policía Federal en Brasilia. Examiné revistas, periódicos y telediarios de aquella época para comprobar las declaraciones de los testigos y de quienes participaron en esta historia. También realicé numerosas entrevistas, como las que mantuve con personas que se relacionaron con Mengele en Brasil, médicos del equipo que identificó su esqueleto, supervivientes de Auschwitz, investigadores europeos y estadounidenses, e incluso agentes del Mosad, como, por ejemplo, Rafi Eitan, quien, con noventa años, concedió una de sus últimas entrevistas precisamente para la redacción de este libro. En su despacho de Tel Aviv, donde nos reunimos un soleado domingo por la tarde, me contó que había llegado a estar muy cerca de Mengele en Brasil y que el Mosad le asignó aquella misión a un agente brasileño. Le pregunté por qué no se había hablado nunca de eso. Con la cortesía que lo caracterizaba, se encogió de hombros y se limitó a decir: «No es culpa mía». Dicho de otro modo, él no tenía la culpa de que ningún periodista hubiera aireado esta historia hasta entonces. Al igual que Rafi Eitan, otros entrevistados, al ser bastante mayores, murieron antes de ver publicado este libro. Fue también el caso de Eva Mozes Kor, una de las principales activistas de entre todos aquellos gemelos que fueron víctimas de Mengele. Eva contestó a mis preguntas por correo electrónico desde Indiana, donde vivía y dirigía un museo del Holocausto y un centro educativo. Murió poco después de la entrevista, a los 85 años, mientras organizaba otro viaje pedagógico a Auschwitz, como era su costumbre todos los veranos.
El resultado de este arduo trabajo de investigación no es una biografía de Mengele. Ello se debe a que ya se han publicado algunas en otros países y a que yo no quería dar publicidad a un asesino divulgando detalles de su vida personal que no le importan a nadie. El resultado de este trabajo es una historia asombrosa, un auténtico thriller elaborado con hechos reales, utilizando las mismas palabras que se emplearon y grabaron en entrevistas o documentos. Casi todas las citas van acompañadas de notas a pie de página para que el lector sepa de dónde procede la información; preferí no usar las notas en este prólogo, pero no porque no esté basado también en datos verídicos, sino porque quería que el texto fuese más libre en la introducción del libro. El hilo conductor serán los crímenes que cometió Mengele, a partir de los cuales conoceremos a sus víctimas, así como el estado de la ciencia médica en el Tercer Reich, las penas impuestas a otros médicos nazis y los nombres de las personas que propiciaron su huida. Y al final llegaremos a la gran pregunta que se hace este libro: ¿cómo es posible que un asesino de tal magnitud y sus cómplices quedasen impunes?
1.Muerte en la playa o De cómo enterrar un cadáver con un nombre falso
Bertioga, Brasil – febrero de 1979
Hacía una tarde preciosa y ese día aún no había salido a la calle. Las puertas y las ventanas estaban casi siempre cerradas, aunque hiciera un calor bochornoso en verano.1 Los vecinos no sabían quién había dentro. Él era muy reservado y desconfiaba de los extraños. Había llegado solo procedente de São Paulo el día anterior, después de un agotador viaje en autobús por sinuosas carreteras y de una larga travesía en ferry. Sus amigos, Wolfram y Liselotte Bossert, ya lo estaban esperando con sus hijos. El anciano adoraba a aquellos niños: Andreas tenía doce años y Sabine catorce. Aun así, se resistió un poco antes de aceptar la invitación a pasar un tiempo con ellos en Bertioga. Decía que estaba muy cansado. Si aceptó fue solo porque pensaba que su vida ya se estaba acabando.2 Últimamente se mostraba muy irritable y nervioso, y antes del viaje había reñido con Elsa, su antigua asistenta. El caso es que ella le caía bien, pero el sentimiento no era recíproco. Otra razón para relajarse aquella cálida tarde. Decidió salir de la casa de verano para bañarse en el mar. La familia al completo lo acompañó hasta la playa. Estaban tan unidos que parecían parientes. Conocía a los niños desde que eran pequeños, y todo el mundo, incluso los adultos, lo llamaba «tío Peter» o simplemente «Tío».
Los cinco sabían hablar portugués con fluidez, pero preferían comunicarse en alemán, que era su lengua materna. El tío Peter era originario de Baviera, en el sur de Alemania. Wolfram y Liselotte eran austriacos y ya estaban casados cuando decidieron venir a Brasil en 1952, atraídos por la botánica, sobre todo ella, a la que siempre le gustaron las plantas y las aventuras en la naturaleza. También sabían que aquí había una gran comunidad germanohablante, lo que les abriría muchas puertas en un país desconocido. Abandonaron Europa durante la Guerra Fría por temor a otro conflicto armado en el continente. En aquella época reinaba en Austria, que seguía ocupada por los aliados, un clima de incertidumbre. Por no mencionar el hecho de que el país estaba pegado al telón de acero, la línea imaginaria que separaba el mundo capitalista del comunista. Además Liselotte y Wolfram tenían todavía muy reciente la Segunda Guerra Mundial y no querían repetir una experiencia similar.
Los bombardeos nocturnos de los aliados sobre Graz, la ciudad donde vivía Liselotte y que es la segunda más grande de Austria, le dejaron el corazón tocado, como decía ella. Desde entonces hasta que murió, su ritmo cardíaco no volvió a ser normal. Cuando Adolf Hitler invadió Polonia dando comienzo a la guerra, Liselotte tenía trece años. El conflicto puso su mundo patas arriba. Sus tíos murieron luchando por el Tercer Reich.3 Wolfram luchó en el Ejército alemán, pero no llegó a pasar de Scharführer, el equivalente a cabo en el escalafón militar. El tío Peter había llegado mucho más lejos, y Wolfram lo admiraba por ello. Alcanzó el rango de Hauptsturmführer, que equivale a capitán. Además, formaba parte de las temidas SS, o Schutzstaffel, unas fuerzas especiales creadas para la protección de los altos mandos del partido nacionalsocialista y que terminó convirtiéndose en un grupo de elite con su propio ejército.
Sin embargo, no fue el dinamismo del tío Peter en las SS o en el frente lo que lo hizo famoso años más tarde, sino sus actividades como médico en el campo de exterminio de Auschwitz. Josef Mengele era su verdadero nombre, dato que nadie debía saber en América. No se podía hablar de ello delante de otras personas, especialmente los niños, que ignoraban por completo el oscuro pasado del tío Peter. Lo que importaba en aquel momento era llegar hasta el mar. La playa estaba a unos trescientos metros de la casa que los Bossert alquilaban todos los veranos a otra austriaca, Erica Vicek, que se consideraba una «firme antinazi». Ni se imaginaba ella quién era el invitado especial al que solían recibir sus inquilinos.
A finales de la década de 1970 Bertioga estaba aislada del resto del mundo, y llegar hasta allí requería paciencia. Había que pasar por la isla de Santo Amaro, en Guarujá. Desde allí se podía cruzar el canal en ferry. Los viajeros debían armarse de paciencia, pues el corto trayecto podía durar varias horas, en función de los horarios del transbordador. Eso no desanimaba a los numerosos europeos que vivían en Brasil y disfrutaban de aquellas costas durante las vacaciones. Además de los austriacos, algunos alemanes, suizos, italianos, franceses y húngaros tenían viviendas vacacionales allí. Aquel tranquilo y hermoso lugar era ideal para relajarse. La gente no cerraba con llave los coches y dejaba las ventanas y las puertas de las casas abiertas, pues aquello era un remanso de paz. Nada que ver con la vida en São Paulo o Guarujá, que estaba ahí al lado, con sus playas de moda y sus costosos inmuebles. Muchos turistas aprovechaban aquella tranquilidad para pasarse horas pescando mújoles, que abundaban en Bertioga, como ya había atestiguado Hans Staden hacía más de cuatro siglos. El aventurero alemán fue el primero en publicar un libro sobre las maravillas y peligros de aquella región repleta de indígenas en el siglo xvi. (Staden fue hecho prisionero por los tupinambás, que eran caníbales, y a punto estuvo de terminar en el caldero.) Otra forma habitual de pasar el tiempo durante aquellas largas temporadas de vacaciones era jugar a las cartas. Al menos una vez a la semana, un grupo de europeos de diversas nacionalidades se reunía para armar una timba; ya entonces se rumoreaba en las tertulias sobre la presencia de nazis ocultos en aquella región.4
Enseada, la playa principal de Bertioga, no era precisamente la Costa Azul. El color del mar era casi castaño como consecuencia de la descomposición de la rica vegetación del bosque atlántico que se extiende por toda la zona. A los turistas no les importaba la tonalidad del agua, que desde lejos parecía sucia. El encanto del lugar parecía residir en otra cosa: el mar era ideal para la natación, a diferencia de lo que ocurría en muchas playas de la costa de São Paulo. Con un poco de suerte, algunos días era como una piscina para los niños. Otras veces el mar podía embravecerse y, durante las temporadas de vacaciones, no era raro que los socorristas informasen de algún ahogamiento. Los doce kilómetros de playa, con una ancha franja de arena, eran magníficos para jugar al fútbol, que era lo que estaban haciendo algunos hombres aquel miércoles por la tarde.
Mientras la pelota rodaba por la arena, los Bossert y el tío Peter se metieron en el agua. Como enseguida empezó a notarse la resaca, Liselotte prefirió quedarse con sus hijos en aguas poco profundas. El Tío nadaba muy bien, pero aquel día Andreas vio que levantaba un brazo pidiendo ayuda. Parecía que se estaba ahogando. Liselotte pensó que le había dado un infarto, y Wolfram acudió de inmediato a auxiliarlo. Cuando lo sujetó, el anciano ya respiraba con dificultad. Andreas fue a toda prisa hasta la arena para coger un flotador de poliestireno y lanzárselo a su tío. Otras personas intentaron sumarse al rescate. Los dos socorristas que había en el único puesto de la playa vieron lo que pasaba y fueron corriendo al lugar del suceso. Wolfram ya había conseguido arrastrar a Peter hacia la orilla y se encontraba con el agua a la cintura, pero aun así no podía salir del mar. Los socorristas tuvieron que sacarlos a los dos. Le hicieron al anciano un masaje cardíaco para intentar reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. El tío Peter había muerto.
Alguien llamó al centro de emergencias. Desde allí confirmaron más tarde lo evidente: ya no se podía hacer nada.5 La desesperación se apoderó de Liselotte, que se abrazó al cadáver y no quería soltarlo.6 Su marido no se encontraba bien porque había estado a punto de ahogarse intentando salvar a su amigo. Una ambulancia trasladó a Wolfram al hospital, mientras que Liselotte permaneció en la playa con el ahogado. Los socorristas redactaron un informe y avisaron a la policía militar (PM). Al mando de la comisaría de Bertioga se encontraba esa tarde el cabo Espedito Dias Romão, un hombre negro alto y fuerte. Es una ironía del destino que fuese precisamente él el agente encargado de consignar la muerte de Mengele, a quien los negros le daban pavor; el tío Peter era partidario de la esclavitud, que según él «nunca debió ser abolida».7
Al llegar a la playa, el cabo Dias Romão vio el estado de nervios en que se hallaba Liselotte, quien le dijo que su tío había muerto. El agente pidió la documentación del fallecido, que evidentemente estaba en la casa. Una vez allí, Liselotte mostró a la policía un carné extranjero en el que figuraba el nombre de Wolfgang Gerhard, nacido en Leibnitz (Austria) el 3 de septiembre de 1925. Un cálculo rápido indicaba que el carné pertenecía a un hombre de 53 años. El cadáver era el de una persona de 67 años, catorce más de lo que constaba en su documentación. El joven policía no se dio cuenta de esa diferencia. Con el carné ante sus ojos, redactó el informe policial sin sospechar nada. En lo único en lo que se fijó fue en la nacionalidad: austriaca.8 Liselotte dio la dirección de su casa de São Paulo, como si Peter viviese con ella. El cabo Dias, que hasta entonces prácticamente no había oído hablar del nazismo ni del Holocausto, se limitó a anotar los detalles, que posteriormente entregó a la Policía Civil y a los bomberos. Para él, aquel suceso era un mero trámite burocrático en el que debía describir el accidente: «ahogamiento como consecuencia de una enfermedad súbita». El agente pidió un coche fúnebre para trasladar el cadáver al Instituto Médico Forense de Guarujá. Como el coche tardaba en llegar, el fallecido hubo de permanecer tumbado en la arena, con unas bermudas como única vestimenta. Una mujer se acercó a él y encendió una vela a su lado. Las madres que aún quedaban en la playa reunieron a sus hijos y se los llevaron de allí para que no vieran la escena. Se hacía tarde y el coche fúnebre estaba tardando en llegar.
El cabo Dias Romão se quedó haciendo compañía a Liselotte. Esta mantuvo la cabeza gacha casi todo el tiempo, sin dejar de mirar a su amigo. No habló con el policía más de lo estrictamente necesario. Para quienes estaban observando la escena, parecía el comportamiento normal de una persona que acaba de perder a un ser querido. Pero en el caso de Liselotte no era solo la tristeza la que dominaba sus pensamientos; debía solucionar muchos problemas prácticos. Tenía que decidir rápidamente qué hacer a continuación. La preocupaba el hecho de que sus hijos tuvieran que pasar la noche en casa de una vecina a la que apenas conocía, y el de que su marido estuviese en el hospital. Aparte de eso, tenía ante sí a uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. ¿Cómo iba a revelar ahora la identidad del hombre al que había ayudado a ocultarse durante tanto tiempo? Debía resolver todos esos problemas y dudas ella solita, y sin levantar sospechas.
La primera decisión que tomó fue la de ceñirse a la versión de que el muerto era Wolfgang Gerhard, como decía la documentación. Aunque decidiese revelar la verdad, no podría sostener sus afirmaciones porque el nombre y los datos del carné eran auténticos. Lo único falso era la foto. La original de Wolfgang había sido reemplazada cuidadosamente por una de Mengele, que entonces era ya un hombre mayor con un gran mostacho. Su nombre, siendo ya muy conocido, no podía aparecer en un carné de identidad sin llamar la atención. Para los registros brasileños, Josef Mengele y el tío Peter no existían; del único del que se tenía constancia era de Wolfgang Gerhard, el amigo austriaco que les presentó al nazi a los Bossert. Antes de regresar a Austria, Gerhard cedió toda la documentación que había obtenido en Brasil. Pensó que ya no la necesitaría en Europa y que le sería muy útil a Mengele para seguir moviéndose clandestinamente sin ser descubierto. Ante semejante embrollo, Liselotte decidió ser práctica; como quería poner fin a todo aquello, optó por «seguir el curso normal de los acontecimientos», según le dijo a la Policía Federal años más tarde.9
Era ya casi de día cuando empezaron a examinar el cadáver en el Instituto Médico Forense. El médico de guardia, Jaime Edson Andrade de Mendonça, dictaminó que la causa de la muerte había sido «asfixia debida a inmersión en el agua», esto es, ahogamiento. No le pareció necesario practicar una autopsia o cuestionar la identidad o la edad del fallecido. Para un forense, una diferencia de catorce años no tiene demasiada importancia a la hora de examinar un cadáver de esa franja etaria. Lo que cuenta es el estado de conservación de cada persona, que depende del valor que diese en vida a su propia salud. Además, el agua hace que los tejidos se arruguen, lo que dificulta el establecimiento preciso de la edad. El doctor Andrade no hizo referencia a nada de eso. Se fio de la documentación que presentó Liselotte y firmó el certificado de defunción.
Agotada, aquella mujer de mediana edad se ocupó de todos los detalles, como si hubiera fallecido alguien de su propia familia. Buscó ropa para vestir al muerto: pantalones, cinturón, camisa y calcetines. Le insistió al empleado de la funeraria en que dejara los brazos del difunto extendidos y pegados al cuerpo. A ella se lo había pedido el propio Mengele. Este decía que se sentía como un soldado, y como tal quería que lo enterrasen. Extraña petición, pues en Brasil se entierra a los muertos con las manos cruzadas sobre el pecho. El funcionario fue discreto y permitió que se cumpliera aquel deseo sin hacer ninguna pregunta.10
Sin embargo, quedaba pendiente una cuestión: ¿qué hacer con el cadáver? No teniendo a quién consultar, lo primero que se le ocurrió a Liselotte fue incinerarlo. Era lo más conveniente, porque así se destruía cualquier prueba que pudiera revelar la verdadera identidad del finado. Pero no era posible porque un pariente cercano tendría que autorizar el proceso. Entonces recordó que el auténtico Wolfgang les había dado instrucciones, a ella y a su marido, de que enterrasen al Tío en Embu, en las afueras de São Paulo, si moría en Brasil. Wolfgang había comprado una sepultura para su madre en el cementerio del Rosario, donde estaban enterrados muchos alemanes, y todavía quedaba un nicho vacante. No iba a necesitar la tumba para sí porque pensaba regresar a Austria. Además de dejar su propia documentación a disposición de Mengele, Wolfgang también quería asegurarse de que este tuviera un entierro decente, pues siempre había sentido como una responsabilidad el hecho de cuidar de su amigo. Liselotte se acordó de aquello y vio la forma de acabar por fin con toda esta historia.
A la mañana siguiente entregaron el cadáver. Una empleada de la funeraria recogió el ataúd para llevarlo al cementerio, que estaba a más de cien kilómetros de distancia. Liselotte la acompañó; aunque era verano, llevaba una blusa oscura de algodón. Durante el trayecto se quejó de la carretera, que tenía algunos tramos llenos de baches. Cuando por fin llegaron al cementerio del Rosario, Liselotte se dirigió al administrador y preguntó por la tumba que había comprado Wolfgang Gerhard.
Gino Garita, un afable inmigrante italiano, señaló la sepultura y preguntó si podía ver el acta de defunción. Cuando observó que el difunto era el propio Wolfgang, quiso abrir el féretro para despedirse de él. Gino conocía al austriaco porque este le había encargado una obra hacía unos años: levantar un muro y fabricar una lápida de bronce con las fechas de nacimiento y muerte de su madre, Friederika. Wolfgang volvió por allí en alguna ocasión para visitar la tumba y, la última vez, le contó al gerente que se iba de viaje, pero no le dijo a dónde y no se volvió a saber más de él. No obstante, antes de partir le dijo a Gino que posiblemente un «pariente mayor» sería enterrado junto a su madre. Gino no podía creer que Wolf, como él lo llamaba, volviese ahora en un ataúd. Cuando el italiano intentó abrirlo, Liselotte fingió de inmediato un ataque de nervios. Empezó a llorar y dijo que no podía hacer eso porque el hombre se había ahogado y estaba desfigurado. Solo así pudo evitar que abrieran el féretro. De haberlo abierto, el administrador se habría dado cuenta enseguida del cambio de identidad y ella se habría visto metida en un gran lío. Tras la pequeña turbación, dos sepultureros cavaron el hoyo. Por lo que uno de ellos recuerda, solo Liselotte asistió al entierro. Una vez terminada aquella sencilla, rápida y solitaria ceremonia, Liselotte por fin pudo volver a casa para estar con sus hijos. Además, lo más importante era que el secreto que había tenido que guardar durante diez años quedaba enterrado con el tío Peter.
Liselotte estaba segura de que hacía lo correcto. Creía que sus hijos no serían capaces de cargar con la responsabilidad que recaería sobre todos los miembros de la familia si la identidad del tío Peter salía a la luz. «Guardar silencio siempre es mejor», pensaba. Como católica que era, creía que Dios la perdonaría porque en conciencia su único pecado había sido ayudar a un amigo al que veía como un científico, y no como un médico degenerado que mató a miles de personas en las cámaras de gas de Auschwitz y que torturó a niños y mujeres inocentes con sus experimentos sin mostrar remordimiento alguno. Un asesino que terminó sus días disfrutando en la playa una tarde de verano, sin haber sido juzgado por ninguno de los crímenes que cometió.
2.El reencuentro de los gemelos de Mengele o Cómo llamar la atención de todo el mundo para capturar a un criminal
Jerusalén, octubre de 1984
Josef Mengele llevaba ya más de cinco años muerto y enterrado. Pero nadie lo sabía. O, mejor dicho, poquísimas personas conocían aquel hecho: solo los amigos de Brasil y los parientes de Alemania, que lo ayudaron a ocultarse después de la Segunda Guerra Mundial. Aun cuando el difunto ya se había convertido en un montón de huesos en el remoto e insospechado cementerio de Embu, las víctimas y los cazadores de nazis seguían buscando ingenuamente al criminal, como si aún estuviera vivo. El paradero de Mengele era un gran misterio que alimentaba las más absurdas teorías conspiratorias. La sospecha más extendida era la de que vivía en Paraguay. También decían haberlo visto en las Bahamas, en la Patagonia y en Uruguay. El famoso cazanazis Simon Wiesenthal aseguró, con extraña precisión, que el excapitán de las SS se encontraba en la pequeña ciudad paraguaya de Laureles, en una base militar a la que ni siquiera la policía local tenía acceso. Tuviah Friedman, otro cazador de nazis, afirmó que Mengele era el médico personal del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.11 No se sabe de dónde sacaron esa información. El caso es que, por las disparatadas conjeturas que aparecieron en la prensa, era evidente que nadie tenía ni idea del paradero de Mengele, salvo su íntimo e incondicional círculo de protectores.
Aun careciendo de pistas concretas, una mujer estaba decidida a encontrarlo. Eva Mozes Kor, una rumana de 51 años, nacida en Transilvania y residente en Estados Unidos, soñaba con llevar ante la Justicia al hombre que la utilizó como cobaya cuando era pequeña. «Tenemos que encontrar a Mengele antes de que muera de viejo en la cama», dijo con su marcado acento extranjero durante una rueda de prensa en Jerusalén, en octubre de 1984. Eva acababa de fundar la asociación CANDLES (Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments), que representaba a los gemelos que sobrevivieron a los experimentos de Mengele. Además de fundadora, era también la portavoz de la nueva organización. Eva reunió a los periodistas con el fin de anunciar que algunos supervivientes iban a hacer una marcha de tres kilómetros en Auschwitz el 27 de enero del año siguiente para conmemorar los cuarenta años de la liberación del campo de exterminio. Aquel acto formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso: llamar la atención de todo el planeta con el fin de encontrar a Mengele. El comunicado de CANDLES revelaba un dato aterrador: para sus experimentos médicos en Auschwitz, Mengele utilizó a tres mil gemelos, de los cuales solo 183 salieron de allí con vida. «El autor de esas barbaridades sigue en libertad», afirmó la fundadora de la asociación. «A menos que la gente haga algo al respecto, la situación va a seguir siendo la misma», añadió. Eva estaba convencida de que había que dar mucha publicidad a su causa. Y ella pensaba a lo grande. Envió telegramas al presidente estadounidense Ronald Reagan y al soviético Konstantín Chernenko, invitándolos a participar en la marcha que estaba organizando.12
En el fondo, aún más que para llevarlo a juicio, Eva quería encontrar a Mengele para averiguar qué sustancias les había inyectado a ella y a Miriam, su hermana gemela, cuando eran pequeñas. Cuarenta años después de los experimentos, Eva aún tenía problemas de salud causados por aquellas inyecciones, pero prefería no hablar de ello.13 La preocupaba más su hermana. A causa de los experimentos de Auschwitz, Miriam empezó a tener graves infecciones renales que no respondían a los antibióticos. Los médicos comprobaron que los órganos estaban atrofiados y que eran del tamaño de los de una niña de diez años, precisamente la edad que tenían las hermanas cuando sirvieron de conejillos de Indias. Insatisfechos, los médicos que examinaron a Miriam solicitaron los expedientes del campo de concentración para intentar descubrir la causa de aquella anomalía y, con suerte, curar a la enferma. Las hermanas no han encontrado nada; ni documentos ni a nadie que les explique qué les hicieron en aquel laboratorio.
Miriam vivía en Israel y Eva en Indiana, donde se casó, tuvo dos hijos y se hizo agente inmobiliaria. Durante mucho tiempo, Eva no pudo hablar con nadie de sus terribles experiencias. Sus vecinos la consideraban rara, y su «excentricidad» la había llevado a que en el barrio se burlasen de ella desde que ahuyentó a una pandilla de niños que fueron a pedir caramelos a la puerta de su casa en Halloween. A ella, aquellos chavales inocentes le recordaban a los grupos de jóvenes nazis que aterrorizaban a los judíos en Porţ, su ciudad natal, cuando era pequeña.14
La relación de Eva con el pasado no empezó a cambiar hasta que en 1978 vio la serie de televisión Holocausto, más de treinta años después de haber abandonado Auschwitz. Aquel clamoroso éxito de audiencia, con 120 millones de espectadores en Estados Unidos, contaba entre sus protagonistas con una entonces bisoña Meryl Streep. La miniserie abordaba un asunto poco debatido en público en aquella época: el asesinato en masa de judíos en Europa. En cuatro episodios, Holocausto contaba la historia de una familia judía de Berlín —los Weiss— a la que la vida le sonreía. Con el ascenso del nazismo, la familia fue perdiendo derechos a causa de las políticas antisemitas del Tercer Reich y acabó siendo perseguida y destruida. A muchos supervivientes no les gustó nada la obra porque simplificaba en exceso cuestiones muy complejas y les parecía que la telenovela no era el género más adecuado para tratar un asunto tan serio. A pesar de las críticas, la miniserie tuvo el mérito de poner cara y nombre al sufrimiento de los judíos y de sensibilizar al gran público, no solo en Estados Unidos, sino también en Alemania, donde la serie tuvo también mucho éxito.
La propia palabra ‘holocausto’, que hasta entonces solo se empleaba en círculos restringidos, entró en el vocabulario común. En español se encuentra por primera vez hacia 1440. Procede del griego holókauston, que a su vez es una traducción de la palabra hebrea 'ōlâh. En tiempos bíblicos, 'ōlâh era una ofrenda que debía ser totalmente consumida por el fuego. El uso del término tiene por consiguiente un significado religioso; los judíos asesinados, cuyos cadáveres eran quemados por entero en los hornos crematorios, son considerados como un sacrificio a Dios. Con el paso del tiempo, la palabra empezó a designar asesinatos o destrucciones a gran escala.15 Aún hoy hay discrepancias sobre el uso del término ‘holocausto’. No hay un consenso general sobre su significado; para unos indica exclusivamente el exterminio de judíos, para otros, es aplicable también a la aniquilación de otros pueblos.16 En Israel se prefiere la palabra šô'âh, que significa «catástrofe» en hebreo.
Tras el éxito de la serie, Eva se dio cuenta de que mucha gente empezaba a comprender por qué era diferente. Algunas personas hasta se disculparon por la forma en que la habían tratado. Aquello supuso un punto de inflexión en su vida, en la de otros sobrevivientes y también en la vida cultural angloamericana. A partir de entonces, el Holocausto empezó a ocupar un lugar destacado en libros y películas populares, como, por ejemplo, La decisión de Sophie (1982), basada en el superventas del mismo nombre y también protagonizada por Meryl Streep, que en esa ocasión ganó un Óscar a la mejor actriz. Al mismo tiempo se puso de moda la costumbre de exponer con todo detalle los relatos de los supervivientes de los campos de concentración; ese período recibió posteriormente el nombre de «era de los testigos». Para conservar esos testimonios se crearon archivos públicos y privados en diversos países.17
Eva, que hasta entonces no se había manifestado al respecto, empezó a dar conferencias en las que el público le pedía detalles sobre los experimentos clínicos de los nazis. Lo malo es que a muchas preguntas no sabía qué responder. Entonces recordó que, cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz, ella y su hermana no salieron solas de aquel infierno, sino en compañía de otros niños. Esos otros gemelos liberados podían proporcionar alguna pista útil, y eso la llevó a emprender la búsqueda de aquellos antiguos compañeros de la infancia que aparecían en las fotografías tomadas por los soviéticos y en las películas que estos rodaron. Era una tarea difícil, pues aquellos niños tenían nacionalidades distintas, hablaban lenguas diferentes y estaban repartidos por todo el mundo. Para ponerse en contacto con ellos, en una época en que no había internet y mucho menos redes sociales, hacía falta una enorme fuerza de voluntad. Y esa fuerza la tenía Eva desde pequeña. Lo que la llevó a iniciar esa búsqueda fue la idea de que, si conociese el relato de cada uno de los que vivieron las mismas experiencias que ellas, entendería mejor lo que le había sucedido a ella y a su hermana. Era una manera de intentar juntar las piezas de aquel rompecabezas sin sentido. Con ese propósito fundaron Eva y Miriam la asociación CANDLES en 1984. Juntas, las hermanas consiguieron localizar a 122 gemelos que sobrevivieron a los experimentos de Mengele, en diez países distintos, repartidos por cuatro continentes.18
En 1985 se celebró el primer acto internacional de la asociación. Los presidentes estadounidense y soviético no comparecieron, como era de esperar. Pero Eva y Miriam se mantuvieron en sus trece. Consiguieron la participación de otros cuatro gemelos en la marcha simbólica para la conmemoración de los cuarenta años de la liberación de Auschwitz, como habían anunciado meses antes en la rueda de prensa. Era un pequeño paso en la divulgación de la causa. Desde Polonia, el grupo viajó hasta Jerusalén.19 Allí tendría lugar el mayor acto de la campaña para atraer la atención mundial sobre el caso Mengele. CANDLES consiguió reunir a ochenta gemelos, así como a personas con enanismo y a testigos que podrían hablar sobre los crímenes del médico nazi. No sería un juicio formal porque, hasta entonces, ningún Gobierno había podido capturar a Mengele, aun siendo uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. La falta de ese requisito legal no era un impedimento para el propósito de Eva y Miriam. Mengele sería «juzgado» in absentia en una vista pública. Y, aunque aquel acto no tuviera valor legal, al menos serviría para pregonar a los cuatro vientos los delitos que aquel había cometido.
3.En busca de justicia o El juicio que nunca se celebró
Febrero de 1985
El lugar elegido para el juicio era simbólico: el Yad Vashem, que es el centro mundial de conmemoración del Holocausto, en Jerusalén. También era simbólico el nombre del acto que se iba a celebrar allí: J’accuse («Yo acuso»), en referencia al título de la carta, dirigida al presidente de la República, que en 1898 publicó Zola en la prensa francesa en defensa del oficial judío Alfred Dreyfus, que había sido injustamente condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo, en la Guayana Francesa. El delito que se le atribuía era el de espiar al Ejército francés para los alemanes, cosa que Dreyfus no había hecho, como más tarde se demostró. La campaña iniciada por Zola para probar la inocencia del militar de origen judío sacó a la luz las motivaciones antisemitas que se ocultaban tras la acusación de espionaje. El caso Dreyfus provocó una gran agitación en el país y se convirtió en un hito en la historia del antisemitismo en el siglo xix. El J’accuse del siglo xx también formaba parte de una campaña para reparar una injusticia cometida contra los judíos: la impunidad de Josef Mengele.