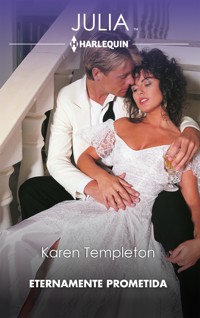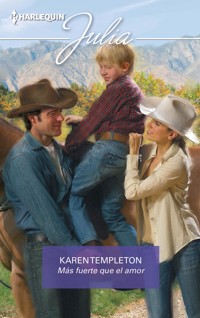1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Julia
- Sprache: Spanisch
Su amor había llegado como un tornado Un tornado había derribado el aeropuerto de Red Rock, dejando enterrados bajo los escombros al empresario Scott Fortune y a la camarera Christina Hastings. Y en esas horas de batalla contra la muerte, el millonario soltero se enamoró. El doloroso pasado de Christina le impedía creer en cuentos de hadas. Había encontrado seguridad, incluso pasión, en los fuertes brazos de Scott, pero los finales felices no eran para una chica como ella, y menos con un hombre como Scott. Sin embargo, le resultaba cada vez más difícil resistirse a los muchos encantos del caballero sureño.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
UN GOLPE DE FORTUNA, N.º 73 - Enero 2013
Título original: Fortune’s Cinderella
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2623-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Haz que suceda.
Si Scott Fortune podía atribuir su éxito en la vida y en los negocios a algo, era a ese sencillo mantra, que aplicaba a cada reto que aparecía ante él. Por desgracia, el tiempo había hecho caso omiso en esa fría tarde de finales de diciembre.
Estaba bajo el pórtico de la entrada principal de Casa Paloma, el exclusivo complejo hotelero en el que sus padres, sus hermanos y él se habían alojado durante su estancia en Red Rock, Texas. Habían ido allí para asistir a la boda de Wendy, la menor de la familia, con Marcos Mendoza. Miró con ira el cielo negro como el carbón, pero desde las alturas se rieron de su insignificancia y la lluvia siguió martilleando el jardín y el camino de gravilla. Dos automóviles esperaban para llevarlos al aeropuerto regional, desde donde volarían de vuelta a Atlanta en un jet privado.
—¿De verdad tenéis que iros ya?
Scott se dio la vuelta y sonrió al ver el resplandor de la recién casada, y muy embarazada, Wendy. Detrás de ella, aún dentro del edificio, vio a varios miembros de la familia ir de un lado para otro, mientras el novio y sus dos hermanos, Javier y Miguel, llevaban el equipaje a los coches.
—Sabes que tengo que regresar. Dejé muchos proyectos a medias para venir aquí.
Con una sonrisa deslumbrante, Wendy le dio una palmadita en el brazo.
—Pues discúlpame por hacerte cambiar de planes —canturreó con acento sureño y ojos chispeantes.
—Y, además...
—Lo sé, lo sé, papá está loco por asistir a esa gala de Año Nuevo que subvencionáis —su boca formó un mohín que tardó medio segundo en transformarse en una sonrisa. No hacía mucho tiempo, esos mohines habían sido precursores de las pataletas de una jovencita precoz y malcriada que creía que su función en la vida era ser una rica heredera. Hacía un año que, desesperados, sus padres habían enviado a la Señorita Diva-Que-Lo-Es a trabajar como camarera en el Red, el restaurante de los Mendoza, que Marcos dirigía.
El pobre tipo no había imaginado lo que se le venía encima. Y tampoco Wendy, que ya no era la niña salvaje que había sido al llegar.
Wendy, cuya fama de hacer las cosas a su manera era legendaria, se había casado sobre todo para conseguir que sus padres la dejaran en paz. Sin embargo, Scott sospechaba que su resplandor no se debía solo a las hormonas. Parecía feliz de verdad, de una forma casi desconocida para él.
—¿Por qué no vienes a despedirnos? —sugirió, odiando de repente la idea de dejarla.
Ella se dio una palmada en el abultado vientre y negó con la cabeza.
—Mi médico quiere que esté tranquila. Y, la verdad —sonrió—, teneros aquí me ha agotado.
—...porque cuando la gente paga mil dólares por un plato —dijo su padre saliendo por la puerta, más centrado en el teléfono que en su esposa, que lo seguía como un delicado pajarillo gris—, espera ver a quien les ha convencido para soltar la pasta.
Virginia Alice Fortune vio a su hija pequeña y se apresuró a rodearla con los brazos. De sus dedos colgaba una cajita rosa con muestras de los deliciosos postres de Wendy.
—¡Por Dios! —oyó Scott que decía su madre, estrujando a Wendy—, ¡no es como si fuéramos a servirles el salmón y los espárragos en persona!
Wendy abrió los ojos de par en par y Scott se tragó un suspiro. Rezaron porque su madre, que había criado a sus seis hijos sola, sin ayuda de niñeras, no se enfrentara a su padre. Poca gente lo hacía. Y no solo por el aura que le confería su gran fortuna, la mera presencia física de John Michael Fortune, con su metro noventa y tres de altura y su cabello oscuro bastaba para que la gente se lo pensara antes de discutir con él.
Por eso, el suave «¿Por qué no podemos quedarnos unos días más?» de su mujer resultó aún más asombroso. Su marido, por fin, la miró.
—Porque he prometido a los Harris que estaríamos allí —afirmó, irritado—. Como sabes. Y no es como si no fuéramos a volver nunca —miró a Wendy, que pronto le daría su primer nieto—. ¿Dijiste que el bebé nacería en marzo?
—Eso dije.
—Estaremos aquí.
Mientras John Michael escoltaba a su mujer al coche, Scott vio a Wendy limpiarse una lágrima de la mejilla y pensó que eran un grupo de lo más raro. Marcos se acercó , rodeó la ancha cintura de su esposa con un brazo y le dio un beso rápido en los labios. Desde que tenía uso de razón, Scott recordaba haber oído decir a su padre que se podía ser un triunfador o un fracasado, sin términos medios, y a su madre que no había nada más importante que la familia.
Dos mantras que definían cuanto eran y hacían él y sus cinco hermanos. Dos mantras que a menudo entraban en conflicto el uno con el otro.
Inquieto, Scott regresó al elegante vestíbulo, con suelo de terracota, paredes enlucidas, remates de hierro fundido y sofás de cuero con almohadones de plumas, para ver por qué se retrasaban los demás. Su hermano mayor, Mike, vestido con traje y corbata, caminaba de un lado a otro ante el mostrador de recepción, ladrando órdenes a quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono. Su hermano menor, Blake, y su hermana Emily llegaban desde el restaurante, comentando algo que había en la pantalla del iPad de Blake. Solo su prima, Victoria, la más cercana a Wendy en edad y temperamento, parecía estar lista; los altos tacones de sus botas repiqueteaban en el suelo mientras iba hacia la salida.
Victoria salió y dio un fuerte abrazo a Wendy.
—Más te vale cuidar bien de ella, o lo pagarás muy caro —le dijo a Marcos. Corrió hacia el coche alquilado y sonrió a Miguel cuando le quitó la bolsa para ponerla en el maletero.
—¡Chicos! ¡Vamos! —gritó Scott—. Mamá y papá ya están en el coche.
Emily, que llevaba el largo pelo rubio suelto, aceleró el ritmo.
—¡Perdón! —jadeó—. Pero a Blake se le acaba de ocurrir un campaña genial para Móvil Universal —sus ojos verdes, chispeantes de excitación, se volvieron hacia Mike, que seguía al teléfono—. Para cuando Mike cierre el trato y se transforme en Móvil Fortune.
Acababan de salir cuando un jeep, que llevaba la leyenda Escuela de Vuelo Redmond pintada en la puerta, aparcó tras el Explorer de Javier. Un tipo alto con botas camperas, chaqueta de aviador y gorra bajó del coche. Scott sonrió y ofreció la mano a Tanner Redmond. El hombre, que, por lo visto, hacía años que era amigo de los Fortune de Red Rock y de los Mendoza, había asistido a la boda y bailado con su hermana Jordana, a quien Scott no había visto en el vestíbulo.
—Me alegro de llegar a tiempo —los ojos verde oliva de Tanner se iluminaron mientras estrechaba la mano de Scott—. Tuve que irme justo después de la boda, pero quería despedirme de todos. Aunque... —el expiloto de las Fuerza Aéreas miró el cielo, movió la cabeza y apretó los labios.
—No lo digas —Scott resopló y miró hacia el vestíbulo, buscando a su hermana con los ojos.
—¿Quién es el piloto? —Tanner sonrió.
—Un tipo llamado Jack Sullivan.
—Lo conozco. Estáis en buenas manos. No hace bobadas. Además, despejará antes o después.
—Gracias —dijo Scott con voz seca, ganándose una risita y una palmada en el hombro. Después, Tanner fue a hablar con Blake y Emily—. ¿Dónde está Jordana? ¿Alguien lo sabe? —preguntó Scott a todos en general.
—No voy —contestó su hermana mediana desde la puerta. Llevaba vaqueros, una túnica de cuello vuelto y el pelo rubio oscuro recogido en la acostumbrada cola de caballo. Aunque colaboraba con brillantez en el equipo de investigación y desarrollo de FortuneSur, Jordana no había heredado el mismo sentido de la moda que sus hermanas. Ni tampoco su confianza.
—Tonterías —dijo su padre, que estaba junto al coche con Tanner—. Por supuesto que vienes.
Jordana cruzó los brazos sobre el pecho y Scott captó una extraña mirada en sus ojos marrón oscuro. Le tembló la voz al hablar.
—Ya te he dicho que no voy a volar con este tiempo. Y menos en una avioneta de juguete.
—Un Learjet no es ningún juguete...
—Lo siento, papá —su rostro enrojeció—, pero no voy a subir a ese avión —aunque Jordana acumulaba más millas aéreas que ninguno de ellos por razones de trabajo, volar siempre le había dado miedo—. Iré en un vuelo comercial más tarde. Lo prometo.
Sonriente, Tanner le comentó a John Michael algo que Scott no logró oír.
—Cuento con verte mañana —dijo su padre, subiendo al coche. Scott dio un último abrazo a Wendy, estrechó la mano de Marcos y subió al asiento delantero del Escalade, junto a Javier.
Cuando por fin se pusieron en marcha, se despidió de Jordana con la mano, que seguía de pie bajo el porche. En ese momento, Tanner le dijo algo y señaló la puerta, probablemente sugiriendo que entraran a resguardarse del frío y la lluvia.
—¿Cómo es que no llevas tu propio coche? —le preguntó al cuñado de Wendy.
—¿Y perderme la oportunidad de conducir esta belleza? —respondió el hombre de pelo negro, acariciando el lujoso volante forrado de cuero—. Ni de broma.
—Empezaba a preguntarme si nos pondríamos en marcha alguna vez —se quejó Scott, bajando la voz, aunque dudaba que los de atrás pudieran oírle con el ruido del limpiaparabrisas.
—Te entiendo, amigo —dijo Javier con una sonrisa—. Con tres hermanos, sé lo que supone intentar que todo el mundo se mueva en la misma dirección a un tiempo —ladeó la cabeza y miró las nubes—. Al menos no es nieve, ¿no?
—Algo es algo.
Detrás de Scott, su hermano se rio. Una risa calculada para tranquilizar a quien estuviera al otro lado de la línea telefónica. Una táctica que Scott había dominado antes de cumplir los veinticinco años.
—¿Estás preocupado por tu hermana?
—¿Qué? —la inesperada pregunta desconcertó a Scott—. No, claro que no. Todos tenemos muy claro que Wendy estará de maravilla con tu hermano. Creo que él le hará mucho bien.
—Yo lo veo más bien al revés —Javier se rio—. Marcos necesitaba enderezarse un poco y Wendy es la chica ideal para obligarlo. Pero no me refería a ella, sino a la que se ha quedado. Jordana.
—¿Preocupado? —Scott frunció el ceño—. No. Jordana es una chica lista.
—No lo dudo. Pero... ¿no es un poco tímida? Al menos comparada con Wendy.
—Todo el mundo es tímido en comparación con Wendy. Tener más de una Wendy en la familia podría haber sido excesivo —sonrió de medio lado—. Dime, ¿cómo va tu trabajo?
Charlaron amistosamente durante unos kilómetros, compitiendo con el repiqueteo de la lluvia en el techo del vehículo y los rítmicos gruñidos del limpiaparabrisas. Cuando la visibilidad empeoró aún más, Javier se concentró en la conducción y Scott aprovechó para revisar los mensajes de su iPhone. Aunque la festividad de Año Nuevo estaba muy cerca, el mundo de los negocios nunca paraba del todo, ni en vacaciones.
Oyó a su madre preguntar algo y la respuesta breve y distraída de su padre. Siempre había aceptado la dinámica de esa relación hasta observar la de Wendy y Marcos.
Por lo que había visto, la relación entre su hermana y su cuñado se basaba en el mutuo aprecio y respeto a la inteligencia y opinión del otro. No era nada fácil vivir con su testaruda hermana, pero Marcos parecía disfrutar del reto. Del estímulo. Aunque una Wendy «domesticada» era inimaginable, era obvio que estar con Marcos la había obligado a centrarse en algo más que en sí misma. Y eso solo podía ser bueno.
La idea lo llevó a preguntarse, y no por primera vez, qué había hecho que sus padres siguieran casados después de más de treinta y cinco años. ¿Lealtad? ¿Costumbre? No era ningún secreto, al menos para sus hijos, que la relación era tensa. Aunque cabía la posibilidad de que sí fuera un secreto para su padre. Porque según se iba atenuando el rol de madre de Virginia Alice, Scott captaba más a menudo esa mirada de angustia que parecía preguntar «¿Y ahora qué?».
Sin embargo, Scott no dudaba que su vínculo era indisoluble, aunque no solo fuera por lo mucho que les importaban las apariencias. Le parecía una razón terrible para seguir juntos, y seguramente era la causa de que a sus hijos se les dieran tan mal las relaciones personales. Todos tenían astucia en los negocios y afán de éxito a espuertas, pero muy poca capacidad de establecer relaciones duraderas con otro ser humano.
Scott suspiró, pensando en su experiencia. Cierto que su ausencia de compromiso era por elección. Aunque disfrutaba con la compañía de las mujeres, enamorarse nunca había entrado en su agenda. Posiblemente, tampoco en su naturaleza.
Por eso, ver a Wendy tan extasiada lo había inquietado. Parecía que ella proviniera de unos genes muy distintos. Era muy joven y había tenido el valor de enamorarse con la misma intensidad y entrega con la que lo hacía todo...
El teléfono lo sacó de su ensimismamiento.
—Scott Fortune al habla.
—Señor Fortune, me alegra localizarlo. Soy Jack Sullivan, su piloto.
—Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarlo?
Al otro lado de la línea se oyó una risa seca.
—No puede. Me temo que tengo malas noticias: la lluvia ha inundado la ruta que suelo tomar para ir al aeropuerto —al oír que Scott maldecía por lo bajo, el piloto se apresuró a seguir—. Llegaré, no se preocupe. Pero voy a tardar más de lo previsto.
—¿De cuánto tiempo estamos hablando?
—Es difícil decirlo. Puede que sea media hora, o tal vez algo más. Pero tampoco vamos a volar hasta que el tiempo aclare. Espérenme tomando un café, con un poco de suerte la tormenta habrá amainado cuando llegue. La buena noticia es que ciento cincuenta kilómetros al este de aquí, ¡está despejado!
—¿Algún problema? —preguntó Mike desde atrás. La crítica velada de su voz irritó a Scott, como siempre, pero no mordió el anzuelo.
—El piloto llegará tarde. La carretera está inundada —contestó, guardando el teléfono en el bolsillo—. Aunque te cueste creerlo, hay cosas que ni siquiera nosotros podemos controlar —añadió, tras oír el resoplido desdeñoso de Mike.
En ese momento, la lluvia se intensificó tanto que parecían estar en un túnel de lavado de coches. Javier redujo la velocidad a ritmo de caracol.
—Vaya —dijo Javier—. No me gustaría tener que volar con este tiempo. Empiezo a pensar que tu hermana ha hecho bien quedándose en casa.
Aunque no lo dijera, Scott también estaba irritado por un cambio de planes que no podía controlar. Primero y ante todo era un Fortune, y a los Fortune no les gustaba oír un «no».
Nunca.
Desde detrás de la barra de bocadillos de la cafetería, Christina Hastings contempló al bien vestido grupo cruzar el vestíbulo del aeropuerto privado. Se recordó dos cosas: una, que la envidia era una pérdida de tiempo y energía; dos, que dar gracias por lo que uno tenía creaba energía positiva para recibir más.
Además, ella era un chica con objetivos.
Suspirando, se echó la larga trenza sobre el hombro, comprobó que la cafetera estaba llena y miró con desagrado el enorme ventanal. Era tonta por dejar que el tiempo la deprimiera. Y había sido más tonta aún por acceder a trabajar en su día libre. Por derecho, tendría que estar en el sofá de su casa, envuelta en una manta, con su perro Gumbo al lado, viendo películas de dibujos animados y disfrutando de su arbolito navideño de plástico que solo estaría puesto dos días más.
En vez de eso, estaba allí observando al grupo de viajeros. Viviendo en Red Rock había sido imposible no enterarse de la boda Fortune y Mendoza, celebrada en Red, un restaurante local, que solo había visto desde fuera. Un jet privado ocupaba el hangar que había al otro lado de la escuela de vuelo, esperando para llevar a la familia de la novia de vuelta a Atlanta. Pensó que habría dado igual que los hombres, todos altos, morenos y guapos, estuvieran allí o en Islandia, dada la atención que prestaban a sus juguetes electrónicos de alta gama. Nada que ver con su viejo teléfono móvil con tapa y los números casi borrados.
—Hola. ¿Qué hay de bueno hoy?
Ella sonrió a la pelirroja auxiliar de vuelo que ya había visto un par de veces antes. Vestía pantalón y chaleco negros con camisa blanca.
—Lo mismo de siempre. Pero los sándwiches de pavo no tienen mala pinta.
—Entonces, uno de esos. Y una Coca-Cola.
—¿Vas a volar con este grupo?
—Sí. Los Fortune de Atlanta. El hombre mayor es el padre y los jóvenes sus hijos —mientras la auxiliar esperaba su comida, saludó con la cabeza a las mujeres que empezaban a reunirse en la salita que había al otro lado del vestíbulo—. No estoy segura respecto a las mujeres. La rubia pequeña es clavada a la mujer que parece a punto de sufrir una crisis, así que supongo que es una hija —abrió la lata de refresco—. Me pregunto por qué está tan nerviosa la señora Fortune.
La mujer de cabello plateado, elegante, delgada como un junco y aún bella, se llevó un pañuelo de papel a la boca, mientras la rubia intentaba animarla, sin éxito, a juicio de Christina. Una tercera mujer, más joven que las otras y muy bonita e indiferente a lo que ocurría a su alrededor, fue a sentarse en uno de los sofás. Ladeó la cabeza y sus largos rizos oscuros cayeron sobre la chaqueta de ante, a juego con sus botas, mientras sacaba un lector de libros electrónico de su enorme bolso de diseño.
Mientras la auxiliar charlaba sobre el tiempo, Christina observó a los hermanos Fortune, uno de ellos vestido como si fuera a reunirse con el presidente, otro con chaqueta deportiva y vaqueros, el tercero con chaqueta de cuero y pantalones negros, y todos absortos en su pequeño mundo. Parecían muy próximos en edad. Christina se imaginó a su pobre madre teniendo a uno tras otro, sin descanso.
Dio el cambio a la auxiliar que, tras darle las gracias, fue a hablar con la señora Fortune. La joven morena, aparentemente demasiado inquieta para quedarse sentada, se levantó y paseó por el vestíbulo, deteniéndose a mirar una vitrina en la que se exponían maquetas de aviones. Un segundo después, un tipo con sombrero vaquero pasó a su lado y le guiñó un ojo. Eso la llevó a volver rápidamente a la salita, donde el hombre mayor y uno de los jóvenes, habían ocupado los extremos opuestos del sofá más grande y hablaban por sus teléfonos móviles.
Los otros dos guapos jóvenes estaban metiendo el equipaje en el edificio y apilándolo cerca de la salida a la pista de despegue. Uno de ellos sonrió a Christina antes de volver a salir. Ella se recriminó por pensar que, seguramente, eso sería lo mejor que le pasaría en todo el día.
Afuera, el cielo seguía descargando agua con furia atronadora.
—Disculpe. ¿Me pone un expreso, por favor?
Christina se dio la vuelta y se encontró con un par de ojos color bronce. Era Chaqueta de Cuero y parecía enfadado. Intentó ignorar el atractivo de esa boca y esos pómulos. Además de ser más rica de lo que podía imaginar, la familia compartía un código genético envidiable.
—Lo siento, solo hay americano y descafeinado —alzó los hombros con gesto de disculpa.
—¿No lo dirá en serio?
Si bien era el tipo más guapo que había visto en su vida, un pesado no dejaba de ser un pesado. Deseó decirle «Esto no es un Starbucks», pero se tragó las palabras. En parte por falta de energía, en parte porque el tipo llevaba, además de un iPad, una ridícula caja de pastas color rosa y eso le hizo mucha gracia.
—Si le sirve de algo, llevo pidiendo a mi jefe que ponga una máquina de café expreso desde que empecé a trabajar aquí. Pero me ignora.
El granizo empezó a martillear el tejado de metal y el súbito estruendo le hizo dar un bote. Cuando se volvió hacia Chaqueta de Cuero, él miraba colérico la descarga de hielo.
—Parará pronto —gritó ella para hacerse oír, sin saber a qué venía su deseo de tranquilizarlo—. ¿Americano o descafeinado?
El hombre hizo una mueca de desagrado, y eso que aún no había probado el café. La marca que servían dejaba mucho que desear.
—Americano —gruñó él—. Solo.
Christina abrió la boca y la cerró de nuevo. Mejor callar. Sirvió el café en un vaso de poliestireno, le puso una tapa de plástico y lo dejó sobre el mostrador de granito.
—Será un dólar cincuenta. La auxiliar de vuelo comentó que son todos familia, ¿no?
Él sacó la cartera de la chaqueta, sin mirarla.
—Sí. Hemos venido a la boda de mi hermana.
—Ah, muy agradable. De Atlanta, ¿verdad?
Él frunció el ceño, como si no entendiera por qué razón le estaba hablando. A ella le dio igual. Hablarle a la gente era lo que la salvaba de volverse loca, de rendirse a la soledad que a veces amenazaba con sofocarla. Gumbo era un buen perro, pero su conversación era muy limitada.
—Sí —contestó él, mirando hacia el techo cuando el granizo dejó de caer tan súbitamente como había empezado.
—¿Ve? —apuntó Christina—. Se lo dije. Ya verá como en cualquier momento sale el sol.
Sus ojos se encontraron un segundo, justo antes de que el móvil de él empezara a sonar. Él se lo llevó al hombro, con aspecto distraído.
—Scott Fortune —dijo. Le dio un billete de veinte dólares y empezó a alejarse.
—¡Espere! Olvida el cambio... —gritó ella, pensando que debía de ser muy agradable poder tratar los billetes de veinte como monedas de dos.
Un ensordecedor rugido apagó su voz e hizo que se le erizara el vello de los brazos. Scott se dio la vuelta y sus miradas de sorpresa se encontraron un instante antes de que el ventanal de cristal explotara y un auténtico infierno cayera sobre ellos.
Capítulo 2
El grito de la mujer atravesó su cerebro, arrastrando a Scott de vuelta a la consciencia. Con el corazón latiéndole a toda máquina, siguió tumbado e inmóvil, con los ojos cerrados, hasta que ella gritó de nuevo.
—Por todos los cielos, calle de una vez.
—Creí que estaba muerto —oyó decir, tras un par de segundos de bendito silencio. Reconoció la voz rasposa. Era la camarera.
—No. Al menos, no lo creo —la última palabra acabó con una tos.
Levantándose el cuello de la chaqueta para taparse la boca y la nariz, Scott abrió los ojos. El pánico atenazó su pecho; gracias a los rayos de luz polvorienta que asomaba entre los cascotes, comprendió que había estado muy cerca de ser enterrado vivo. Rebuscó en el bolsillo y maldijo al comprender que no tenía el teléfono.
—Eh, ¿está bien? —preguntó ella—. Es decir, ¿puede ayudarme? Estoy atrapada.
—Un momento —Scott sintió una descarga de adrenalina. Escombros y basura cayeron al suelo cuando intentó levantarse. Se puso de rodillas, pero un intenso dolor en la sien derecha le hizo detenerse. Con una mueca tocó la zona y comprobó que, gracias a Dios, no sangraba—. ¿Dónde está?
—Lo bastante cerca para creer que usted había muerto, obviamente. Puedo verlo, a trozos. Siga avanzando y me encontrará.
—¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? —preguntó él, gateando con cautela.
—No mucho. Tal vez un par de minutos. ¿Recuerda cuando golpeó el tornado? —le preguntó cuando llegó a su lado.
Estaba apoyada en los codos y recostada en lo que parecía la base del mostrador, con las piernas aprisionadas bajo un montón de escombros. A pesar de la neblina de polvo, él vio la expresión tensa de su boca.
—Sí —dijo Scott con voz queda, sabiendo que nunca olvidaría el interminable y brutal chillido del viento, equivalente al de un millón de demonios furiosos—. Pero supongo que perdí el conocimiento segundos después. ¿Siente dolor?
—No creo... no. En realidad no. No sé si eso es bueno o malo. No puedo moverme, pero no tengo la sensación de sentirme aplastada. Pero algo... —esbozó una mueca de dolor e hizo un esfuerzo por liberarse. Scott apoyó una mano en su hombro, deteniéndola.
—Estese quieta. ¿Me oye?
—Sí, pero dese prisa —repuso ella sin mirarlo.
—Estoy en ello —masculló él.
Empezó a apartar el material más ligero: trozos de madera, escayola, esquirlas de cristal. Pero, aunque Scott llevaba años levantando pesas, el mostrador de granito que la aprisionaba contra el suelo era demasiado para él. Intentó moverlo desde otro ángulo, tensando al máximo los músculos de la espalda y los hombros, sin éxito. Se sentó junto a ella y jadeó con exasperación:
—¿Por qué diablos utilizaron granito para el mostrador?
—Tanto gasto y, sin embargo, no ponen cafetera exprés —dejó caer la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados—. ¡Vaya usted a saber!
—Llámeme loco, si quiere, pero no me parece momento para andar con bromas.
—Es eso o volver a gritar —jadeó ella.
Él buscó su mano en la penumbra, la encontró y cerró los dedos sobre los suyos.
—Inspire profundamente para no hiperventilar. Así está mejor —aprobó, después de que ella obedeciera—. ¿Tiene miedo?
—Sí, suelo tener miedo cuando pienso que podría morir —rezongó ella.
—No vamos a morir.
—¿No? Por lo que yo sé, no se puede comprar a la muerte con dinero.
—¿Qué se supone que quiere decir con eso?
—Perdone —abrió los ojos con un gesto de dolor. Tiritaba—. El día de hoy no ha ido como esperaba... No, déjelo. Estoy bien —dijo, cuando él la soltó para quitarse la chaqueta.
—Yo llevo puesto un suéter y usted no. Así que no discuta. ¿Puede incorporarse un poco más?
Ella asintió y se irguió lo suficiente para que le pusiera la chaqueta sobre los hombros evitando aprisionar la larga trenza rubia.
—Gracias.
—De nada —Scott miró a su alrededor—. Esto es... surrealista.
—Sí. Sobre todo porque no recuerdo haber visto nunca un tornado aquí. Más al norte y al oeste, sí —alzó los ojos hacia él—. Creo que voy a simular que todo esto es un sueño. Y que en cualquier momento despertaré y habrá acabado.
—Parece un buen plan —se acercó un poco más a ella—. Me llamo Scott, por cierto.
—Lo sé, Scott —cerró los ojos de nuevo—. Te oí decirlo cuando contestaste al móvil.
—Ese móvil que, por cierto, ha desaparecido. ¿Tienes uno tú?
—Claro. En el bolso.
—¿Y dónde está?
Ella estuvo a punto de reírse. Un sonido que él habría apreciado en otras circunstancias.
—Por aquí, en algún sitio. Ahora, tienes que callar —le dijo, aún con los ojos cerrados.
—No me has dicho tu nombre.
—Christina. Hastings. Calla.
—¿Qué...? ¿Qué estás haciendo?
—Rezar. Intentándolo, al menos.
—¿De verás crees que eso servirá para algo?
—Nunca lo descubriremos si sigues hablando, ¿no crees?
—¿Tienes bien la cabeza? —preguntó él, tras sentir una corriente húmeda.
—Espero que no estés pensando que estoy loca solo porque estoy rezando.
—En absoluto —mintió él, que sí lo pensaba—. Pero si te diste un golpe en la cabeza podrías tener conmoción cerebral. En ese caso sería mejor que no cerraras los ojos para evitar quedarte dormida.
—Oh, no. La cabeza está bien. Al menos, tan bien como siempre.
Un ruido ahogado en el exterior hizo que Scott diera un bote. ¿Cómo podía haberse olvidado? Volvió a ponerse de rodillas para rascar la pared de escombros que lo separaba de los demás.
—¡Blake! ¡Mike! —tironeó de un trozo de escayola y eso hizo que cayera sobre ellos una lluvia de polvo—. ¡Papá! ¿Podéis oírme?
—¡Por Dios santo, para! —gritó Christina detrás de él—. ¿Quieres que el resto de lo que queda ahí arriba caiga sobre nuestras cabezas?
—No, pero... ¡maldición! —sintió que el terror le atenazaba el pecho—. Casi toda mi familia está ahí afuera. En algún sitio.
—Todo irá bien —murmuró ella.
Scott volvió a donde estaba tumbada, se sentó a su lado y escuchó el goteo constante de la lluvia.
—¿Estás segura de eso?
—Alguien tiene que saber lo que ha ocurrido y dónde estamos. Puede que tarden un rato, pero saldremos de esta.
Él apenas podía verla, pero tenía grabada la imagen de cuando había levantado la vista del teléfono y se había fijado en ella: el brío y la inteligencia que reflejaban sus enormes ojos azules, el humor contenido de su sonrisa.
—Para ser una persona que hace un minuto creía que íbamos a morir, pareces muy tranquila.
—Tuve mi momento de pánico. Ya pasó. O tal vez esté en estado de shock. Es difícil decirlo.
—O puede que te cayera algo en la cabeza.
—Puede —ella dejó escapar una risa suave que derritió algo en el interior de Scott.
La mayoría de las mujeres a las que conocía estarían histéricas a esas alturas. Y Christina tenía que tener el cabello, la piel, los ojos y la boca tan polvorientos como él. Por no mencionar que era diminuta, apenas mediría un metro sesenta y dos.
—Eres más dura de lo que pareces.
—Eso me dicen.
Se oyeron más ruidos distorsionados al otro lado de la pared y él volvió a gatear hacia allí.
—¡Estamos aquí! ¿Me oye alguien! ¡Javier!
—Estás malgastando energía, supongo que lo sabes.
—No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada —contestó él, girando la cabeza.
—Yo diría que no tienes otra opción.
—Hacer nada no es una opción.
—No estamos «haciendo nada». Estamos esperando —hizo una pausa—. Y confiando.