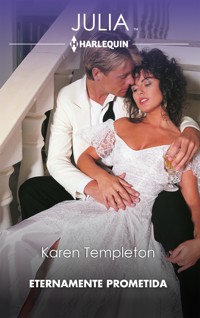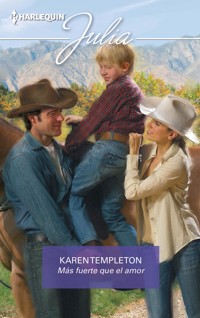2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Un regalo de Navidad Haber contratado a Patrick Shaughnessy como paisajista para su nueva posada era algo estrictamente profesional. Hasta que April Ross conoció a aquel padre sin pareja y con cicatrices de guerra... y a su incontrolable hija pequeña. Patrick dejó muy claro que no estaba buscando el amor. April tampoco estaba buscándolo, pero ¿podría conseguir que él comprendiera que merecía la pena correr algunos riesgos? Patrick sabía que los finales felices no existían. Sin embargo, quizá esa Navidad fuese el momento de empezar de cero... si tenía el valor de dejarse llevar por los sentimientos tan intensos que April había despertado en él...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Karen Templeton-Berger. Todos los derechos reservados.
UN REGALO PARA SIEMPRE, Nº 1998 - octubre 2013
Título original: A Gift for All Seasons
publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3834-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
April Ross, llorona por naturaleza, era de las que siempre tenía un pañuelo de papel en la mano por si acaso y las semanas anteriores habían sido una montaña rusa emocional de reencuentros y replanteamientos de lo que quería en la vida. Sin embargo, ¿estar a punto de llorar por unas cuantas plantas? Eso era peor que penoso. Sobre todo, cuando ella era la que había dicho que no pasaba nada, que bastaba con ir al vivero, elegir unos árboles y contratar a un par de hombres para que los plantaran. No era de extrañar que sus primas hubieran puesto los ojos en blanco.
En ese momento, arrebujada en su grueso jersey para protegerse del viento que soplaba en el centro de jardinería, dio media vuelta, pasó entre unas calabazas y se dirigió hacia la recepción, donde el hombre negro con barba gris que estaba detrás de la caja registradora dejó escapar una risotada.
—Me parece que hay alguien un poco desbordado —comentó él en ese tono de Maryland que le evocó inmediatamente los veranos de la infancia—. Además de medio congelado. Acérquese primero a la estufa y dígame luego qué puedo hacer para ayudarla. Creo que sé casi todo lo que hay aquí. Me parece que tiene preguntas que hacer, hágalas.
April estuvo a punto de llorar otra vez, tanto por su amabilidad como por el calor que desprendía el enorme cilindro metálico.
—Tengo una hectárea y media de polvo y escombros que hay que ajardinar para mediados de diciembre, cuando lleguen mis primeros huéspedes —le explicó ella mientras se quitaba los guantes.
—¿Usted es la mujer que está arreglando Rinehart? —le preguntó él arqueando las cejas.
—Esa soy yo —April se pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja y tendió la mano—. April Ross.
—Sam Howell. Es un placer, jovencita —él le estrechó la mano—. Una hectárea y media...
Se oyó el grito emocionado de una niña que les interrumpió la conversación. Sam sonrió y salió de detrás del mostrador justo antes de que una niña muy pequeña y morena se abalanzara sobre él. Después de abrazarlo con todas sus fuerzas, la pequeña, con las mejillas rosadas, unos pantalones azules y un chaquetón morado, se apartó un poco. April se quedó sin respiración.
—¡Papá me ha dicho que puedo elegir una calabaza para Halloween! —exclamó mientras se agarraba al mostrador para levantar un pie con una deportiva muy brillante—. ¡Y tengo zapatos nuevos!
—Son muy bonitos, señorita Lili. ¿Los ha elegido tu papá?
—No, los he elegido yo sola —contestó ella con firmeza—. A mamá le gustarán, ¿verdad?
—Sí, claro, estoy seguro de que....
La pequeña sonrió a April antes de bajar el pie otra vez y de dar un par de vueltas para admirarlas.
—Papá dice que son mis zapatos de princesa.
—Desde luego —confirmó April riéndose.
Entonces, oyó una risa y soltó de golpe todo el aire que había estado conteniendo. Sobre todo, cuando el hombre, alto, con espaldas anchas y una de esas gorras con alas que le tapaban las mejillas, tomó a la niña en brazos y le mordisqueó el hombro para que Lili se riera. April se sintió como si cayera sin paracaídas. Automáticamente, el pulgar dio la vuelta a sus anillos hasta que los diamantes se le clavaron en la piel. Era una sensación tranquilizadora. Debería habérselos quitado, pero hacían que se sintiera... a salvo. Como si el hombre más generoso y delicado que había conocido todavía estuviera vigilándola y animándola.
—Señora Ross —dijo Sam después de que el hombre hubiese conseguido dejar a la niña en el suelo para que fuese a buscar la calabaza—, le presento a Patrick Shaughnessy. Esta joven te necesita —añadió guiñándole un ojo a April.
Hacía frío, pero ella notó que se le acaloraban las mejillas mientras miraba boquiabierta a Sam, quien se rio por lo mal que estaba pasándolo.
—Los Shaughnessy tienen una de las mejores empresas de paisajismo del condado.
—Del condado...
Patrick se giró lo suficiente para que ella pudiera verle los ojos, más azules todavía que los de ella y resplandecientes entre las sombras de la gorra pero que, inexplicablemente, se apagaron al encontrase con los de ella.
—De toda la Costa Este —acabó él antes de estrecharle rápidamente la mano.
Volvió a meterse la mano en el bolsillo del chaquetón de lona, muy sencillo y no muy limpio precisamente, y desvió la mirada para vigilar a su hija, quien caminaba entre las filas de calabazas con aire de experta.
—Al parecer, necesita ayuda...
—Bueno, creí que podría comprar unos árboles y contratar a alguien para que los plantara. Hasta que llegué aquí y me acordé de que no sé cuidar ni un geranio.
A ella le pareció que él había esbozado algo ligeramente parecido a una sonrisa.
—¿Qué tamaño tiene el terreno?
—Una hectárea y media o así.
Ella sintió otra corriente y se arropó más con el jersey. Nunca había estado allí en otoño y no sabía lo frío y húmedo que podía ser.
—Estoy convirtiendo la casa de mi abuela en una posada y tiene que tener un aspecto aceptable.
—¿La casa de Rinehart? —preguntó él con esa especie de sonrisa.
—Sí. ¿Por qué lo...?
—Es un pueblo pequeño.
Empezaba a molestarle que él mirara hacia otro lado, sobre todo, porque Sam había ido a ayudar a Lili y no tenía que vigilarla.
—¿Tiene un presupuesto? —le preguntó él con los brazos cruzados.
—La verdad es que no.
Por fin, él la miró a los ojos y ella notó que se abrasaba como si fuera una chiquilla y en muchos sentidos.
—¿Un par de cientos? —preguntó él mirando otra vez a su hija—. ¿Un par de miles?
—Entiendo, pero, sinceramente, no lo sé. Aunque... el dinero no será un inconveniente.
Seguía impresionada. El abogado tuvo que leerle tres veces el testamento de Clayton para estar segura de que había oído bien. Aunque la carta de Clay la leyó ella sola.
Sí, es todo tuyo, para que hagas lo que quieras. Como verás, he cumplido mi promesa, también...
—¿Y aun así pensaba hacerlo todo sola? —le preguntó Patrick.
—Creo que está muy claro que no lo había pensado en absoluto —contestó ella riéndose—. Estoy casi siempre... por allí. ¿Podría acercarse algún día de la semana que viene?
—Claro, pero antes tendré que repasar la agenda.
—Fantástico. Tenga.
April dejó las gafas de sol y los guantes en el mostrador, rebuscó en el único bolso de marca que tenía, sacó una tarjeta y se la entregó a Patrick. Él la miró como si quisiera memorizarla y sacó otra de un bolsillo.
—Tenga, esta es la nuestra...
—¡Papá! ¡He encontrado una!
—Ahora voy, cariño.
April vio que la tensión se disipaba de su cuerpo... y que reaparecía cuando volvía a mirarla a los ojos antes de inclinar un poco la cabeza y alejarse.
April se colgó el bolso del hombro, pensó que era un tipo muy raro y se montó en el Lexus, un coche que cinco años antes ni siquiera habría soñado que sería suyo. Sin embargo, acababa de agarrar el volante de madera cuando se dio cuenta de que se había olvidado las gafas de sol. Por eso nunca se compraba unas de más de diez dólares. Volvió al vivero, las agarró del mostrador, con los guantes, y oyó otra vez las irresistibles risas de Lili. La curiosidad la llevó a acercarse a las calabazas, donde Patrick le tomaba el pelo a su hija.
—Esta. No, esta. Pensándolo mejor... creo que esta...
Afortunadamente, él estaba de espaldas y pudo disfrutar con la escena, aunque le desgarraba el corazón. Se había quitado esa absurda gorra y pudo ver su pelo moreno, aunque tenía un corte casi militar... Él se dio la vuelta repentinamente, su sonrisa se esfumó y la miró desafiantemente con todo el lado derecho de la cara arrugado y descolorido. Ella, espantada, se quedó boquiabierta. Salió del vivero tambaleándose, llegó hasta el coche y se apoyó en él para contener la náusea. No por la cara de él, sino por lo que había hecho ella. Se dio la vuelta lentamente. Le escocían los ojos por el viento y las lágrimas mientras se planteaba varias posibilidades como, por ejemplo, montarse en el coche y marcharse a Uruguay. Aunque no podía, entre otras cosas, porque no tenía el pasaporte. Tomó aliento, agarró el bolso y volvió hacia el vivero con las piernas temblorosas. Sam se rio cuando entró en el despacho.
—¿Qué se ha olvidado ahora?
—Al parecer, mi sentido común —contestó ella alargando el cuello—. ¿Sigue Patrick por aquí?
—Acaba de marcharse. ¿Necesita algo más? —preguntó él cuando ella resopló con fastidio.
April negó con la cabeza y volvió a su coche sintiéndose la peor persona del universo.
Patrick, con esa mezcla de fastidio y resignación que acompañaba a casi todo lo que le pasaba esos días, decidió que era la reacción que podía esperar. Lo que no había podido esperar era la reacción de sus entrañas y de otra parte del cuerpo a esa rubia rojiza, menuda y guapa. Sonrió sin ganas. No estaba muerto o, al menos, su libido no lo estaba. Sería completamente tonto, pero no estaba muerto. A juzgar por cómo había reculado ella, la atracción no era recíproca. Además, aunque lo hubiese sido, esas piedras preciosas que le adornaban el dedo eran como un campo de fuerza contra cualquier pensamiento posterior.
Sin embargo, lo que no se había planteado era si seguir él con el encargo o cedérselo a su padre o a uno de sus hermanos. No quería tentaciones ni frustraciones, pero, por otro lado, ¿por qué iba a perder la ocasión de fastidiarla un rato? Efectivamente, en esos momentos era feo e insoportable, pero el mundo estaba lleno de feos insoportables y las guapas April Rosses del mundo tenían que enterarse. Llegó al cruce de St. Mary’s Cove y estiró trabajosamente los dedos de la mano derecha. Los músculos ya respondían después de cuatro años de fisioterapia y operaciones. Al menos tenía la mano...
—Papá...
Y su hija al menos tenía un padre aunque lo hubiesen reconstruido como si fuese Frankenstein. Miró por el retrovisor con un nudo en la garganta y vio el principal motivo para que siguiera vivo. Estaba muy agradecido a los especialistas en quemaduras, fisioterapeutas y psicólogos que lo habían reconstruido, pero cuando el suplicio físico lo tentó para que tirara la toalla, se acordó de que tenía una hija que lo necesitaba, aunque su madre no lo necesitara, y encontró la forma de seguir adelante un día y otro y otro más...
—¿Podemos hacerle la cara a la calabaza esta noche?
—Todavía no, cariño —contestó él mirando hacia la carretera flanqueada por campos llanos—. Es demasiado pronto. Si la hacemos hoy, en Halloween tendrá un aspecto mustio y triste.
—¿Cuánto falta?
—Cinco noches.
Él le sonrió por el espejo. Para ella, solo era «papá». Le daba igual su aspecto físico, solo le importaba lo que hiciese y lo que había hecho desde que su madre se marchó había sido dejarle muy claro a su hija que nunca jamás volvería a irse a ninguna parte.
—¿Crees que podrás esperar?
—Supongo... —contestó ella con un suspiro muy exagerado.
Un suspiro que le recordó a Natalie y a su expresión de «valiente pero no mucho» cuando él por fin volvió a casa y el matrimonio fue muriéndose a borbotones. Algo que no le extrañó después de lo que había pasado. Al contrario que la decisión de ella de concederle la custodia plena de su hija, que lo dejó estupefacto.
—¿Adónde vamos?
—A casa de la abuela.
El silencio no fue un buen augurio y él siguió para adelantarse a la queja inevitable.
—Lo siento, cariño, pero tengo que volver al trabajo.
Una de las muchas ventajas de ser siete hermanos que vivían muy cerca era que siempre había alguno que podía ocuparse de Lili. En realidad, su madre y Frannie, su hermana mayor, que tenía cuatro hijos, solían pelearse por ese privilegio. Sin embargo, durante los últimos meses, Lilianna se había puesto nerviosa cuando él se marchaba. Sobre todo porque las escasas apariciones de su exesposa desorientaban a Lili en vez de tranquilizarla.
Entró en el camino que llevaba a la casa de sus padres en St. Mary’s. Kate O’Hearn Shaughnessy, con pantalones, jersey de pescador y botas, los saludó con una sonrisa desde la puerta de entrada y tomó a su nieta entre los delgados brazos. Si se pasaban por alto los mechones plateados de su flequillo y de su coleta y las pequeñas arrugas que le rodeaban sus ojos azules, todavía se podía ver a la morena que dejó sin habla a Joseph Shaughnessy cuando la vio hacía cuarenta años en la boda de un primo lejano. Todo lo que le faltaba de tamaño lo suplía con su energía y una mirada fulminante que hacía llorar a hombres hechos y derechos.
—Vete a ver al abuelo —le dijo ella arreglándole los rizos antes de dejarla en el suelo—. Está en la cocina.
Luego, lo miró con los mismos ojos serios que él vio cuando salió del coma inducido en el hospital militar de San Antonio. Si tenía miedo o preocupación, los había dejado a un lado incluso antes de que lo montaran en un avión en la base militar de Alemania.
—He hecho sopa de verduras, ¿quieres un poco?
—Claro.
La siguió con mucho cuidado por el estrecho pasillo para que los hombros no rozaran todas las fotos que llenaban las paredes. Esa casa, como casi todas las de St. Mary’s Cove, se construyó cuando las personas eran más pequeñas y necesitaban menos cosas. Era increíble que sus padres hubiesen criado a siete hijos en ese cubo de dos pisos y que nunca les hubiese parecido necesario mudarse a un sitio más grande. Eso era un ejemplo de la filosofía de «conformarse con lo que tuvieran» que les habían metido en la cabeza como si fuese la sopa de verduras. Aun así, entre los muebles de los años setenta y las alfombras tejidas por su abuela se mezclaban televisiones de pantallas planas, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, una mezcla que hacía que esa casita fuese un collage muy elocuente de sus vidas. También eran la casa y la vida a las que había vuelto para curarse, la seguridad y estabilidad que representaban le arreglaban la mente mejor que lo que esa crema que se ponía todos los días le arreglaba la piel.
Joe Shaughnessy miró a través de las gafas de montura oscura que tenía colgadas de la nariz aguileña y con los hombros, todavía musculosos, cubiertos por una camisa de cuadros. Sus ojos, como los de su esposa, nunca delataban compasión, y su voz tampoco. Al menos, en ese momento. Sin embargo, sus hermanos le habían contado que cuando su padre se enteró, salió al diminuto jardín que había detrás de la casa y lloró a mares. No obstante, los estrangularía a todos si se enteraba de que se lo habían largado.
Lilianna, que ya estaba sentada en la trona que llevaba años sin salir de la cocina, sorbía la sopa de la cuchara que agarraba con fuerza. Comería sopa por su abuela, pero por él, ni hablar. Se sentó al lado de ella, en la desgastada mesa que había presenciado tantas cosas a lo largo de los años. La luz bañaba la inmaculada habitación y se reflejaba en los armarios tantas veces frotados que el acabado original era un mero recuerdo. Hasta los cambios más recientes, que se hicieron hacía unos diez años, como las encimeras de contrachapado o el suelo de linóleo, habían dejado inalterable esa decadencia tan acogedora.
Sacó la tarjeta de April del bolsillo de la camisa y se la entregó a su padre.
—Tengo un encargo a la vista.
—¿De verdad? —Joe se alejó un poco la tarjeta para verla mejor—. ¿Dónde?
—En casa de los Rinehart.
—¿La ha comprado alguien? —le preguntó su padre mirándolo a los ojos.
—Una de sus nietas ha decidido convertirla en una posada. Sam nos ha puesto en contacto.
Su padre arrugó la frente, le devolvió la tarjeta y mojó un trozo de pan en la sopa que le quedaba en el fondo del cuenco.
—Lo último que supe fue que Amelia Rinehart había dejado que se echara a perder. Me extraña que las chicas no la vaciaran y...
—Celebramos allí el festejo de nuestra boda —le interrumpió su madre dejando un cuenco de sopa y dos rebanadas de pan delante de Patrick—. En su momento de esplendor.
—Por no decir nada del nuestro —añadió su padre entre risas.
—¿De verdad? —preguntó Patrick con el ceño fruncido.
Su madre también se sentó a la mesa y lo golpeó con una servilleta arrugada.
—Mira las fotos de nuestra boda cuando salgas. Eso es Rinehart. Lo era. Fue de la familia del marido de Amelia durante años y lo convirtieron en una posada justo después de la guerra. Fue muy apreciada durante algún tiempo, pero ella dejó de recibir huéspedes cuando él murió. Salvo a sus tres hijas. Todos los veranos...
—¿Puedo levantarme?
La abuela se inclinó para limpiar la boca de su nieta y la bajó de la trona. Cuando oyeron que la niña sacaba los juguetes de las cajas de plástico en la sala, su madre continuó con la conversación.
—La anciana era muy rara, no puede decirse otra cosa. Según los rumores, no se hablaba casi con sus tres hijas, ni siquiera con la que se quedó en St. Mary’s. Sin embargo, adoraba a sus nietas, a su manera, claro. Fuiste al colegio con una de ellas, ¿no?
—Sí, con Melanie —contestó Patrick tomando un poco de sopa con la cuchara—. Durante un tiempo, hasta que su madre y ella se marcharon antes de que ella se graduara.
—Efectivamente, se...
—¿Crees que la chica lo dice en serio? —intervino su padre cansado de la charla insustancial.
—¿Por qué no iba a decirlo en serio?
—Porque, probablemente, se arruinará por el camino...
—Me parece que eso no es un problema —replicó Patrick—. Dijo, más o menos, que el dinero no es un obstáculo. En cualquier caso, ¿tienes tiempo a finales de esta semana?
—¿Yo? —preguntó su padre arqueando una ceja—. ¿Para qué me necesitas?
Patrick había aprendido mucho desde que se unió a ellos hacía un año, pero seguía siendo un novato y era la empresa de su padre.
—Me parece que puede ser un encargo considerable. Puedo hacer el proyecto, claro, pero tú eres el especialista en plazos y presupuestos. Además, la gente confía en ti...
—Eso es una majadería y lo sabes.
—¿Qué? ¿Que la gente confía en ti?
—No —contestó su padre mirándolo con los ojos entrecerrados.
—Solo quería mantenerte implicado —replicó Patrick concentrándose en la comida.
—Para eso están los teléfonos móviles...
—Recuerdo que eran unas chicas muy guapas —intervino su madre mientras se levantaba para recoger el cuenco de Lilianna—. Esa que anda por aquí, ¿está bien?
—Por el amor de Dios, Kate —dijo su padre dejando escapar un suspiro muy sonoro.
—¿Qué? Solo estoy charlando. ¡Además, tú eres el que está empeñándose en que el chico lo haga solo!
Patrick tomó otra cucharada y dejó que discutieran. Les agradecía eternamente que lo hubiesen animado a salir de allí y a que encontrara una chica lo suficientemente inteligente como para amarlo por lo que era, por negarse a aceptar que su aspecto físico podía ser un impedimento para conseguirlo. Era una pena que no tuviese la más mínima intención de seguir su consejo. Ya había corrido bastantes riesgos y había sufrido las consecuencias. Para llegar a aceptar que todo había cambiado, tuvo que dejar de pelear con uñas y dientes para demostrarse a sí mismo, y a todos los demás, que nada había cambiado. Entonces, alcanzó una especie de serenidad que empezó a liberarlo del remordimiento y la compasión consigo mismo, de las pesadillas que creyó que lo perseguirían toda la vida. La primera noche que se despertó después de haber dormido de un tirón, lloró de felicidad. Por eso, se aferraría a esa tranquilidad con todas sus fuerzas. No solo por sí mismo, sino por su hija, quien se merecía un padre con los pies en la realidad, no en lo que debería haber pasado o podría haber sido... Sonó su teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo de la camisa y frunció el ceño al no reconocer el número.
—Patrick Shaughnessy...
—Señor Shaughnessy, soy April Ross.
Algo le atenazó las entrañas. Era la voz más sureña que recordaba, tenía algo dulce y humeante que intentaba filtrarse dentro de él. Se levantó de la mesa y salió al pasillo.
—Señora Ross, ¿en qué puedo ayudarle?
—¿Le vendría bien acercarse mañana? He pensado que ya estamos a finales de octubre y que deberíamos empezar lo antes posible, ¿no está de acuerdo?
Lo dijo como si no hubiera salido corriendo como un conejo asustado. Interesante...
—Mañana me parece bien. ¿A las nueve?
—Perfecto. Aquí estaremos. Hasta mañana.
En plural... Volvió a guardarse el teléfono y entró en la abigarrada sala de sus padres, donde Lili estaba sentada delante de la chimenea de ladrillos charlando con una serie de muñecas maltrechas. Ella le sonrió y a él le dio un vuelco el corazón. La amaba. Se había obligado a sonreír otra vez por ella. A reír, a apreciar lo bueno de la vida y a no ser altivo, a intentar ser un buen ejemplo como sus padres lo habían sido para él. Se agachó al lado de ella.
—Tengo que marcharme, cariño, ¿me das un abrazo? —ella se levantó y le rodeó el cuello con los brazos—. Pórtate bien con la abuela, ¿de acuerdo?
Captó el destello de tristeza en los ojos de ella, quien se limitó a asentir con la cabeza.
—De acuerdo.
Patrick se despidió de sus padres y salió al exterior, donde sintió el dolor por el viento gélido en los injertos de la cara, aunque llegó enseguida a la camioneta. La idea de volver a ver a April Ross le atenazaba las entrañas como nada lo había hecho desde hacía mucho tiempo, pero después de todo lo que había pasado... Un poco de libido era la menor de sus preocupaciones. Sobre todo, cuando estaba casada y todo eso... Gracias a Dios.
Capítulo 2
Hace cinco minutos no ibas así vestida.
April miró a su prima Melanie como si quisiera fulminarla, eligió una cápsula de café y la metió en la máquina. La vieja cocina, aunque era inmensa, estaba tan anticuada que podrían haberla declarado monumento histórico. En ese momento, era el sueño de cualquier cocinero. Tenía kilómetros de encimeras y armarios, hornos dobles, una isla central con encimera de acero inoxidable y, la joya de la corona, seis fogones casi industriales. Todo para Mel, quien, una vez que el amor la había devuelto a St. Mary’s después de diez años de ausencia, había aceptado aportar sus conocimientos culinarios a la posada, después de que April tuviera que dorarle la píldora insistentemente.
—Tenía frío y me he puesto un jersey más gordo —replicó April.
—También te has cambiado los pantalones y la cinta del pelo...
—Cierra el pico.
—Además, esa es la cuarta taza de café que te bebes esta mañana.
La morena sonrió con su taza de café apoyada en el generoso escote, sus ojos verdes brillando.
—Con tanta cafeína vas a parecer una ardilla que corretea por todos lados. Aunque me gusta ese tono morado que tienes... —añadió Mel.
Blythe, su otra prima, que era interiorista en Washington y que había ido a pasar unos días para comprobar la remodelación, entró bostezando en la cocina. Era alta, rubia e increíblemente sofisticada.
—¿No llevabas otra cosa durante el desayuno? —le preguntó a April con el ceño fruncido.
Melanie le dio un codazo mientras mordía un bollo de canela.
—Me acuerdo vagamente de Patrick Shaughnessy. Merece cualquier desvelo...
April agarró la taza con el café, miró el reflejo del sol en sus anillos y luego miró el reloj, un reloj grande y anticuado que Blythe había encontrado en un anticuario. Quedaban diez minutos. Dejó escapar un suspiro, se apoyó en la encimera y miró a Mel. Era el momento de explicarles un par de cosas que había omitido cuando les contó que iba a pasar por allí para darles un presupuesto aproximado.
—Por lo que dices, entonces era bastante guapo, ¿no? —le preguntó a su prima.
—Sí, en un estilo algo hosco y sombrío. Todos los Shaughnessy lo eran.
—Entonces... no tenía cicatrices en la cara.
—¿Cicatrices? ¿Como si se la hubiera cortado?
—No, peor. No sé... quizá, como si se la hubiese quemado.
—¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Es... grave?
—Sí. Aunque solo es en una parte de la cara y no me di cuenta al principio, pero cuando lo vi... —April hizo una mueca de disgusto—. Yo... me quedé espantada.
—¿Espantada? ¿Cómo? —le preguntó Mel con el ceño fruncido.
—Salí corriendo como una niña pequeña que creía haber visto un ogro. Además, él lo vio.
—Vaya... —comentó Blythe.
—Efectivamente.
April miró por la ventana que habían agrandado y que daba al embarcadero privado que entraba en el resplandeciente mar. Era su embarcadero, parte de sus posesiones. Por un momento sintió que resplandecía por dentro, hasta que el remordimiento brotó otra vez.
—Tiene la niña más encantadora...
Vio por el rabillo del ojo que Blythe y Mel se intercambiaban una mirada, pero decidió no hacerles caso y siguió.
—Volví para disculparme, pero ya se había marchado. Será lo primero que haga cuando llegue.
—¿Disculparte? —le preguntó Blythe arqueando las cejas—. ¿Crees que es una buena idea?
—¿Tienes otra mejor?
—Sí. Haz como si no hubiese pasado nada.
—Claro...
—Lo digo en serio —insistió la rubia—. Entiendo que te sientas fatal, pero lo más probable es que esté acostumbrado.
—¿Y por eso no importa lo que hice?
—No, pero tampoco querrás que se sienta más incómodo, ¿no?
April, desconcertada, miró a Mel.
—¿Qué harías tú?
—¿Yo? Habría contratado a otro paisajista. Bueno, solo puedes confiar en tu instinto —añadió al ver que April ponía los ojos en blanco—. Haz lo que te parezca mejor.
Llamaron a la puerta. April dejó la taza en la encimera y se secó las manos en los vaqueros.
—Si no me da algo antes.
Fue hasta la puerta, la abrió y se encontró con una mirada cristalina clavada en los ojos.
Él nunca había visto a nadie que se sonrojara tanto. April, además, tragaba saliva como si contuviera una náusea. Sintió lástima por ella y le enseñó la carpeta para recordarle el motivo de su visita. Ella sacudió la cabeza y la melena rubia rojiza le osciló por encima de los hombros. Se sintió inconmensurablemente enojado, aunque no supo por qué. Sin embargo, sí supo que era más hermosa de lo que recordaba. Aunque iba un poco demasiado conjuntada para su gusto. El jersey, las deportivas y la cinta del pelo eran casi del mismo color... Además, también supo que estaba angustiada por lo que había hecho el día anterior incluso antes de que ella hablara.
—Antes que nada... lo que hice el otro día no tiene justificación. Lo siento.