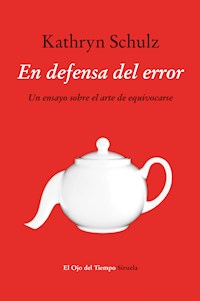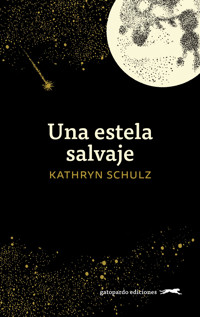
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Una meditación erudita y conmovedora sobre las fuerzas contrapuestas que moldean nuestra vida: el hallazgo y la pérdida Una mañana de primavera, Kathryn Schulz fue a almorzar con una desconocida y se enamoró. Tras años de búsqueda infructuosa, quedó deslumbrada por la rapidez con que todo cambió al conocer a su futura esposa. Meses después su padre, un carismático refugiado judío, falleció inesperadamente. Recién enamorada y recién huérfana, tuvo que afrontar en paralelo una felicidad desbordante y un dolor terrible. En vez de escribir unas memorias de duelo convencionales, Schulz emprendió una fascinante investigación sobre las infinitas formas en que la pérdida y el descubrimiento moldean nuestro destino. Nos pasamos el día extraviando y encontrando cosas, y se calcula que a lo largo de la vida perdemos unos doscientos mil objetos. Una estela salvaje ilumina de forma brillante la relación entre estas pérdidas cotidianas y las más devastadoras: la extinción de los dinosaurios, la diáspora judía, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, el cambio climático. Y su reverso esperanzador, la búsqueda, ya sea de las ruinas de Troya, nuevos planetas, ideas, amigos, fe o amor. En este libro inclasificable y omnímodo, la ganadora del Premio Pulitzer trasciende los estrechos límites del yo para elaborar un tratado filosófico en el que la experiencia humana se entrelaza con procesos históricos, naturales y cosmológicos, y nos confronta, en última instancia, con la inmensidad del universo. La crítica ha dicho... «Leer este libro produce un asombro continuo.» Alison Bechdel «Una exploración profunda y conmovedora de la felicidad y la pérdida.» Leslie Jamison «Schulz tiene un talento especial para darle vueltas y vueltas a una idea familiar hasta que se vuelve cósmica, geológica, maravillosa.» Jia Tolentino «Un relato brillante, luminoso y maravillosamente bien escrito.» Inés Martín Rodrigo «Qué preciosidad de libro. Cuánto lo he disfrutado.» Laura Ferrero «Una voz sabia y muy humana con la que querrías pasar horas conversando.» Marta Orriols «Un libro magnífico.» Lucía Méndez, El Mundo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Una estela salvaje
Una estela salvaje
kathryn schulz
Traducción de Marta Rebón
Título original: Lost & Found
Copyright © Kathryn Schulz, 2022
© de la traducción: Marta Rebón, 2023
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2023
Rambla de Catalunya, 131, 1.o- 1.a
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: septiembre, 2023
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © Lucas Heinrich
Imagen de la solapa: © Dmitri Kasterine
ISBN: 978-84-127403-1-8
Depósito legal: B-17015-2023
Impresión: Liberdúplex S.L.
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
I. PÉRDIDAS
II. HALLAZGOS
III. Y
Agradecimientos
Kathryn Schulz
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para mi padre, al que perdí,
y para C., que me encontró
Nada abarca todo ni domina sobre todo.
Detrás de cada frase va la conjunción «y».
William James, Un universo pluralista
I
PÉRDIDAS
Nunca me han gustado los eufemismos para referirse a la muerte. «Pasó a mejor vida», «voló al cielo», «nos dejó», «le llegó la hora»: este lenguaje, por muy bienintencionado que sea, nunca me ha brindado consuelo. En aras de la delicadeza, se intenta suavizar el impacto y la brusquedad de la muerte; en aras de la comodidad, se elige lo seguro y familiar en lugar de lo bello y evocador. A mí me parece una manera de rehuir el tema, como mirar verbalmente a otro lado. Pero la muerte es tan imposible de evitar —esta es la verdad desnuda y fundamental— que cualquier intento de ocultarla parece fuera de lugar. Como escribió el poeta Robert Lowell: «¿Por qué no decir lo que pasó?».
Aun así, debo hacer una excepción. «Perdí a mi padre…» Hacía apenas diez días que había muerto cuando me vi recurriendo por primera vez a esta expresión. Estaba ya de vuelta en casa, después de largas semanas sin moverme de su lado en el hospital, después de su muerte, después del servicio fúnebre, empujada de nuevo a una vida que parecía idéntica a la de antes de irme, ordenada e iluminada por la luz diurna, aunque el dolor convertía cualquier obligación mundana en una tarea abrumadora. Tenía el teléfono atornillado entre el hombro y la barbilla. Mientras mi padre estuvo hospitalizado, primero en la unidad de cardiología, luego en la UCI y finalmente en cuidados paliativos, recibí una serie de mensajes automáticos de la revista para la que trabajo en los que se me informaba de que debía cambiar la contraseña del correo electrónico, o se bloquearía. Estos mensajes llegaban con la regularidad de un reloj, recordándome que mi acceso expiraría en diez días, nueve, ocho, siete… Es asombroso cómo lo mundano y lo existencial siempre están pegados, como las páginas de un libro tan gastado que la impresión se ha transferido de una hoja a otra. No logré cambiar la contraseña; perdí el acceso a mi correo electrónico y, con él, cualquier posibilidad de resolver el problema por mi cuenta. Y así, poco después de que falleciera mi padre, me encontré hablando por teléfono con un técnico del servicio de atención al cliente, explicándole, aunque fuera del todo innecesario, por qué no había tomado a tiempo las medidas oportunas.
Perdí a mi padre la semana pasada. Tal vez porque aún estaba en esos primeros días distorsionados del duelo, cuando gran parte del mundo familiar parece tan extraño e inaccesible, de pronto me sorprendió como nunca lo extraña que sonaba esa frase. Obviamente, mi padre no se había alejado de mí como un niño pequeño en un pícnic, ni había desaparecido como un documento importante en una oficina en desorden. Y, sin embargo, a diferencia de otras formas indirectas de nombrar la muerte, esta fórmula no me parecía esquiva ni hueca. Sonaba sencilla, triste y solitaria, como el duelo en sí. Desde la primera vez que la pronuncié aquel día por teléfono, me dio la sensación de que era algo que podía usar, como se usa una pala o una campanilla: frío y sonoro, con un toque de desespero, pero también de resignación, un fiel reflejo de la confusión y la desolación propias del duelo.
Cuando hice indagaciones más tarde, descubrí que no era una coincidencia que «perder» se me hubiera revelado tan adecuado. Siempre había supuesto que en referencia a los muertos se empleaba en sentido figurado, que quienes estaban de luto se lo habían apropiado y habían desvirtuado su significado original. Pero resulta que no era así. El verbo «perder» hunde sus raíces en la pena. La forma del participio pasado lost significa «perdido», pero también «olvidado», «desamparado». Proviene de una palabra del inglés antiguo que significa «perecer» y deriva, a su vez, de otra palabra aún más antigua que significa «separar», «cortar». El sentido moderno de extraviar un objeto no surgió hasta más tarde, en el siglo xiii; cien años después, to lose adquirió el significado de «no ganar». En el siglo xvi empezamos a perder la cabeza; en el siglo xvii, el corazón. Dicho de otro modo, el círculo de lo que podemos perder comenzó con nuestras propias vidas y con las de los demás, y desde entonces se ha ido ampliando sin cesar.
Así sentí la pérdida después de la muerte de mi padre: como un campo de fuerza concéntrico que se expandía sin parar. Al final incluso hice una lista de todas las otras cosas que también había perdido con el tiempo, sobre todo porque no dejaban de venirme a la mente. Un juguete de la infancia, un amigo de la infancia, un gato muy querido que un día se fue y nunca regresó, la carta que me escribió mi abuela cuando acabé la carrera en la universidad, una camisa de cuadros azules raída pero perfecta, un diario que escribí durante casi cinco años. La lista era interminable, una especie de anticolección, un catálogo melancólico de todo cuanto había ido perdiendo.
Cualquier lista como esa —y todos tenemos una— revela enseguida cuán extraña es la categoría de la pérdida: cuán enorme e inmanejable es, cuán poco tienen en común los elementos que la componen. Al reflexionar sobre ello, me sorprendió darme cuenta de que en realidad algunas formas de pérdida son muy positivas. Podemos perder la timidez y el miedo, y, aunque resulta aterrador perderse en la naturaleza, es maravilloso perderse en un ensueño, en un libro o en una conversación. Pero se trata de felices casos excepcionales en un ámbito por lo general difícil de la experiencia humana. Nuestras pérdidas suelen parecerse más a la muerte de mi padre: nos empobrecen la vida. Puedes perder la tarjeta de crédito, el carné de conducir, el recibo de una compra que quieres devolver; puedes perder la reputación, los ahorros de toda una vida, el trabajo; puedes perder la fe y la esperanza; puedes perder la custodia de tus hijos. Gran parte de la experiencia del desamor también entra en esta categoría: una ruptura o un divorcio no deseados implican la pérdida no solo de la persona amada, sino también de la textura familiar de la vida cotidiana y de una preciada visión del futuro. Lo mismo ocurre con las enfermedades y lesiones graves, que pueden llevar a la pérdida de todo, desde capacidades físicas elementales hasta partes primordiales de nuestra identidad. Esto incluye algunas de nuestras experiencias más íntimas, como la pérdida de un hijo antes de nacer, así como algunos de los acontecimientos más públicos y devastadores de la historia: guerras, hambrunas, terrorismo, desastres naturales, pandemias, todas las horribles tragedias colectivas que revelan la pérdida en su forma más extrema.
Esta es la naturaleza esencial y voraz de la pérdida. Lo abarca todo sin distinción: lo trivial y lo importante, lo abstracto y lo concreto, lo extraviado temporalmente y lo desaparecido para siempre. A menudo procuramos ignorar su verdadero alcance, pero por un tiempo, tras la muerte de mi padre, vi el mundo tal como es en realidad, marcado por las pérdidas pasadas y la inminencia de las futuras. No se debió a que su muerte fuera trágica: mi padre murió en paz a los setenta y cuatro años, atendido hasta el final por sus seres queridos. Fue porque su muerte no fue trágica; lo que me impactó fue que algo tan triste pudiera ser el curso normal y necesario de los acontecimientos. A raíz de eso, me pareció que cada vida individual contenía demasiada angustia para su efímera duración. La historia, que yo siempre había apreciado con sus lagunas y enigmas, de repente parecía poco más que un relato a gran escala de la pérdida, en especial cuando no podía ofrecer ningún relato. El mundo en sí se me reveló fugaz: glaciares, especies y ecosistemas desaparecían, daba la impresión de que los cambios ocurrían a cámara rápida, como si a los que estábamos vivos hoy se nos hubiera permitido verlo todo desde la escalofriante perspectiva de la eternidad. Todo parecía frágil, todo parecía vulnerable; la idea de la pérdida me asaltaba por todos lados, como un orden oculto de la existencia que solo emergiera en presencia del dolor.
Esta incesante desaparición no es el único tema de nuestras vidas; ni siquiera es el único tema de este libro. Aun así, en las semanas y meses posteriores a la muerte de mi padre, no podía dejar de pensar en ello, en parte porque me parecía importante entender qué tenían que ver todas esas pérdidas entre sí, y en parte porque me parecía importante entender qué tenían que ver todas ellas conmigo. Una billetera perdida, un tesoro perdido, un padre perdido, una especie perdida: por muy diferentes que fuesen entre sí, estas y todas las demás cosas que faltaban de repente se me revelaron cardinales para abordar la cuestión de cómo se debe vivir; parecían, por estar ausentes, tener algo urgente que decir sobre nuestra existencia en la Tierra.
Mi padre tenía algo urgente que decir sobre casi todo. El mundo entero le resultaba infinitamente interesante, y disfrutaba debatiendo sobre cualquiera de sus facetas: ya fuesen las novelas de Edith Wharton, la radiación cósmica de fondo, la regla del infield fly en el béisbol, las secuelas de la Ley Taft-Hartley de 1947, el descubrimiento de una nueva especie de mono nocturno en Sudamérica o los méritos del apple pie americano frente al crumble de manzana. En cuanto supimos hablar, a mi hermana mayor y a mí nos incluyó en estas conversaciones, aunque nunca le faltaron interlocutores. Mi padre atraía a la gente con el magnetismo de un planeta de tamaño mediano. Tenía una voz estentórea, un marcado acento europeo, una mente formidable, una barba de rabino, una barriga de Papá Noel y el alcance gestual del hombre de Vitruvio; en conjunto, el efecto que causaba era una mezcla de Sócrates y Tevie el Lechero.1
El acento de mi padre era consecuencia de su infancia desarraigada, que le llevó también a dominar seis idiomas. Por orden aproximado de adquisición: yidis, polaco, hebreo, alemán, francés e inglés. Muy a mi pesar, a mi hermana y a mí nos educó exclusivamente en el último de estos, pero lo compensó con la prodigalidad con que lo hizo. Mi madre, profesora de francés y una gramática excelente, me enseñó a trabajar con el lenguaje: cómo pronunciar «epítome», cuándo usar el subjuntivo, cómo distinguir entre los pronombres «quién» y «cuál». Pero fue mi padre quien me enseñó a jugar con el lenguaje. Gracias a su formación políglota, tenía una visión relativista de las reglas gramaticales y de su uso; no es que las desobedeciera a conciencia, pero le encantaba estirar las frases, hasta que casi se rompieran, antes de dejar que volvieran a su sitio con una violenta sacudida. No he conocido a nadie que pueda sacarse tan fácilmente de la manga frases asombrosas ni a nadie que se divierta tanto simplemente al hablar. Cuando expresé incredulidad en el momento en que corrigió mi pronunciación de «epítome», enseguida me proporcionó un recurso mnemotécnico inolvidable: rima con «antílope, cíclope».
Existe un tópico según el cual todos los escritores han tenido una infancia infeliz y buscan refugio en el lenguaje y las historias para expresar o escapar de su miseria. En mi caso, no es cierto. Provengo de una familia feliz en la que el lenguaje y las historias eran un placer compartido y omnipresente. Uno de mis primeros recuerdos es el de ver a mi padre, con su metro setenta y cinco de altura, asomarse por la puerta mientras yo jugaba en la habitación: sorprendida por su aparición repentina, a mí me parecía un gigante benévolo y fascinante, que sostenía una antología Norton de poesía en una mano mientras agitaba la otra en lo alto como Merlín al tiempo que recitaba Kubla Khan. Otro recuerdo igualmente vívido data de unos años después, cuando nos hacía escuchar a mi hermana y a mí, boquiabiertas, el prólogo de Los cuentos de Canterbury, declamado en un entusiasta y estentóreo inglés medio. Mi madre pronto desistió de la tarea de convencerlo de que no nos diera cuerda a la hora de dormir; él era el encargado de leernos algo en voz alta cada noche, y lo hacía con gestos extravagantes, voces dramáticas, muchos golpes en sus rodillas, sobre las que estábamos sentadas, y una interpretación libérrima del cuento que tocara. En las mejores noches dejaba los libros a un lado y nos deleitaba con una serie de historias de cosecha propia sobre las aventuras de Yana y Egbert, dos hermanos aficionados al peligro provenientes de un lugar llamado Rotterdam, un topónimo que eligió porque sabía que su sonido haría reír a sus hijitas.
Aunque mi padre era mucho más leído de lo que yo seré nunca, la literatura era su pasión, no su vocación. Era abogado de profesión y ocasionalmente daba clases en la Facultad de Derecho; ambos trabajos se le daban bien, pero sobre todo la docencia, pues encarnaba a la perfección el personaje del profesor distraído. Tenía una memoria prodigiosa, una curiosidad omnímoda y la capacidad de separar el grano de la paja con la misma rapidez que una máquina clasificadora de monedas separa los centavos de los cuartos. Lo que no solía tener, al menos nueve de cada diez veces, era su billetera ni la menor idea de dónde había aparcado el coche. Conforme al estereotipo, estos despistes siempre parecían ser consecuencia de su extraordinario intelecto, como si se las arreglara para canalizar hacia propósitos mejores toda la energía mental que el resto de los mortales invertimos en no perder nuestras pertenencias. Relacionadas o no, estas curiosas cualidades contradictorias —una percepción notable del mundo y un notable olvido de este— eran dos de las características definitorias de su personalidad.
Entre las muchas cosas que mi padre era propenso a perder figuraba él mismo. Crecí en un suburbio de Cleveland, y varias veces al año íbamos a Pittsburgh a visitar a mi abuela materna. En teoría el viaje duraba poco más de dos horas, pero antes de cumplir los diez años yo ya sabía que debía alarmarme cuando mi padre se ponía al volante y anunciaba que conocía un atajo. Para un niño todos los viajes en coche son eternos, pero los nuestros eran mucho más largos de lo necesario, porque a mi padre, terco y amable a partes iguales, no se le podía convencer de que no sabía adónde iba. Recuerdo que una vez nos dirigimos más de media hora hacia el oeste en lugar de hacia el este, y otra en que nos las arreglamos para tomar la misma salida incorrecta de la autopista tres veces consecutivas. Mi madre habría podido poner fin a todo esto, ya que tenía un sentido de la orientación mucho más afinado, pero también era una esposa amorosa y pragmática, por lo que solo intervenía con delicadeza en estas desventuras cuando teníamos prisa, cosa infrecuente según mi padre ya que, además de no tener sentido de la orientación, también carecía del sentido del tiempo.
En cualquier caso, como puede deducirse de su incapacidad para localizar una ciudad como Pittsburgh, mi padre era un caso perdido cuando se trataba de seguirles la pista a los objetos más pequeños. Su apodo cariñoso para mi madre era Maggie (derivado de Margot, su nombre de pila y el que usaba todo el mundo), y una de las frases que más oí de niña fue «Maggie, ¿has visto mi…?», seguido de talonario, gafas, lista de la compra, citación judicial, taza de café, abrigo de invierno, el otro calcetín, entradas para el béisbol o cualquier otra cosa extraviada, y eso varias veces al día. Sin falta, la parte final de este juego de pregunta y respuesta era: «Está aquí mismo, Isaac». Afortunadamente para mi padre, mi madre por lo general había visto el objeto perdido y recordaba dónde estaba, o bien, en caso contrario, tenía la paciencia de buscarlo hasta que aparecía. En consonancia con sus habilidades de orientación superiores, mi madre era paciente, metódica y muy consciente de su entorno.
Yo heredé esas cualidades de ella; mi hermana, que ahora es científica cognitiva en el MIT, no. En este sentido había una brecha en nuestra familia de cuatro, por lo demás muy unida. En una escala que va del orden compulsivo a la sublime despreocupación por el mundo físico cotidiano, mi padre y mi hermana estaban…, en realidad, en ninguna parte; o cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, en busca de esa escala. Mi madre y yo, entretanto, estábamos ocupadas organizándolo todo por colores y tamaños. Recuerdo nítidamente haber visto a mi madre intentando enderezar el marco de un cuadro un tanto torcido en el Museo de Arte de Cleveland. Mi padre, en cambio, se pasó unas vacaciones enteras con dos zapatos diferentes, porque no había metido otros en la maleta y descubrió que los que llevaba puestos no eran del mismo par solo cuando le pidieron que se los quitara en el control de seguridad del aeropuerto. El mejor numerito de mi hermana en cuanto a viajes en avión consistió en perder su ordenador portátil, tomar prestado el de su pareja y luego olvidárselo en una puerta de embarque de United Airlines una semana después del 11S, lo que estuvo a punto de provocar el cierre del aeropuerto de Oakland. También sobresale, al igual que en su día nuestro padre, en el sutil arte de la pérdida en serie: el móvil, una vez al año; la cartera, una vez cada tres meses; las llaves, una vez al mes. La única vez en mi vida adulta en que perdí la cartera, cometí el error de quejarme a mi hermana, que no dudó en reírse de mí: «Llámame cuando se sepan tu nombre en la Dirección General de Tráfico».
Como abanderada de mi linaje materno, al menos en este aspecto, siempre he tenido una inclinación natural a hacer cosas un poco antinaturales, como organizar la despensa por grupos de alimentos, o volver a colocar cada uno de los sesenta y cuatro lápices de colores en el mismo lugar que les asignó el fabricante. Esa actitud quisquillosa, por no decir compulsiva, puede ser útil cuando quieres ser capaz de encontrar tus pertenencias a ciegas; una de las razones por las que muy pocas veces pierdo cosas es que me pongo enferma si no las devuelvo a su lugar destinado en casa. Hasta bien entrada la edad adulta, esta tendencia al orden, combinada con mis dos familiares directos que me hacían quedar bien en comparación con ellos, me llevó a creer que yo no era de ese tipo de personas que pierden cosas.
Pero el orgullo se esfuma después de tener que pasarte tres cuartos de hora buscando el papel que acababas de tener en las manos, y la realidad al final se impone: todo el mundo es de ese tipo de personas que pierden cosas. Al igual que ser mortal, ser un poco despistado forma parte de la condición humana: llevamos perdiendo cosas de manera sistemática durante tanto tiempo que las leyes establecidas en el Levítico incluyen una advertencia para que no mientas sobre el hallazgo de las pertenencias perdidas de otro. La vida moderna no ha hecho más que empeorar este problema. En el mundo desarrollado, incluso las personas de medios modestos viven en una abundancia insondable en términos históricos, y cada nuevo artículo que poseemos se suma a la lista de objetos susceptibles de acabar perdidos. La tecnología tampoco ayuda, ya que nos ha vuelto crónicamente distraídos a la vez que nos proporciona enormes cantidades de cosas adicionales que perder. Hace tiempo que es así —el mando a distancia sigue siendo uno de los objetos que más se extravían en los hogares estadounidenses—, pero, a medida que nuestros dispositivos se vuelven cada vez más pequeños, las probabilidades de perderlos aumentan. Cuesta perder un ordenador de sobremesa, es más fácil perder un portátil o más todavía un teléfono móvil, y es casi imposible no perder un lápiz de memoria USB. Luego está el tema de las contraseñas, que son a los ordenadores lo que los calcetines a las lavadoras.
Cargadores de teléfono, paraguas, pendientes, bufandas, pasaportes, auriculares, instrumentos musicales, adornos navideños, la autorización para la excursión escolar de tu hija, la lata de pintura que con tanto cuidado guardaste tres años atrás para los retoques que sabías que algún día necesitarías hacer: la variedad y la multitud de cosas que perdemos es pasmosa. Alguien como mi padre podía llegar a perder diez veces más cosas que alguien como mi madre, pero, en promedio, según datos de encuestas y compañías de seguros, cada uno de nosotros extravía en torno a nueve cosas al día, lo que significa que, para cuando cumplamos sesenta años, habremos perdido casi doscientos mil objetos. No todas esas pérdidas son irreversibles, por supuesto, pero siempre hay una que sí lo es: el tiempo que desperdiciaste en buscarlas. A lo largo de tu vida, te pasarás alrededor de seis meses buscando objetos perdidos. En Estados Unidos, esto se traduce, colectivamente, en unos cincuenta y cuatro millones de horas dedicadas a búsquedas infructuosas cada día. Además, está la pérdida de dinero que conlleva: solo en mi país, en torno a unos 30.000 millones de dólares al año en teléfonos móviles perdidos.
Hay dos explicaciones predominantes de por qué perdemos todas estas cosas: una científica y otra psicoanalítica, ambas insatisfactorias. Según el punto de vista científico, perder cosas implica un mal funcionamiento, ya sea por un fallo de memoria, o a veces de atención. No podemos recuperar el recuerdo de dónde dejamos el objeto perdido, o simplemente no nos percatamos de su ubicación en primer lugar. Por otro lado, el enfoque psicoanalítico argumenta lo contrario: perder algo es un logro, un sabotaje astuto de nuestra mente racional por parte de nuestros deseos subliminales. En La psicopatología de la vida cotidiana, Sigmund Freud describe «la destreza inconsciente con la que se pierde un objeto debido a motivos ocultos pero poderosos», incluida «la poca estima en la que se tiene el objeto perdido, o una antipatía secreta hacia este o la persona de la que proviene». Un colega suyo expresó este mismo asunto de manera más sencilla: «No perdemos lo que tiene un gran valor para nosotros».
Como explicación, el enfoque científico es persuasivo, pero poco interesante. Aunque deja claro por qué es más probable que extraviemos cosas cuando estamos cansados o distraídos, no arroja luz sobre lo que se siente al perder algo y, en el mejor de los casos, ofrece nociones abstractas y poco prácticas sobre cómo evitarlo. (¡Concéntrate! Y ya que estamos, ajusta tus genes o tus circunstancias para mejorar tu memoria.)
La explicación psicoanalítica, en cambio, es intrigante, entretenida y teóricamente útil (Freud señaló con cuánta rapidez ciertas personas de su entorno volvían a encontrar algo «una vez que ya no había motivo para perderlo»), pero, en la mayoría de los casos, poco convincente. Lo más favorable que se puede decir acerca de esta explicación es que sobreestima enormemente a nuestra especie: al parecer, sin motivos subconscientes nunca perderíamos nada.
Esto es falso, evidentemente, pero, como muchas afirmaciones psicológicas, resulta imposible de refutar. Quizá mi padre perdiera sus entradas para el béisbol porque estaba decepcionado por el rendimiento crónicamente pésimo de su equipo. Tal vez mi hermana pierda su cartera tan a menudo por una profunda aversión al capitalismo. Freud respaldaría estas proposiciones, y no hay duda de que algunas pérdidas realmente están ocasionadas por emociones inconscientes, o al menos así se explican de manera plausible en retrospectiva. Sin embargo, la experiencia nos indica que tales casos son excepcionales. La mejor explicación, la mayoría de las veces, es simplemente que la vida es complicada y nuestras mentes limitadas. Perdemos cosas porque somos imperfectos, porque somos humanos, porque tenemos cosas que pueden perderse.
La habilidad de mi padre para perder cosas era inversamente proporcional a lo poco que le molestaban esas pérdidas. Extraviaba cosas sin cesar, pero por lo general afrontaba cada nueva pérdida con ecuanimidad, como si sus pertenencias las hubiera tomado simplemente prestadas y su legítimo dueño hubiera decidido reclamarlas. Supongo que otra persona con el mismo talento habría podido desarrollar una habilidad compensatoria para recuperarlas. Mi padre, en cambio, había desarrollado el don para resignarse alegremente a su desaparición.
Es una actitud admirable, cercana, creo, a lo que la poeta Elizabeth Bishop quiso transmitir con «el arte de perder». El verso procede de «Un arte», uno de mis poemas favoritos y uno de los análisis de la pérdida más famosos en la poesía universal. En él, Bishop sugiere que las pérdidas pequeñas, como las de llaves y relojes, pueden ayudarnos a prepararnos para pérdidas de más peso: en su caso, dos ciudades, un continente y la persona amada a la que el poema va dirigido. Al principio, parece una afirmación absurda. Una cosa es perder el anillo de boda, y otra muy distinta perder a una esposa, y nos resistimos, con razón, a equipararlas. Bishop lo sabe, por supuesto, y, en los últimos versos del poema, cuando reflexiona sobre la pérdida de su amante, el arte de perder de repente pasa de «no es difícil de aprender» a «no es demasiado difícil de aprender». Las cursivas son mías, pero el matiz es suyo, y socava hasta tal punto la afirmación general del poema que es fácil leerlo en clave irónica: como el reconocimiento, al final, de que la pérdida de un ser querido es inconmensurable con respecto a cualquier otra.
Sin embargo, también se puede detectar algo más en esos versos finales: un reconocimiento a regañadientes de que todos debemos aprender de alguna manera a vivir incluso con las pérdidas más terribles. Si se lee de este modo, el poema de Bishop es totalmente veraz. Sugiere que si cultivamos la templanza en torno a las pérdidas cotidianas, tal vez algún día podamos mostrar la misma serenidad ante una pérdida más importante. No hay nada descabellado en esa afirmación. Se han construido tradiciones espirituales enteras sobre la noción del desapego, en la creencia de que podemos aprender a afrontar incluso nuestras mayores pérdidas con aceptación, equilibrio y gracia.
Pero, como suele ocurrir con los ideales religiosos, esto es en gran medida una aspiración para la mayoría de las personas. En la práctica, a muchos de nosotros nos resultan exasperantes incluso las pérdidas más triviales. No solo porque siempre nos cuestan tiempo y a veces dinero, sino también porque pagamos un precio psicológico: cualquier pérdida, por insignificante que sea, puede causar una crisis en nuestra relación con nosotros mismos, con otras personas o con el mundo. Estas crisis no se desencadenan por la cuestión de la localización: dónde encontrar nuestro objeto perdido. Se desencadenan por la cuestión de la causalidad: quién o qué lo hizo desaparecer.
Nueve de cada diez veces, los responsables somos nosotros mismos. En el microdrama de la pérdida, casi siempre somos tanto el villano como la víctima. Esto es lamentable para nuestro ego y para otras partes de nosotros. Si sabes que fuiste la última persona en tener en las manos el querido orangután naranja de peluche de tu hijo, pero no tienes ni idea de dónde lo metiste, harás bien en culpar a tu memoria. A veces uno se preocupa no solo por ese despiste inmediato, sino por si su memoria es fiable en general. Aun así, no es mucho más reconfortante saber cómo perdiste algo; como cuando no encuentras la tarjeta de crédito y de repente te das cuenta de que te la dejaste en un restaurante el fin de semana. En el mejor de los casos, una pérdida de este tipo nos deja la sensación de ser irresponsables. En el peor, si hemos perdido algo de valor, llega a provocarnos una auténtica angustia. Durante horas o días, a veces incluso años, nuestra atención se centra en el punto exacto en el que falló: en el momento, irrevocable donde los haya, en el que aún era posible evitar lo que iba a suceder.
En resumen, perder cosas de manera rutinaria nos hace sentir mal con nosotros mismos. Por eso, a menudo nos negamos a asumir la responsabilidad y elegimos en cambio buscar a alguien a quien culpar. Así es como un problema con un objeto se convierte en un problema con una persona: juras que dejaste la factura sobre la mesa para que tu mujer la enviara por correo; tu mujer jura con la misma vehemencia que nunca estuvo allí, y un momento después los dos habéis perdido los nervios. Cuando no hay otros sospechosos convenientes a mano, incluso se puede acabar acusando al objeto perdido de haber orquestado su propia desaparición, solo o en conjunción con fuerzas ocultas. Suena absurdo, pero casi todos hemos hecho acusaciones como esta en algún momento, porque casi todos hemos experimentado pérdidas rayanas en lo imposible: el jersey que llevabas puesto hace un momento y que ahora, de repente, se ha esfumado en un apartamento de poco más de cincuenta metros cuadrados; la carta que recogiste en el buzón, según recuerdas, y que parece haberse evaporado cuando vas a buscarla a la cocina. Si uno pasa suficiente tiempo buscando objetos perdidos como estos, incluso el menos supersticioso empezará a sospechar de los culpables más improbables: duendes, extraterrestres, agujeros de gusano, el vacío.
Es lógico que invoquemos a poderes malignos o fuerzas misteriosas cuando algo desaparece, porque en esos momentos es como si el mundo no obedeciera sus reglas habituales. Al margen de cuántas veces suceda, experimentamos la pérdida como algo inesperado y desconcertante, como una ruptura en la forma en que las cosas se supone que funcionan. Parece impensable no encontrar ese jersey o esa carta, así como que tu mujer, con quien llevas casado veinte años, de pronto llegue un día del trabajo y te pida el divorcio, o que tu tío, joven, sano y lleno de vida, muriera el día antes mientras dormía. Ante una pérdida, grande o pequeña, una de nuestras reacciones más comunes es la de una intensa incredulidad.
Esta sensación es muy seductora, pero también muy engañosa. Pensemos, por ejemplo, en una pérdida particularmente trágica de los últimos años: la del vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció del radar en marzo de 2014, con 239 personas a bordo, con una meticulosidad inquietante: sin llamada de emergencia, sin incendio, sin explosión, sin que nadie reivindicara su responsabilidad, sin testigos creíbles y, durante más de un año, sin un solo fragmento de los restos. Al principio se supuso que el avión había caído en algún punto del mar de la China Meridional, a mitad de camino de su ruta prevista, entre Kuala Lumpur y Pekín. Solo después de muchos meses y de especulaciones descabelladas —entre otras, que lo había derribado el gobierno chino, o lo habían secuestrado los rusos y desviado a un aeropuerto de Kazajistán—, los investigadores concluyeron que el avión debió de haberse dirigido hacia el sur hasta que se quedó al final sin combustible y se estrelló en un rincón remoto del océano Índico.
Al igual que muchos otros que se sintieron atraídos y horrorizados por esta historia, me pregunté más de una vez, mientras se producían todas estas especulaciones, cómo era posible, en nuestro mundo ultraconectado y controlado por GPS, que se perdiera algo tan grande y tan estrechamente vigilado como un avión de pasajeros. Esa incredulidad estaba, en sentido estricto, totalmente justificada. En el contexto de la aviación, lo que sucedió con el vuelo 370 de Malaysia Airlines fue sumamente anómalo: a lo largo de los cincuenta años anteriores, y de casi mil millones de vuelos, solo otro avión comercial —uno mucho más pequeño— había desaparecido sin más. Sin embargo, en el contexto del mundo en general, lo que sucedió no fue en absoluto anómalo. Tanto la experiencia como la historia nos enseñan que no hay nada en nuestro planeta que no pueda perderse, sea cual sea su valor, su tamaño o la vigilancia a la que lo sometamos. Una mirada objetiva al mundo nos lo revela también. Nos cuesta imaginar la pérdida de un avión porque parece enorme cuando lo vemos pasar a ras de una autopista momentos antes de tocar suelo. Pero es una escala equivocada para considerar el problema. Un Boeing 777 parece colosal si lo comparamos con un ser humano, pero cabrían con facilidad 180.000 millones de este tipo de aviones en el fondo del océano Índico.
En definitiva, tal vez sea por eso por lo que ciertas pérdidas son tan impactantes: no porque desafíen la realidad, sino porque la desvelan. Una de las muchas maneras en que la pérdida nos instruye es corrigiendo nuestro sentido de la escala, mostrándonos el mundo tal como es: tan inmenso, complejo y misterioso que no hay nada lo bastante grande para no perderse y, a la inversa, ningún lugar lo bastante pequeño para que algo no se pierda allí. Una alianza de boda extraviada puede hacer que la modesta geografía de un parque municipal se convierta en las Montañas Rocosas. Perder de vista a tu hijo durante una excursión puede transformar un apacible tramo de bosque con su arroyo en una descomunal espesura salvaje. Como el asombro y el dolor, con los que está estrechamente emparentada, la pérdida tiene el poder de redimensionarnos al instante en relación con nuestro entorno; nunca somos más pequeños, ni el mundo tan grande, como cuando se pierde algo importante.
Este severo correctivo a nuestro sentido de ser centrales, competentes y poderosos es lo que hace que incluso las pérdidas más nimias sean difíciles de aceptar. Perder algo comporta una profunda cura de humildad. Nos obliga a enfrentarnos a las limitaciones de nuestra mente, como habernos olvidado la cartera en el restaurante o no recordar en absoluto dónde la dejamos. Nos obliga a enfrentarnos a las limitaciones de nuestra voluntad: el hecho de que somos impotentes para proteger nuestras posesiones queridas del tiempo, el cambio y el azar. Pero, sobre todo, nos obliga a enfrentarnos a las limitaciones de nuestra existencia: al hecho de que, tarde o temprano, el destino natural de casi todo es desaparecer o perecer. Una y otra vez, la pérdida nos insta a darnos cuenta de esta impermanencia universal, del desconcertante, enloquecedor y angustioso hecho de que algo que estaba justo ahí puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.
A veces he pensado que la costumbre vitalicia de mi padre de perder cosas era una versión en clave de ópera bufa de la trágica serie de pérdidas que moldearon su infancia. Aunque no se habría intuido por sus últimos años, caracterizados por la abundancia, o por su exuberante personalidad cargada de efusividad, mi padre nació en una familia, una cultura y un periodo histórico marcados de un modo extraordinario por la pérdida: pérdida de conocimiento e identidad, pérdida de dinero, recursos y opciones, pérdida de hogares, patrias y personas.
En líneas generales, es una historia conocida, porque pertenece a uno de los episodios de pérdida más profundos y horribles de la historia moderna. La madre de mi padre, la menor de once hijos, creció en un shtetl a las afueras de Łódz´, en el corazón de Polonia, a finales de la década de 1930, uno de los lugares más peligrosos para los judíos en un continente cada vez más peligroso para ellos. Como su familia era demasiado numerosa y pobre para huir todos juntos de la guerra que se avecinaba, sus padres decidieron enviar —mediante un cálculo privado inimaginable para mí— al menos a su hija menor a un lugar seguro. Así fue como mi abuela paterna, aún adolescente, se encontró en Tel Aviv, en lo que entonces era Palestina, a más de 4.000 kilómetros del único mundo que había conocido, y casada con un judío polaco mucho mayor que ella.
Al cabo de poco tiempo nació mi padre, y no mucho después, cuando aún era muy pequeño, lo enviaron a un kibutz para crecer varios años entre extraños. Durante su estancia allí, dos pérdidas importantes afectaron a su familia. En primer lugar, su padre biológico murió y su madre contrajo un nuevo matrimonio, algo que mi padre no descubriría hasta más de dos décadas después, en su noche de bodas. En segundo lugar, todos los miembros de la familia de mi abuela que se quedaron en Polonia acabaron en Auschwitz. Sus padres no sobrevivieron, al igual que nueve de sus diez hermanos. El 27 de enero de 1945, cuando el campo fue liberado, solo su hermana mayor, mi tía abuela Edzia, seguía con vida. No sé cuándo ni cómo esta información llegó a mi abuela, ni cómo se enteró del resto de las noticias, que debieron de llegar a Tel Aviv una por una. Casi un cuarto de millón de judíos vivía en Łódz´ cuando ella se marchó; poco más de nueve mil sobrevivieron a la guerra. Cuando mi padre regresó del kibutz unos años después, se encontró con una familia que se había reconfigurado dos veces: una debido a la muerte y al nuevo matrimonio; otra por las consecuencias emocionales y prácticas derivadas de esta aniquilación en masa: casi todo un linaje había desaparecido, abuelos, tíos, primos, amigos y vecinos masacrados sin excepción, y una madre despojada de parientes de sangre, una pérdida indescriptible.
Tel Aviv había sido un lugar relativamente bueno para capear la guerra, pero no para afrontar sus consecuencias. A medida que el equilibrio de poder cambiaba en todo Oriente Próximo, la ciudad se volvía más peligrosa; una mañana una bala perdida mató a un amigo de mi padre mientras jugaba en la calle al lado de su casa. Las condiciones empeoraban y la familia, que nunca había sido acomodada, luchaba por salir adelante. Mi abuelo era fontanero, pero tenía poco trabajo y para entonces él y mi abuela ya tenían dos hijos más que alimentar. En febrero de 1948, tres meses antes de que las Naciones Unidas crearan un nuevo país en Palestina, mis abuelos decidieron que ya no querían seguir criando a sus hijos allí. Y así, en uno de los trayectos más improbables en la historia del judaísmo moderno, hicieron las maletas con lo poco que tenían, abandonaron lo que pronto se convertiría en el Estado de Israel y se trasladaron a Alemania.
Como es lógico, no fue su primera elección. Después de la guerra, mis abuelos habían solicitado visados para emigrar a Estados Unidos, pero había pocos disponibles y otros once millones de refugiados que necesitaban un lugar al cual llamar hogar. A tenor del peligro que corrían en Tel Aviv y de sus menguantes finanzas, no podían permitirse el lujo de esperar por tiempo indefinido. Por eso, cuando mi abuelo oyó rumores de que era posible ganarse bien la vida en el mercado negro de la Alemania de posguerra, tomó nota. No tenía devoción religiosa, ni veleidades sionistas ni reparos en burlar las leyes en el antiguo Tercer Reich; su lealtad era para con su familia, y lo único que le importaba era que esta se mantuviera a flote. Si había medios para subsistir en Alemania, le daba igual que la corriente de la historia se moviera en dirección contraria: irían a Alemania.
Fue un viaje terrible. Para llegar a un puerto del que zarpara un barco con destino a Europa, la familia, junto con un tío que decidió unirse a ellos, tuvo que viajar en coche desde Tel Aviv hasta Haifa, un trayecto de apenas un centenar de kilómetros, pero peligroso en aquellos días. Para entonces había estallado en Palestina una guerra civil entre nacionalistas árabes y sionistas judíos, y los bloqueos, los bombardeos, las emboscadas, las minas terrestres y los disparos de francotiradores cada vez eran más frecuentes. A mitad de camino, el tío, que iba sentado en el asiento del copiloto, recibió un tiro. Mi padre, de siete años, vio cómo se le escapaba la vida desde el asiento trasero. En adelante, la habitual elocuencia de mi padre siempre pasaría a un segundo plano ante este suceso trágico. Ya fuera por la persistencia del trauma o por la necesidad instintiva de proteger a sus hijos, siempre lo contó sin rodeos ni adornos, como un simple hecho biográfico. Solo sé que su familia, a falta de otra opción, siguió hasta Haifa, donde dejaron el cadáver, y tomaron un barco hasta Génova; desde allí viajaron a Alemania, donde vivieron cuatro años en un pueblecito de la Selva Negra.
En Alemania mi padre jugaba en el bosque, aprendió a nadar en el río y se hizo amigo de un enorme perro pastor llamado Fix. En la escuela aprendió alemán, idioma en el que leyó por primera vez Secuestrado y La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, y sus profesores lo enviaban a sentarse solo en el pasillo durante una hora todas las tardes mientras el resto de sus compañeros asistía a clase de religión. Por las tardes y los fines de semana, su padre lo sentaba en el sidecar de su motocicleta y lo llevaba por todo el país, un adorable señuelo encima de un alijo de cámaras Leica y cigarrillos americanos de contrabando. Era una vida emocionante y divertida, pero también precaria. Cuanto mayor se hacía mi padre, más comprendía que su familia estaba en apuros. El dinero que ganaban se escondía debajo de las tablas del suelo o se enrollaba dentro de las barras de las cortinas; había conversaciones no destinadas a los oídos de los niños, sobre altercados y momentos en que se escaparon por los pelos, sobre dónde y hasta qué punto las autoridades habían empezado a atajar el mercado negro. Con el tiempo, mi padre se dio cuenta de que su destino dependía de si llegaban primero los visados o la policía.
Por suerte llegaron los visados. En 1952 mis abuelos tomaron a sus hijos y se dirigieron a Bremen para zarpar a Estados Unidos. Aún no habían llegado a alta mar cuando mi padre empezó a vomitar y, aunque las aguas del océano no se hubieran agitado debajo de sus pies, es fácil imaginar el porqué de su inquietud. Para entonces, como Elizabeth Bishop, había perdido dos ciudades, un continente y a casi toda su familia. Había vivido en un kibutz y en una zona de guerra, en Oriente Próximo y en Europa, en la forja ardiente de Israel y en los rescoldos fríos del Tercer Reich. Y no había cumplido aún los doce años. Pasó casi toda la travesía en su litera de tercera clase, perdido tanto en el océano como en sus pensamientos, miserablemente enfermo. Solo cuando sus padres le informaron de que se acercaban al puerto, hizo un esfuerzo por subir a cubierta para contemplar la vista. Ese es el primer recuerdo que mi padre tenía de su vida en Estados Unidos: salir tambaleante hacia el sol y el viento, y ver allí, en las estrechas aguas frente a Manhattan, la Estatua de la Libertad.
Mi padre no podía saber, aquel día en el puerto de Nueva York, que los momentos más difíciles de su vida ya habían quedado atrás. No obstante, sí intuía, creo, que, al distanciarse tanto de su pasado, sufría pérdidas de otro tipo: las que, para los inmigrantes y refugiados, suelen ser el precio de crear un hogar en un nuevo país. Su lengua materna, una mezcla única de yidis y polaco, se evaporó con la diáspora y la muerte de su familia inmediata, a la que sobrevivió. Solo vio su tierra natal una vez más, cincuenta años después de haberla abandonado. En una de sus últimas conversaciones, con un amigo libanés también refugiado, se refirió a la definición que Edward Said da del exilio como una pérdida tan profunda que ensombrece cualquier logro futuro. Mi padre —un hombre que encontró tanto como perdió, incluida la felicidad duradera— solo estaba de acuerdo en parte. Pero conocía íntimamente el coste de la asimilación, una de las formas de pérdida más sigilosas, así como la añoranza permanente de un hogar irrecuperable.
Sin embargo, es indicativo de la vida que mi padre se hizo en Estados Unidos el hecho de que, cuando yo nací, esos trastornos de su infancia parecieran ya agua pasada. Al llegar a este país, su familia se instaló en Detroit, donde lo enviaron a «clases de americanización» en el sótano con goteras del instituto público local. Su verdadera americanización, sin embargo, tuvo lugar en sus ratos libres, frente al escaparate de la tienda de electrónica de la esquina, donde un televisor proyectaba series de vaqueros a todas horas, pero sobre todo en los callejones del barrio, los verdaderos patios de recreo para los niños en el centro de Detroit. Hasta bien entrada la setentena, mi padre aún se deshacía en elogios hacia esos callejones, que a él le encantaban por sus cubos de basura, excelentes para encontrar tesoros que otras personas habían tirado; por sus paredes altas y estrechas, perfectas para jugar al balonmano; pero, sobre todo, porque eran su refugio cuando sus padres discutían en el angosto piso familiar. A medida que estas riñas aumentaban en cantidad, volumen y virulencia, mi padre, que por entonces tenía trece años, empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa.
Algunas de las cosas que descubrió lo llevaron por el mal camino. Ese año probó su primer cigarrillo: un Pall Mall que le había hurtado a su padre y que se fumó en el cuarto de baño, y al cabo de unas semanas pasó a consumir un paquete al día. (Se pasó a la pipa cuando mi madre se quedó embarazada, y mantuvo el hábito durante años. Me encantaba todo lo relacionado con su pipa —el olor, el suave puff-puff-puff, las largas y peludas escobillas limpiadoras que yo enrollaba alrededor de mi muñeca como si fuera una pulsera—, pero al final mi hermana y yo nos dimos cuenta de los peligros que conllevaba y le insistimos hasta conseguir que lo dejara.) Mi padre también se hizo un mejor amigo, un chico llamado Lee Larson, el vástago bromista e inteligente del dueño de un bar, y juntos hacían travesuras de todo tipo, inocentes y no tan inocentes. Incluso décadas más tarde, cuando ya llevaba una vida modélica, nuestro padre no podía evitar contarnos con simpatía cómo Lee y él, junto con unos cuantos amigos, se pasaron meses robando conos de tráfico por todo Detroit hasta que un buen día, en hora punta, se sentaron en una colina con vistas a una arteria principal para observar a los conductores que se veían obligados a disminuir la velocidad y dar un rodeo alrededor de las inexistentes y gigantescas obras viales que se habían sacado de la manga.
Este tipo de bromas eran la excepción más que la regla, y tenían que ver con la emoción de explorar solos el mundo por primera vez. Con las tapas de las cajas de cereales que consiguió reunir, ganó una entrada para un partido de los Tigers. Una tarde soleada entró en el estadio Briggs y enseguida se enamoró del béisbol de por vida. De alguna manera, el béisbol le hacía remontarse a cuando tenía trece años, y desde entonces para él fue sinónimo de libertad. Iba a la biblioteca pública, donde podía ser libre en otro sentido, pues era un lugar magnífico para escapar de su situación familiar. Pronto empezó a pasar allí casi todas las tardes después de la escuela: disfrutaba del silencio y se quedaba a leer hasta la hora de cerrar. Incluso iba a la iglesia, por así decirlo. Después de que la emisora de radio local emitiera una y otra vez el mismo anuncio, instando a los oyentes a que fueran a oír cantar a la hija del predicador con el coro de góspel cualquier domingo por la mañana, Lee y él acabaron por hacer caso de la invitación y tomaron un autobús para ir a la iglesia bautista New Bethel. Allí, en la parte de atrás de la capilla, un chico rubio y un judío con gafas se maravillaron al escuchar por primera vez la voz de Aretha Franklin.