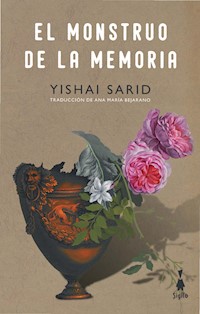Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Abigail ha hecho una carrera brillante en el ejército israelí como psicóloga militar, abriéndose camino en un mundo dominado por hombres. En su trayectoria estelar, y con métodos innovadores, se ha especializado en la piscología del combate, cuyo objetivo es preparar a los soldados para ganar en el campo de batalla, o sea, entrenarlos psicológicamente para matar y para ver a sus compañeros morir. Ahora tiene casi cincuenta años, es madre soltera y trabaja en el sector privado, tratando los traumas de los propios soldados que había enviado al combate. Cuando un colega, con el que siempre ha tenido una relación íntima y compleja de respeto mutuo, se convierte en jefe del ejército, la llama una vez más para ayudar a preparar las tropas para una inminente contienda. Al mismo tiempo, en vísperas de la guerra, su hijo de 18 años se enlista para convertirse en combatiente. Estos dos hechos sacudirán sus convicciones más profundas y la llevarán a una sorprendente revelación final. Con su habitual tono punzante y escueto, y desde dentro del sistema, Yishai Sarid ha vuelto a crear un relato cuyas contradicciones revelan las tensiones más esenciales de la sociedad israelí.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quiere matar, quiere derramar brusca sangre.
Jorge Luis Borges, «El puñal»
1
Terminará por llamarme cuando acaben las celebraciones. Espera diez días, dos semanas como mucho, me dije a mí misma. La invitación llegará. Había visto en las noticias la solemne ceremonia de su toma de posesión del cargo, con el desfile de honor, la imposición de galones y la música de la banda militar. Me habría podido invitar, pensé, aunque también entendía por qué no lo había hecho. La llamada telefónica del cuartel general llegó, pues, a las dos semanas y dos días. El jefe del Estado Mayor quiere verla. Por supuesto, dije. Si Rosolio me llama, yo acudo.
Mi credencial de entrada ya no tenía validez, así que me retuvieron durante un buen rato junto al portón. Les enseñé a los vigilantes mi identificación de teniente coronel en la reserva, pero fueron muy puntillosos con el protocolo y no me lo pusieron fácil. Llegué al cuartel general jadeando y un poco sudorosa, no tan lozana como me había propuesto, pero a la hora en punto, porque jamás he llegado tarde a ningún sitio.
–Espere aquí –me dijo la jefa de gabinete, cuya inquisitiva mirada no me había gustado desde el primer momento–, tome asiento, por favor.
Me señaló la sala de espera y me retuvo allí demasiado tiempo, hasta que salió del despacho un grupo de hombres barrigudos con camisas civiles celestes, y solo entonces se dignó a anunciar mi llegada. Pasados unos segundos Rosolio se plantó en la puerta, luciendo el galón de máximo grado, y a mí se me cortó la respiración.
–Abigail –dijo.
–Mi general –se me escapó como una tonta, mientras avanzaba hacia él con mi sonrisa más deslumbrante. Porque realmente me sentía muy orgullosa, como si se tratara de mi hermano mayor, o de mi hombre.
La primera vez que lo vi, hace veinticinco años –fue en un ejercicio militar de su batallón, en los Altos del Golán–, supe que llegaría a ese cuartel si no se dejaba matar por el camino. Como no murió, llegó a destino sano y salvo, a pesar de que le llevó más tiempo del que yo esperaba. Un aluvión de viejas imágenes cayó sobre mí de repente. Me emocioné. Su cuerpo robusto pero apacible y bonachón no se había marchitado, ni la insinuación de esas carnes tan masculinas ocultas tras la autoridad que le confería el uniforme, al tiempo que en sus ojos seguía presente esa mirada inteligente que siempre me había atraído más que ninguna otra de sus cualidades físicas. Se alegraba de que yo hubiera acudido.
–Ven, Abigail, pasa. –Me invitó a entrar con un movimiento amplio de la mano, para sentarse a continuación al otro lado de la mesa alrededor de la cual se decidían tantos destinos.
Encima de esa mesa tenía una fotografía enmarcada de su mujer y sus hijas que no se había preocupado por ocultar sabiendo que yo venía.
–¿Cómo estás? –le pregunté.
Le noté cierta tensión alrededor de los fatigados ojos y en la postura de la cabeza y de los hombros, y me di cuenta de que tenía las uñas comidas.
–Pues ya ves –se rio entre dientes–. Hay muchísimo trabajo, muchas cosas que cambiar.
Su forma de hablar era siempre un poco seca, así que me tenía que esforzar para extraer de sus palabras algo de sentimiento. Daba la sensación de estar muy solo, ahí, con el famoso mapa topográfico de Oriente Medio colgado detrás de su cabeza. Quise pasar al otro lado de la mesa, tocarlo, masajearle la rígida espalda, pero no estaba muy segura de cómo iba a reaccionar.
–Trabajo como un loco –dijo–, la responsabilidad es enorme. Hasta que uno no llega aquí, no puede entender cuánto.
Le pregunté qué estaba comiendo y cuánto dormía. A lo largo de los años había visto a Rosolio en muchísimas situaciones de tensión; sabía que era fuerte pero que no estaba hecho de hierro. No era uno de los escasísimos supermanes que aparecen en el ejército cada una o dos generaciones. Algunas veces, la víspera de salir hacia una operación o de la toma de decisiones trascendentales, me había necesitado para que lo agarrara de la mano o le confirmara que había tomado la decisión adecuada, para que lo rescatara de la duda, de la confusión, del miedo implícito que conlleva el hecho de tener que sacrificar una vida humana. Rosolio era un hombre valeroso, serio e inteligente, pero a veces se sumía en la duda y había que liberarlo de ella para que pudiera seguir adelante.
Me había arreglado para él pintándome los labios con un tono apenas perceptible y poniéndome un perfume primaveral, juvenil y agradable. Mi mayor miedo era parecerle vieja, que mi cuerpo pudiera repugnarle, pero vi en sus ojos que todavía no había cruzado esa terrible frontera, sino que seguía gustando.
Me preguntó cómo me iba en mi vida de civil. Le conté que era incapaz de desconectar, que trataba sobre todo a soldados veteranos con trastorno de estrés postraumático porque me había hecho un nombre como alguien capaz de ayudarlos. Le conté que seguía dando conferencias para la Escuela de Comando y Estado Mayor y que a veces me pedían que me enrolase por unos días en la reserva para colaborar en ciertas misiones.
–Traté a algunas personas corrientes –le conté a Rosolio–, pero no tenía suficiente paciencia. Sus pequeños problemas me aburrían. Me sentaba delante de ellos y era incapaz de dominar los bostezos.
–Pues qué suerte tienes de que nosotros te proveamos de sustento –se permitió reír Rosolio, aunque enseguida volvió a ponerse serio, como si temiera que alguien pudiera estar observándonos desde la pared–. Les hemos jodido la vida a muchos chicos –dijo, para después añadir–, y no siempre ha merecido la pena.
–Ese no es un pensamiento que debas tener ahora –dije–. Guárdatelo para cuando te jubiles y escribas tus memorias.
–Bienvenida de vuelta, Abigail –se rio–, te he echado de menos; hacía tiempo que nadie me decía cómo tengo que pensar. Volvemos a los buenos tiempos.
Bajo cada fonema que pronunciábamos subyacía lo que no podíamos decir. Estábamos en el cuartel general del Estado Mayor, el mapa de Oriente Medio atisbaba desde lo alto y el lugar no se prestaba a la más mínima intimidad. Rosolio se rascó la nuca y dijo:
–Te he hecho llamar porque creo que nos puedes ser de ayuda. Siempre contribuiste con tu aportación especial a las fuerzas armadas. No te ocupaste solamente de los afectados en la retaguardia, sino que nos ayudaste a progresar. Eso es lo que quiero hacer con todo este ejército. Correr con él hacia delante.
Más formal, imposible, pensé para mis adentros, pero le dije:
–Por supuesto, estoy de acuerdo y dispuesta a hacerlo. ¿En qué puedo ayudar?
–Por mar y por aire somos estupendos –dijo Rosolio–, rápidos, eficientes, invencibles. Pero donde nos atascamos es abajo, en las batallas en tierra, en el cara a cara. Ahí nos matan y nos secuestran, ahí nos hundimos en el barro. Tenemos unos chicos demasiado delicados. No les hemos enseñado a matar.
Al fin pude encuadrar el encuentro: para eso me había llamado, como especialista en psicología del acto de matar.
Crucé las piernas y me senté bien derecha. Llevaba el pelo recogido en la nuca, como siempre.
–Todo lo que accionen desde lejos con unos botones les resulta natural –dije–. No tienen problema para matar a distancia, porque es como un juego. Pero atacar de cerca, eso ya es otra historia completamente distinta. Esos niños ya casi no juegan en el patio ni se pegan. Su barrio está en el teléfono móvil, todo es simbólico, el mundo real apenas existe. A veces creo que primero tendríamos que enseñarles a matar una gallina, o a romperle la nariz a alguien de un puñetazo, antes de esperar que maten a personas.
Rosolio se rio y dijo:
–¿Te imaginas lo que llegarían a escribir sobre mí los periódicos si introdujera el método de degollar gallinas en la instrucción?
–También han dejado de follar –añadí–, ya ni se tocan entre ellos.
–Yo solo tengo hijas –dijo Rosolio, pero se detuvo confuso y se corrigió–: Nosotros solo tenemos hijas, así que eso me molesta menos.
Hacía más de veinte años, junto a su tienda de campaña de comandante de batallón, Rosolio me había preparado un café mientras intercambiábamos impresiones sobre el hombre como ente que mata. Él estaba ansioso por hablar conmigo a pesar de que yo no era más que una oficial joven de las milicias universitarias que no había visto un campo de batalla en su vida. ¡Lo que me halagó aquello! También ahora pretendía explayarme, impresionarlo con una larga conversación, hablarle de las nuevas investigaciones que habían llevado a cabo psicólogos militares en otros países, jactarme de mis conocimientos, hacer valer mi autoridad como profesional. Pero en ese momento la jefa de gabinete llamó a la puerta, se disculpó profundamente y dijo que Rosolio tenía que acudir a una reunión con el ministro, que lo estaban esperando. Eso dijo, mientras me dirigía de reojo una mirada de lo más suspicaz.
–Solo un momento –dijo Rosolio, y esperó a que ella saliera del despacho–. ¿Qué es del chico? –preguntó muy bajito, casi en un susurro.
Como yo no sabía si todas las conversaciones que tenían lugar en su despacho eran grabadas, decidí ser cauta.
–Lo alistan dentro de unos días –le informé. Yo no habría sacado el tema si él no hubiera tomado la iniciativa de preguntarme, porque quedaba fuera del acuerdo que teníamos.
–¿Ya? ¿Adónde? –preguntó sorprendido, hasta confuso. No tenía ni idea de la edad de Shaúli.
Lo miré fijamente a los ojos y dije:
–A paracaidistas, como tú.
–¿Paracaidistas? ¿Qué me dices? ¿Cómo es eso?
–Lo mismo me pregunto yo. No lo habré criado bien. Podría haber ido al Centro de Inteligencia. Tiene un cerebro fuera de serie. O a aviación si es que tanto se empeña en ser un héroe, o a la marina, ya que se pasa la mayor parte del tiempo en la playa. Pero no. Quiere ser paracaidista. Es un chico a la vieja usanza. El único de todos sus amigos. Quiere ser todo un hombre. La treta esa todavía funciona con él.
–No puede ser una casualidad. ¿Le has dicho algo de mí? ¿Le has insinuado algo? –preguntó Rosolio con desconfianza.
–No –respondí con una mueca.
No me había gustado la pregunta. No se lo había contado ni nunca se lo contaría. Porque le había dado mi palabra a Rosolio y habíamos hecho un pacto.
–Perdona, Abigail, naturalmente que no le has contado nada –dijo Rosolio con dulzura, para reconciliarse conmigo.
Me acordé de la desgana con la que abandonó nuestro lecho y la delicadeza con la que me trató. Rosolio como hombre es de lo mejor. No en vano lo escogí a él.
–¿Así que ahora ya es un chico mayor? –lo resumió con una manida frase hecha, mientras le lanzaba una mirada al reloj que le mostró que llegaba tarde–. Qué extraño. Seguro que no lo reconocería por la calle.
Siempre decía«él» o el «niño». Rosolio no lo llamaba jamás por su nombre. Pero de eso tenía la culpa yo, porque había impedido que tuvieran ninguna relación entre ellos y no le había contado a Shaúli quién era su padre.
–Ven, mira –dije, porque se me ablandó el corazón y tuve piedad de los dos, así que hice ademán de buscar el teléfono móvil para enseñarle una foto reciente de Shaúli y que viera lo alto que estaba y lo guapo que era. Pero entonces me acordé de que me lo habían retenido en la entrada. Lástima. O quizá era mejor así.
–¿O sea que va a hacer la instrucción en paracaidistas? –exclamó Rosolio en un tono de chanza–. Preguntaré por él. Me interesaré, a ver qué cuentan.
Me puse muy tensa.
–Ni se te ocurra buscarlo ni interesarte por él. Se trata de un asunto demasiado delicado y él es un chico muy inteligente. ¿Qué va a pensar si de repente el jefe del Estado Mayor pregunta por él? Sabe que fuiste mi comandante y acabará atando cabos.
–Tienes razón. No diré nada –reconoció Rosolio, posando la mano en el picaporte de la puerta para correr al encuentro del ministro.
–Un momento –le dije, deteniéndolo. Me planté delante de él y lo sujeté por los hombros cargados de galones. Quería infundirle fuerza y tuve que contenerme para no abrazarlo largamente–. Llámame. Quiero acompañarte en esa carrera hacia delante.
Él se me acercó por una milésima de segundo para al momento seguir su camino.
2
Acompañé a Shaúli al centro de reclutamiento junto a un grupo de buenos amigos suyos. Estuvimos esperando a que su nombre apareciera en pantalla y lo llamaran para subir al autobús. Intenté aferrarme a momentos puntuales de su infancia, los cumpleaños, las fiestas de la guardería, las reuniones de padres en la escuela, las incontables veces que habíamos comido juntos él y yo, solos los dos. Pero todos esos años pasados caían ahora sobre mi cabeza como una enorme avalancha, sin que de ellos quedara nada. Lo acaricié, lo agarré de la mano, le dije una y otra vez que no dudara en llamarme ante cualquier problema que le surgiera, porque conocía a mucha gente en el ejército. Shaúli dijo que no me preocupara, que seguro que se las apañaba. Se reía con los amigos que nos habían acompañado y sin saber muy bien por qué pensé en una novia que es enviada sola a la otra punta del mundo, algo que vi una vez en una vieja película. Sus amigos lo querían, lo apoyaban y lo admiraban, porque a ninguno de ellos se les habría pasado siquiera por la cabeza presentarse voluntarios como él en una unidad de combate. Ellos ya no necesitaban de ese reto para reafirmar su virilidad. Pero yo estaba orgullosa de haberlo hecho absolutamente sola tal y como era, abierto y bondadoso, a la vez que temía por lo que le pudiera suceder al otro lado de la valla cuando se lo entregara al ejército. En una de las paredes había colgada una enorme fotografía de Rosolio con unas palabras de bienvenida para los reclutas en nombre del jefe del Estado Mayor. Estuve a punto de decirle a Shaúli: mira, ese de ahí es tu padre, él te cuidará, en el combate correrá hacia delante contigo. Y a mí me dije: todo esto es por tu culpa, porque ha captado desde siempre en tu mirada, en tu voz y en las vibraciones del aire que te rodea a qué hombres admiras y a quiénes desprecias, y ha entendido que solo estás dispuesta a soportar a los valientes, a los duros, que te repugnan las personas débiles.
Sus últimos días como civil Shaúli los había pasado surfeando entre las olas, tostándose al sol y jugando al baloncesto hacia el atardecer en el patio del instituto. Por las noches sus amigos y amigas llenaban nuestra casa. Yo les proporcionaba bebida y fruta y les encargaba pizzas. Algunos de ellos se quedaban a dormir apiñados en el suelo de su cuarto. Fue una despedida larga y alborotada durante la que se aferraron los unos a los otros hasta que tuvo que partir.
Ahora le acaricié el pelo y le dije que era una lástima que no se lo hubiera cortado. No estaba tranquila.
–Mamá, estás muchísimo más nerviosa que yo –dijo–, y eso que has pasado muchos años en el ejército. ¿Me ocultas algo de lo que pasa ahí?
Al instante me puse en guardia:
–No, no, todo irá bien, es solo que me cuesta separarme de ti.
No era el momento de hablarle de cuestiones profundas. Y entonces aparecieron en la pantalla electrónica su nombre y su número de documento de identidad y el sargento instructor instó a los reclutas a que subieran rápido al autobús. Todos lo acompañamos hasta el andén, los amigos lo rociaron con agua de una botella de plástico y cuando ya había subido al vehículo nos dijo adiós con la mano desde el otro lado del cristal.
Al volver a casa entré en su cuarto para poner orden en el caos que habían dejado allí los días previos y que estuviera listo para recibirlo cuando llegara de permiso. Antes de guardar la guitarra en su funda intenté rasgar un poco las cuerdas, pero como no sé tocar no brotó de allí ninguna melodía. Estás muy nerviosa sin motivo, me dije. Volverá este próximo sábado, o para el otro, sus amigos vendrán a verlo, así pasarán tres años y después empezará la maravillosa vida que merece.
Le conté a Mendi que me había quedado sola. Vino a visitarme y me trajo una estatuilla de hierro que había hecho: una mujer mirando al cielo, el cuerpo convulso, una especie de diosa cananea desfigurada.
–¿Soy yo? –pregunté, y él asintió con una risotada de oso.
Venía de lejos, de su pueblo, y me había pedido permiso para quedarse a pasar la noche. Además de la estatuilla me había traído una lata de aceite de oliva de su olivar. Hice unas tortillas y preparé una ensalada, todo con su aceite. Le dije a Mendi que no estaba acostumbrada a aquel silencio, que ahora la casa me parecía vacía, que echaba de menos a Shaúli y que no dejaba de pensar en cómo lo estaría pasando.
–Vente a vivir conmigo –dijo–. Yo también estoy solo.
Después nos sentamos en la terraza y nos quedamos mirando la calle, los pisos iluminados y las figuras que se movían en ellos como en un teatro de títeres. Masajeé las cicatrices de su mano intentando clasificarlas: las que se habían producido como consecuencia de las heridas de las afiladas herramientas con las que esculpe, las que eran producto de su trabajo en el campo, y las otras, más viejas, las de los años de su vida anterior y a causa de las cuales nos habíamos conocido.
Mendi ha sido la única persona a la que perseguí para que fuera mi paciente. Hace unos años leí una reseña sobre una gran exposición que habían organizado en su honor en un museo. Ahí hablaba de su trastorno de estrés postraumático causado por la guerra, de los alaridos por la noche, de las imágenes violentas que lo asaltaban por el día. Hice un cálculo y me encontré con que era unos quince años mayor que yo. La periodista escribía que en la exposición no había obra nueva, porque durante los últimos años Mendi no había conseguido crear. Fui al museo y sus obras me emocionaron profundamente. Hacía unas esculturas violentas e impactantes que irradiaban soledad y crueldad en la sala de exposiciones y que parecían estar a punto de derrumbarse. Me armé de valor y lo llamé por teléfono, le dije que me gustaba mucho su arte, que había leído el artículo sobre él en el periódico y que creía que podría ayudarlo a crear de nuevo.
–Ven y hablamos –dijo.
Vivía a las afueras de un pueblo de inmigrantes prácticamente abandonado, frente a una montaña rocosa sembrada de robles. En su parcela había una huerta que crecía asilvestrada y en ella vi unos cuervos que picoteaban unas granadas clavando la cabeza en el engrudo rojo como si estuvieran trepanando un cráneo humano.
–Antes aquí había muchísimos frutales –se excusó–, pero mi mujer murió y me quedé sin ganas de nada. Me rendí a mi mente, que me transmite lo que quiere. Imágenes perversas y dañinas con las que no consigo hacer nada.
Me llevó a su olivar y me contó que antes obtenía de él mil litros al año, pero que durante los últimos años no había estado por la labor, había dejado de producir aceite y las obras que esculpía se habían convertido en un cúmulo de materia carente de sentido.
–Estoy completamente seco –dijo–. No me queda ni una gota de energía.
Le miré el rostro lleno de arrugas, los fornidos hombros, y supe que iba a ser capaz de hacerlo revivir, porque poseía la vitalidad necesaria como para que yo pudiera trabajar con ella. Me llevó a su taller, que estaba lleno de cachivaches y objetos de hierro, y me mostró esculturas que había empezado a crear y había dejado a medias.
–No hay nada ahí –dijo–, solo pedazos de hierro sin alma.
–El alma volverá –le sonreí, llena de admiración por su taller y no menos admirada por el hecho de que me hubiera dejado entrar en él.
Después nos sentamos en su casa. Mendi salió a coger unas cuantas plantas y preparó una infusión en una tetera.
–No sé por qué he aceptado que vinieras –dijo–, he estado a punto de anular la cita. Pero estoy contento de que estés aquí, porque no atosigas y me resulta agradable hablar contigo.
Fuera soplaba un fuerte viento y no se veía un alma, como si el lugar estuviera completamente abandonado. Mendi se puso a pelar una naranja y luego me fue ofreciendo un gajo tras otro mientras me hablaba de las personas a las que había matado hacía tiempo y que ahora venían a vengarse de él, a arruinarle la vida. Los gestos de sus manos fueron narrando la historia entera. Cómo había matado a cuchillo, por estrangulamiento, con pistola, siempre en un cuerpo a cuerpo y en silencio.
–Imagínate que ves a una persona por primera vez –dijo–, y al momento te acercas mucho a ella, la oyes respirar, te llega su olor, ves la expresión de su cara, y en el lapso de uno o dos segundos le atraviesas el cuerpo de una cuchillada o de un balazo. Estás ahí con esa persona en su último momento. Su mujer no está allí, ni sus padres, ni sus hijos, solo yo. A veces se me desplomaban sobre el hombro murmurando unas palabras de despedida porque allí no había nadie más.
–Si te he entendido bien, hasta estos últimos años no te habían molestado –dije.
–Así es –murmuró Mendi–. Había conseguido mantenerlos a raya. No se atrevían a acercárseme porque los volvía a matar con el olvido. Pero después de la muerte de mi mujer empezaron a venir y ya no los pude detener. Me supieron débil. Ahora se empeñan en hablar conmigo, en enseñarme sus heridas, en devolverme a aquel último momento, y entonces siento que me asfixio. No puedo respirar y todo lo que me rodea está muerto.
Fuera estaba oscureciendo y Mendi seguía hablando sobre una de aquellas figuras que lo aterrorizaba por las noches, un alto mando terrorista. El ejército había navegado hasta bien lejos cruzando el mar para atentar contra él. Cuando los nuestros se infiltraron sigilosamente en su casa, lo encontraron en el cuarto de baño, en pijama, echándose unas gotas en los ojos. A la mujer la retuvieron en el salón y le inyectaron un sedante para que no gritara. Mendi me contó que en el sueño el hombre le decía todo el rato: «Un momento, espera a que me haya terminado de echar las gotas, no está nada bien irrumpir así en casa de nadie». Pero Mendi no podía esperar. Se veía obligado a dispararle en la cabeza con una pistola que llevaba silenciador, y en el sueño todo ese asunto de las gotas le resultaba muy engorroso porque era verdad que el hombre tenía los ojos muy rojos, como si hubiera estado demasiado tiempo leyendo o se hubiera pasado mucho tiempo al sol, pero qué más daba si iba a morir, y a pesar de eso el hombre insistía y se acercaba a Mendi, que sujetaba la pistola y tenía dificultades para apretar el gatillo, mientras que en la realidad jamás le costó hacerlo.
–¿Qué hacías cuando eras más joven? –le pregunté–. ¿Cómo los mantenías a raya?
Mendi me explicó que los veía a lo lejos, acercándose, y que entonces salía a divertirse, a beber, a fumar, a conocer a alguna chica nueva, o se ponía a trabajar a lo loco en una nueva escultura, y eso los ahuyentaba.
–Pero ahora no me dejan tranquilo –dijo–, los tengo a todos en la cabeza.
Lo convencí para que fuera a la ciudad a tratarse conmigo. Y resultó todo un éxito porque tenía unos recursos mentales muy poderosos y una gran capacidad creativa, con lo que conseguimos que su trauma retrocediera hasta volver a quedar oculto. A veces, las personas que había matado conseguían colarse en sus pesadillas nocturnas. Eso no fui capaz de frenarlo del todo, pero por el día pudo volver a llevar una vida del todo normal. Cuando le comuniqué que la terapia había llegado a su fin, Mendi volvió a invitarme a su casa. Fui por un día, estábamos en primavera, y me quedé casi una semana. No quería irme. Rehabilitamos juntos la huerta, estuve observándolo en su estudio mientras esculpía aquellas esculturas deformes, tan sublimes como heridas. Me permitió que me acercara muchísimo a él, como si mi proximidad ahuyentara sus recuerdos. Quería que me quedara allí para siempre, pero pensé para mis adentros: ¡de espantapájaros viviente! Me sentía atraída por él, lo respetaba, envidiaba su talento, pero no podía quedarme allí. Le prometí que iría a visitarlo a menudo.
3
Telefoneé a mi padre para preguntarle si necesitaba que le hiciera la compra. Me dijo que con el supermercado se las apañaba, que se lo llevaban a casa, pero que si podía pasar por la frutería y comprarle un poco de fruta sería muy amable por mi parte. Shaúli le llevaba fruta una vez por semana, pero desde que lo habían reclutado me tocaba a mí sustituirlo. A Shaúli le gustaba ir a casa de mi padre. Al final de la visita mi padre le daba un billete de doscientos séqueles, aunque no iba allí por el dinero. Mi padre lo trataba con mucha delicadeza y sensibilidad. Todo el amor que me había escatimado a mí se lo daba a él. Es por eso por lo que no me gusta ir a verlo. Me cuesta mucho estar con él. Desde que murió mi madre sale poco de casa y anda muy despacio y con dificultad. Le he propuesto en repetidas ocasiones ponerle un cuidador para que lo ayude, pero él se niega rotundamente. Él mismo se prepara la comida, se lava la ropa y solo una vez a la semana va una señora de la limpieza; esa es la única ayuda que acepta. Papá tiene ochenta y cuatro años y hace ya unos años que un cáncer le devora poco a poco los glóbulos rojos quitándole la vida lentamente.
Al cabo de unos días, cuando tuve un mediodía libre, me acordé de repente, espantada, de la petición que me había hecho y corrí al frutero para comprarle unas frutas bien buenas y caras. Le llevé la fruta sin avisar previamente, porque solo unas pocas calles separan mi piso del suyo, y al abrir la puerta noté al instante la presencia manifiesta de un paciente. Al momento mis pasos se tornaron silenciosos. Tenía que haber llamado antes de ir. Vi la puerta corredera del pasillo cerrada, señal de que se encontraba en la clínica con un paciente. En silencio, dejé las bolsas en la cocina y pegué la oreja a la pared. Oía solo unas voces apagadas que hablaban. Me fui de puntillas al salón y me senté en el sofá. Así es como mi madre y yo nos quedábamos calladas cada vez que venía a verlo un paciente. Casi desaparecíamos, para que no se revelara ni un solo átomo de la vida corriente del psicoanalista y se acortara la distancia que marca la sugestión y que tan importante es para la terapia. ¿Qué pasaría si se me ocurriera ahora correr la puerta del pasillo y asomarme solo un instante por la puerta de la clínica para decirle a mi padre: «Hola, te he traído la fruta, no quiero molestar, adiós», y luego me marchara? Nunca tendrías el valor de hacer algo así, me reconocí a mí misma.
Sabía que a mi padre le quedaban algunos pacientes antiguos ante los que seguía aparentando ser una roca inquebrantable. Los recibe en la puerta muy ceremoniosa y sosegadamente mientras les dice: «Pase usted», y los sigue hasta la consulta del final del pasillo que se encuentra separada del resto del piso por una puerta corredera que chirría. En la consulta hay un diván clásico en el que se tiende el paciente, un cómodo sillón para mi padre, una mullida alfombra persa y, en la pared, una pintura de estilo naif representando los montes de Jerusalén, regalo de un importante pintor al que mi padre trató en su día. Cuando era niña su consulta me parecía el lugar más misterioso e importante del mundo. Allí, por medio de la palabra, mi padre entraba en la cabeza de la gente, veía sus problemas y los trataba para que no estuvieran tristes. Yo quería ser como él lo antes posible, no tenía paciencia para esperar. Mi padre trata a sus pacientes con el método psicoanalítico clásico. Es uno de sus últimos y más fieles adeptos, y reniega de los métodos modernos más dinámicos y breves. Consejeros, llama con desprecio a los terapeutas de esos nuevos métodos. Mientras no llegues a la herida profunda, la dejes al descubierto y la cures, dice mi padre, no has hecho nada. A veces se llega ahí después de cinco horas, otras veces después de cinco años, y en ocasiones sucede que no se llega nunca, pero lo que uno no puede hacer es apresurarse y buscar atajos.
Hoy no me apetece ver a mi padre. Le dejaré las bolsas de la fruta y me iré. Sé que termina las sesiones a menos cuarto, y ahora son las cinco menos veinte. Muerdo un hermoso melocotón de la fruta que le he comprado, me escurre un poco de jugo por la barbilla y le dejo encima de la mesa del salón una nota: «Papá, he estado aquí, espero que disfrutes con lo que te he traído». Y cierro con cuidado la puerta de salida.
Los primeros días del periodo de instrucción Shaúli telefoneaba prácticamente todas las noches, cuando les daban unos minutos libres antes de que los llamaran a formar. Le notaba en la voz que no se había venido abajo, pero también que no estaba contento. Le pregunté qué les daban de comer y si los machacaban mucho, cómo se llamaban sus nuevos amigos y si ya les habían entregado las armas. Mientras escuchaba sus lacónicas respuestas me preguntaba por qué les permitirían hablar con su casa todas las noches, porque eso los debilita, y mientras no corran peligro, esas llamadas diarias, como si fuera un niño que llama desde las colonias de verano, no nos hacían ningún bien ni a él ni a mí. Hubiera sido preferible que aprovechara el tiempo libre descansando o comprándose algo en la cantina.
Cuando lo llevé a la guardería por primera vez, se vio perseguido por un niño malo que lo molestaba y le mordía; casi a diario volvía con alguna marca. Hablé con la maestra, que se deshizo de mí con muy buenas palabras y no hizo nada. No me quedó más remedio que enseñarle a devolver los golpes. Era un niño menudo y delicado y no había cumplido los tres años, pero le enseñé a dar puñetazos, a tirar del pelo y a devolver los mordiscos; le lavé su pequeño cerebro para que la próxima vez le diera una buena lección a aquel niño. «Lección», repitió él con su vocecita infantil, y se rio. El día que la maestra se me quejó de que Shaúli le había pegado a aquel niño molestón y me dijo que tenía que hacer algo y la madre me llamó furiosa y gritando (la mandé al diablo para mis adentros), sentí un gran alivio porque supe que Shaúli había aprendido a sobrevivir.
–Buenas noches, cariño, sé fuerte –me despedía de él por teléfono durante las primeras semanas de la instrucción, hasta que dejó de llamar, cosa que no me preocupó. Sabía que yo lo quería.
Es mi primera conferencia en un curso de oficiales, una de las tareas más satisfactorias que me he reservado después de licenciarme del ejército. La mayoría de los alumnos están en sus veinte largos, rozando los treinta, hombres jóvenes, ambiciosos y con carácter. En esta ocasión también hay una oficial entre ellos y tomo nota para mis adentros. Me miran con curiosidad cuando me planto ahí ante ellos con falda y tacones. Me he pasado mucho rato delante del armario por la mañana para escoger la ropa adecuada. Les voy a dar una charla semanal durante varios meses, como parte de mi famoso curso de psicología militar.
Cuando tenía veinticinco años, les cuento, después de haber terminado dos grados en psicología en el marco de las milicias universitarias, me ficharon como psicóloga de la brigada de paracaidistas. Oficial de salud mental. Me dieron un pequeño despacho con una mesa y dos sillas, con la intención de que entrevistara a soldados con problemas y averiguara quién se había vuelto loco de verdad y quién se limitaba a intentar escabullirse. Me aburrí muy deprisa. Al cabo de unas pocas semanas fui a ver al coronel y le dije que quería salir al terreno, estar un poco con los soldados. Me miró como si acabara de aterrizar de la luna. –Nadie, hasta ahora, ha salido al terreno, ¿qué se te ha perdido allí? –me preguntó.
Le dije que quería ver cómo vivían los soldados, conocer sus actividades, las presiones a las que estaban sometidos, porque si no ¿cómo iba a entender sus mentes? Se avino a que subiera con ellos durante tres días a unos entrenamientos en los Altos del Golán. El nombre del comandante de batallón que me acogió quizá os suene, el teniente coronel Rosolio, hoy vuestro jefe del Estado Mayor. Entonces tendría más o menos vuestra edad y cuando llegué me miró como vosotros me estáis mirando ahora. ¿Y esta qué hace aquí? Enseguida le aclaré que no pensaba molestar, que solo había ido a aprender. Las ruedas de la maquinaria de su cerebro giraron muy deprisa y dijo: –Bienvenida, ahora mismo salimos para un ejercicio, ven, date prisa, que enseguida nos vamos.
No me dio ni tiempo a dejar el petate y ya me había hecho subir a su jeep, en el que me llevó sobre el terreno. Mientras todo se desarrollaba me iba explicando lo que sucedía, dónde estaban las fuerzas que llevaban a cabo la maniobra principal, quiénes jugaban a despistar y dónde estaban las fuerzas de retención. Corrí con él y con el radiotelegrafista entre las rocas; no me protegió, me caí dos veces, y cuando el ejercicio terminó al cabo de unas horas, estaba sudorosa y con todo el maquillaje corrido. Pero habíamos conquistado el objetivo. Habíamos vencido. Aunque allí no hubiera ningún enemigo real sentí el júbilo de la victoria. Después regresamos al campamento, comí con ellos de las raciones de combate y me quedé a dormir. Nada que temer: me prepararon un camastro de campaña en la tienda de las chicas y hasta una ducha aparte con un poco de agua caliente. Se comportaron como unos auténticos caballeros. Por la noche, cuando me disponía a acostarme, Rosolio envió a un soldado a buscarme. Lo seguí. Rosolio estaba sentado fuera de su tienda con unos oficiales y unos suboficiales veteranos. Habían encendido una pequeña hoguera y estaban preparando café. Rosolio me sentó entre ellos. Contaban en voz baja, para no despertar a los soldados, anécdotas divertidas sobre su servicio militar, sobre tipos raros con los que se habían encontrado, mandos inverosímiles, sobre misiones estúpidas, nada de grandes hazañas, sino más bien cosas divertidas. La conversación giraba siguiendo los miembros del corro, cada uno contaba algo, pero yo permanecía en silencio porque me daba vergüenza decir nada. ¿Sobre qué podía yo hablarles? ¿Sobre mis estudios en la universidad y los días y las noches que me había pasado empollando libros? Pero no me dejaron escapar.
–Ahora te toca a ti contar algo –se empeñaron, mientras yo callaba, confusa.
Hasta que Rosolio salió en mi ayuda:
–Haznos algún truco de psicólogos –dijo–. ¿Sabes interpretar sueños?
Sentí un retortijón, lo mismo que si estuviera en un examen; en lo alto había un mar de estrellas y a mi alrededor un grupo de hombres a los que no conocía.
–Pues claro que sé interpretar sueños. Soy especialista en Freud –dije.
–Estupendo, ¿quién tiene un sueño para la oficial de salud mental? –preguntó Rosolio.
Uno de los oficiales jóvenes levantó la mano y me contó un sueño que había tenido hacía unas pocas noches y en el que corría por el campo tras un jabalí, intentando darle caza, cuando de pronto se encontraba dentro de un bosque, perdido y sin poder volver a casa. Veía luces a lo lejos, pero no podía llegar hasta ellas. Cuando seguía andando por el bosque, alguien se le abalanzaba por detrás y se le colgaba de la espalda, un hombre pesado que parecía un mono, con una cara muy tosca llena de cerdas, una especie de hombre primitivo.
–Me pasé media noche con él por el bosque sin lograr quitármelo de encima, hasta que casi nos convertimos en un solo hombre –contó el joven oficial.
–¿Qué sentías hacia él? –le pregunté.
–Me pesaba y me daba miedo, pero me fui acostumbrando. Cuando me desperté por la mañana lo busqué en la cama, porque estaba convencido de que seguía allí. Me decepcionó un poco no encontrarlo.
Se hizo un silencio de desconcierto y al momento se echaron a reír.
–Un momento, silencio –los acalló Rosolio.
Quería oírme descifrar el sueño. Le hice al soñador unas cuantas preguntas sobre su vida, como dónde vivía y qué relación tenía con los jabalíes, y me contó que en su kibutz los cazaban. Con eso yo ya disponía de suficiente información como para interpretarle el sueño según las viejas y consabidas claves de nuestro amigo Freud, aunque fuera de una manera muy superficial, ya que no sabía nada de él.
–Es un sueño de maduración personal –dije–. Te has ido de casa y no puedes volver. Ahora dependes de ti mismo. Te haces más duro, más rudo para sobrevivir, para conseguir la presa. Pero eso te asusta, te quieres librar de ese nuevo hombre, quieres ser liviano y libre como antes, pero por otro lado ya sientes apego hacia él. Estás inmerso en el proceso. No dejes que ese salvaje te domine, pero tampoco lo expulses. Sed amigos. Él te protegerá. Aprende de él las cosas buenas. Tuviste un sueño instructivo y bonito. Enhorabuena.