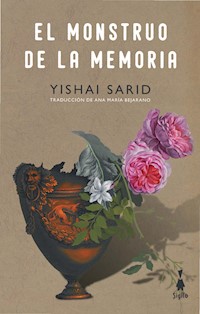Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A un agente de inteligencia israelí, gris y taciturno, le encomiendan una nueva y delicada misión: debe acercarse a una escritora, activista por la paz, con el pretexto de tomar unas clases de escritura. El objetivo es utilizarla para llegar a un viejo poeta de Gaza, íntimo amigo de la escritora y enfermo de cáncer terminal. Esta peculiar misión, cuyo motivo verdadero no se revela hasta el final, desencadenará en el agente una crisis moral y psicológica que afectará profundamente su vida familiar, su sentido de la lealtad y hasta los propios cimientos de su existencia. Publicada originalmente en 2009, El poeta de Gaza marcó el inicio de una serie de novelas que convirtieron a Sarid en una de las voces principales de la literatura hebrea contemporánea y en las que disecciona los elementos más candentes de la sociedad israelí actual: la violencia militar, la memoria histórica y el trauma familiar y colectivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Raheli
Me quedé sentado en el coche un rato más para mirar una antigua fotografía suya, y también para escuchar «Here Comes the Sun» hasta el final. No es frecuente escuchar a Harrison en la radio, y hay pocas canciones matinales tan buenas como esta. Para mí es importante saber cómo es una persona antes de encontrarme con ella por primera vez, para no llevarme ninguna sorpresa. En la fotografía parecía muy guapa, el pelo recogido hacia atrás, una frente inteligente, sonriendo a un árabe en algún mitin progresista.
Era una mañana de finales de julio. En la calle se respiraba la tranquilidad urbana de las vacaciones de verano. Unos gatos trepaban para buscar comida en los contenedores de basura, dos amigos paseaban hacia el mar por la avenida de los tamariscos, riendo despreocupadamente y con unos patines debajo del brazo. Vivo en el tercer piso, me había dicho ella por teléfono. Los buzones de correo tenían muchas capas de etiquetas de inquilinos jóvenes que llegaban y se marchaban, y nombres con letras latinas de gente que ya no estaba viva. El edificio estaba muy descuidado y el yeso de las paredes desconchado. Las ventanas de la escalera, altas y estrechas como las de un monasterio abandonado, estaban opacas de tanta suciedad. Dafna abrió la puerta descalza, el pelo recogido, la mirada penetrante. Es lo que capté a primera vista.
–Estoy al teléfono. Pasa –dijo. Escuché algo de la conversación, una risa breve y algunas informaciones prácticas–. Ahora tengo que colgar; hay alguien que me espera.
Eché un vistazo a la sala: dos confortables sofás de los años setenta, un gran ventanal a través del cual se veía la copa de un ficus, un pequeño televisor y, en las paredes, algunas obras interesantes que no tuve tiempo de ver bien. El apartamento daba a un patio interior y tenía mucha luz. No sé por qué, me esperaba un lugar oscuro.
–Ven, nos sentaremos en la cocina –me gritó.
Sobre la mesa redonda había un montón de papeles, un cuenco con melocotones para que maduraran, un mantel de colores hecho a mano. La radio emitía una música clásica suave, quizá de Chopin o de alguien que yo no conocía.
–¿Por qué has venido? –preguntó. Tenía una voz sorprendentemente juvenil.
–Me han dicho que podrías ayudarme a escribir; me recomendaron que viniera a verte. Quiero aprender a escribir.
–¿Es importante para ti? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo? –me preguntó tranquilamente y con una sonrisa contenida mientras se sentaba en una silla, con una pierna doblada debajo de ella. Entonces vi que llevaba un pantalón de tela ancho.
–Sí, para eso he venido.
–¿No trabajas? ¿De qué vives? –inquirió. En ese momento su rostro era duro y tenía una expresión concentrada, casi como de hombre.
–Ya he trabajado bastante. Ahora quiero escribir. Es lo que de verdad me importa. –Me ceñía con fuerza a mi guion. Ahora de ninguna manera podía cambiarlo.
–Los hay que vienen para que les haga el trabajo –dijo, poniendo las manos sobre la mesa, de lado. Tenía las uñas cortas y limpias–. Y eso no lo hago. Si quieres publicar tendrás que trabajar mucho. Yo no escribiré por ti.
En el alféizar de la ventana de la cocina, cerrada, había macetas de hierbas aromáticas. En las paredes, los años de lluvias y de salpicaduras de agua de mar habían provocado grietas. El techo también se pelaba.
Me preguntó dónde trabajaba y cruzó las piernas.
–Durante trece años he sido asesor en una empresa de inversiones –dije–. Han sido unos años muy buenos en el mercado. Pero lo he dejado. Quizá algún día vuelva a ese trabajo. Tengo suficiente dinero. Ahora me interesa más la creación. Desde pequeño sueño con escribir un libro.
No podía creer que aquellas palabras salieran de mi boca. Elige un empleo, me dije; decide quién eres.
–Has elegido un tema extraño para un asesor de inversiones. ¿Cómo llegaste a él? –me preguntó.
–Estudiaba historia en la universidad –contesté–, pero lo tuve que dejar para ganarme la vida. Por casualidad cayó en mis manos un artículo que hablaba de un vendedor de cidras en la época antigua, y el relato me enganchó. Busqué las fuentes y vi que aparecía en diversas formas, tanto en la Mishná como en la literatura helenística. Mi imaginación vuela sin cesar hacia este hombre.
Tenía las manos morenas y delgadas, adornadas con muchos y delicados anillos de oro, y los ojos muy hundidos; me costaba mucho mirarlos sin sentirme turbado. Su cuello era largo y delgado, con unas arrugas delicadas, pero eso no me molestaba en absoluto. Según los papeles, tenía siete años más que yo. Cuando fue al ejército yo estaba en quinto.
–Eso solo es un esbozo –dijo–. Estás muy al principio.
–No tengo ninguna prisa –dije.
–Estas hojas no irán mañana a la imprenta. Dime qué expectativas tienes. No quiero decepciones terribles. Ninguno de los dos lo resistiría –se rio–. Hay más gente que se ha colgado por falta de talento que por un desengaño amoroso.
–No te preocupes –me reí–. Entre los agentes de bolsa es más frecuente tirarse desde la azotea. No me colgaré. Solo quiero escribir un buen libro. Ya no soy un niño, y tengo paciencia. Soy nadador de largas distancias.
–Yo también nado –dijo animándose y volviendo a reír. Había conseguido romper el hielo–. ¿Dónde vas a nadar? –me preguntó con interés.
Le expliqué que de pequeño iba a la piscina del Instituto Weizmann, que había quedado quinto en los quinientos metros crol del campeonato juvenil nacional de Israel. No era un gran nadador, pero tenía resistencia. Entrenábamos tres o cuatro veces por semana y nunca dejaba de ir. A mucha gente le aburre pasarse horas y horas en el agua, pero a mí me gustaba desconectarme.
–Yo voy a nadar varias veces por semana –dijo Dafna–. Dos kilómetros cada vez, a veces con aletas, a veces con flotadores en las piernas.
Cambiamos impresiones sobre distancias, piscinas y estilos de natación. Entonces comprendí de dónde le venía aquella reposada vitalidad. Siempre me había gustado la gente que se toma en serio la natación.
Me preguntó de dónde era.
–De Rejovot –le respondí–. Mi padre es profesor de agronomía y mi madre es maestra. La historia normal en Rejovot.
–No hay ninguna historia normal. Solo sobre esta frase podrías escribir mil novelas. Estoy convencida de que tienes cosas que decir.
Me hizo sonrojar y ella, al darse cuenta, se rio. Ten cuidado, me dije, es mucho más inteligente que tú.
–¿Por dónde quieres empezar? –preguntó. En la ventana de la cocina había un pájaro encima de una de las plantas, cantando a placer.
–Dímelo tú.
–Hablemos un poco de tu protagonista –propuso.
–He escrito todo lo que sé de él –dije–. Es un comerciante judío que, tras la destrucción del Templo, se va a una isla griega a buscar cidras para llevarlas a la Tierra de Israel.
–¿Lo conoces? –me preguntó.
–Creo que sí. He madurado mucho con él antes de ponerme a escribir. Hubo una época en la que a menudo viajaba al extranjero por trabajo, y siempre me acompañaba. A veces yo era el hombre de las cidras. He examinado todas las versiones del relato en la biblioteca. También he hecho investigaciones sobre la isla. Estuve allí el año pasado. Si existe un paraíso, es Naxos. Allí todavía cultivan cidras.
–¿Cómo es tu comerciante de cidras? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas lo motivan? ¿Qué desayuna? –dijo Dafna disparando las preguntas. Conservaba su juventud: en el pequeño espacio entre los dientes, en los movimientos flexibles, en el hablar rápido.
No sé por qué azar me encuentro en este juego, me dije; habría tenido que proponer una historia diferente desde el principio. Pero no había otra.
–Es un superviviente –dije–. No piensa demasiado. Ha pasado una tragedia terrible y solo intenta seguir viviendo en su pequeño rincón, llevando cidras para la fiesta de los Tabernáculos. Es un hombre práctico.
–No hay nadie que no piense demasiado –dijo con determinación–. Lo embarcas en un crucero de dos semanas y te aseguro que la cabeza le explota de tanto pensar. Pensamos mucho más de lo que actuamos.
No estaba de acuerdo. Hay gente que se mantiene permanentemente ocupada para no tener que pensar.
Se levantó a preparar café. En su cocina no había nada nuevo: los fogones eran viejos, el horno era como el de mi abuela en Rejovot, la nevera era una Amcor de los años sesenta. Pero todo estaba limpio y la luz era suave, como si penetrara del exterior a través de un filtro.
–Seguro que tomas el café con leche –dijo–, pero no tengo.
–No –me reí–. Lo tomo solo.
–No pareces un banquero –dijo, dándome la espalda–. Hay algo en ti que no me encaja. ¿Cuánta azúcar quieres?
Seguimos hablando de mi hombre, que ahora zarpaba de Asia Menor hacia la isla. Le describí la estructura de los barcos de vela en aquella época; todos los detalles los había comprobado cuidadosamente con anterioridad. Ella me ayudó con los pensamientos.
–¿Está casado? –preguntó–. ¿Ama a alguien?
–Tiene treinta y cinco años –respondí–. En aquella época los hombres de treinta y cinco años no eran solteros. Tiene mujer y muchos hijos. Pero le gusta viajar. La Tierra de Israel pasaba por una situación terrible cuando se hizo a la mar.
–¿Añora mucho a su esposa o mira a otras mujeres durante el viaje? –rio.
–¡Uy! Sabía que faltaba algo –dije, coqueteando–. Hace falta sexo para que el libro se venda. Quizá haré que se acueste con alguna prostituta en el puerto de Esmirna, antes de zarpar.
–No, no –dijo riendo y moviendo la mano en señal de protesta–, no lo hagas y, por supuesto, no la llames prostituta.
Anoté los puntos de nuestra conversación en un bloc de color amarillo que me parecía literario. Le prometí reescribir el comienzo de la historia para el próximo encuentro.
Me levanté para irme y dejé cien séqueles sobre la mesa, como habíamos acordado por teléfono. Me acompañó a la puerta, y cuando ya tenía la mano en la manija, me dijo en voz baja:
–No te prometo nada. No puedo prometer que el libro se publique. Podría ser que me pagaras en vano, que no saliera nada de todo esto.
–De acuerdo. Te lo he dicho: ya soy mayor.
–No quiero que te decepciones –me repitió–. Hay cosas que no puedo prometer.
–De acuerdo, Dafna –por primera vez la llamé por su nombre. Quedamos en encontrarnos al cabo de una semana.
Al volver al despacho envié un corto informe por correo electrónico interno e inmediatamente me llamó Jaim pidiéndome que fuera a verlo. Fui a su oficina, al final del pasillo, saludando a los que veía en los otros despachos. Como siempre, Jaim estaba enterrado detrás del ordenador y los papeles, sentado en una postura floja.
–¿Cómo te ha ido? –me preguntó. Iba sin afeitar por alguna prescripción religiosa.
–Como en una clase particular –dije–. Ha hecho añicos mi historia. Me parece que no lo aguantaré.
–Tienes que hacerlo –dijo Jaim con una sonrisa torcida–. Tu historia es realmente inconsistente, ya te lo había dicho. No sé de dónde la sacaste. Las cidras se cultivaban en la Tierra de Israel; nunca hizo falta enviar a nadie a Grecia para ello.
Volví a mostrarle la Mishná, pero él la apartó con desprecio.
–Eso es lo que pasa cuando los profanos leen la Guemará –dijo–. Le quitan el alma y solo dejan los hechos. Ven a clase conmigo una vez por semana y entonces comprenderás el fundamento.
Me preguntó cuándo sacaríamos de Gaza al individuo.
–La próxima semana –dije–. Quizá dentro de dos. Cuando me haya vuelto a encontrar con ella. Si es que está de acuerdo en colaborar con nosotros.
–¿Crees que querrá? –Jaim me miró con sus ojos enrojecidos.
–Me parece que no tendrá más remedio –dije.
–Sigue informándome. No somos los únicos involucrados, lo sabes bien. Quiero estar al corriente de cada detalle.
En el dosier de ella encontré, principalmente, recortes de periódicos viejos; críticas buenas de su primer libro en los suplementos literarios, indiferentes del segundo; una fotografía suya en la revista HaOlam Hazeh, una chica de veintidós o veintitrés años, con una falda corta, comiendo sandía junto a Dan Ben Amotz en una de las terrazas de la ciudad vieja de Jaffa, con unas gafas grandes, y debajo, el pie de fotografía sacado de una página de chismes.
También había fotografías clandestinas hechas de lejos con un zoom; todas parecían representar preparativos de atentados: una reunión judeo-árabe en Nazaret en 1981, una manifestación contra el establecimiento de un nuevo asentamiento en Samaria. Ella salía en cuatro o cinco fotografías de eventos similares, pero solo en una, impresionante, la cámara la había enfocado y aparecía en el centro, con los ojos abiertos de par en par, brillantes, de pie en una carretera estrecha y hablando con un viejo árabe, con el trasfondo de un olivar y llevando en la mano una pancarta escrita en hebreo y en árabe. Alguien había hecho un trabajo negligente, porque en ninguna esquina de la foto se mencionaba el lugar ni la fecha. En ninguna fotografía se la veía enfadada, ni cuando a su alrededor había gente alborotando ni cuando tenía la boca abierta para gritar. Ella era una estadística. Hasta que empecé a trabajar en el asunto, no tenía ningún expediente propio; tuvieron que buscarme los documentos en los expedientes de otras personas más importantes que ella.
Su primer libro trataba de su infancia en Tel Aviv, cerca del mar, no muy lejos del mercado del Carmel; hija de padre búlgaro, obrero de la construcción, y de una madre que llegó sola de Europa después de la guerra. Cuando la trajeron al mundo ya eran mayores y conocían el sufrimiento; sin embargo, el libro irradiaba la alegría de vivir, era un libro resplandeciente. Por ejemplo, había un capítulo espléndido sobre el mar, sobre cómo su padre, cogiéndola en brazos, se había metido en el agua con ella por primera vez. Se publicó en 1978, cuando tenía unos veintitrés años, y obtuvo unas críticas magníficas que hablaban de una nueva y sorprendente voz femenina en la literatura hebrea, una voz que inmolaba vacas sagradas sin renunciar a la compasión. Tuve que buscarlo en la biblioteca de la universidad porque en las librerías no quedaba ni rastro.
El segundo libro salió al cabo de dos años; era una historia de amor entre una mujer joven y un hombre casado. Al parecer, fue un libro demasiado sombrío y pretencioso, publicado por una editorial marginal y no especialmente querido por la crítica. No conseguí encontrarlo en ninguna parte, ni en las bibliotecas. Luego no publicó nada más, pero se encargó de la edición de bastantes libros y también hizo traducciones del inglés. Durante cierta época dio clases de literatura en secundaria.
Por el momento se trataba de una misión marginal a la que no podía dedicar demasiado tiempo. Cada día interrogaba detenidos, como en una cinta transportadora. Les dedicaba toda mi atención. Hablaba con ellos, los tocaba, respirábamos el mismo aire sofocante y sin mirar el reloj. A veces me quedaba en el trabajo de noche porque se hacían grandes redadas y en el aire se notaba el olor de un ataque terrorista. Intentaba hablar por teléfono con Sigui dos veces al día. Ella me transmitía breves comentarios sobre nuestro hijo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo obtenía evasivas. Sabía que yo tenía la cabeza en otra parte, que en realidad no la escuchaba. Volvía a casa a horas extrañas, muerto de cansancio. Sigui dormía, o fingía hacerlo. Al día siguiente, muy temprano, cuando yo aún estaba en la cama, si es que había vuelto a casa, ella llevaba al niño a la guardería y se iba directamente al trabajo.
Pedí que me trajeran las últimas grabaciones. Me llevaron resúmenes escritos de todas las conversaciones, pero a mí me gustaba escuchar personalmente lo que decía el objetivo, acercarme a él, intentar comprender a la persona. Me trajo las grabaciones una mujer mayor y con una trenza blanca que parecía una bibliotecaria. Se sentó frente a mí sin que se lo pidiera. Generalmente trabajaba con grabaciones en árabe, así que casi no conocía este departamento de audiciones.
–Normalmente los investigadores no piden escuchar las grabaciones –dijo.
–Parece que yo trabajo de otra manera –repliqué.
–Espero que no se las dé a nadie –me dijo con una expresión seria.
Levanté la cabeza de los papeles del interrogatorio de aquella noche. Hacía tres días que un chico de Siquem había desaparecido de casa y su padre, durante el interrogatorio, insistió en decir que no sabía dónde estaba.
–Perdón, ¿qué decía? –dije, mirándola a los ojos.
–Quizá no hacía falta –intentó explicarse–, pero trabajar con judíos es diferente, completamente diferente. Me permito decírselo porque es la primera vez que usted trabaja con nuestra oficina. Hay más peligro de filtraciones. Es imposible saber quién conoce a esta mujer. Quizá alguien que vive cerca de ella, o alguien que hizo el servicio militar con ella; no podemos saberlo. Por eso somos más estrictos con los procedimientos.
–Tiene razón, no hacía falta –dije–. No he empezado hoy a trabajar aquí, y no me llevaré esto a ninguna parte.
–Escuchándola parece una mujer encantadora –dijo la transcriptora–. Leí su libro en su momento. No estaba mal. En todo caso –dijo, levantándose–, estoy convencida de que se comportará bien con ella. Todo está aquí, en el expediente. Devuélvanoslo cuando acabe.
No la haré sentarse en una silla, torcida y con las manos atadas a la espalda, si a eso te refieres, pensé. Tampoco le pondré un saco con olor a mierda en la cabeza.
Por la noche, después de todo un día de reuniones y evaluaciones de la situación tras el atentado que había tenido lugar delante de nuestras narices, puse la cinta en la grabadora y la escuché con auriculares. Las conversaciones eran seguidas, pero no largas. Podía pasar de una a otra, como si fueran las canciones de un disco.
La primera conversación era con una editorial; la habían llamado para saber qué pasaba con el libro que estaba editando. Es porquería para sirvientas, decía; cada página es una tortura. Al final ella preguntaba qué pasaba con su pago; el de la editorial le decía que había un problema con un embargo que habían recibido en contra de ella y que tenía que resolverlo para poder cobrar. «¿Qué pasa, Dafna? –le preguntaba el editor jefe–. ¿De dónde salen estas deudas?». «Déjalo –le decía ella–; de todos modos no puedes ayudarme».
Después hablaba con un abogado; se le notaba impaciente y nada simpático con ella, y acababa diciéndole que estaba muy ocupado. Ella, agresiva, suplicaba y preguntaba cuándo sería el juicio. El abogado le decía que aún no habían recibido la opinión experta del servicio de libertad vigilada porque Yotam no se había reunido con ellos. «Esto es muy malo –recalcaba–. El servicio de libertad vigilada es su única esperanza. Ya sabes que tiene la condicional, y esta jueza lo enviará a la cárcel sin pensarlo dos veces. No creo que tu hijo esté hecho para la cárcel. Se lo comerán vivo. Tienes que hablar con él, que vaya a ver a la oficial de la libertad vigilada, que le cause una buena impresión, que acepte ir a un programa de desintoxicación. De otro modo, ni yo ni nadie podremos ayudarlo. Ahora tengo que colgar; me están esperando».
Los ojos me escocían. Y aquella noche todavía tenía que ir al complejo ruso para encontrarme personalmente con algunos investigados; no veía cuándo tendría la oportunidad de volver a casa. Sin embargo, escuché la conversación siguiente.
El hombre de Gaza hablaba un buen hebreo. En la conversación con él, Dafna era otra mujer, completamente distinta: ni desesperada, como la que hablaba con el abogado, ni impaciente y amargada, como la de la conversación con el editor. «¿Cómo estás? –le preguntaba con preocupación y cordialidad–, ¿todavía te duele tanto?».
Él le decía que por la tarde había ido a ver el mar, alguien lo había llevado. Hay familias que pasan todo el verano viviendo en tiendas en la playa, decía, porque los campamentos de refugiados son demasiado asfixiantes. Clanes enteros, las chicas vestidas como en Arabia Saudí, se meten en el agua completamente vestidas. Había intentado apartarse un poco de todos, pero la playa estaba llena a rebosar. Ni siquiera el mar lo ayudaba.
–Ven aquí; iremos a la playa de Gordon –decía riendo Dafna, intentando animarlo–. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a bañarnos de noche y tú nos enseñabas poemas de Abdel Wahab?
–Tengo ganas de ir –decía el hombre de Gaza–; ya te echo de menos, Dafna. ¿Tienes alguna noticia de mi asunto?
–Ya no sé con quién hablar –decía Dafna–. He enviado cartas a todos los que he podido, pero ya no conozco a nadie. Hace tiempo conocía a alguien en el ejército, pero ya no está. Me puse en contacto con la oficina de Shimon Peres y prometieron darme una respuesta. Hani, por ti estoy dispuesta a poner el mundo patas arriba. Pero no sé cómo. Ya no es como antes. ¿Son imaginaciones mías o antes todo era mejor?
–Siempre ha sido una mierda –reía él, y luego seguía en un hebreo lento y conciso–, pero al menos podíamos reírnos. Hoy te pueden disparar como si fueras un perro, dejar que te pudras… ¡Ay! Duele, ya’lan… Perdona la maldición, Dafna, pero duele demasiado.
–¿No tienes nada para el dolor?
–No tienen nada para darme. La situación es realmente terrible. Me duele tanto que por la noche no puedo dormir. He probado con hachís, pero no me ayuda, solo me provoca malos pensamientos, y el alcohol está prohibido. Ya solo espero el final, Dafna. Esto no es vivir.
–Pienso en ti –decía Dafna con calma–. Te sacaré de ahí, no te preocupes. Haré todo lo que sea necesario. Vuelve a llamarme dentro de unos días.
Había dedicado demasiado tiempo a aquellas conversaciones literarias y de repente me di cuenta de que era tardísimo. Bajé corriendo al aparcamiento y conduje deprisa por Ayalón en dirección a Jerusalén. Tenía el móvil lleno de mensajes; me habían llamado para decirme que volviera urgentemente; en el ambiente había una sensación de que las cosas se descontrolaban: alguien con un cinturón cargado de material explosivo reglamentario y clavos se paseaba por la zona, por las calles iluminadas, frente a una cafetería, buscando un lugar con movimiento para liberarlo, entre un amontonamiento de carne viva que se convertiría en muerta, y no éramos capaces de encontrarlo.
Pasado Latrún empezaba un enorme embotellamiento, seguramente causado por un accidente. Puse la sirena azul en el techo del coche y circulé por el arcén; los policías que estaban junto a los restos del vehículo accidentado me miraron y con la linterna me hicieron señales de continuar. Circulé a toda velocidad por la bajada de Motza. Abrí la ventana porque el bochorno de la costa se había disipado, reemplazado por el aire de Jerusalén. Cuando llegué al complejo ruso, la plaza estaba vacía, pero las torres de la iglesia rusa lucían bellamente iluminadas en honor de los turistas que no irían. Antes de llegar al área de la comisaría de policía, rodeada de alambres, salí unos instantes del coche, llamé a casa y pedí a Sigui hablar con el niño. «Hace rato que duerme –me dijo–. ¿Dónde estás? ¿Cuándo llegarás?».
Me metí en el corral humano dispuesto a pasar la noche.
Intenté convencer a Jaim de que me retirara de esa porquería. Era uno de los últimos de su generación que aún se mantenían en activo; tenía casi cincuenta años, una pierna triturada por una misión fallida en el Líbano, era un enfermo del trabajo. Cuando lo conocí no llevaba kipá, aunque siempre había sido religioso; sin embargo, en los últimos años había vuelto a ponérsela, de las negras.
–Podrías poner a cualquier otro en este expediente –dije–. Pon a alguien del departamento judío, o a una de las chicas; yo no tengo tiempo para estas clases de literatura. Voy de cabeza, hace dos días que no puedo ni ducharme, huelo peor que los detenidos. Hazme el favor, Jaim, apártame de esto.
Jaim, refunfuñando, dijo que yo era el único que podía hacer ese trabajo. La historia de ella era complicada y solo yo podía conectar con su trasfondo; no podía enviar a ninguno de los carniceros a hacer el trabajo, tampoco a una chica. Además, yo escribía bien. Le gustaba leer los informes de mis interrogatorios porque no redactaba plantillas como los demás. Y no debía olvidar que en la entrevista de trabajo había dicho que estaba haciendo un curso de escritura creativa.
–Nos sonó peor que si nos hubieras dicho que te inyectabas heroína –rio Jaim–. Me costó mucho convencerlos de que te aceptaran. No querían un bohemio. Temían que fueras un espía de la prensa. ¿A veces lamentas no ser escritor?
Le dije que me dejara en paz.
–Podrías haber sido escritor –dijo para adularme–. Tienes buen ojo. Los buenos usan el sentido común, no la fuerza. Esto exige seguridad en uno mismo, permitirse ser sensible, no dejarse arrastrar por la bestialidad. Observar a la persona, ponerse en su lugar, no lanzarle la bomba directamente.
Intenté recordar la retahíla de detenidos que había interrogado en los últimos días, pero no me venía a la memoria ninguna cara.
–Se me está yendo la olla, Jaim –dije–. Yo también me estoy convirtiendo en un carnicero. Ya no tengo tiempo para ser sofisticado con ellos. Hay que utilizar la fuerza bruta desde el primer momento. No te comprenden cuando los tratas con delicadeza. Ellos también actúan siguiendo las reglas del juego: esperan humillaciones, golpes, ensuciarse los calzoncillos; solo así se sienten justificados para hablar. En cualquier caso, nos odian y quieren ganarse el odio con honestidad. Hay demasiados proyectos y ningún momento de reposo. No hay tiempo para conversaciones en plena noche, para darles un cigarrillo, para escucharlos mientras te hablan del abuelo que huyó cuando la nakba[1] a lomos de un burro, para llegar poco a poco al hermano que está a punto de hacerse explotar. La elegancia ha muerto, Jaim, ahora ya no es como en tu época.
Jaim me miró; parecía un poco asustado. Normalmente, yo no hablaba mucho.
–Te hace falta un descanso –me dijo manteniendo la distancia–. ¿Cuándo estuviste en casa por última vez? ¿Cuándo saliste una noche con tu mujer?
–Basta, Jaim –dije–. Estás desbarrando. Ahora ya no puedo parar, Jaim, no hace falta que te diga cómo es esto. Incluso cuando estoy en casa mi cabeza está allí abajo.
–De vez en cuando tienes que descansar –me dijo Jaim con una mirada de preocupación que no le conocía–. Limpiar la cabeza, pensar en otras cosas. Por lo menos el sabbat. Falta poco para las fiestas. No hay que mezclar las oraciones con pensamientos extraños ni hablar de dinero. Por eso volví a ser practicante. Con el tiempo descubrirás la grandeza de todo esto. Debes estar con tu mujer. Siéntate a la mesa con ella. Tened otro hijo; después lamentarás que ya sea tarde. Quítate algunos gramos del peso que cargas en los hombros, no perderás nada con ello. Y no pegues a nadie. Eso te destruiría.
La mirada de Jaim me acompañó durante muchas horas y muchos días, pero aquella noche, cuando me proponía ir a casa para llegar a tiempo de bañar al niño, mi teléfono empezó a arder con más informaciones sobre el chico desaparecido con su hermoso cinturón, como un novio el día de la boda. Fui inmediatamente donde debía ir y de madrugada estaba ronco de tanto gritar. Aquella noche no fui ni delicado ni elegante con nadie.
Llegué puntual al segundo encuentro, afeitado y limpio, vestido con unas bermudas, como quien ha hecho fortuna con la tecnología punta y se ha jubilado antes de tiempo. Estaba un poco excitado. Subiendo la escalera resoplé; esperaba poder sentarme a la mesa de aquella cocina fría, con olor a romero, conversar sobre mi texto imaginario, hablar con una persona culta y agradable como ella.
Pero esta vez el apartamento estaba oscuro, los postigos cerrados; cuando me abrió iba en bata y despeinada, como si acabara de despertarse.
–Lo siento, quizá me he equivocado de hora –balbuceé desde la puerta. Aquella situación no era cómoda desde ningún punto de vista.
–No, pasa –dijo agachando la cabeza–. Pero dame un momento para organizarme. Puedes sentarte en la sala. Abriré un poco la ventana.
En la estancia entró un poco de luz y ella corrió hacia las habitaciones interiores. En la pared había un póster de Tumarkin, una mujer de pie en medio del círculo de piedras de la tumba de algún jeque, y, más arriba, el esbozo de una catedral. Quizá la que estaba en medio de la ilustración era ella, pero veinte años antes. Al cabo de unos minutos salió vestida con unos vaqueros y una blusa de punto descolorida y larga que ocultaba las líneas de su cuerpo. Estaba pálida y parecía agotada; tenía ojeras. Busqué señales de golpes, pero no las encontré.
–¿Qué pasa? –pregunté.
–Nada, ha habido un poco de movimiento –sonrió burlona–. Tuve una visita inesperada. Siento haberte recibido así; me fui a dormir un rato antes de que vinieras. Ahora ya estoy bien.
–¿Puedo ayudar en algo? –pregunté.
De repente, Dafna parecía pequeña y vulnerable, necesitada de protección.
–Espera unos minutos, ¿de acuerdo? –me pidió. La oí dar vueltas por las habitaciones y la cocina, recogiendo febrilmente algunas cosas y tirándolas, abriendo ventanas para que entrara el aire, destruyendo la evidencia de lo que había pasado.
Cuando volvió, parecía recuperada y se había recogido el pelo.
–¿Estás segura…?
–Todo bien –dijo, como para cambiar de escena rápidamente–. Hablemos de tu libro –añadió poniendo agua a hervir–. He pensado un poco. El tema que has elegido es francamente interesante, quizá podamos hacer algo. Espero no haberte desanimado demasiado. Me parece que dejamos a tu hombre en el barco, navegando hacia la isla, ¿no?
No había tenido tiempo de escribir nada desde la semana anterior, así que tuve que improvisar.
–He pensado introducir una tormenta en alta mar –dije–. Pero quizá sería demasiado dramático.
–Introduce un poco de drama, me gusta –dijo con una risa exagerada. Estaba sentada frente a mí, en el gran sofá–. Un Odiseo judío, ¿por qué no…? –Ella no tenía la cabeza en nuestro encuentro. En momentos así es cuando enviamos al interrogado a descansar a la celda porque comprendemos que en ese estado no conseguirá pronunciar ninguna frase lógica.
–Quiero explicarte algo –dije con voz suave, como si me estuviera confesando–. No sé hacia dónde ir con esta historia. Me siento atascado. He estado a punto de llamarte para anular la cita de hoy; de repente todo me parece muy artificial. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Puede que sea pura fantasía.
En el ventanal trasero de la sala titilaba el resplandor del mediodía; una paloma pasó volando hacia otro lugar; la mirada de Dafna se clavó en mí y me atravesó como si, a través de mí, viera algo crucial.
–Puedes irte –dijo.
Busqué una frase para continuar la conversación. Luchaba contra mí mismo para no levantarme e irme a mi trabajo real.
–¿Conoces esa sensación? –pregunté.
Ella estaba sentada con los brazos cruzados, replegada en sí misma.
–Naturalmente; es una quimera –dijo con voz transparente–. En las cosas reales no hay belleza ni lógica, como en una historia. Lo comprendes cuando la vida te ha dado la primera bofetada. Escribí un libro cuando tenía veintitrés años; entonces todo era claro, como la excursión de una niña a la playa, la cosa más sencilla del mundo, como respirar. Ahora intento escribir algo nuevo. Es tan duro como el infierno. Me atormento diciéndome que este libro no hará cambiar el mundo, lo sé; lo que yo pienso no tiene nada de genial, y eso también lo sé. Queda la historia, pero todas las historias ya han sido contadas; pon la televisión y verás todas las variaciones. Sin embargo, escribo páginas, las rompo y lamento mucho, hasta llorar, que no haya funcionado. No sé por qué te molesto con esto, quizá porque acabo de pasar dos días difíciles, con gente entrando y saliendo de casa, y tú vienes esperando que te dé una clase profesional, y en lugar de ello te meto en mi vida. Sabes escuchar muy bien.
–¿Quién se te ha metido en casa? –Me enfadé conmigo mismo por no haber escuchado sus conversaciones telefónicas de los últimos días.
–Gente. –Me miraba con unos ojos helados, pero siguió–: Buscaban a mi hijo. Buscaron cosas suyas en los cajones, debajo del colchón y dentro de las ollas y cazuelas. Me dejaron la casa patas arriba. Como no encontraron nada, se llevaron mis joyas. No quedó nada. Me dijeron que cuando lo encuentren le cortarán el cuello, que les debía mucho dinero. Bueno, ya lo tienes. Materia prima para una novela.
Volvió la cara hacia el ventanal; la copa del árbol se movía lentamente dentro del marco, y lloró. Quizá era hora de descubrirme, de ofrecerle el acuerdo en ese momento de debilidad.
Demasiado pronto, me dije. No sería profesional.
A pesar de saberlo, le pregunté qué edad tenía su hijo y a qué se dedicaba.
–Temo que lo encuentren –dijo llorando–. Esa gente no se deja amedrentar. Agradece, preciosa, que no te cortemos la cara. Pero quizá te rompamos algo, como recuerdo; yo temblaba deseando que acabaran conmigo de una vez…