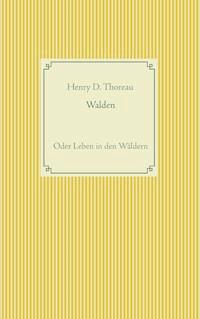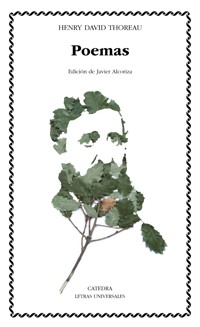Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Humanidades
- Sprache: Spanisch
Espíritu original e inquieto, amante de la naturaleza, firme defensor de la libertad del individuo, Henry D. Thoreau (1817-1862) es una figura clave dentro de la tradición cultural e intelectual estadounidense cuya personalidad e ideas no sólo no han perdido vigencia, sino que encuentran un nuevo terreno abonado en nuestros días. Resultado de su traslado voluntario durante dos años a una cabaña aislada construida por él mismo a orillas de la laguna de este nombre cercana a su pueblo, Concord, Walden, obra hoy clásica y de referencia, nació de la voluntad de Thoreau de experimentar la vida autosuficiente integrada en el medio natural y lejos de las trampas de la sociedad y de la economía. Las anotaciones registradas en su diario a lo largo de este tiempo, posteriormente complementadas, dieron lugar a esta obra extraordinaria. Traducción e introducción de Carlos Jiménez Arribas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry David Thoreau
Walden
Traducción, introducción y notasde Carlos Jiménez Arribas
Índice
Introducción: Un perro, un caballo y una tórtola
Walden
La economía
Dónde y para qué vivía
La lectura
Los sonidos
La soledad
Las visitas
El campo de judías
El pueblo
Las lagunas
La granja Baker
Leyes de más rango
Mis vecinos los animales
Tener la casa caliente
Antiguos moradores y visitas en invierno
Criaturas invernales
La laguna en invierno
La primavera
Conclusión
Créditos
Introducción
Un perro, un caballo y una tórtola
En el primer capítulo de este libro inusitado, hay un episodio enigmático que la crítica no ha logrado interpretar de forma unánime ni convincente. Dice el autor que ha mucho que perdió un perro perdiguero, un caballo bayo y una tórtola, que lleva años buscándolos y nadie le da noticia verídica de su paradero. Algunos críticos leen en esta enumeración algún tipo de pérdida relacionada con un desengaño amoroso, otros buscan una interpretación astrológica en las constelaciones del Can Mayor, Pegaso y las Pléyades; los hay, en fin, que toman estos tres animales por símbolo de Verdad, Bondad y Belleza, tres de los atributos centrales del Ser según los codificó Parménides. Al lector hispanohablante que conozca bien el Quijote, sin embargo, el episodio le recuerda otro al final de las aventuras de amo y escudero, llamado de los agüeros, cuando vuelven a casa después de sus andanzas. El caballero regresa derrotado; Sancho, crecido como intérprete de la realidad en esta última parte de la obra. A las puertas de la aldea, se topan con unos chiquillos que persiguen una liebre con sus galgos. De repente, la criatura se refugia en brazos de don Quijote, que palpa por fin el pelo de lo real en un ser vivo huidizo y vulnerable, y Sancho le da su lectura del caso: aquella liebre es Dulcinea, la amada que tanto tiempo llevan buscando. Alonso Quijano, que ya casi ha dejado de ser don Quijote, toca el pelo de su ideal hecho carne y enmudece. Y, una vez palpado el ideal, solo le queda morir, según lo interpreta lúcidamente Rosa Chacel. Es significativo que un episodio emblemático de connotaciones difíciles de calar pero rastreables en el eje ideal-realidad, animal ganado-animal perdido, sea lo que abra como agüero Walden. Significativo porque Thoreau, gran lector de la literatura del siglo XVII, de Milton como se aprecia de forma explícita en su libro, de sir Thomas Browne según se lee entre líneas, pierde al principio lo que don Quijote encuentra al final, confirmando que, a diferencia del relato de las desventuras del Caballero de la Triste Figura, y pese a la alabanza de las pérdidas que también contiene, Walden es un libro optimista.
Su autor, Henry David Thoreau, como le gustaba llamarse, cambiando el orden de los dos nombres de pila con los que fue bautizado, nació el 12 de julio de 1817 en Concord, Massachusetts, un punto lleno de magnetismo histórico: allí empezó la guerra de independencia estadounidense, y años más tarde, cuando nació nuestro autor, se vivió el florecimiento intelectual de Nueva Inglaterra. Por aquel entonces, escribieron algunos de los autores de más prestigio del país: Edgar Alan Poe, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Walt Whitman y Herman Melville, algunos de ellos, vecinos de la comarca. La procedencia del padre, John Thoreau, hijo de un migrante protestante de las Islas Anglonormandas, viene a explicar el aire francés de su apellido. Familia de posibles venida a menos, los Thoreau vivían a las afueras de Concord cuando Henry David era pequeño, tenían contacto con lo más granado de la sociedad del pueblo pero no dejaban de ser algo parecido a una familia de hidalgos pobres, cambiaban a menudo de casa, y sus hijos caminaban descalzos por el campo. También vivieron en Chelmsford y Boston, localidades cercanas, donde el padre había buscado trabajo como tendero y maestro de escuela, pero acabaron volviendo a Concord, y el padre se hizo cargo de un negocio de fabricación de lápices que el hijo heredaría a la muerte de aquel, en 1859, cuando a él mismo le quedaba poco de vida. Pobres fabricantes de un pobre útil de escritura tan deleble y humilde como un lápiz, ese fue el linaje del que salió uno de los grandes escritores estadounidenses.
Henry David Thoreau vivió siempre en el hogar paterno, salvadas las ausencias para asistir a la Universidad de Harvard –donde entró en 1833 a cursar estudios de literatura–, los viajes no muy largos que hizo por la comarca y el intento fallido de labrarse una carrera literaria en Nueva York. También se ausentó de la casa del padre para escribir su obra maestra, Walden (1854). Pasó entonces dos años a orillas de la laguna del mismo nombre (1845-1847), casi a tiro de piedra del pueblo, con frecuentes visitas al mismo, en una cabaña edificada con sus manos, asentada en unos terrenos que adquirió, para salvarlos de la tala, su amigo y mentor: Ralph Waldo Emerson, la figura literaria de más prestigio salida de Concord. Eran cuatro hermanos los Thoreau: Helen, John hijo, el mismo Henry David y la pequeña, Sophia. John tenía vocación de naturalista y sería quien le contagiara a su hermano pequeño el gusanillo por el mundo natural en los paseos que daban juntos. De hecho, el primer libro publicado por nuestro autor, A Week on the Concord and Merrimack Rivers [Una semana por los ríos Concord y Merrimack] (1849), escrito en su retiro de Walden, nace de una expedición en el otoño de 1839 con su hermano por la zona. Fue un niño feliz, rodeado de bosques, y esa dicha en conexión con el mundo natural no lo abandonó nunca. Intentó ser escritor, maestro de escuela, agrimensor, pero se podría decir que no logró abrirse camino con solvencia en ninguna de estas actividades y que su vida laboral no fue un rosario de éxitos. El hogar familiar y el de Emerson le dieron siempre el cobijo, la ocupación y el sustento que le hicieron falta, aunque quizá no entendieran la vocación de Henry David, de quien el gran vate de Concord esperaba más como autor. Curiosamente, eso mismo se podría decir de Thoreau, que nunca tuvo en gran cosa la obra de Emerson con posterioridad a La naturaleza, libro que leyó cuando estaba en la universidad y que lo ayudó a encauzar su vocación de naturalista en una voluntad literaria. En definitiva, Henry David fue visto por los que lo conocían y, sin duda, querían como demasiado apegado a la naturaleza para triunfar en el mundo intelectual; demasiado místico en sus adentros para hacer fortuna en los negocios.
Ni siquiera se casó, puede que decepcionado por algún desengaño, aunque se ha exagerado este aspecto para explicar su retiro en los bosques, cuando, en realidad, el gesto simbólico de dar la espalda a la sociedad de su época fue, más que un desplante por un despecho amoroso, una apuesta por sí mismo y su forma de entender la vida y la naturaleza, un dejar atrás la opinión pública, el gobierno, la religión, la sociedad y la educación. Puede que se viera ajeno al entorno intelectual y sentimental de sus vecinos y vecinas; puede también que, por sublimación o bloqueo, el místico y naturalista habitara un ámbito de sexualidad difusa y autosuficiente. Las páginas más encendidas de Walden son las dedicadas a cantar el hielo y el invierno, cuando la naturaleza aparece más sojuzgada que rampante, como si prevaleciera en él cierta voz ascética. De los cuatro hermanos, ninguno se casó, todos vivieron en la casa materna o cerca de ella. Por ahí también se podría explicar su soltería.
Sí participó en la vida intelectual de Concord, dominada por el trascendentalismo, pero dice bastante de él que, hoy día, esta sea una escuela filosófica arrumbada por el tiempo, mientras que una obra como Walden y una vida como la de Thoreau no han dejado de despertar admiración desde finales del siglo que lo vio nacer hasta nuestros días, cuando el llamado naturewriting se abre paso con fuerza en las estanterías de las librerías, en los departamentos universitarios y en las expectativas de unos lectores que cada vez idealizan más a la naturaleza. No se podría decir lo mismo de él, que cifró su principal empeño siempre en asentar los pies en la tierra y vivir en comunión con ella, no encumbrarla en ningún pedestal. Volviendo al asunto de la liebre, obsérvese la descripción del encuentro con este animal en el capítulo «Criaturas invernales» de Walden, donde aparece primero como una pobre criatura famélica, pero gana después el bosque de un atlético salto, henchida de realismo e inmediatez en la página. Primero la idealiza, como el burdo Sancho, le da la condición de adalid de la naturaleza, su sangre más noble, pero luego se rompe el hechizo y lo real se impone con una contundencia casi científica.
Publicó Thoreau artículos en la revista del trascendentalismo de corta vida The Dial e impartió conferencias en el liceo de Concord, pero su público y su llamada estaban apenas a unos metros de allí, en los tupidos bosques que todavía se abrían a lo desconocido más allá de los ejidos del pueblo, y en los seres que los poblaban: carboneros, vagabundos, nativos norteamericanos, afroamericanos, animales y plantas. Y al acercarse, no solo a conocerlos, sino a vivir con ellos, les dio a todos una nueva estatura heroica, mítica. Lo heroico es vivir. Algo en lo que también estaría de acuerdo Cervantes. Porque, a fin de cuentas, a diferencia del idealismo exacerbado de sus contemporáneos trascendentalistas, para quienes cada cosa era un reflejo o espejo de una realidad superior, Thoreau buscaba restituirle su realidad incontestable a cada cosa; era, como don Miguel, más aristotélico que platónico. Y lo que Emerson hizo para la historia en Hombres representativos, levantar efigies de los héroes occidentales en las que sus contemporáneos pudieran contemplarse, lo hizo Thoreau para la naturaleza en Walden: habilitar el espacio para la revelación del verdadero héroe vernáculo apegado a la madre naturaleza, desde el leñador sonado hasta la ardilla desafiante. La urgencia no era menor en su caso, pues esa misma naturaleza estaba desapareciendo con el avance del materialismo yanqui de este a oeste. Tuvo que derrocar para ello otros mitos. Se borró de la iglesia y del cenáculo intelectual, y el futuro se lo acabó agradeciendo como profeta de los bosques y, gracias a que le dio la espalda a la sociedad establecida de la época, como pionero en la reforma de esa misma sociedad. No conviene, no obstante, pasar por alto la importancia de Emerson y del trascendentalismo, pues crearon el ambiente que llevó a Thoreau a plasmar en letra escrita lo que, de no haber existido esa efervescencia espiritual e intelectual en su entorno, habría dado a la posteridad un ser en comunión ágrafa con lo más salvaje de los bosques primigenios. Nada más y nada menos. El trascendentalismo rechazó el lado cimarrón de Thoreau, quien quiso en su día subirse al carro con la nariz tapada y acabó atendiendo a esa desconfianza que anidaba en lo más hondo y auténtico de su ser y levantando testimonio escrito del propio mal que el sistema llevaba dentro. «El angloamericano», escribió en Los bosques de Maine, puede talar bosques a su paso y encaramarse a los tocones a soltar discursos, pero ya no puede conversar con el espíritu del árbol caído, «no puede leer la poesía y la mitología que se retiran conforme él avanza».
Pasó una noche en la cárcel por no pagar impuestos, de donde le viene su reputación de contestatario y abolicionista, y no llegó a vivir la ruptura del orden social que llevó a la Guerra Civil, pues murió justo cuando empezaba el conflicto. En él, todo escrito de contestación ha de leerse sobre todo como acusado individualismo, más que como adalid de ninguna otra causa. Ni siquiera de la causa científica se le puede considerar abanderado, por mucho que su mirada al mundo natural fuera lo más radical de su persona. Sería más justo definir esa mirada como poética, en un sentido no restrictivo del término: Thoreau fue sobre todo un escritor que dejó impronta escrita de su paso por el mundo, muy anclado de hecho en este mundo, lo que lo aleja del trascendentalismo. Cayó enfermo de tuberculosis en 1860 y ya no fue el mismo hasta su muerte. Un caminante infatigable se veía postrado en el lecho. Algo debió de intuir, pues se puso a ordenar sus papeles. Justo por aquel entonces, el mundo editorial parecía que se interesaba por su obra, y le ofrecieron la reedición de sus dos libros publicados hasta la fecha. Fallecía el 6 de mayo de 1862, cuando, según la leyenda, confirmó su agrafía radical con las dos únicas palabras que salieron de sus moribundos labios: «Alce. Indios».
Moría un hombre que se quiso más cerca de las escrituras orientales que de las hebraicas, aunque ambas se cuelan en su obra, devoto de un dios más inmanente que trascendental, una divinidad presente en la naturaleza, fundida con ella, por lo que el mejor tributo que se le podía rendir era observarla con ojos amorosos y atentos, no buscarla en un más allá de trascendencia. Aunque algo del puritanismo de Nueva Inglaterra pervive en este abstemio ajeno al sexo incluso en sus manifestaciones en el mundo natural, objetor de conciencia, vegetariano de vocación, amante del trabajo manual y la comida sencilla, un moralista que renegaba de los presupuestos morales más arraigados y convencionales en la sociedad que lo vio nacer y a la que quiso dejar un recado de importancia: Vivid y simplificaos.
El manantial del diario
La obra más importante de Thoreau es sin duda su diario, que empezó a llevar en 1841 y abarca 14 volúmenes. De ahí salió su obra maestra, extractada del conjunto, escrita en su retiro de Walden, revisada y aumentada después varias veces. Pero también en la orilla de la laguna escribió su primer libro, tomando como partida las entradas correspondientes en el diario. A Week in the Concord and Merrimack Rivers cuenta el viaje de siete días en barco que hizo con su hermano John seis años antes, y divaga por recorridos, ideas, recensiones del paisaje y de los libros leídos. Quizá la muerte de su hermano, en 1842, cristalizó lo que no tenía vocación de libro al principio. El caso es que no pudo ponerse a ello hasta que no estuvo en la cabaña junto a la laguna de Walden. En poco menos de un año lo tenía acabado. Lo rechazaron varios editores. El mismo Thoreau pagó de su bolsillo la edición de mil ejemplares en 1849, y fue un completo fracaso. La crítica cree que su estilo, tan radical y acendrado en Walden, todavía no había cuajado en esta obrita inicial. La filosofía y la crítica literaria se cuelan en el marco del viaje y estorban con su moralina. Afloran claramente dos de sus futuros temas, el misticismo y su empatía con la naturaleza, aunque queda ausente el tercero que los complementará en Walden: la crítica a la sociedad materialista.
El impuesto que Thoreau no pagaba era el de capitación, poll tax, que permitía votar. Según él, ningún gobierno era merecedor de su voto, y menos uno que perpetuaba la esclavitud. Llevaba años sin pagarlo, y puede que fuera la presión impositiva a causa de la guerra con México lo que hizo que las autoridades se escarbaran el bolsillo y le aplicaran la sanción. Pasó una noche entre rejas, y lo sacó de la cárcel su hermana, que pagó el impuesto al día siguiente. De la experiencia nace otro de sus opúsculos más celebrados: La desobediencia civil, que fue en su origen una conferencia impartida en enero de 1848 en el liceo de Concord. Se publicó al año siguiente e influyó en autores tan distintos y distantes como Tolstói o Gandhi. En ambos casos, y en el ejemplo de Thoreau, se declaraba la guerra al Estado desde una resistencia pasiva y no violenta.
Utilizando varios pasajes de su diario de la primera mitad de la década de 1850, Thoreau compiló un ensayo breve, pronunciado en 1854 como conferencia, que acabó publicado de manera póstuma en The Atlantic Monthly en enero de 1863, más de un año después de su muerte, con el título de Life Without Principle [La vida sin principios]. Incluye la manifestación más palpable, clara y sencilla de su individualismo ultramontano: un destilado de sus principios más íntimos en lo tocante a la necesidad de huir de toda influencia corrupta que pueda interferir en el pleno desarrollo del individuo. Entre lo más denostado está esa necesidad que tienen sus contemporáneos de ganarse la vida en vez de vivir, y adelanta una denuncia por la deshumanización del trabajo en la era industrial contemporánea. En 1853 volvió a los bosques de Maine y publicó A Yankee in Canada. En 1857 volvió a Maine y visitó Cape Cod. Al año siguiente fue a las White Mountains, y la revista TheAtlantic Monthly sacó «Chesuncook», publicados todos de forma póstuma por su hermana Sophia y su viejo amigo William Ellery Channing. Más de otra obra maestra podría haberse sacado del diario, pero solo salieron estos libros de viajes y algún manifiesto, de relativa escasa entidad literaria todos ellos.
Walden, una forma nueva de escribir
Antes de que su primer libro saliera y fuera un completo fracaso, Thoreau había conseguido que el mismo editor se interesara por un segundo, a publicar en 1849. Pero cuando vio el fiasco del primero, el editor retiró su oferta, y Thoreau trabajó otros cinco años más en el manuscrito, en un total de siete borradores sucesivos. Pocas obras coetáneas conocieron tantas revisiones, solo quizá Hojas de hierba, del poeta Walt Whitman. Anotamos de refilón que gran parte de esa revisión pasó por reflejar en la estructura del libro la del año natural, siguiendo el paso de las estaciones, lo que lo acerca al proceso de transformación espiritual que puede haberle dado al cabo su valor último. Por fin, en 1854, Walden salió publicado por una editorial de prestigio entonces, Ticknor and Fields, que financió el coste de la edición de dos mil ejemplares y matiza también la imagen de Thoreau como desdeñado por el mundo editorial de su época. Hacía siete años que había vuelto de la laguna homónima cuando vio la luz su obra maestra. El gesto simbólico de retirarse a los bosques tenía una motivación fundamental: dar ejemplo. Los principales reformistas han buscado siempre cambiar el mundo y, desde ahí, bajar a cambiar al ser humano. Thoreau muestra que el camino es el opuesto y pasa por un ejercicio de autosimplificación: refórmese el individuo primero y, de ahí, pásese luego a reformar la sociedad. Walden da la impresión de ser eso, un work in progress, una escritura fácil y desenfadada que hace camino al andar, pero Thoreau invirtió mucho tiempo y empeño en su redacción, lo revisó cuidadosamente, pulió los distintos borradores y logró anclar, en el marco de tiempo pasado al borde de la laguna, toda su filosofía. Los dos años de la vida real se convierten en uno en el libro, y el proceso vale también para el estilo, que no es sino una concentración de la experiencia vivida. Alguien tan cerca de la naturaleza no quiso ni estudiarla ni idealizarla, sino sumergirse en ella y destilar de ahí una escritura en la que la mirada fuera más cálida que la de la metafísica y más cómplice que la de la vivisección. De hecho, se podría hablar incluso de una nueva mitología de lo natural, no tanto su mitificación como su vigencia con vigor en letra escrita. Si con el gesto de retirarse a los bosques Thoreau dio ejemplo, con la escritura de Walden llevó las cosas un poco más lejos en la tradición puritana: se hizo reformista de esa misma tradición y hasta activista, abrió la mirada al mundo natural y los géneros literarios a la posibilidad de transformación.
Precisamente por tener los pies asentados en la tierra, Walden constituye un ejemplo único en su época de una literatura de frontera, una escritura al borde, físico y formal. El egotistical sublime que Keats le echó en cara a Wordsworth por refugiarse en la torre de pentámetros salta definitivamente por los aires con la prosa corrida en paralelo a la naturaleza de Walden. Para hacerse una idea de lo que venimos diciendo, proponemos una comparación entre un episodio al final de «Las lagunas», cuando el narrador boga por Walden de noche y ve los movimientos que podrían delatar el misterio de una presencia desconocida en el agua, con el famoso encuentro del poeta romántico inglés William Wordsworth con una presencia enigmática cuando remaba de niño en el lago Ullswater de noche y ve surgir una mole granítica en el horizonte (El preludio, I, 372-427). Walden está muy influido por el Preludio, no en vano, ambas obras plasman la formación de la mente del autor. Pero el poeta inglés arrima su visión a lo sublime, ahonda en el estupor y la trascendencia, mientras que Thoreau baja el episodio a tierra e indaga hasta dar con la causa natural del fenómeno. La escena es muy similar, con independencia de que hubiera influencia consciente o no. Sin embargo, las enormes y poderosas formas carentes de vida que intuye Wordsworth se convierten en el caso de Thoreau en pequeños y humildes seres que viven. Tony Tanner dedicó un artículo ya clásico a la comparación entre ambos romanticismos a los lados del Atlántico («Notes for A Comparison between American and European Romanticism», Journal of American Studies, vol. 2, núm. 1, abril de 1968): el europeo, limitado por los espacios y la historia, se ceba en lo sublime y lo misterioso, y el norteamericano queda abocado a los grandes espacios. Y de la voluntad de contención de esa sobreabundancia y la propia psique en conflicto del autor surge la forma literaria. Se explica así la lectura pastoral, en el sentido que se le da a este término en inglés, elegíaco, de Walden y buena parte de la literatura estadounidense. Una elegía por el mundo perdido que se creyó llamada a ganar. Al poeta romántico inglés de primera generación le interesaba avecinar la expresión a lo más misterioso y nostálgico de la experiencia, y el agua del lago –¡y el nombre!– quedaba en un segundo término; al escritor estadounidense lo que más le interesa es la laguna, Walden, hasta el punto de llamar así su libro. Uno diría, al leer este mismo capítulo situado en todo el centro del libro, que Walden es un gran canto de amor a esa laguna, no ya rememorada en el verso, sino vivida en la plenitud de la prosa a lo largo de las veinticuatro horas del día las cuatro estaciones del año. La naturaleza, como agua profunda, perfora las capas de la autobiografía y la historia. Frente al dilema kantiano de lo sublime, dimanado de la dificultad de la percepción para abarcar la naturaleza desbocada, el escritor estadounidense corta el nudo gordiano enfangándose en esa misma naturaleza, dando de sí una forma literaria nueva: Hojas de hierba, Narración de Arthur Gordon Pym, Moby Dick, Walden.
Thoreau se echó al monte para encontrar la forma suficiente de dar cuenta de sí mismo y de su entorno; decidido a hacerlo sin esquivar la primera persona, en la mejor tradición ensayística. Una muestra de ello son las muchas enumeraciones, los datos y mediciones que abundan en el libro. Por un lado, tienen el valor de ofrecer un contrapeso irónico frente a la acumulación capitalista que lo rodeaba en la sociedad de Nueva Inglaterra. La propia sociedad dio muestras de preocupación a partir de 1837: Sufrió una crisis financiera y la consiguiente depresión. En su trato con los irlandeses, una fuerza marginal de la sociedad de la época hasta que la guerra civil lo puso todo patas arriba, una fuerza ajena a la alianza de Biblia y capital que desembarcó con el Mayflower, Thoreau aprendió a dilapidar la experiencia como contrapeso al capital acumulado. Es la mentalidad católica frente a la protestante. Según anotó en su diario, al preguntarle a Johnny Riordan cuántas patatas sacaba en una jornada de trabajo, la respuesta del irlandés fue que no llevaba la cuenta, que se limitaba a cavar y que, sacara lo que sacase, daba así por bien empleado el día. Thoreau escribe entonces: «Hay una diferencia entre el irlandés y el yanqui; el yanqui lleva la cuenta. Yo prefiero la simple honestidad del irlandés». Según esto, las enumeraciones en Walden, al contar lo que no tiene valor monetario alguno, están restituyendo el cómputo a su valor inicial de relación con el entorno, de vivencia y conocimiento. Y estas ristras sirven también como trasunto de la piel del mundo, son el cociente factual que Thoreau acumula para dar cuenta de la tierra en la que asienta los pies. Mientras mide, pesa, mensura y enumera, está palpando la realidad que quiere conocer, cantar, vivir. Sus listas son una fenomenología, no del espíritu, sino de la naturaleza.
Hemos llamado a Walden literatura de frontera, pero nos referimos sobre todo a una literatura de ocupación de la frontera, no a una literatura de viajes (a diferencia de casi todo lo demás que publicó). Hay una estasis en Walden, en el buen sentido de la palabra, como estabilidad o estabilización en el fluir, una voluntad de estar, no de huir. Lo repujado de la prosa adensa la forma y la clava en la tierra. La prosa es, además, discurso de más enjundia que el verso, de no menor dificultad en su plasmación. Escribe Thoreau en A Week: «Cuando rayan a la misma altura, la gran prosa nos merece más respeto que el gran verso, ya que implica mayor permanencia y constancia en dicha elevación, una vida más empapada de la grandeza del pensamiento». Las ideas no son nuevas en el suyo, poblaban ya las páginas del diario. Lo que Thoreau cambia, pule y afila es la forma de plasmarlas, y ahí se delata su figura de escritor, más que de naturalista, místico o reformista. Sirva una comparación: entre las primeras páginas del primer capítulo, y también las que conforman todo el último, con el resto. El que abre la obra y el que la cierra son más deudores de la literatura gnómica, se crecen en el valor emblemático de las frases, le deben más al ensayo de Emerson, construido a base del periodo y su amplificación, pues estaba escrito para ser pronunciado como conferencia. «La economía» y «Conclusión» abren y cierran Walden, respectivamente, como pórticos o abrazaderas de un contenido interior que quizá temía se derramara si no lo remataba por ambos extremos, tan caudalosa es su sintaxis. Se tiene la impresión de que en esos dos capítulos Thoreau se aleja del lector, se muestra sabihondo, distante, se refugia en su esticomitia, esto es, cuando la oración coincide con el contenido, la métrica, con la sintaxis, aunque estemos hablando de prosa. Viene a sermonearnos con su batería de frases como una especie de reencarnación de Montaigne, el autor convencionalmente tenido por inventor del género del ensayo moderno, rodeado de citas inscritas en las vigas de su torreón. Thoreau es ahí un tanto efectista, desgrana un rosario de felices lemas o banderas de los principios y vivencias que atesora la parte central. Frente a esta amplificatio apositiva, por contigüidad, queda en el recuerdo del lector el estilo orgánico de acrecida de los capítulos interiores, como crece el caudal de la laguna, en párrafos de puntuación meticulosa y periodos de desarrollo natural interno, sin otro efecto que la propia decantación de la prosa. En 1851, cuando trabajaba en uno de los sucesivos borradores de Walden, Thoreau leyó el libro de James Wilkinson The Human Body y anotó en su diario la impresión que le produjo. Lo significativo son las palabras que utilizó para describir el estilo, «lo que siempre soñé: una vuelta al sentido primitivo analógico y derivativo de las palabras». Todo un manifiesto estético del que dan testimonio los pasajes más poéticos de Walden, de nuevo, en el sentido lato de lo poético: como creación.
Para hacerse una idea, obsérvese la descripción de la helada en el agua de la laguna en el capítulo trece, «Tener la casa caliente», o la de la erupción de la arena en los taludes del tren en el penúltimo, «La primavera». En esa nueva fenomenología que Thoreau intenta apresar con su prosa, muy apegado a la realidad de la naturaleza –dentro de ella casi se podría decir, según describe la interioridad de ambos fenómenos, la congelación y el deshielo, a conveniente distancia de la abstracción iluminada que le dedica Emerson–, nos da un nuevo tramo de escritura que no tenía parangón, captura viva la naturaleza con un recurso estilístico de su misma plasticidad, se muestra, por encima de todo, creativo, generador, poético. Estamos hablando de la forma pero no es una cuestión puramente formal, nunca lo es. Aquí Thoreau anticipa la física cuántica al adelantarse a la mirada del microcosmos. Los cristales de hielo y las entrañas de arena constituyen un remedo en ese mundo de las supernovas que la ciencia solo acertaría a definir en su justa medida muchos años después de Walden. Y cuando describe la formación de esas burbujas en el hielo como un montón de monedas, le está haciendo una higa al espíritu calvinista y mercaderil que subyace al puritanismo de sus contemporáneos. Demuestra que lo que más valor tiene es ver cómo se hiela una laguna: la forma suprema de perder el tiempo. Porque, al fin y al cabo, nos dice al acabar el prodigioso pasaje, no había hielo en las burbujas, es decir, al cómputo capitalista de las monedas, lo que le corresponde es la más absoluta nada. Tardaría en entenderse esa demora en describir lo aparentemente gratuito y carente de valor, el agua que se hace hielo. Al escribirlo, Thoreau denuncia la prostitución de los valores creativos de la naturaleza a manos de los nuevos seguidores del Becerro de Oro, les afea la veneración del estadillo y el sacarle el polvo a los duros a tantos exégetas de las Sagradas Escrituras. Es más, cuando le da la vuelta a una de esas monedas sin valor que son lo que más valor tiene, cuando habla del platillo vuelto del revés, ¿no está dando un salto de años luz al ir de lo microscópico a lo galáctico, no está describiendo lo que será el platillo volante? Multum in parvo, lo uno y lo múltiple, el infinito en una gota de agua, y en una sola burbuja, todo el universo.
La arena se deshiela, revienta con su cauce los taludes de la vía del tren, y Thoreau funda toda una geología con la mirada, una genealogía del paisaje en su misma constitución. En lo más concreto ve lo más abstracto, va del animal a la capa geológica. Emerson abre La naturaleza con unos versos de cuño propio para cantar que «en cada espira de la forma va el gusano pugnando por alzarse hasta lo humano». Goethe había dejado el campo fértil con su morfología trascendental, Darwin asomaba los colmillos, la misma forma que deviene rama de helecho sirve para crear la aleta del cachalote y la mano humana. El romanticismo teórico y emocional, formal también, cuaja de manera orgánica en América: en las briznas de hierba que Whitman ve en las multitudes de Brooklyn; en las cicatrices grabadas en los costados de la ballena, donde Melville intuye los jeroglíficos prehistóricos de los taludes de Missouri; en las visiones microscópicas del cosmos en la arena que presencia Thoreau y cuajan, un siglo más tarde, en la pintura fractal de Jackson Pollock. La forma rompe las costuras para dar de sí más forma que lo contenga.
El legado de Thoreau y Walden
Es curioso que, de los autores estadounidenses hoy considerados como clásicos coetáneos de Thoreau mencionados antes, él fuera el primero en acceder al canon. ¿Por qué se anticipó Walden a la narrativa mórbida de Poe, a la poesía de la superabundancia de Whitman, a la poética de la novela dislocada de Melville, a la de la poesía fragmentaria de Dickinson? Mucho se debe a sus editores, que decidieron apostar por él como figura literaria y dar un impulso al conjunto de la obra que venían publicando. En 1906, por ejemplo, Thoreau se convierte en el primer autor estadounidense en tener publicados catorce volúmenes de su diario. El mismo editor lo incluye en las antologías de textos de autores de la casa que publica con regularidad, lo que demuestra el valor comercial que tienen estos compendios. El acceso al canon estará garantizado en cuanto estas antologías pasen a ser crestomatías y Thoreau aparezca en los libros de texto, en fecha tan temprana como 1888. El problema es que el que escoge se lleva lo que considera es la mejor parte, y este Thoreau de finales del ochocientos está bastante domesticado, es más descriptivo y científico que místico y contestatario. Se selecciona, por ejemplo, los capítulos «Mis vecinos los animales» y «Los sonidos». La reputación de escritor de la naturaleza viene ya de estos inicios, en paralelo a la adaptación del género a la idiosincrasia del país en el mejor de los casos; en el peor, al naturismo profesado por algunos miembros de la élite editorial. Con el largo proceso de canonización tienen también algo que ver sus discípulos, que ayudaron a encumbrarlo al panteón de las letras estadounidenses, aunque el verdadero respaldo se lo dio el establishment literario más que sus epígonos. Sobre todo, teniendo en cuenta que Thoreau daba más prestigio que ventas. Parece todo la apuesta personal de un editor, George H. Mifflin, a su vez aconsejado por un catedrático de Harvard, Bliss Perry, quien habría visto en Thoreau no tanto una caricatura de Emerson como la feliz culminación de su filosofía, esa figura delineada en The American Scholar, un escritor independiente que aprende en contacto directo con la naturaleza, hombre de acción, no solo de contemplación, que lleva a sus últimas consecuencias la concepción del lenguaje y del ser que profesaba Emerson. Por aquel entonces, se tomaba a Thoreau como figura, se valoraba su obra conjunta como trasunto de su condición de escritor estadounidense. La canonización de Walden por encima del resto de su obra tendría que esperar ya a bien entrado el siglo XX, cuando la contracultura estadounidense empezó a valorar el mayor riesgo presente en lo contestatario de su autor y en el valor formal de su obra. A todo ello se ha sumado, en la encrucijada de los siglos que podemos llamar nuestra contemporaneidad, la condición de avanzadilla en defensa de la naturaleza que supone Walden.
A cuántos iluminados no habrá mandado este librito a vivir al bosque en una cabaña de troncos, renunciando a la ducha caliente y a la conexión telefónica, cuando su autor jamás profesó esa voluntad de arrumbamiento del progreso, solo de sus deletéreos efectos. Abundan las ediciones de Walden y el perfil barbudo de su autor en su madurez casa bien con la estética hípster, el ideal del huerto urbano y la vuelta a la España vacía (que siempre lo estuvo, por cierto). Pero Walden no es un libro de lectura fácil, simple ni unívoca. Muchos de los que se miraron en el reflejo de la laguna Walden y se echaron al monte de los bosques lo hicieron en la senda del mismo Thoreau, como estudiosos de su obra. Es el caso de Joseph Wood Krutch y su libro The Desert Year (1952), en el que describe el año que pasó en el desierto de Sonora, en Arizona, o Annie Dillard en Una temporada en Tinker Creek (1974). Otros se han enfrentado con la pluma a la soledad de los espacios naturales desde una posición más de carencia, duelo o desencuentro con la sociedad que el propio Thoreau, autores como Peter Matthiessen con El leopardo de las nieves (1979), o más recientemente Helen Macdonald con H de halcón (2014), que se refugiaron en lo salvaje cuando el dolor por la pérdida de un ser querido les nublaba los ojos. La tragedia personal como vía de acceso a la naturaleza ayuda en la lectura a identificarse con el narrador, pero no fue ese el ejemplo de Thoreau, que acudió al bosque en plenitud, por mucho que la suya fuera la plenitud de las cosas pequeñas y los pequeños seres. Esa debería ser también su lección.
Últimamente, la bioética como rama filosófica ha venido al cabo a encontrar en Walden un libro de referencia, y parece una disciplina muy de nuestro autor: una ética de la vida. La autoficción, la novela de no ficción y el libro de no ficción novelizada intentan ponerle puertas al campo del nuevo género que Walden ayudó a acuñar como expectativa a mediados del siglo XIX: un relato de no ficción exento y sostenido en el tiempo. Así lo define la mencionada Annie Dillard, una de sus herederas más autorizadas, que huye del término nature writing, como quizá habría huido de él Thoreau, quien lo habría visto como redundante. Son inevitables las apropiaciones intelectuales de los autores del pasado. Es lo que se suele entender por romper con la tradición para que la tradición siga vigente. En el caso de Walden, toda apropiación de la ética de Thoreau no podrá pasar por alto su defensa de las armas y de la caza. Conviene ponerlo en su contexto para que nadie se lleve a engaño. Domador de la naturaleza, Thoreau nunca pretendió volver al estado primitivo ni prescindir de nada, solo de lo superfluo. Esa simplicidad que defiende como ética lo lleva a ensalzar las virtudes del que caza para comer, y también como rito iniciático de los más jóvenes, una fase de cazador que debería atravesar, según esto, todo ser humano. Thoreau sería el primero en rasgarse las vestiduras cuando un occidental de sangre noble y abultada cuenta corriente atraviesa medio mundo para matar un oso ebrio que le han puesto a tiro, o cuando un dentista cruza el Atlántico para cargarse a un león del que solo quiere la cabeza. Su defensa de la caza es lo normal entre cazadores: aquello de que nadie ama más el animal que quien lo abate. Pero precisamente por englobarse dentro del capítulo «Leyes de más rango», hay que entender que, para Thoreau, más rango tiene la vida sencilla que subsiste a base de la caza que una ley de protección de los animales. Y tiene todo que ver también con la estatura mítica que le da al bosque, pues en ese entorno, el cazador es uno de los héroes indiscutibles, también lo son sus perros, y las zorras, las marmotas y los conejos. Más turbador es el inicio de este mismo capítulo, cuando confiesa las ganas de comerse cruda la marmota que cruza su camino. Sin embargo, quizá tenga valor ecológico reconocer el instinto para, desde ahí, ser capaz de embridarlo y conducirlo por el camino de la escritura, por ejemplo. Esto está escrito unas líneas antes de ponerse a criticar abiertamente el consumo de carne, y de hacerlo reconociendo la motivación: le da asco el estropicio. En la encrucijada entre ambos instintos, el natural y el literario, radica la importancia del autor; en el cruce de caminos de la prosa no novelesca y la mirada no científica al mundo natural, ahí está el legado de Walden, un venero que, como la laguna, no deja de manar.
Hemos utilizado para la traducción las ediciones siguientes: Walden. A Fully Annotated Edition, edición de Jeffrey S. Cramer, New Haven y Londres, Yale University Press, 2004; Walden. An Annotated Edition, prólogo y notas de Walter Harding, Boston-Nueva York, Houghton Mifflin Company, 1995, y Walden and Other Writings, edición de Joseph Wood Krutch, Nueva York, Bantam Dell, 1962, reedición de 2004. Damos una selección de libros sobre Thoreau, empezando por el de Joseph Wood Krutch, Henry David Thoreau, Londres, Methuen, 1948, que ayudó a distanciarlo de Emerson y del trascendentalismo. O el de J. Lyndon Shanley, The Making of Walden, with the Text of the First Version, Chicago, University of Chicago Press, 1957, con su valor textual; también New Essays on Walden. The American Novel, edición de R. F. Sayre, Nueva York, Cambridge University Press, 1992, del que destacamos el ensayo de Lawrence Buell, «Henry Thoureau Enters the American Canon», y el de H. Daniel Peck, «The Crosscurrents of Walden’s Pastoral». Entre nosotros, Antonio Casado da Rocha le ha dedicado varias páginas a Thoreau, entre ellas el libro Una casa enWalden. Sobre Thoreau y cultura contemporánea, Logroño, Pepitas de calabaza, 2017. No podemos pasar por alto dos ediciones recientes de Walden en español: Walden, traducción y edición de Javier Alcoriza y Antonio Lastra, Madrid, Cátedra, 2005, 13.ª edición 2019, y Walden, prólogo de Michael Onfray, traducción de Marcos Nava, traducción del prólogo de Silvia Moreno Parrado, Madrid, Errata Naturae, 2017.
Carlos Jiménez Arribas,
Madrid, julio de 2021
Walden
La economía
Cuando escribí las páginas que siguen, al menos, su mayor parte, vivía solo en el bosque, a más de un kilómetro de distancia del vecino más próximo, en una casa que había construido yo mismo, a orillas de la laguna Walden, en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida con la sola labor de mis manos. Viví allí dos años y dos meses. Ahora participo de nuevo de la vida civilizada por un tiempo.
No impondría el tenor de mis asuntos a la atención de los lectores si mis paisanos no hubieran realizado pesquisas muy concretas sobre mi forma de vida; asuntos que algunos tildarían de irrelevantes, aunque a mí no me lo parezcan en absoluto, sino cosas muy naturales y que vienen muy a cuento al hilo de las circunstancias. Los hay que han preguntado qué lograba agenciarme para comer, si no me sentía solo, si no tenía miedo y ese tipo de cosas. La curiosidad de otros los llevaba a preguntar cuántos de mis ingresos dedicaba a obras pías; y otros, de familia numerosa, que a cuántos niños pobres daba yo sustento. Pido por tanto a aquellos lectores que no tengan un interés particular en mí que me perdonen si acometo la respuesta a semejantes preguntas en este libro. En casi todos los libros se omite el yo de la primera persona; aquí lo conservaremos; valga eso de principal diferencia en lo que hace al egocentrismo. Se olvida con frecuencia que, no en vano, es la primera persona la que habla. No hablaría yo tanto de mí mismo si hubiera otro al que conociera igual de bien. Por desgracia, me veo limitado a dicho asunto dada la estrechez de mi experiencia. Y, por mi parte, vale decir, le pido a todo escritor, independientemente de su sitio en el escalafón, que me cuente su vida de manera directa y franca, y no solo lo que ha oído de las vidas de otros, que me cuente lo mismo que le contaría a un pariente de su paso por lejanas tierras, pues lejana me es toda tierra en la que se viva con franqueza. Quién quita que no sean estas páginas de particular interés para los estudiantes pobres. En lo que toca al resto de lectores, cada uno se quedará con lo que le incumba. Confío en que a ninguno le tire de la sisa esta chaqueta, que pueda hacerle buen servicio al que le valga.
De buena gana diría algo que no concierne tanto a los chinos ni a los habitantes de las islas Sándwich del Sur como a ti que lees estas páginas y que en teoría vives en Nueva Inglaterra; algo sobre tu estado o de tus circunstancias, del mundo y la ciudad que te rodean, qué son y si es necesario que se encuentren en tan mal estado, si no podrían acaso mejorarse. He viajado mucho por Concord y alrededores, y por doquier, en las tiendas, en los despachos y en los campos, parece que los habitantes cumplan penitencia de mil maneras, a cuál más llamativa. Lo que he oído contar de los brahmanes, que se sientan rodeados de fuego y miran a la cara al sol; o que los cuelgan de los pies, con la cabeza encima de las llamas; que miran al cielo por encima del hombro «hasta que les es imposible volver a la postura natural, y ya solo les pasa alimento líquido debido a lo torcido del cuello»; de que se atan de por vida a los pies de un árbol y allí moran; o cómo miden con el cuerpo la anchura de vastos imperios, cual si fueran orugas... todas estas formas de penitencia consciente parecen más verosímiles y menos inauditas que las escenas que presencio a diario. Los doce trabajos de Hércules no son nada en comparación con los que acometen mis vecinos; pues aquellos eran solo doce y tenían cumplido fin, mientras que a estos no los vi jamás matar ni capturar monstruo alguno, ni culminar ninguna empresa. No cuentan con la ayuda de Yolao para que cauterice los cuellos de la hidra, y por cada cabeza que arrancan, dos más le salen1.
Veo a los jóvenes, mis paisanos, con la desgracia de haber heredado granjas, casas, graneros, ganado y aperos para trabajar la tierra; porque es más fácil adquirir todo eso que deshacerse de ello. Cuánto mejor les habría ido de haber nacido en la pradera sin lindes, amamantados por una loba, para que vieran más a las claras en qué campo eran llamados a hincar la reja. ¿Quién los hizo siervos de la tierra? ¿A qué comerse sus veinticinco hectáreas, cuando la única condena del ser humano es comerse un puñado de tierra? ¿A santo de qué empezar a cavar ya la tumba nada más nacer? Tienen que vivir la vida humana, dejar atrás todo eso y apañárselas lo mejor que puedan. ¡Con cuántas pobres almas inmortales no me habré cruzado, hechas trizas y asfixiadas debajo de tan pesada carga, a rastras por el camino de la vida, mientras empujan un granero de veinte metros por diez, con los establos de Augías sucios2, y cuarenta hectáreas de tierra que labrar, segar, dejar de pastos y monte! Los desheredados, que no tienen que bregar por lo común con tanta carga innecesaria recibida, ya tienen bastante labor con someter y cultivar unos cuantos kilos de carne humana.
Porque es un error lo que lleva a los seres humanos a hincar el lomo. Lo mejor de uno mismo acaba bien pronto fertilizando los surcos. Se diría que es el destino, necesidad lo llaman, lo que los lleva a afanarse por acumular tesoros que la polilla y el moho acabarán royendo, según pone en un viejo libro, o en manos de los ladrones que entren en su casa a robar. Vida de locos, como bien sabrán cuando su fin se cumpla, si no antes. Se cuenta que Deucalión y Pirra crearon hombres y mujeres tirando piedras por encima de sus hombros:
Inde genus durum sumus, esperiensque laborum,
Et documenta damus quâ simus origine nati.
O según la sonora rima de Raleigh:
«De lo que se colige el aguante de nuestra especie, sufre cuidados y vilezas,
y da el marchamo pétreo a nuestro cuerpo en su naturaleza»3.
Baste con esto a modo de obediencia ciega a torpe oráculo, eso de tirar las piedras por encima de los hombros, sin ver dónde caían.
La mayor parte de los seres humanos, hasta en un país relativamente libre como este, ya sea por error o simple ignorancia, tan ocupados están en las cargas artificiales y toscas labores superfluas de la vida, que no alcanzan a arrancarle sus frutos mejores. Les tiemblan demasiado los torpes dedos a causa del trabajo excesivo. El que trabaja, la verdad sea dicha, no tiene tiempo libre para atender a su verdadera integridad día a día; no se puede permitir el cultivo de humanas relaciones con los otros porque su labor conocería deprecio en el mercado. Solo le da tiempo a ser una máquina. ¿Cómo va a tener cabal recuerdo de su ignorancia –necesaria para todo aprendizaje– quien haya de echar mano a todas horas de su conocimiento? Habrá que alimentarlo y vestirlo sin esperar nada a cambio a veces, y devolverle el vigor con cordiales, antes de poder juzgarlo. Las cualidades mejores de nuestra condición humana, como la sazón de la fruta, se pueden conservar solo con el mimo del trato. Aun así, no nos tratamos a nosotros mismos ni a los otros con esta ternura.
Sabemos bien que algunos de vosotros pobres sois, os cuesta vivir, boqueáis, como aquel que dice, para salir a flote a veces. No me cabe duda de que algunos de los que leáis este libro no podréis pagar todas las comidas que os habéis echado al coleto; ni el vestido y el calzado que rápido se gasta o se ha gastado ya, y que habéis llegado hasta esta página con el tiempo tasado, o robado, dejándole a deber la hora al acreedor. Salta a la vista la vida mísera y subrepticia que vivís los muchos, pues ya he aguzado yo la vista a esa experiencia: al límite os he visto siempre, apurados para hacer negocio y deshacer la deuda, en un abismo que viene de antiguo, llamado por los romanos aes alienum, verbigracia, cobre ajeno, ya que de cobre estaban hechas algunas monedas; vivos todavía, medio muertos, y enterrados por este cobre ajeno; con la promesa sempiterna de hacer pronto el pago, con la promesa de pagar mañana, medio muertos hoy, insolventes; tratando de ganar el favor ajeno, de hacer caja de cualquier manera que no conlleve pena de prisión; con la mentira, el halago, el voto, la contracción de uno mismo hasta ser pura almendra de civilidad, o dilatados en atmósfera de dadivoso vapor etéreo, con el fin de convencer al prójimo de que os deje hacerle los zapatos, o el sombrero, o el abrigo, o el carruaje, o que seáis su importador de exquisiteces; vivir la perra vida por hacer acopio de algo contra el perro día, algo guardado entre las mantas en un viejo arcón, o en una media emparedada en el enlucido, o, para más seguridad, en la mole de ladrillo del banco; donde sea, como sea, cuanto sea.
Me maravilla a veces ver lo frívolos que somos, valga decir, como para ocuparnos de esa forma de servidumbre llamada esclavitud del negro, sin duda flagrante, pero en cierto modo ajena, y no parar en tantos amos aplicados y sutiles como esclavizan al norte y al sur. Si ya es duro tener un capataz sureño, peor es tenerlo en el norte; aunque peor es todavía ser uno el negrero de sí mismo. ¡Y se habla de la divinidad que hay en el ser humano! Fijaos en el carretero que va camino adelante y endereza sus pasos al mercado día y noche; ¿qué divinidad aletea en él? ¡Si el deber más alto de su rango es adaguar los caballos y darles forraje! ¿Qué es para él el destino en comparación con los intereses comerciales? ¿Acaso no trabaja para don Liarla Parda? ¿Cuánto de divino, qué de inmortal hay en él? Ved cómo se escabulle y se acongoja, el miedo que no se quita de encima en todo el día, pues no es divino ni inmortal, más bien esclavo y prisionero de la opinión que tiene de sí mismo, una fama ganada a pulso. Bien poco puede la opinión ajena comparada con la tiranía que ejerce sobre nosotros la propia. Lo que un ser humano piensa de sí mismo, he ahí lo que determina su destino, o lo señala más bien. La abolición de la esclavitud en lo que serían las Indias Occidentales de la fantasía y la imaginación, no hay Wilberforce4 que pueda con eso. Piénsese, asimismo, en esas damas de la tierra que tejen cojines para el tocador contra el avance de su postrera hora, ¡y que no se vea lo preocupadas que están por saber qué les deparará el destino! Como si uno pudiera matar el tiempo sin herir de muerte a la eternidad.
El conjunto de los seres humanos lleva una vida de asumida desesperación. Como desesperanza se confirma eso que llaman resignación. De la ciudad desesperada sales al desesperado campo, y te tienes que consolar a ti mismo con la fiereza de los visones y las ratas almizcleras. Un desespero extendido por doquier aunque, de forma inconsciente, se esconde hasta debajo de lo que tomamos por juegos y pasatiempos de la humanidad. Nada de juego hay en ellos, pues el juego viene cuando se acaba el trabajo. Pero es propio de la sabiduría no hacer cosas desesperadas.
Cuando consideramos qué sea, en palabras del catecismo, el fin principal al que conduce sus acciones el ser humano y cuáles sean las necesidades básicas y verdaderas de la vida, y cuáles los medios para procurarlas, parece que haya elegido adrede el modo de vida que le es común porque lo prefería a cualquier otro. Por mucho que crea a pie juntillas que no hay otra elección. Sin embargo, los que son de naturaleza alerta y saludable recuerdan que el sol salió sin nubes. Siempre estamos a tiempo de abandonar nuestros prejuicios. No se puede uno fiar sin pruebas de ninguna forma de pensamiento o acto, por muy ancestral que sea. Lo que todo el mundo repite hoy o, sin decir nada, pasa por alto puede acabar siendo falso mañana, humo de pajas que algunos tomaron por nube para fertilizar sus campos con la aspersión de la lluvia. Lo que los viejos del lugar dicen que no puedes hacer, si lo intentas, vas y ves que sí que puedes. Que hagan los de antes lo que hacían antes, y que los modernos hagan cosas nuevas. Bien poco sabían los de antes al principio, por ventura, pues querían avivar el fuego con leña verde; mientras que los de ahora arriman unas astillas secas a una caldera y dan la vuelta al mundo a velocidad de pájaro, como si quisieran cargarse a los de antes, según se suele decir. No alcanza la edad, ni apenas llega, a sacar tan buen maestro como la juventud, pues no conoce más beneficio que la pérdida. Se puede hasta dudar de si el más sabio, viviendo, ha aprendido algo de verdadero valor. En la práctica, no tiene el viejo gran consejo que dar al joven, pues su experiencia limitada ha sido, y gran fracaso su mísera vida, como a todos se les antoja en lo más íntimo. Aunque puede ser que les quede algo de fe que contradiga esa experiencia, y sean tan solo un poco menos jóvenes que antes. Llevo ya vividos unos treinta años, y todavía no he oído de mis mayores ni una sílaba que valga, ni un consejo que aproveche. Nada me han dicho que haga al caso, y es probable que nada puedan decirme. He aquí la vida, un experimento que no he catado hasta cierto punto; mas no me consta que lo hayan catado ellos. Si alguna experiencia tengo que crea valiosa, bien sé que no es porque me hablaran de ella mis mentores.
Me dice un labrador: «No se puede vivir solo de verduras, que nada aportan para la formación del hueso». Y dedica con devoción una parte del día a darle al cuerpo la materia prima de sus huesos; al decirlo, apura el paso detrás de la yunta de bueyes, que tienen huesos formados a base de verduras y tiran de él y de su macizo arado a pesar de todos los obstáculos. Hay cosas que son necesidades básicas para algunos, los más necesitados y afligidos, mientras que para otros son simples lujos, y para otros aun, cosas completamente desconocidas.
Habrá a quien le parezca que todo el predio de la vida humana ha sido explorado por sus predecesores, los montes y los valles, que todo ha sido ya tenido en cuenta. Según John Evelyn, «el sabio Salomón promulgó ordenanzas para fijar hasta la distancia a la que había que plantar los árboles; y los pretores romanos tasaban la frecuencia con la que podías entrar en las tierras del vecino a recoger las bellotas del suelo sin que fuera allanamiento, y a cuántas de ellas tenía derecho ese vecino»5. Hipócrates dejó instrucciones hasta para cortarse las uñas; es, a saber, a la altura de las puntas de los dedos, ni más cortas ni más largas. No cabe duda de que el mismo tedio y el hastío que se supone agotan lo variado y jubiloso de la vida tienen más años que Adán. Pero nunca se han medido las capacidades del ser humano; ni somos quiénes para juzgar lo que está en su mano hacer echando atrás la vista, dado lo escaso de los precedentes. Sean cuales sean tus fracasos hasta ahora, «no te aflijas, hijo mío, pues ¿quién te va a encargar que hagas lo que sin hacer dejas?»6.
Podríamos poner a prueba nuestras vidas de mil sencillas maneras, como, por ejemplo, con este mismo sol que madura mis judías e ilumina a un tiempo un sistema de planetas como el nuestro. De haberlo tenido en mente, me habría ahorrado algún error. No era esta la luz que había cuando cavé los surcos. ¡De qué prodigiosos triángulos son vértice las estrellas! ¡Qué distintos y distantes son los seres que contemplan ese mismo sol en este momento desde los más variados confines del universo! La naturaleza y la vida humana tan variados son como nuestras distintas complexiones. ¿Quién puede decir qué perspectivas de futuro le ofrece la vida al prójimo? ¿Podría ocurrir un milagro más grande que el de mirar un instante con los ojos de otro? En una hora habría que vivir en todas las épocas del mundo; sí, en los mundos de todas las épocas. ¡La historia, la poesía, la mitología!: no sé de una lectura de la experiencia ajena que causara más pavor y fuera más instructiva.
Casi todo aquello que mis vecinos dan por bueno, en mi fuero interno, por malo lo tengo yo, y si me arrepiento de algo, será, seguro, de mi buen comportamiento. ¿Qué demonio tenía en el cuerpo para portarme así de bien? Anciano, tú que has vivido ya setenta años no sin cierto honor, digas lo más sabio que digas, lo que oigo es una voz irresistible que me invita a alejarme de todo ello. Una generación abandona los empeños de otra como naves encalladas.
Me parece que podemos fiarnos sin temor de más de lo que nos fiamos. Pues la renuncia al cuidado propio redundará en exacta medida en cuidado ajeno. La naturaleza está igual de adaptada a nuestras debilidades que a nuestras fortalezas. La angustia y el estrés constante de algunos casi que son una enfermedad incurable. Somos dados a exagerar la importancia de la labor que hacemos, y sin embargo, ¡cuánto de ello no es labor de otros! ¿Y qué pasa si nos ponemos malos? ¡Ojo avizor estamos! Decididos a no quedar a expensas de la fe si podemos evitarlo: pasamos el día en alerta, por la noche rezamos de mala gana y nos entregamos a la incertidumbre. Obligados a vivir con tanto ahínco y tal sinceridad, a dar gracias a la vida y a negar la posibilidad de cambio. Es la única forma, decimos; pero hay tantas formas como rayos irradian desde un mismo centro. Es un milagro contemplar todos los cambios; pero un milagro que sucede a cada instante. Confucio dijo: «Saber que sabemos lo que sabemos, y que no sabemos lo que no sabemos, he ahí la verdadera sabiduría»7. Cuando una persona consigue comprender aquello que imagina, es previsible que todos los seres humanos acaben estableciendo su vida en esa base.
Parémonos a pensar por un momento en qué se nos va la mayor parte de las preocupaciones y la angustia mencionadas, y qué necesidad hay de preocuparse tanto o, cuando menos, de tener cuidado. No estaría de más llevar una vida primitiva en la frontera, aunque fuera rodeados por doquier de la civilización, solo para saber cuáles son las necesidades básicas de la vida y cuáles los medios necesarios a tales fines; o, incluso, repasar los antiguos libros diarios de los comerciantes para ver qué era lo que más compraba la gente en las tiendas, de qué hacían acopio, es decir, cuáles son los bienes de primera necesidad. Y es que los avances de todas las épocas han tenido escasa influencia en las leyes básicas de la existencia humana; de igual manera que nuestros esqueletos probablemente no se diferencien de los de nuestros ancestros.
Mediante las palabras necesidades básicas