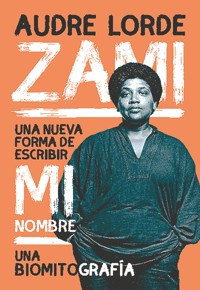
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
'Si no me definiera a mí misma por mí misma, me meterían en las fantasías de los demás para mí y me comerían viva' Una niña negra abre los ojos en el Harlem de los años treinta. A su alrededor, un embriagador remolino de transeúntes, bocinas de coches, lámparas de queroseno, la caída de la bolsa, plátanos fritos, historias de la Granada natal de sus padres. Caminando a la escuela pública por las aceras nevadas, se da cuenta de que tiene la lengua trabada, que es legalmente ciega y que sus hermanas mayores la han dejado atrás. Sigue dando tumbos a través del dolor y la soledad de la adolescencia, pero luego hacia la felicidad en la amistad, el trabajo y el sexo, desde Washington Heights hasta México, siempre cambiando, siempre fuerte. Esta es la historia de Audre Lorde. Un relato arrebatador que alienta la vida, sobre la independencia, el amor, el trabajo, la fuerza, la sexualidad y el cambio. Su primera y única novela, clasificada como una «biomitografía», pues combina el mito, la historia y la biografía para detallar sus experiencias navegando por la vida como lesbiana negra en el Estados Unidos de los años cincuenta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ojalá viva consciente de mi deuda con toda la gente que hace posible la vida.
Desde lo más hondo de mi corazón doy las gracias a todas y a cada una de las mujeres que compartieron cualquier fragmento de los sueños/mitos/historias que conforman este libro.
En particular, deseo expresar mi gratitud: a Barbara Smith, por su valentía a la hora de hacer la pregunta adecuada y por su fe en que esta hallaría respuesta; a Cherrie Moraga, por escuchar con su tercer oído y por oír; y a ambas por su fortaleza editorial; a Jean Millar, por estar ahí cuando aparecí por segunda vez con el libro adecuado; a Michelle Cliff, por su delicado y diestro lápiz, sus plátanos verdes y sus orejas de las Islas; a Donald Hill, que visitó Carriacou y transmitió el mensaje; a Blanche Cook, por hacer que la historia supere la barrera de la pesadilla y se convierta en estructuras de futuro; a Clare Coss, que me conectó con mi matrilinaje; a Adrienne Rich, que insistió en que el lenguaje podría adaptarse y confió en que así sería; a quienes escribieron las canciones cuyas melodías estimulan mis oídos; a Bernice Goodman, que fue la primera en marcar una diferencia en la diferencia; a Frances Clayton, que hace que todo se mantenga cohesionado porque nunca se rinde; a Marion Masone, que dio nombre al para siempre; a Beverly Smith, por recordarme que siga siendo sencilla; a Linda Belmar Lorde, por mis primeros principios de lucha y supervivencia; a Elizabeth Lorde-Rollins y a Jonathan Lorde-Rollins, que me ayudan a que siga siendo honesta y estando al día; a Ma-Mariah, Ma-Liz, Aunt Anni, Sister Lou y a las demás mujeres Belmar que revisaron mis sueños; y a todas las demás personas a las que todavía no me puedo permitir nombrar.
¿A quién le debo el poder que hay detrás de mi voz? ¿En qué fuerza me he convertido, que fermenta como sangre súbitamente brotada bajo la magulladura de la piel contusionada?
Mi padre deja su impronta psíquica sobre mí, silenciosa, intensa e implacable. Pero es un alumbrar distante. Algunas imágenes de mujeres, llameantes como antorchas, adornan y definen las orillas de mi travesía, se yerguen como diques entre mí y el caos. Son imágenes de mujeres, amables y crueles, las que me conducen a casa.
¿A quién le debo los símbolos de mi supervivencia?
Días, desde el de Difuntos hasta la noche de Fin de Año, cuando mis hermanas y yo zanganeábamos por casa, jugando al tejo aprovechando los agujeros del linóleo rosado que cubría el suelo del cuarto de estar. Los sábados nos peleábamos por salir de casa a hacer algún recado, por las cajas vacías de copos de avena de la marca Quaker Oats, por quién entraría la última al cuarto de baño al caer la noche y por quién sería la primera en tener la varicela.
El olor de las abarrotadas calles de Harlem durante el verano, después de que un chaparrón o el agua que asperjaban los camiones de riego liberaran el fétido tufo de los adoquines, que volvía a ascender hacia el sol. Yo iba corriendo hasta la tienda de la esquina del Cuellicorto a por leche y pan, aunque me paraba a buscar algunas briznas de yerba que llevar a casa para dárselas a mi madre. Me paraba a buscar peniques escondidos que, cual gatitos, me hicieran un guiño desde debajo de las rejillas de ventilación del metro. Siempre me estaba agachando para atarme los cordones de los zapatos, y siempre me demoraba, tratando de imaginar algo. Cómo alcanzar las monedas, cómo desvelar el secreto que algunas mujeres llevaban encima como una amenaza a punto de estallar, bajo los frunces de sus floridas blusas.
¿A quién le debo la mujer en la que me he convertido?
DeLois era una vecina de arriba del edificio de la calle 142 y nunca se arreglaba el pelo; a su paso, todas las mujeres del vecindario manifestaban su desaprobación succionándose los dientes. Su cabello crespo resplandecía bajo el sol estival al tiempo que su barriga, grande y orgullosa, la arrastraba edificio abajo ante mi atenta mirada, sin que me importara que fuera o no un poema. Aunque yo, para tratar de escudriñar por debajo de su blusa cuando pasaba por delante de mí, hacía como que me ataba los zapatos, nunca me dirigí a DeLois porque mi madre no le hablaba. Pero ella me encantaba porque se movía como si supiera que era alguien especial, como si fuera alguien a quien me habría gustado conocer algún día. Se movía como me imaginaba que debía de moverse la madre de dios, y mi madre, en otros tiempos, y como algún día tal vez lo haría yo misma.
El cálido mediodía dibujaba un anillo de sol, semejante a un halo, sobre la parte superior de la barriga de DeLois, cual foco de luz, y me hacía lamentar que yo fuera tan plana y solo pudiera sentir el sol en la cabeza y en los hombros. Habría tenido que acostarme boca arriba para que el sol pudiera brillar de aquella manera sobre mi tripita.
Me encantaba DeLois porque era grande y Negra y especial y daba la sensación de estar riéndose toda ella. Me asustaba DeLois por aquellas mismas razones. Un día observé cómo DeLois bajaba el bordillo de la acera de la calle 142 a contraluz, con ademán lento y deliberado. Entonces pasó un tipo mulato en un Cadillac blanco, se asomó a la ventanilla y le gritó: «Date prisa, zorra de pies planos; ¡vaya pinta!, parece que llevas un pañal en la cabeza». El coche por poco la atropella. DeLois no modificó ni un ápice su sereno porte y ni siquiera se dignó a echar una mirada a su alrededor.
A Louise Briscoe, que murió en casa de mi madre siendo inquilina de una habitación amueblada con derecho a cocina —sin derecho a sábanas—. Le llevé un vaso de leche caliente que no quiso beber y se rio de mí cuando pretendí cambiarle las sábanas y llamar a un médico. «No hay ninguna razón para llamarlo, a menos que sea realmente una ricura», dijo Miz Briscoe. «No hay nadie que me haya mandado venir, llegué aquí solita. Y me pienso marchar de la misma manera. Así que solo lo necesito si es una ricura, si de verdad es una ricura». Y la habitación olía a que estaba mintiendo.
«Miz Briscoe», le dije, «estoy muy preocupada por usted».
Me miró por el rabillo del ojo, como si le estuviera haciendo una proposición que tuviera que rechazar, pero que de todos modos apreciaba. Su enorme cuerpo hinchado estaba inmóvil debajo de la sábana gris y sonrió con gesto cómplice.
«Bueno, cariño, no te preocupes. No te lo voy a tomar a mal. Ya sé que no puedes evitarlo, eres así por naturaleza y nada más».
A la mujer blanca que he visto en sueños, de pie detrás de mí en un aeropuerto, mirando impasible cómo su criatura choca contra mí una y otra vez, deliberadamente. Cuando me giro para decirle a esa mujer que si no sujeta a su criatura le voy a dar un puñetazo en la boca, me doy cuenta de que ya se lo han dado. Tanto ella como su criatura han sido golpeadas y tienen el rostro contusionado y los ojos morados. Me doy media vuelta y me alejo de ellas, triste y furiosa.
A la muchacha pálida que corrió hasta mi coche en Staten Island a medianoche, en camisón y descalza, gritando y llorando, y me dijo: «Señora, por favor, ay, por favor, lléveme al hospital, señora...». Su voz sonaba a una mezcla de melocotones demasiado maduros y de timbre de puerta de campana; tenía la edad de mi hija y corría por las curvas pobladas de árboles de Van Duzer Street.
Detuve el coche inmediatamente y me incliné para abrirle la puerta. Era pleno verano. «De acuerdo, intentaré ayudarte», le dije. «Sube».
Y cuando vio mi cara a la luz de la farola, la suya se transformó en la expresión misma del terror.
«¡Oh, no!», gimió. «¡Tú no!». Luego dio media vuelta y echó de nuevo a correr.
¿Qué pudo ver en mi rostro de Negra para que le compensara seguir sumida en aquel horror? Desaprovechando mi ayuda en el abismo entre quien yo era y su propia visión de mí. Abandonada sin remedio.
Seguí conduciendo.
En el retrovisor vi cómo el motivo de su pesadilla le daba alcance a la altura de la esquina —cazadora de cuero y botas, hombre y blanco.
Seguí conduciendo, sabiendo que probablemente aquella joven moriría estúpida.
A la primera mujer que cortejé y que dejé. Me enseñó que las mujeres que quieren sin necesidad son caras y a veces derrochadoras, pero que las mujeres que necesitan sin querer son peligrosas —te chupan la sangre y hacen como si no se dieran cuenta.
Al batallón de brazos al que con frecuencia me retiré buscando refugio, y que a veces encontré. A las demás que me ayudaron, empujándome para que me expusiera al despiadado sol —y yo, saliendo de allí, ennegrecida y plena.
A los fragmentos de obrera especializada que hay en mí.
Haciéndome.
Afrekete.
Prólogo
Siempre quise ser a la vez hombre y mujer, para incorporar a mi ser, dentro de mi ser, las partes más fuertes y más ricas de mi madre y de mi padre —para distribuir valles y montañas por mi cuerpo de la misma manera que la tierra se reparte en colinas y cumbres.
Me gustaría penetrar a una mujer de la misma manera en que puede hacerlo cualquier hombre, y que me penetraran —dejar y que me dejaran— y estar caliente y dura y suave, todo al mismo tiempo, en pro del hecho de amarnos. Me gustaría ser la que lleva, y otras veces descansar o que me llevaran. Cuando me siento a jugar en el agua de la bañera, me encanta sentir las partes profundas de mi interior, resbaladizas y replegadas y tiernas y profundas. Otras veces me gusta imaginarme su núcleo, mi perla, una parte protuberante de mí, dura, sensible y vulnerable de una manera diferente.
He sentido el arcaico triángulo que forman madre, padre y criatura —en el que el «yo» es su núcleo eterno— alongarse y aplanarse para formar en su desarrollo la tríada de elegante fuerza que conforman la abuela, la madre y la hija, en la que el «yo» se desplaza libremente, fluyendo en cualquier dirección o en ambas, según sea preciso.
Mujer por siempre. Mi cuerpo, representación viviente de otra vida más antigua, longeva y sabia. Las montañas y los valles, los árboles, las rocas. La arena y las flores y el agua y la piedra. Hecha en la tierra.
01
Los habitantes de la isla de Granada y los de Barbados caminan como los de los pueblos africanos. Los de Trinidad, no.
Cuando visité la isla de Granada, comprendí de dónde emanaban los poderes de mi madre caminando por las calles. Pensé: esta es la tierra de mis antepasadas, de mis madres precursoras, aquellas mujeres isleñas Negras que se definían a sí mismas por lo que hacían. «Las mujeres isleñas son buenas esposas; pase lo que pase, saben salir del atolladero». Las aristas africanas se suavizan en esas mujeres que se contonean por las calles tibias de lluvia con una delicadeza arrogante cuya fuerza y vulnerabilidad se ha grabado en mi memoria.
Mi madre y mi padre llegaron a este país en 1924, cuando ella contaba veintisiete años de edad y él veintiséis. Llevaban un año de casados. Ella mintió a los funcionarios de inmigración acerca de su edad porque sus hermanas, que ya estaban aquí, le habían escrito que los estadounidenses querían mujeres fuertes y jóvenes capaces de trabajar para ellos y Linda temía ser demasiado mayor para encontrar empleo. ¿Acaso no la tenían ya por una solterona en casa cuando por fin contrajo matrimonio?
Mi padre consiguió un empleo como peón en el antiguo Waldorf Astoria, en el lugar donde hoy se levanta el edificio del Empire State, y mi madre trabajaba allí como camarera de habitaciones. El hotel cerró por demolición y ella consiguió un empleo de fregona en un salón de té en el cruce de la Columbus Avenue con la calle 99. Se marchaba a trabajar antes del alba y hacía faena durante doce horas al día, siete días a la semana, sin pausas ni días libres. El dueño le dijo a mi madre que ya se podía dar por contenta con tener un empleo porque normalmente el establecimiento no contrataba a chicas «hispanas». Si el propietario hubiera sabido que Linda era Negra, nunca la habrían contratado. En el invierno de 1928, mi madre enfermó de pleuresía y casi se muere. Durante la enfermedad de mi madre, mi padre fue a recoger sus uniformes del salón de té para lavarlos. Cuando el dueño lo vio, se dio cuenta de que mi madre era Negra y la despidió inmediatamente.
En octubre de 1929 nació el primer bebé al tiempo que se derrumbaba la bolsa, y el sueño de mis padres de regresar a casa quedó postergado. Durante años permanecieron vivas algunas chispitas secretas de aquel sueño, reflejadas en el afán de mi madre por seguir yendo a por frutas tropicales «debajo del puente», en su utilización de lámparas de queroseno, en su máquina de coser con pedal, en sus bananos fritos y en su amor al pescado y al mar. Atrapada. Era tan poco lo que en realidad sabía de aquel país forastero. Cómo funcionaba la electricidad. La iglesia más cercana. En qué lugar se distribuía gratuitamente leche para bebés a través del Free Milk Fund for Babies[1] y a qué hora —aunque no nos dejara beber de caridad.
Sabía cómo había que arrebujarse para luchar contra el despiadado frío. Sabía de las Paradise Plums, aquellos caramelos duros de forma ovalada, de color rojo cereza por un lado y amarillo piña por el otro. Sabía en qué tiendas antillanas de Lenox Avenue las vendían, conservadas en tarros de cristal inclinados colocados sobre los mostradores. Sabía lo mucho que las Paradise Plums les tentaban a los niñitos privados de chucherías, y lo importante que eran para que se mantuviera la disciplina durante las largas expediciones de los días de compra. Sabía exactamente cuántos de aquellos dulces importados se podían chupar y pasear por la boca antes de que la nefasta goma arábiga, con sus gránulos de acidez británica, desgarrara el tejido rosa de la lengua y produjera una erupción de granitos rojos.
Sabía cómo se mezclaban los aceites esenciales para curar los cardenales y los sarpullidos, y cómo había que deshacerse de los trozos de uñas cortadas y de los cabellos que quedaban en el peine. Cómo encender velas antes del día de Todos los Santos para mantener alejados a los soucoyants, que les chupan la sangre a los bebés. Sabía bendecir los alimentos y santiguarse antes de las comidas, y decir oraciones antes de dormir.
Nos enseñó una, dedicada a la Virgen, que nunca aprendí en la escuela:
Virgen María, llena de gracia, recuerda que nunca se ha sabido de nadie que, habiendo buscado tu protección, implorado tu ayuda o requerido tu intercesión, haya quedado sin atender. Inspirada por esa confianza, busco ahora tu protección, dulce madre, acudo a ti y ante ti me presento con mis pecados y mis pesares. Oh, madre del verbo encarnado, no desoigas mi plegaria y, en tu clemencia y en tu misericordia, escúchame y contéstame ahora.
De niña, recuerdo oír con frecuencia a mi madre pronunciar esas palabras en voz muy baja, casi en un susurro, cada vez que se enfrentaba a alguna nueva crisis o desastre: la puerta de la nevera que se había estropeado, la luz que nos habían cortado, mi hermana que se había abierto el labio de una caída patinando con unos patines prestados.
Mis oídos infantiles escuchaban aquellas palabras y sopesaban los misterios de aquella madre a la que mi madre, austera y de carne y hueso, podía susurrarle tan hermosas palabras.
Mi madre también sabía cómo asustar a sus hijas para que se comportaran en público. Sabía cómo hacernos creer que la única comida que quedaba en casa era en realidad un plato exquisito, preparado con esmero.
Sabía cómo hacer de la necesidad virtud. Linda echaba de menos el romper de las olas contra el malecón al pie de Noel’s Hill, la ondulada y misteriosa ladera de Marquis Island que surgía en medio del agua a menos de un kilómetro de la costa. Echaba de menos los pájaros mieleros de ágil vuelo y los árboles y el áspero aroma de los helechos arborescentes que bordeaban la carretera que bajaba a Grenville Town. Echaba de menos la música que no era preciso escuchar porque siempre se oía por doquier. Y más que nada, echaba de menos las travesías en barco que ocupaban todo el domingo, cuando iba a visitar a su tía, Aunt Anni, en Carriacou.
En Granada, la gente tenía canciones para todo. Había una canción para el estanco de tabaco, que era parte de los grandes almacenes y que Linda había regentado desde los diecisiete años de edad.
Los tres cuartos de una cruz
Y un círculo completo
Se cruzan dos semicírculos y una perpendicular
Era un estribillo para que quienes no sabían leer pudieran identificar la palabra TOBACCO.
Para cualquier tema había una canción; incluso había una sobre ellas, las chicas Belmar, que siempre miraban un poco por encima del hombro. Y en la calle no convenía hablar demasiado alto de los asuntos privados porque, de lo contrario, cabía el riesgo de que al día siguiente tu nombre se oyera a la vuelta de la esquina en la letra de una canción. En casa, Sister Lou le había enseñado a desaprobar, por vulgar y vergonzosa, aquella deplorable costumbre que tenía la gente de hacer canciones sobre cualquier cosa, impropia de una muchacha decente.
Pero ahora, en aquel frío y estentóreo país llamado América, Linda echaba de menos la música. Incluso echaba de menos la tabarra que daban los clientes los sábados por la mañana, con sus propósitos vulgares pronunciados arrastrando las palabras cuando volvían a casa de beber ron en el bar, dando tumbos.
Sabía de comida. Pero ¿de qué le servía en aquel país de locos en el que vivía, donde la gente cocinaba una pata de cordero sin lavar antes la carne y ponía a asar hasta la carne de buey más dura sin agua ni tapadera? Para ellas, la calabaza no valía más que para decorar fiestas de chiquillos, y trataban mejor a sus maridos de lo que cuidaban a sus hijos.
No sabía orientarse por las galerías del Museo de Historia Natural, pero sabía que aquel era un buen lugar para llevar a las criaturas si una quería que se instruyeran. Siempre sentía aprensión cuando iba allí con sus hijas, y se pasaba la tarde pellizcando a una o a otra en la parte carnosa del brazo. En teoría era porque no nos portábamos bien, pero el verdadero motivo era que, por debajo de la visera bien tiesa de la gorra del vigilante del museo, alcanzaba a ver unos ojos azul pálido clavados en ella y en sus hijas, como si oliéramos mal, y aquello la asustaba. Aquello era una situación que no era capaz de controlar.
¿Qué más sabía Linda? Sabía escrutar la cara de las personas y predecir lo que iban a decir antes de que lo hicieran. Sabía qué pomelo era sanguino y rosado antes de que estuviera maduro, y lo que había que hacer con los demás, es decir, echárselos a los cerdos. Solo que no tenía cerdos en Harlem y que a veces esos eran los únicos que se podían encontrar. Sabía cómo evitar que se infectaran los cortes o las heridas abiertas calentando una hoja de olmo silvestre sobre la llama de unas astillas hasta que la hoja se retorcía en la palma de la mano, y entonces frotaba el corte con el líquido que extraía y aplicaba las fibras de un verde pálido ya reblandecidas sobre la herida a modo de apósito.
Pero no había olmos silvestres en Harlem; en Nueva York no podían conseguirse hojas de roble negro. Ma-Mariah, su abuela curandera, la había instruido perfectamente bajo los árboles de Noel’s Hill en Grenville, Granada, frente al mar. Aunt Anni y Ma-Liz, la madre de Linda, habían perpetuado esa transmisión. Pero ahora aquel conocimiento ya no tenía aplicación; y a su marido, Byron, no le gustaba hablar de casa porque se ponía triste, y eso debilitaba su resolución de construirse un reino a su medida en aquel nuevo mundo.
Ella no sabía si las historias que leía en el Daily News acerca de los esclavistas blancos eran verdaderas o no, pero sabía prohibir a sus hijas que pusieran los pies en cualquier tienda de caramelos. Ni siquiera nos permitía comprar chicles de bola, que se vendían por una perra gorda en las máquinas expendedoras del metro. Además de ser un despilfarro, con lo que costaba ganar el dinero, aquellas máquinas eran tragaperras y, por lo tanto, diabólicas, o al menos sospechosas por estar vinculadas a la prostitución —la peor de todas las esclavitudes, según decía con un tono que no auguraba nada bueno.
Linda sabía que todas las cosas verdes eran valiosas y conocía las cualidades curativas y apaciguadoras del agua. A veces, los sábados por la tarde, después de que mi madre terminara de recoger la casa, salíamos en busca de algún parque en el que sentarnos a observar los árboles. Unas veces bajábamos hasta la orilla del río Harlem, a la altura de la calle 142, a contemplar el agua. Otras veces tomábamos el «Tren D» e íbamos hasta el mar. Siempre que estábamos cerca del agua, mi madre se mostraba apacible, tierna y ensimismada. Entonces nos contaba historias maravillosas de Noel’s Hill, la colina de Grenville, Granada, que domina el Caribe. Nos contaba historias de Carriacou, el lugar en el que había nacido, entre el intenso aroma de las limas. Nos hablaba de plantas que curaban y de plantas que te hacían enloquecer, y ninguna de ellas tenía demasiado sentido para nosotras, niñas, porque nunca las habíamos visto. Y nos hablaba de los árboles y de las frutas y de las flores que crecían a la puerta de la casa en la que se había criado y en la que había vivido hasta que se casó.
En una época, «en casa» era para mí un lugar lejano al que nunca había ido, pero que conocía perfectamente a partir de los relatos de mi madre. Ella exhalaba, exudaba y emitía el olor afrutado del frescor de las mañanas y del calor del mediodía en Noel’s Hill, y yo tejía imágenes de sapodilla y mango, como una red, sobre mi catre del apartamento de alquiler de Harlem, en la ronroneante oscuridad que rezumaba el sudor de la pesadilla. Cosa que resultaba soportable porque había algo más. El aquí y ahora era un espacio, una morada temporal, que nunca debía considerarse definitiva ni totalmente vinculante ni definitoria, por mucha energía y atención que nos exigiera. Porque si vivíamos decentemente y con frugalidad, si mirábamos a derecha y a izquierda antes de cruzar la calle, algún día podríamos volver a aquel dulce lugar, «a casa».
Recorreríamos las colinas de Grenville, Granada, y cuando el viento soplara en la buena dirección, nos llegaría el perfume de los limeros de Carriacou, la vecina isla de las especias. Escucharíamos el mar tamborileando contra Kick’em Jenny, el arrecife cuya potente voz desgarra la noche cuando las olas del mar golpean sus costados. Carriacou, de donde zarparon en goleta los gemelos Belmar en una travesía de isla en isla que les llevó en primer y en último lugar a la ciudad de Grenville, donde se casaron con las hermanas Noel, dos chicas del continente.
Las chicas Noel, Anni, la hermana mayor de Ma-Liz, volvió con su Belmar a Carriacou, donde llegó en calidad de cuñada y acabó quedándose para ser ella misma. Recordó los secretos de las plantas que le había enseñado su madre, Ma-Mariah. Aprendió otros poderes de las mujeres de Carriacou. Y en una casa de las colinas por detrás de L’Esterre, ayudó a traer al mundo a las siete hijas de su hermana Ma-Liz. Mi madre, Linda, nació entre las expectantes palmas de sus amorosas manos.
Allí, Aunt Anni vivió entre las demás mujeres que despedían a sus hombres cuando estos zarpaban en sus veleros, y luego cuidaban de las cabras y de los cacahueteros, sembraban cereal, regaban la tierra con ron para fortalecer el maíz, construían cabañas para ellas y colectores de agua, cogían las limas y tejían sus vidas junto con las de sus criaturas. Mujeres que sobrevivían con facilidad a la ausencia de sus hombres marineros porque habían aprendido a amarse unas a otras, con un amor que perduraba tras el regreso de sus hombres.
Madivine. Lazos de amistad. Zami. La manera en que las mujeres de Carriacou se aman es legendaria en Granada, como lo es su fuerza y su belleza.
En las colinas de Carriacou, entre L’Esterre y Harvey Vale, nació mi madre, una Belmar. Pasó los veranos en casa de Aunt Anni, cogió limas con las mujeres. Y creció soñando con Carriacou igual que yo un día soñaría con Granada.
Carriacou, nombre mágico, que evoca la canela, la semilla y la cáscara de la nuez moscada, esos deliciosos cubitos de dulce de guayaba, cada uno exquisitamente envuelto en retazos de papel de estraza del que se utiliza para envolver el pan, recortados con precisión, los largos palos de vainilla seca, el aroma dulce de las habas tonka, las pepitas marrones de chocolate cubiertas de cacao en polvo para hacer chocolate a la taza, todo ello colocado sobre un lecho de hojas de laurel en una caja de lata que todos los años llegaba por Navidad perfectamente envuelta.
Carriacou, que no aparecía ni en el índice del atlas escolar Goodeni en la Junior Americana World Gazette ni en ningún mapa que pudiera encontrar; así que, cuantas veces busqué aquel lugar mágico en clase de geografía o durante las horas de estudio en la biblioteca, nunca lo hallé y llegué a pensar que la geografía de mi madre era una fantasía o un despropósito o, cuando menos, que estaba demasiado obsoleta y que de hecho tal vez estuviera hablando de un lugar que otra gente llamaba Curaçao, una colonia holandesa al otro lado de las Antillas.
Pero, subyacente en todo ello a medida que iba creciendo, «en casa» seguía siendo un lugar dulce situado en otra parte que todavía no habían conseguido plasmar sobre el papel, ni a estrangular y a encuadernar entre las páginas de un libro de texto. Era nuestro, mi auténtico paraíso privado de la banana pelipita y del fruto del árbol del pan colgando de las ramas, de la nuez moscada y la lima y el sapadillo, de las habas tonka y las Paradise Plumsrojas y amarillas.[2]
[1]Free Milk Fund for Babies: fondo para la distribución gratuita de leche a personas sin recursos de la ciudad de Nueva York, fundado en 1921 por Millicent Hearst y su esposo, William Randolph Hearst, magnate de la prensa de aquella época.
[2]Al cabo de los años, en el marco de mis estudios de documentalista, realicé un detallado estudio comparativo de diversos atlas, señalando sus méritos y puntos fuertes particulares. Uno de los objetivos de mi proyecto fue la isla de Carriacou. Solo la encontré una vez, en el Atlas of the Encyclopedia Britannica, que siempre se ha jactado de la precisión con que están cartografiadas las colonias británicas. Tenía veintiséis años cumplidos cuando por fin encontré Carriacou en un mapa.
02
A menudo me he preguntado por qué me siento siempre tan cómoda en las posiciones más distantes; por qué los extremos, aunque difíciles y a veces dolorosos de mantener, me resultan siempre más cómodos que el entorno de una línea bien recta situada en el liso centro.
Lo que realmente me encaja es un tipo particular de determinación. Obstinada, dolorosa, exasperante, pero que a menudo funciona.
Mi madre era una mujer muy poderosa. Aquello ocurría en una época en la que la combinación de ambas palabras, mujer y poderosa, era prácticamente inexpresable en la lengua común blanca estadounidense, a menos que fuera acompañada de algún adjetivo explicativo aberrante, tal como ciega o jorobada o loca o Negra. Por lo tanto, en mi niñez y juventud, mujerpoderosa equivalía a algo bastante distinto de una mujer normal, de «mujer» sin más. Por otra parte, desde luego, no equivalía a «hombre». ¿A qué entonces? ¿Cuál era la tercera designación?
De niña siempre fui consciente de que mi madre era distinta de las demás mujeres que yo conocía, ya fueran Negras o blancas. Solía pensar que era porque se trataba de mi madre. Pero ¿distinta en qué sentido? Nunca lo supe muy bien. Había otras mujeres antillanas en mi entorno, muchas en nuestro vecindario y en nuestra parroquia. También había otras mujeres Negras con la piel tan clara como ella, particularmente entre las mujeres de las Pequeñas Antillas. Las llamaban redbone.[3]¿Diferente en qué sentido? Nunca lo supe. Pero por ello a fecha de hoy sigo creyendo que siempre ha habido tortilleras Negras a su alrededor —entendidas estas como mujeres poderosas que sienten atracción por otras mujeres—, que antes habrían preferido morir que utilizar ese término para designarse. Y esto se refiere también a mi mamá.
Siempre pensé que aprendí de mi padre algunos de mis primeros modales a la hora de tratar a las mujeres. Desde luego, él se comportaba con mi madre de una forma muy diferente. Compartían las decisiones y el establecimiento de todas las normas, tanto en lo profesional como en casa. Siempre que había que decidir algo que se refiriera a nosotras, las tres niñas, incluso la compra de abrigos nuevos, se metían en el dormitorio para mantener una conversación cara a cara durante un ratito. A través de la puerta cerrada oíamos el zumbido de los retazos de conversación, unas veces en inglés, otras en patois, el dialecto de la isla de Granada, una lengua compuesta que era su lengua franca. Luego ambos salían y anunciaban la decisión que habían tomado. Durante toda mi infancia, mi padre y mi madre se pronunciaron con una voz única, indivisible e inapelable.
Tras el nacimiento de sus hijas, mi padre hizo un curso de gestor inmobiliario y empezó a administrar pequeñas pensiones en Harlem. Cuando por la tarde llegaba a casa de la oficina, se tomaba rápidamente un vaso de coñac de pie en la cocina, después de que lo hubiéramos saludado y antes de quitarse el abrigo y el sombrero. Acto seguido mi madre y él se metían en el dormitorio, donde los oíamos conversar acerca de los acontecimientos de la jornada al otro lado de la puerta cerrada, aunque no hacía más que unas horas que mi madre se había marchado de la oficina que compartían.
Si alguna de nosotras había transgredido las normas, era entonces cuando empezábamos a temblar de verdad de la cabeza a nuestros zapatos ortopédicos, porque sabíamos que nuestro destino estaba siendo objeto de discusión y que los términos del castigo se estaban sellando al otro lado de aquella puerta. Cuando esta se abría, se oía una sentencia compartida e irrefutable. Cuando mamá y papá hablaban de algo importante y aparecía cualquiera de nosotras, inmediatamente se pasaban al patois.
Puesto que mis padres compartían todo lo referente al establecimiento de las normas y a la toma de decisiones, desde mi punto de vista infantil mi madre necesariamente era distinta de las demás mujeres. Aunque, desde luego, no era un hombre. (Ninguna de nosotras tres habría tolerado durante demasiado tiempo aquella privación de feminidad; probablemente habríamos cogido nuestra kra[4] y habríamos regresado al lugar de donde habíamos venido antes del octavo día —opción que tienen todas las almas africanas inocentes que vagan por un medio que les es hostil).
Mi madre era diferente de las demás mujeres, y a veces aquello me producía un placer y una sensación de ser especial que constituía uno de los aspectos positivos de sentirme diferente. Pero otras veces me resultaba doloroso y se me antojaba que era la razón de tantas de mis penas infantiles. Si mi madre fuera como todo el mundo, tal vez la gente me querría más. Pero la mayoría de las veces su diferencia era como una estación o un día frío o una noche tórrida en el mes de junio. Simplemente era, sin que fuera necesaria ninguna explicación ni invocación.
Mi madre y sus dos hermanas eran mujeres grandes y elegantes cuyos amplios cuerpos daban la sensación de reforzar la determinación con la que se movían por sus vidas en el extraño mundo de Harlem y de América. Para mí, la sustancia física de mi madre y la presencia y el dominio de sí misma de los que hacía gala constituían una parte importante de lo que la hacía diferente. El aire de competencia responsable que mostraba en público resultaba sereno y eficaz. En la calle la gente se dirigía a mi madre para consultarla acerca de asuntos de gusto, economía, opinión y calidad, por no hablar del tema de quién tenía derecho al primer asiento libre en el autobús. En cierta ocasión presencié cómo mi madre clavaba sus ojos castaños verdoso-azulados en un hombre que corría hacia un asiento vacío en el autobús que recorría Lenox Avenue y que a mitad de camino se detuvo vacilante, sonrió avergonzado, y cómo, en un mismo ademán, se lo ofreció a una anciana que estaba a su lado. Muy pronto adquirí conciencia de que a veces la gente modificaba su actitud de resultas de alguna opinión que mi madre nunca llegaba a expresar, o que ni siquiera le importaba especialmente.
Mi madre era una mujer muy reservada y, de hecho, bastante tímida, pero con una presencia muy impactante y que transmitía sentido común. De senos generosos, orgullosa y de estatura nada despreciable, echaba a andar por la calle como un barco a toda vela, por lo general arrastrándome a mí, que iba dando tumbos tras sus pasos. No eran muchas las almas bien templadas que se atrevían a cruzar por delante de su proa a escasa distancia.
Algunas personas, totalmente desconocidas, solían dirigirse a ella en el mercado de la carne y preguntarle si, en su opinión, un determinado corte de carne estaba fresco, era sabroso o se prestaba para cocinar tal o cual plato; y el carnicero, impaciente, esperaba, obviamente algo fastidiado aunque respetuoso, a que ella se manifestara. Las personas desconocidas se fiaban de mi madre y yo nunca supe por qué, pero de niña aquello me hacía pensar que tenía mucho más poder del que en realidad ejercía. Mi madre, por su parte, estaba muy apegada a esa imagen de sí misma y ahora me doy cuenta de que hacía todo lo posible por disimular ante nosotras, cuando éramos niñas, las múltiples manifestaciones de su impotencia. Ser Negra y forastera y mujer en la ciudad de Nueva York en las décadas de 1920 y 1930 no era sencillo, en particular cuando ella era lo suficientemente clara de tez para pasar por blanca, pero sus hijas no.
En 1936-1938, la parte de la calle 125 comprendida entre Lenox Avenue y la Octava Avenida, que más tarde se convertiría en la meca de las compras en el Harlem Negro, era todavía una zona en la que había una mezcla de razas, controlada fundamentalmente por los propietarios blancos de los establecimientos comerciales. Había tiendas en las que la gente Negra no siempre era bien recibida, y en aquellos establecimientos no había dependientes Negros. Cuando aceptaban nuestro dinero, lo hacían con reticencias: y a menudo nos pedían más de la cuenta. (Fue en aquellas condiciones en las que el joven Adam Clayton Powell júnior organizó piquetes para boicotear los mercados de Blumstein y Weissbecker en 1939, en un intento, coronado por el éxito, de que se crearan puestos de trabajo para personas Negras en la calle 125). Las tensiones en la calle eran importantes, como lo son siempre en zonas de transición en las que conviven varias razas. De muy niña, recuerdo que me amilanaba un ruido en particular, una especie de carraspeo gutural áspero y ronco, porque a menudo anunciaba un asqueroso escupitajo gris que acababa aterrizando en mi abrigo o en mi zapato al instante siguiente. Mi madre lo limpiaba con trocitos de papel de periódico que siempre llevaba en el bolso. A veces echaba pestes contra aquella gente vulgar que no tenía nada mejor que hacer que escupir al aire ni modales para reprimirse, estuviera donde estuviera; comentario con el que pretendía que yo pensara que la humillación a la que me acababan de someter era puramente fortuita. Nunca se me ocurrió dudar de ello.
Habían pasado muchos años de aquello cuando, en una conversación, le pregunté: «¿Te has dado cuenta de que la gente ya no escupe al aire tanto como lo hacía antes?». Y la mirada que me echó mi madre me hizo saber que me había adentrado sin querer por uno de aquellos lugares secretos de sufrimiento que nunca había que volver a mencionar. Pero, cuando yo era niña, era muy típico de mi madre que, puesto que no podía evitar que la gente blanca escupiera a sus hijas porque eran Negras, ella insistiera en que lo hacían por otro motivo. Aquella solía ser casi siempre su forma de plantearse el mundo: cambiar la realidad. Si no puedes cambiar la realidad, cambia tu percepción de la misma.
Tanto mi padre como mi madre nos hicieron creer que, en lo fundamental, tenían el mundo entero en la palma de la mano, y que si las hermanas nos portábamos bien —lo que significaba trabajar mucho y hacer lo que nos mandaban—, nosotras también podríamos tener el mundo en la palma de la mano. Aquello resultaba una educación bastante desconcertante, máxime teniendo en cuenta la insularidad de nuestra familia. Si algo nos iba mal en la vida, era siempre consecuencia de una decisión que nuestros padres habían tomado por nuestro bien. Si algo iba bien, era porque nuestros padres habían decidido que así era como iba a ser. Cualquier duda con respecto a la realidad de aquella situación se consideraba un intento pequeño aunque intolerable de rebelión contra la autoridad divina y se sofocaba rápidamente y de forma sumaria.
Todos nuestros libros de cuentos hablaban de gentes muy distintas de nosotros. Eran personas rubias y blancas que vivían en casas rodeadas de árboles y tenían perros que se llamaban Spot. Yo no conocía a nadie de ese tipo, como tampoco conocía a Cenicientas que vivieran en su castillo. Nadie escribía historias sobre nosotros, pero, aun así, la gente siempre le preguntaba el camino a mi madre.
Fue aquello lo que me hizo decidir desde niña que teníamos que ser ricos, incluso cuando mi madre no tenía suficiente dinero para comprarse unos guantes con los que proteger sus manos llenas de sabañones, ni un buen abrigo para el frío. En los días de invierno terminaba de hacer la colada y me vestía a toda prisa para ir a recoger a mis hermanas al colegio a la hora de la comida. Para cuando llegábamos a la escuela de Saint Mark, a siete manzanas de nuestra casa, sus hermosas y ahusadas manos ya estaban cubiertas de espantosas ronchas rojas. Luego recuerdo que mi madre se frotaba enérgicamente las manos bajo el agua fría y las retorcía con gran dolor. Pero, cuando le preguntaba qué hacía, me despachaba con un «Así lo hacemos en casa», y yo le seguía creyendo cuando me decía que odiaba llevar guantes.
Por la noche, mi padre volvía tarde a casa de la oficina o de alguna reunión política. Después de la cena, las tres hacíamos los deberes sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Luego mis dos hermanas se iban a la cama, al final del pasillo. Mi madre me abría el catre en el dormitorio principal y vigilaba cómo me preparaba para acostarme.
Apagaba todas las luces y desde mi cama podía verla, a dos habitaciones de distancia, sentada en la misma mesa de la cocina, leyendo el Daily News a la luz de una lámpara de queroseno y esperando a que llegara mi padre. Siempre decía que lo hacía porque la lámpara de queroseno le recordaba su «casa». De mayor me di cuenta de que trataba de ahorrar unos cuantos centavos de electricidad mientras llegaba mi padre, el cual, al entrar, encendía todas las luces y le preguntaba: «Pero, Lin, ¿qué haces ahí sentada a oscuras?». A veces me iba a dormir con el apacible «chiquitichiquitichic» de la máquina de coser con pedal Singer con la que cosía sábanas y fundas de almohada de percal sin blanquear que había conseguido a precio de saldo «debajo del puente».
De niña solo vi llorar a mi madre en dos ocasiones. La primera, tenía yo tres años de edad y estaba sentada en el reposapiés de un sillón de dentista en la clínica municipal de ortodoncia de la calle 23: un estudiante de cirugía dental en prácticas le sacó todas las piezas de un lado de la mandíbula superior. Estábamos en una sala inmensa llena de sillones de dentista ocupados por otras personas que gemían de dolor, y de hombres jóvenes de bata blanca inclinados sobre aquellas bocas abiertas. El sonido de las numerosas fresadoras dentales y de otros instrumentos hacía que aquel lugar pareciera una obra en construcción en la esquina de una calle.
Después, mi madre se sentó en la calle en un largo banco de madera. La vi apoyar su cabeza contra el respaldo, con los ojos cerrados. No se inmutó cuando traté de reclamar su atención dándole palmaditas a ella y tironcitos al abrigo. Me subí al banco y escudriñé su rostro para ver por qué se había dormido en pleno día. De debajo de sus párpados cerrados se escapaban las lágrimas, que le corrían por las mejillas hasta las orejas. Toqué las gotitas de agua a la altura de sus pómulos, al mismo tiempo horrorizada y asombrada. Se me estaba hundiendo el mundo: mi madre estaba llorando.
La segunda vez que vi a mi madre llorar fue unos cuantos años más tarde, una noche, cuando se suponía que yo ya estaba dormida en el dormitorio de mis padres. La puerta que daba al cuarto de estar estaba entreabierta y por una rendija pude ver lo que sucedía en la otra habitación. Me desperté y oí las voces de mis progenitores hablando en inglés. Mi padre acababa de volver a casa y olía a alcohol.
«Nunca creí que llegaría el día en el que tú, Bee, te dedicarías a recorrer los bares y a beber en compañía de alguna mujer ligera de cascos».
«Pero, Lin, ¿de qué estás hablando? No es eso en absoluto, ¿sabes? En política hay que hacer amistades. Eso no significa nada».
«Y si te murieras antes que yo, yo no pondría ni siquiera la mirada en otro hombre; y digo yo que podré esperar que tú hagas lo mismo»f rv.
La voz de mi madre sonaba extrañamente entrecortada por las lágrimas.
Aquello sucedía en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Gran Depresión se cobró aquel precio tan terrible, particularmente entre la gente Negra.
Aunque a nosotras, las niñas, nos podían dar una paliza por perder una perra gorda cuando volvíamos a casa después de ir a la tienda, a mi madre le gustaba hacer el papel de doña generosa, papel que luego me acusaría amargamente de interpretar años más tarde en mi vida, siempre que le regalaba algo a alguna amiga. Pero uno de mis primeros recuerdos de la Segunda Guerra Mundial se remonta precisamente a los tiempos previos a su estallido, un día en que mi madre repartió el contenido de una lata de café de medio kilo entre dos viejas amigas de la familia que habían venido a hacernos una de sus infrecuentes visitas.
Mi madre, a pesar de que siempre insistía en que ella no se metía en política ni en los asuntos del Gobierno, había sentido en alguna parte vientos de guerra y, a pesar de lo pobres que éramos, había empezado a hacer sistemáticamente acopio de azúcar y café, que almacenaba en su alacena secreta debajo del fregadero. Mucho antes de lo de Pearl Harbor, recuerdo cómo abría cada saco de azúcar de dos kilos y medio que comprábamos en el mercado y cómo vaciaba un tercio del mismo en una lata bien fregada que guardaba debajo del fregadero, a salvo de los ratones. Lo mismo hacíamos con el café. Solíamos comprar café Bokar en A&P, donde lo molían y lo empaquetaban. Luego repartíamos el contenido del paquete entre la lata de café que se guardaba detrás del fogón y las cajas que se escondían debajo del fregadero. Aunque a casa nunca vino demasiada gente de visita, nadie se marchó nunca de ella durante la guerra sin llevarse una taza de azúcar o de café, en tiempos en los que aquellos productos estaban estrictamente racionados.
La carne y la mantequilla no se podían almacenar y, durante los primeros tiempos de la guerra, debido a que mi madre se negaba en redondo a utilizar sustitutos de la mantequilla (solo «los demás» utilizaban margarina, los mismos «demás» que alimentaban a sus criaturas con bocadillos de crema de cacahuete a la hora de comer, utilizaban salsa para sándwiches en lugar de mayonesa de verdad y comían costillas de cerdo y sandía), nos ponía a hacer cola a la puerta de los supermercados de toda la ciudad en las gélidas mañanas de sábado, a la espera de que abriera la tienda, para que cada una pudiera entrar entre los primeros clientes y conseguir la cantidad de mantequilla sin racionar a la que teníamos derecho. A lo largo de toda la guerra, mi madre guardó una lista mental de todos los supermercados a los que podíamos llegar sin hacer transbordo en el autobús, y solía llevarme a mí porque yo era la única que viajaba sin billete. También tenía anotado en la cabeza en cuáles eran amables y en cuáles no, y mucho tiempo después de que hubiera terminado la guerra nunca comprábamos en ciertas carnicerías o tiendas de ultramarinos porque alguien durante la guerra se había negado a despacharle a mi madre alguno de aquellos preciados productos escasos, y mi madre no olvidaba nunca y raras veces perdonaba.
[3]Redbone, en inglés «huesos rojos», es un término que se utilizaba, principalmente en el sur de Estados Unidos, para designar a personas mestizas (N. de la T.).
[4]Kra, alma humana en algunas religiones africanas (N. de la T.).
03
Cuando tenía cinco años de edad y todavía era oficialmente ciega, empecé a ir al colegio a una clase especial para niños con problemas visuales en la escuela primaria local de la esquina de la calle 135 con Lenox Avenue. En aquel mismo cruce había una caseta de madera azul en la que unas mujeres blancas distribuían gratuitamente leche a madres Negras que tuvieran niños pequeños. Yo me moría de ganas de beber leche del Hearst Free Milk Fund,[5] de aquellas botellitas tan monas con sus tapones rojos y blancos, pero mi madre nunca me dejó que cogiera ninguna porque decía que aquello era caridad, algo malo y degradante, y que además la leche estaba templada y que me podía sentar mal.
La escuela estaba justo enfrente, cruzando la avenida, del colegio católico al que iban mis dos hermanas mayores y, hasta donde se remonta mi memoria, la institución pública había sido utilizada contra ellas como una amenaza. Como no se portaran bien y no sacaran buenas notas en las asignaturas y en conducta, corrían el riesgo de que las «transfirieran». Aquella «transferencia» tenía la misma connotación siniestra que la que décadas más tarde tendría la «deportación».
Por supuesto, todo el mundo sabía que en los colegios públicos los escolares no hacían otra cosa más que «pelearse», y todos los días corrías el riesgo de que te «pegaran» a la salida de la escuela, en lugar de que te acompañaran con paso marcial hasta la puerta del establecimiento en dos ordenadas filas, como pequeños robots, en silencio, pero a salvo y sin que fueras víctima de ninguna agresión, hasta la esquina donde esperaban las madres.
Pero el colegio católico no tenía jardín de infancia, y desde luego no para niños ciegos.
A pesar de mi miopía, o tal vez debido a ella, aprendí a leer al mismo tiempo que aprendí a hablar, cosa que se produjo solo aproximadamente un año antes de que empezara a ir al colegio. Tal vez aprender no sea la palabra que mejor describa mis comienzos con el habla, porque todavía hoy no sé si no empecé a hablar antes porque no sabía hacerlo o si no hablaba porque no había nada que pudiera decir sin que me castigaran. El instinto de conservación se desarrolla muy temprano en las familias antillanas.
A leer me enseñó la señora Augusta Baker, la bibliotecaria infantil de la vieja biblioteca municipal de la calle 135 que entonces acababan de demoler para construir un nuevo edificio destinado a la biblioteca que habría de albergar la Colección Schomburg de Historia y Cultura Afroamericana. Aunque aquella mujer no hubiera hecho ninguna otra buena obra en su vida, para mí se había ganado el cielo. Porque aquella obra me salvó la vida, si no entonces, seguramente más tarde, cuando a veces la única cosa a la que podía agarrarme era ser consciente de que sabía leer y que con eso podría salir adelante.
Aquella hermosa tarde, mi madre me estaba tirando de la oreja mientras yo, tendida cuan larga era en el suelo de la sala de lectura infantil como un sapito marrón furioso, chillaba como si me estuvieran degollando, poniendo a mi madre en una situación terriblemente embarazosa.
Sé que debía de ser primavera o principios del otoño porque no me protegía un grueso abrigo, por lo que todavía puedo sentir un agudo dolor en el brazo. Ahí, en el lugar de la carne en el que los acerados dedos de mi madre ya habían intentado pellizcarme en silencio. Para escabullirme de aquellos inexorables dedos, me habíatirado al suelo, rugiendo de dolor al verlos avanzar de nuevo en dirección a mis orejas. Estábamos esperando para recoger a mis dos hermanas mayores que salían de la sesión de cuentacuentos que se desarrollaba en otra planta, más arriba, en la tranquila biblioteca que olía a seco. Mis chillidos desgarraron aquel silencio reverencial.
De repente, miré hacia arriba y allí estaba una bibliotecaria, de pie por encima de mí. Mi madre había dejado caer las manos a lo largo de los costados. Desde el suelo donde yo estaba tirada, la señora Baker parecía otra de aquellas mujeres kilométricas, dispuesta a acabar conmigo. Tenía unos ojos enormes, claros, de párpados caídos, y una voz muy sosegada que, en lugar de regañarme por el escándalo que estaba armando, dijo: «Nena, ¿quieres oír un cuento?».
En parte mi rabia se debía a que no me habían dejado ir a aquella fiesta secreta que llamaban el cuentacuentos porque era demasiado pequeña, y ahí estaba ahora aquella extraña señora ofreciéndome un cuento solo para mí.
No me atrevía a mirar a mi madre, básicamente por miedo a que dijera que no, que era demasiado mala para que me contaran cuentos. Todavía estupefacta por el repentino giro que habían tomado los acontecimientos, me subí al taburete que la señora Baker me trajo y le presté toda mi atención. Aquello era una experiencia nueva para mí y sentía una curiosidad insaciable.
La señora Baker me leyó Madeline y Horton empolla un huevo, dos cuentos en verso que tenían unas preciosas y enormes ilustraciones que podía ver gracias a las gafas que acababan de comprarme y que llevaba atadas a mi indomable cabeza mediante una cinta elástica negra que iba de una patilla a otra. También me leyó otro libro de cuentos sobre un oso llamado Herbert que se comía uno por uno a todos los miembros de una familia, empezando por los padres. Cuando terminó con aquella historia, yo me había hecho adicta a la lectura para el resto de mi vida.
Cuando la señora Baker acabó de leer, le cogí los libros de las manos y con el dedo seguí el dibujo de las grandes letras negras, al tiempo que volvía a contemplar los hermosos y vivos colores de las ilustraciones. Fue precisamente entonces cuando decidí que iba a encontrar la manera de hacer aquello por mí misma. Señalé los caracteres negros que ahora podía distinguir como letras separadas, distintas de las de los libros para niñas algo mayores de mis hermanas, y cuyo tamaño tan pequeño de letra hacía que las páginas no fueran para mí más que una nebulosa gris. Y dije, en voz bastante alta, para que cualquiera que estuviera a mi alrededor pudiera oírme: «Quiero aprender a leer».
La sorpresa y el alivio de mi madre superaron cualquier enfado que todavía pudiera sentir por lo que ella solía llamar mis rabietas pueriles. Desde el fondo de la sala, que había estado recorriendo mientras la señora Baker leía, mi madre se acercó rápidamente hacia nosotras, tranquilizada e impresionada. Yo había hablado. Me levantó del taburetito en el que yo estaba sentada y cuál no fue mi sorpresa cuando me dio un beso, delante de toda la gente que estaba en la biblioteca, incluida la señora Baker.
Aquello fue una muestra sin precedentes y absolutamente insólita de afecto en público, cuyo motivo no acerté a comprender. Pero era una cálida sensación de felicidad. Obviamente, por una vez había hecho algo bien.
Mi madre me volvió a sentar en el taburete y le dirigió una sonrisa a la señora Baker.
«¡Los milagros no dejan de ocurrir!». Su emoción me devolvió a mi silencio prudente.
No solo había estado sentada durante más tiempo del que mi madre habría considerado posible, y sentada tranquilamente. También había hablado en lugar de gritar, cosa de la que mi madre, después de cuatro años y mucha preocupación, había dejado de esperar que pudiera suceder. Incluso una palabra inteligible era un acontecimiento muy poco frecuente en mí. Y a pesar de que los médicos del hospital habían cortado el frenillo para soltarme la lengua y le habían garantizado a mi madre que yo no era retrasada, esta seguía teniendo miedo y dudas. Así que se sintió verdaderamente feliz cuando vio una posible alternativa, cualquiera que esta fuera, a lo que temía fuera mi mudez. Se le olvidó seguir tirándome de la oreja. Mi madre aceptó de buen grado el alfabeto y los cuentos que la señora Baker le dio para mí, y allí empezó todo.
Sentada a la mesa de la cocina con mi madre, aprendí a dibujar las letras y a identificarlas. Enseguida me enseñó a recitar el abecedario al derecho y al revés, como se hace en la isla de Granada. A pesar de que no había pasado de la escuela elemental, le habían encargado que les enseñara las letras a los niños de primer curso en la escuela del señor Taylor en Grenville. Mientras me enseñaba a escribir mi nombre, me contaba historias acerca de la severidad de aquel maestro.
No me gustaba el rabo de la Y que colgaba por debajo de la línea en Audrey, y siempre me olvidaba de dibujarlo, lo que solía irritar mucho a mi madre. Con cuatro años de edad ya me encantaba la regularidad de AUDRELORDE, pero me acordaba de poner la Y porque eso le agradaba a mi madre, y porque, como ella siempre me recordaba insistentemente, así era como tenía que ser porque así era como era. No cabía ninguna desviación con respecto a lo que ella consideraba que era lo correcto.
Así que, cuando llegué a la clase de jardín de infancia para niños con problemas de visión, relimpia, con mis trenzas y mis gafas, ya sabía leer libros con letra grande y escribir mi nombre a lápiz. Luego me llevé mi primer gran chasco con la escuela. Lo que allí esperaban de ti no tenía nada que ver con tu capacidad.
Solo éramos siete u ocho niñitos Negros en un aula enorme, todos con diversas y graves deficiencias visuales. Algunos éramos bizcos, otros miopes, y una niñita llevaba un ojo tapado con un parche.
Para escribir nos dieron unos cuadernos especiales, apaisados, de hojas amarillas, con las líneas muy separadas. Se parecían a los cuadernos de música de mi hermana. También nos dieron unos gruesos lápices de cera negros. Pero una no crece gorda, Negra, casi ciega y ambidextra en una familia antillana, particularmente en casa de mis padres, y sobrevive, sin ser un poco rígida o sin volverse así bastante pronto. Como en casa ya había recibido unos buenos azotes en distintas ocasiones por haber cometido esa falta, sabía perfectamente que una no escribía con lápices de cera ni escribía en los cuadernos de música.
Levanté la mano. Cuando la maestra me preguntó lo que quería, pedí papel normal y un lápiz corriente para escribir. Y ese fue mi error. «Aquí no tenemos lápices corrientes», me dijeron.
La primera tarea que nos pusieron consistía en copiar la inicial de nuestro nombre en aquel cuaderno con el lápiz negro. La maestra pasaba por los pupitres y escribía la letra en cuestión en cada uno de nuestros cuadernos.
Cuando llegó mi turno, escribió una gruesa A en el ángulo superior izquierdo de la primera página y me tendió el lápiz.
«No puedo», le dije, porque sabía perfectamente que los lápices de cera negros servían para hacer garabatos en las paredes y que te dieran un azote por ello, o para rematar los contornos de un dibujo, pero no para escribir. Para escribir tenías que utilizar un lápiz normal. «¡No puedo!», dije aterrorizada, y me eché a llorar.
«¡Será posible, una niña tan grande como tú! ¡Qué vergüenza! Se lo tendré que decir a tu madre, que ni siquiera quisiste intentarlo. ¡Una niña tan grande como tú!».
Y era verdad. A pesar de mi corta edad, era la más alta de toda la clase, un hecho que no se le había escapado al niñito que estaba sentado detrás de mí y que ya había empezado a decir en voz baja «¡Gorda! ¡Gorda!» cada vez que la maestra estaba de espaldas.
«Tendrás que intentarlo, niña. Estoy segura de que puedes escribir la A. Tu madre estará tan contenta de ver que al menos lo intentaste». Me dio unas palmaditas en mis rígidas trenzas y se fue hacia el pupitre siguiente.
Evidentemente, había dicho las palabras mágicas, porque por agradar a mi madre habría caminado de rodillas sobre granitos de arroz. Cogí su viejo lápiz de cera todo despuntado e hice como si se tratara de un bonito lápiz de mina de grafito que mi padre hubiera afilado elegantemente aquella misma mañana a la puerta del cuarto de baño con la navajita que siempre llevaba metida en el bolsillo del albornoz.
Incliné la cabeza sobre el pupitre, que olía a saliva y a goma de borrar y, en aquel ridículo papel amarillo con aquellas líneas grotescamente separadas, escribí la mejor versión de AUDRE que pude. Nunca se me había dado demasiado bien escribir recto entre las líneas, por muy separadas que estuvieran, por lo que aquellas letras caían un poco al bies, algo parecido a esto:
Los cuadernos eran apaisados, por lo que en aquella página ya no quedaba espacio para nada más. Así que pasé la hoja y de nuevo me puse a escribir, concienzuda y laboriosamente, al tiempo que me mordía el labio:
y ello en parte por hacerme la interesante y en parte por deseo de agradar.
Para entonces, la Maestra ya había vuelto a su sitio frente a la clase.
«Ahora, niños», dijo, «cuando hayáis acabado de dibujar vuestra letra, levantad la mano derecha».





























