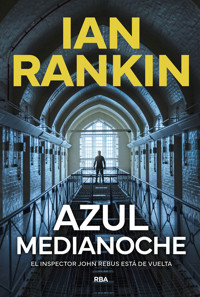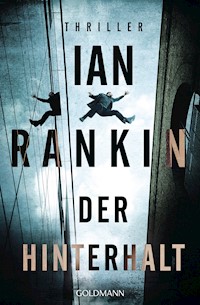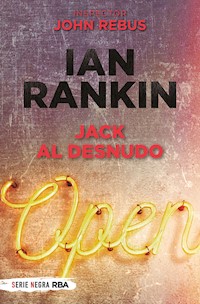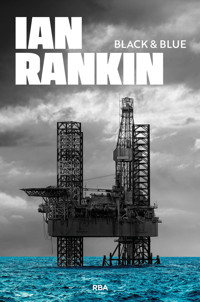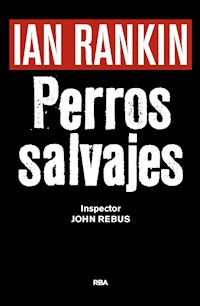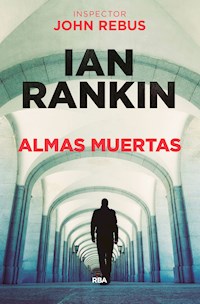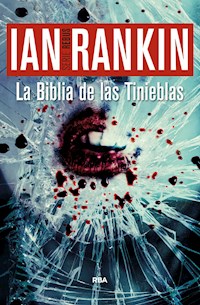Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
La hija de un poderoso banquero ha desaparecido. Solo hay dos pistas: el hallazgo de una muñeca en un minúsculo ataúd, cerca de la residencia familiar, y la participación de la joven en un juego de rol en Internet dirigido por un oscuro gurú. Todo apunta a otros antiguos casos no resueltos. El inspector Rebus se pondrá a hurgar en la primera pista, mientras la agente Siobhan Clarke seguirá a un misterioso "Programador" en una investigación contrarreloj. Un puzle siniestro con un desenlace del todo inesperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Falls
© Ian Rankin, 2002.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2003.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO371
ISBN: 9788491871996
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Epílogo
Ian Rankin. John Rebus
Ian Rankin. Malcolm Fox
Notas
PARA ALLAN Y EUAN,
QUE LO PUSIERON EN MARCHA.
No por mi acento, del cual no perdí ni un ápice cuando vine a vivir a Inglaterra, sino más bien mi temperamento, esa parte típicamente escocesa de mi carácter, promiscua, agresiva, mezquina, morbosa y, pese a mis mejores de seos, profundamente deísta.
Era, y siempre seré, un prófugo asqueroso del museo de historia antinatural...
PHILIP KERR, «The Unnatural History Museum»
1
—Cree que yo la maté, ¿verdad?
Estaba sentado en el borde del sofá, la cabeza caída sobre el pecho. Tenía el pelo lacio, con flequillo largo, y las rodillas le temblaban como dos pistones; los talones de sus mugrientas zapatillas de deporte ni siquiera tocaban el suelo.
—¿Has tomado algo, David? —preguntó Rebus.
El joven alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, cansados, y en su rostro alargado y anguloso se apreciaba que no se había afeitado. Se llamaba David Costello. No Dave o Davy, sino David; eso lo había dejado claro. Nombres, etiquetas y clasificaciones son datos muy importantes. Los periódicos diferían en su descripción: era «el novio», «el desdichado novio» o «el novio de la estudiante desaparecida». Era «David Costello, de veintidós años» o «el estudiante David Costello de veintipocos años», que «compartía piso con la señorita Balfour» o era «visitante habitual» del «piso de la misteriosa desaparecida».
Tampoco el piso era un piso más, sino «el piso en la lujosa nueva ciudad de Edimburgo», el «piso de un cuarto de millón de libras de los padres de la señorita Balfour». John y Jacqueline Balfour eran «los atribulados padres», «el anonadado banquero y su esposa», y su hija era «Philippa, de veinte años, estudiante de historia del arte en la Universidad de Edimburgo», «guapa», «vivaz», «despreocupada», «llena de vida».
Y había desaparecido.
El inspector Rebus, que estaba delante de la chimenea de mármol, cambió ligeramente de posición y se desplazó hacia un extremo de la misma. David Costello siguió con la mirada el movimiento.
—El médico me recetó unas pastillas —dijo por fin.
—¿Las has tomado? —preguntó Rebus.
El joven negó despacio con la cabeza sin apartar los ojos de Rebus.
—No te lo reprocho —dijo Rebus metiendo las manos en los bolsillos—, te dejan unas horas aplatanado pero no cambian nada.
Hacía dos días que Philippa, «Flip» para los amigos y la familia, había desaparecido. No era mucho tiempo, pero era una desaparición inexplicable. Hacia las siete de la tarde habían ido a verla unos amigos al piso para confirmar que se reuniría con ellos una hora después en un bar del sector sur; era uno de esos pequeños locales modernos que habían surgido alrededor de la universidad a tenor del auge económico y del gusto por la iluminación discreta y los combinados carísimos.
Rebus los conocía porque había pasado por allí camino de la comisaría y al volver a casa.
No muy lejos había un pub anticuado donde se podían tomar combinados de vodka por una libra y media; sin embargo, las sillas no eran precisamente de lo último, y el personal, aunque sabía zanjar los altercados, no estaba muy al día en cuestión de cócteles.
La desaparecida salió del piso probablemente entre las siete y las siete y cuarto. Tina, Trist, Camille y Albie ya iban por la segunda ronda. Rebus había leído el expediente para verificar los nombres. Trist era el diminutivo de Tristram, y Albie, de Albert. Trist era pareja de Tina, y Albie, de Camille. Flip tenía que haber ido con David, pero este, como ella les anunció por teléfono, no iba a acudir.
—Otra ruptura —les dijo en tono despreocupado.
Antes de salir del piso había conectado la alarma, aquello era para Rebus algo nuevo: un piso de estudiante con alarma; echó la llave de seguridad, bajó un tramo de escalera y salió a la calle. Hasta Princes Street había una buena cuesta, y otra más para alcanzar el sector sur en la Ciudad Vieja. No era corriente que lo hiciera a pie; pero no había ningún registro en el teléfono del piso ni en el móvil que demostrara que hubiese llamado a alguna empresa de taxis. Luego, si había tomado uno, debió de ser sobre la marcha, en la calle.
Si es que había llegado a avistar alguno.
—Yo no he sido, ¿sabe? —dijo David Costello.
—No has sido, ¿qué?
—Quien la mató.
—Nadie ha dicho que lo hicieras.
—¿No? —replicó alzando la vista y clavándola en Rebus.
—No —respondió Rebus, pensando que en definitiva era su trabajo.
—Esa orden de registro... —empezó a decir Costello.
—Es algo rutinario en un caso como este —le informó Rebus.
Lo era, efectivamente: cuando se trata de una desaparición hay que comprobar todos los lugares en que puede hallarse la persona; se aplica el reglamento y se firma todo el papeleo para despejar cualquier incógnita. Había que registrar el piso del novio. Rebus podría haber añadido: «Lo hacemos porque nueve de cada diez veces el responsable es alguien conocido por la víctima». No son extraños los que buscan una víctima en plena noche, sino tus seres queridos los que te asesinan: cónyuges, amantes, hijos o hijas. Tu tío, tu mejor amigo; la persona en quien más confiabas. Te había engañado o la habías engañado tú. Sabías algo, tenías algo que les provocaba envidia o desprecio; o bien necesitaban dinero.
Si Flip Balfour estaba muerta no tardaría en aparecer el cadáver; si vivía y no quería que la encontraran, la tarea sería más difícil. Sus padres habían comparecido en la televisión rogándole que se pusiera en contacto con ellos; en la casa paterna había agentes para interceptar las llamadas en caso de que alguien pidiera un rescate, y la policía registraba el piso de David Costello en Canongate, esperando encontrar algo, y también el piso de Flip Balfour. «Protegían» a David Costello para impedir que los medios de comunicación se le acercaran demasiado. Eso le habían dicho al joven y en parte era verdad.
La víspera se había hecho el registro del piso de Flip, del que Costello tenía llaves. A él le habían llamado a su piso a las diez de la noche: Trist le preguntaba si sabía algo de Flip, que tendría que haber salido hacia Shapiro’s y no había llegado.
—Contigo no está, ¿verdad?
—En mí sería en el último en quien habría pensado —replicó Costello dolido.
—He oído que os habíais enfadado. ¿Por qué ha sido esta vez?
Trist se lo preguntó en tono dubitativo, un tanto en broma. Costello no contestó. Cortó la comunicación y llamó al móvil de Flip y, al saltarle el contestador, le dejó un mensaje para que le llamase. La policía había escuchado la grabación para detectar posibles indicios de falsedad en cada palabra, o frase. Trist volvió a llamar a Costello a medianoche; habían ido al piso de Flip y, como no estaba, preguntaron a otros amigos, pero nadie sabía nada. Aguardaron allí hasta que Costello llegó y abrió, pero en el piso no había ni rastro de Flip.
Todos pensaron que este caso pertenecía a la categoría de lo que la policía denomina «persona desaparecida», pero decidieron esperar a la mañana siguiente para avisar a casa de la madre de Flip en Lothian este. La señora Balfour marcó inmediatamente el 999. La mujer consideró que la centralita de la policía se la había sacado de encima, y llamó a su esposo al despacho de Londres. John Balfour era el socio mayoritario de un banco privado y, aunque el jefe de policía de Lothian y Borders no era cliente suyo, lo cierto es que al cabo de una hora ya había agentes asignados al caso por orden superior de la Casa Grande, es decir, de la Jefatura Central de Policía de Fettes Avenue.
David Costello abrió el piso a los dos agentes del Departamento de Investigación Criminal. Todo estaba en orden y no encontraron indicio alguno del posible destino de Philippa Balfour. Era un piso precioso, con el suelo de madera y paredes recién pintadas. El salón era amplio, con dos balcones, y había dos dormitorios, uno de ellos transformado en estudio. La cocina moderna era más pequeña que el cuarto de baño, recubierto de madera de pino. En el dormitorio había muchas pertenencias de Costello y su ropa estaba apilada en una silla con libros, CD y una bolsa de ropa sucia encima.
Cuando interrogaron a Costello al respecto, contestó que suponía que era cosa de Flip. «Nos enfadamos y seguramente reaccionó de esa manera», fueron sus palabras textuales. Sí, habían discutido en otras ocasiones, pero no recordaba que ella hubiese hecho un montón como aquél con sus cosas.
John Balfour llegó a Escocia en un jet privado que alquiló a un cliente comprensivo, y se presentó en el piso de la Ciudad Nueva casi antes que la policía.
«¿Y bien?», fue su primera pregunta, a la que Costello no supo responder más que con un «Lo siento».
Los del DIC, hablando en privado del caso, habían atribuido diversos significados a tales palabras: podría tratarse de una discusión con la novia que acaba mal, la mata, esconde el cadáver pero, frente al padre, mantiene su educación innata y balbucea una semiconfesión.
«Lo siento».
Había muchas maneras de interpretar esas palabras. Siento haber discutido con ella; siento que lo hayan molestado; siento que haya sucedido esto; siento no haberla cuidado; siento lo que he hecho...
Habían llegado también los padres de David Costello, que reservaron dos habitaciones en uno de los mejores hoteles de Edimburgo. Vivían en las afueras de Dublín. El padre, Thomas, era un hombre que «había hecho fortuna» y Theresa, la madre, era interiorista.
Dos habitaciones. En St Leonard’s se había hablado de aquel detalle de las dos habitaciones. Sí, era un matrimonio de un solo hijo, y vivían en una casa de ocho dormitorios.
Se había hablado aún más de por qué se ocupaba St Leonard’s de un caso ocurrido en la Ciudad Nueva; la comisaría más próxima al piso era la de Gayfield Square; sin embargo habían asignado especialmente a la investigación a agentes de Leith, St Leonard’s y Torphichen.
Todos interpretaban que alguien había movido los hilos para que se dejaran pendientes las demás investigaciones y se concentraran en el asunto de «la hija de un rico que se ha largado de casa».
Rebus, en su fuero interno, pensaba lo mismo del tema.
—¿Quieres tomar algo? —preguntó—. ¿Café, té?
Costello negó con la cabeza.
—¿Te importa que...?
Costello lo miró un tanto perplejo, pero inmediatamente comprendió.
—Por supuesto —respondió—. La cocina... —añadió con un gesto.
—Sé dónde está. Gracias —dijo Rebus.
Cerró la puerta al salir y se detuvo un instante en el pasillo, contento de estar fuera del agobiante salón. Le palpitaban las sienes y sentía la tensión de los nervios oculares. Oyó ruido en el estudio y asomó la cabeza por la puerta.
—Voy a poner el agua a hervir —dijo.
—Buena idea —repuso la agente Siobhan Clarke sin levantar la vista de la pantalla del ordenador.
—¿Alguna cosa?
—Té, gracias.
—No, quiero decir si...
—Ya. Todavía no tengo nada. Cartas a amigos y algunos fragmentos de sus trabajos de clase. Pero he de comprobar miles de correos electrónicos y necesitaría la contraseña.
—El señor Costello afirma que ella no se la dijo.
Clarke carraspeó.
—¿Qué significa eso? —preguntó Rebus.
—Significa que me pica la garganta —respondió Clarke—. Lo tomo con leche. Gracias.
Rebus la dejó, entró en la cocina, llenó la tetera y buscó bolsitas de té y tazas.
—¿Cuándo podré marcharme?
Rebus se volvió hacia Costello, de pie en la entrada.
—Sería mejor que no te marchases —respondió Rebus—. Los periodistas y las cámaras... te acosarán y te llamarán constantemente por teléfono.
—Lo descolgaré.
—Te sentirás como un prisionero.
Vio que el joven se encogía de hombros diciendo algo que no entendió.
—¿Cómo dices?
—Aquí no puedo quedarme —repitió Costello.
—¿Por qué no?
—No lo sé..., es que... —Volvió a encogerse de hombros y se pasó las manos por el pelo aplastándoselo hacia atrás—. Echo de menos a Flip y casi no lo aguanto. No dejo de pensar que la última vez que la vi tuvimos una discusión.
—¿Por qué motivo?
—Ni siquiera lo recuerdo —respondió Costello con una risa hueca.
—¿Fue el día en que desapareció?
—Sí, por la tarde. Me largué hecho una furia.
—Discutíais mucho, ¿no? —preguntó Rebus como quien no quiere la cosa.
Costello no contestó, se quedó mirando al vacío y negó despacio con la cabeza. Rebus dio media vuelta, cogió dos bolsitas de té Darjeeling y las echó en las tazas. ¿Estaba Costello a punto de confesar? ¿Escuchaba Siobhan detrás de la puerta del estudio? Les habían encomendado el cuidado de Costello, y formaban parte de un equipo que hacía turnos de ocho horas; pero también lo habían llevado allí por otro motivo, pues era evidente que les era útil para aclararles los nombres que iban apareciendo en la correspondencia de Philippa Balfour. Rebus quería, además, que estuviera allí porque quizá fuese aquel el escenario del crimen, y cabía la posibilidad de que David Costello tuviera algo que ocultar. En St Leonard’s había empate de opiniones; en Torphichen, las apuestas eran dos contra uno y, para los de Gayfield, Costello era el sospechoso.
—Tus padres dijeron que podías ir a su hotel —dijo Rebus, volviéndose hacia el joven—. Han reservado dos habitaciones. Así que probablemente hay una libre.
Costello no entró al trapo. Siguió mirando al policía unos segundos, se dio media vuelta y asomó la cabeza por la puerta del estudio.
—¿Ha encontrado lo que buscaba? —preguntó.
—Tardaremos aún —respondió Siobhan—. Lo mejor será que nos deje seguir.
—Ahí no va a encontrar nada —replicó él refiriéndose a la pantalla del ordenador; como ella no contestó, se irguió ligeramente y ladeó la cabeza—. ¿Es usted especialista?
—Es que es una tarea que hay que hacer —respondió ella en voz baja, como si no quisiera que se oyera fuera del cuarto.
Costello estuvo a punto de replicar, pero cambió de idea y volvió enfurecido al salón. Rebus entró con el té para Siobhan.
—Vaya estilo —dijo ella al ver la bolsita flotando en la taza.
—No sabía si te gustaba muy fuerte o no —repuso Rebus—. ¿Qué te ha parecido?
Clarke pensó un instante.
—Parece sincero.
—A lo mejor te dejas engañar por su carita de bueno.
Clarke resopló, sacó el sobre de té y lo echó a la papelera.
—Tal vez —dijo—. ¿A ti qué te parece?
—Mañana, conferencia de prensa —le recordó Rebus—. ¿Crees que podremos persuadir al señor Costello para que haga un llamamiento público?
Para hacer el turno de tarde llegaron dos agentes de Gayfield Square. Rebus se marchó a casa y se preparó un baño. Tenía ganas de estar un buen rato en el agua; echó lavavajillas bajo el chorro del agua caliente y recordó que era lo que hacían sus padres cuando él era niño. Llegaba sucio de jugar al fútbol y se daba un baño caliente con lavavajillas. No es que no pudiesen comprar gel de baño de burbujas, pero como decía la madre: «El lavavajillas está muy bien de precio».
En el cuarto de baño de Philippa Balfour había más de diez bálsamos, lociones de baño y aceites de burbujas. Rebus hizo recuento: maquinilla, crema de afeitar, pasta dentífrica, un cepillo de dientes y una pastilla de jabón; en el botiquín tenía tiritas, paracetamol y una cajita de condones. La abrió y vio que solo quedaba uno; la había comprado en verano. Al cerrar el armarito vio reflejado en el espejo un rostro gris, de pelo canoso y carrillos fláccidos incluso cuando sacaba barbilla. Esbozó una sonrisa y vio una dentadura que se había saltado las dos últimas citas con el dentista, quien ya lo había amenazado con borrarlo de la lista.
—Paciencia, amigo, que hay más que esperan —musitó dando la espalda al espejo para desvestirse.
La fiesta de jubilación del comisario Watson, alias el Granjero, comenzó a las seis. Era en realidad la tercera o cuarta fiesta, pero la última con carácter oficial. Habían adornado el Club de la Policía en Leith Walk con serpentinas, globos y una gran pancarta que decía: del arresto a un retiro bien merecido. En la pista de baile habían echado paja, completando la ambientación de una granja con un cerdo y una oveja hinchables. El bar estaba concurridísimo cuando llegó Rebus, quien en la entrada se cruzó con tres jefazos de la central que se iban. Miró el reloj y vio que eran las siete menos veinte. Habían concedido al jubilado cuarenta minutos de su precioso tiempo.
Por la mañana había tenido lugar una presentación en St Leonard’s a la que él no había asistido porque tenía servicio de vigilancia en el piso de la desaparecida, pero le habían explicado el discurso del ayudante del jefe de policía, Colin Carswell, y que otros oficiales de diversos destinos anteriores de Watson, algunos también retirados, habían pronunciado unas palabras. Estos eran los que se habían quedado para los festejos de la tarde y, por lo visto, se la habían pasado bebiendo a juzgar por las corbatas torcidas o ausentes y los rostros encendidos. Uno de ellos cantaba a voz en grito compitiendo con la música de los altavoces del techo.
—¿Qué quiere tomar, John? —dijo Watson levantándose de la mesa para acercarse a Rebus, que había ido a la barra.
—Tal vez medio whisky, señor.
—¡Sirva aquí media botella de whisky cuando pueda! —vociferó Watson al camarero que llenaba jarras de cerveza. Entornó los ojos y miró a Rebus—. ¿Ha visto a esos cabrones de la central?
—Me los he cruzado al entrar.
—Se han tomado un zumo de naranja, luego un simple apretón de manos y adiós. —Watson se esforzaba en no arrastrar las palabras para que no se le trabase la lengua y vocalizaba exageradamente—. Nunca había entendido del todo la expresión de «escoceses de pega», pero eso es lo que eran aquellos tipos.
Rebus sonrió y le pidió al camarero que le sirviese un Ardbeg.
—Pero que sea un buen doble —ordenó Watson.
—Ha estado poniéndose a gusto, ¿eh, señor? —preguntó Rebus.
—Han venido unos antiguos compañeros a despedirme —dijo Watson dando un fuerte resoplido y asintiendo con la cabeza en dirección a la mesa.
Rebus miró hacia allí a su vez y vio a un grupo de beodos.
Más atrás había un buffet dispuesto sobre unas mesas con sándwiches, panecillos con salchichas, patatas fritas y cacahuetes. Vio caras conocidas de la jefatura regional de Lothian y Borders. Macari, Allder, Shug Davidson y Roy Frazer. Bill Pryde charlaba con Bobby Hogan, y Grant Hood estaba junto a Claverhouse y Ormiston, de la Brigada de Investigación Criminal, tratando de aparentar que no le interesaba de qué hablaban. George Hi-Ho Silvers comenzaba a darse cuenta de la inutilidad de sus intentos de ligue con las agentes Phyllida Hawes y Ellen Wylie. Jane Barbour, de la central, charlaba con Siobhan Clarke, que había estado destinada un tiempo a sus órdenes en la Unidad de Delitos Sexuales.
—Si lo supieran los delincuentes harían su agosto —dijo Rebus—. ¿Quién hay en la comisaría?
—Sí, en St Leonard’s se han quedado en cuadro —contestó Watson echándose a reír.
—Ha venido mucha gente. No creo que haya tanta cuando yo me jubile.
—Me apostaría algo a que acudirá más —dijo Watson inclinándose—. Los primeros, los jefazos para asegurarse de que no es un sueño.
Rebus sonrió. Alzó el vaso y brindó por su jefe. Saborearon el whisky y Watson se pasó la lengua por los labios.
—¿Cuándo va a ser eso? —preguntó.
Rebus se encogió de hombros.
—Aún no llevo treinta años en el cuerpo.
—Poco le faltará, ¿no?
—Ni idea.
Pero mentía, porque casi todas las semanas pensaba que con treinta años de servicio tendría derecho a jubilarse con la pensión máxima, el ansiado objetivo de casi todos los policías: retirarse a los cincuenta en un chalecito junto al mar.
—Le voy a explicar una historia que no suelo contar —dijo Watson—. Mi primera semana en el cuerpo, estaba yo de servicio en el turno de noche, en el mostrador de atención al público, cuando entró un chaval, no tendría ni trece años, que fue directamente a mí. «He roto a mi hermanita», dijo. —Watson miraba al vacío—. Parece que le estoy viendo decirlo... «He roto a mi hermanita». Yo no sabía qué quería decir, pero resultó que la había empujado por la escalera y la había matado. —Hizo una pausa y bebió un trago de whisky—. Eso en mi primera semana en el cuerpo. ¿Sabe lo que me dijo el sargento? «La cosa irá a mejor». —Watson forzó una sonrisa—. Nunca he estado muy seguro de que tuviese razón... —Alzó de pronto los brazos y sonrió abiertamente—. ¡Ah, por fin! ¡Aquí está! Pensaba que me daba plantón.
Dio un abrazo asfixiante a la comisaria jefa Gill Templer secundado por un beso en ambas mejillas.
—No me diga que viene a animar la velada con el espectáculo de su persona... Perdone el lenguaje sexista —añadió haciendo amago de darse un palmetazo en la frente—. ¿Va a denunciarme?
—Lo dejaré pasar por esta vez —respondió Gill Templera cambio de una copa.
—Pago yo la ronda —dijo Rebus—. ¿Qué tomas?
—Un vodka largo.
Bobby Hogan llamó a voces a Watson para que zanjara una discusión.
—El deber me llama —se excusó Watson para dirigirse a la mesa con paso tambaleante.
—¿Es su numerito? —aventuró Gill Templer.
Rebus se encogió de hombros. La especialidad de Watson era recitar de carrerilla los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y su récord era menos de un minuto; en aquella ocasión seguro que no iba a ser menos.
—Un vodka largo —dijo Rebus al camarero de la barra—. Y otros dos de estos —añadió alzando el vaso—. Uno es para Watson —aclaró al ver la mirada de Gill.
—Por supuesto —dijo ella con sonrisa de compromiso.
—¿Tienes ya fecha para tu fiesta? —preguntó Rebus.
—¿Cuál?
—La primera comisaria de la policía escocesa..., creo que merece una fiesta, ¿no?
—Me tomaré un zumo cuando me lo digan. —Vio que el camarero echaba un chorrito de angostura en su vaso—. ¿Qué tal el caso Balfour?
—¿Es mi nueva jefa quien lo pregunta? —replicó Rebus mirándola.
—John...
Era curioso cuánto podía expresar una sola palabra. Rebus no acababa de captar todos los matices, pero sí los suficientes.
«John, no insistas».
«John, sé que hay una historia entre nosotros, pero de eso hace mucho tiempo».
Gill Templer se había roto los cuernos por llegar a ocupar aquel cargo, pero sabía que, en cualquier caso, iban a fiscalizarla al máximo porque había muchos que se alegrarían de un fracaso por su parte, y entre ellos algunos que ella habría calificado de amigos.
Rebus asintió con la cabeza, pagó las bebidas y echó el resto del whisky en el nuevo vaso.
—Para que no beba más —dijo señalando con la cabeza a Watson, que ya recitaba los libros del Nuevo Testamento.
—Tú siempre sacrificándote por los demás —soltó Gill Templer.
Watson concluyó su retahíla y se oyó una ovación. Alguien contó que era un nuevo récord, pero Rebus sabía que no, era solo un cumplido protocolario como el reloj de oro de pulsera o de sobremesa. El whisky sabía a algas y a turba, y estaba convencido de que a partir de entonces, cuando bebiera Ardbeg, pensaría en aquel niño entrando en la comisaría...
Siobhan Clarke fue hacia ellos cruzando el salón.
—Enhorabuena —dijo dando la mano a Gill Templer.
—Gracias, Siobhan —contestó ella—. Quizá tú llegues algún día.
—¿Por qué no? —repuso Siobhan—. El que la sigue la consigue —añadió alzando un puño sobre la cabeza.
—¿Tomas algo, Siobhan? —preguntó Rebus.
Las dos mujeres intercambiaron una mirada.
—Es casi para lo único que sirven —dijo Siobhan haciendo un guiño; se echaron las dos a reír y Rebus se alejó.
El karaoke comenzó a las nueve. Rebus fue a los servicios y notó el sudor enfriándosele en la espalda. Se había guardado la corbata en el bolsillo y tenía la chaqueta colgada en el respaldo de una silla junto a la barra. Ya se habían marchado muchos de los asistentes, algunos para incorporarse al turno de noche, otros porque habían recibido una llamada por el móvil o por el busca, pero ahora llegaban otros que venían de cambiarse el uniforme en casa. Una agente de la sala de comunicaciones de St Leonard’s se había presentado con falda corta y era la primera vez que Rebus le veía las piernas. Un bullanguero cuarteto de veteranos destinados en comisarías de Lothian oeste, donde había trabajado Watson, irrumpió con fotos del Granjero Watson de hacía veinticinco años. Les habían añadido huellas dactilares y la cabeza de Watson estaba unida a cuerpos de tíos cachas, algunos en posturas más que exageradas.
Rebus se lavó las manos y se echó agua en la cara y en la nuca. Como de costumbre, había solo secamanos eléctrico y sacó su pañuelo para usarlo como toalla; en aquel momento entró Bobby Hogan.
—¿Tú también estás borracho? —preguntó Hogan dirigiéndose a los urinarios.
—¿Acaso me has oído cantar, Bobby?
—Tú y yo deberíamos cantar a dúo «Mi cubo tiene un agujero».
—Seguro que somos los únicos que conocemos esa canción.
Hogan contuvo la risa.
—¿Recuerdas la época en que nosotros éramos los jóvenes reformistas?
—Hace un siglo de eso —replicó Rebus como hablando consigo mismo.
Hogan pensó que había oído mal, pero Rebus lo reiteró asintiendo con la cabeza.
—Bueno, ¿quién es el próximo homenajeado? —preguntó Hogan camino de la puerta.
—Yo no —dijo Rebus.
—¿No?
—Yo no puedo jubilarme, Bobby —respondió Rebus secándose de nuevo el cuello—. Me moriría.
Hogan lanzó un bufido.
—Lo mismo me sucede a mí, pero el trabajo también me está matando.
Se miraron un instante y Hogan hizo un guiño al abrir la puerta. Volvieron al salón ruidoso y agobiante y Hogan, al ver a un viejo amigo, lo saludó con los brazos abiertos. Uno de los colegas veteranos de Watson empujó un vaso hacia Rebus.
—Bebe Ardbeg, ¿no?
Rebus asintió con la cabeza, relamió un poco lo que se le había vertido en el dorso de la mano y, al ver de nuevo a un chiquillo entrando en la comisaría, alzó el vaso y lo apuró de un trago.
Sacó las llaves del bolsillo y abrió el portal del edificio. Eran llaves nuevas, relucientes, hechas aquel mismo día. Rozó la pared con el hombro camino de la escalera y subió agarrándose bien a la barandilla. Con la segunda y tercera llave abrió la puerta del piso de Philippa Balfour.
No había nadie y la alarma no estaba conectada. Encendió las luces. La gruesa alfombra parecía enroscársele en los tobillos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para avanzar, agarrándose a la pared. Las habitaciones estaban tal como las había dejado, pero faltaba el ordenador, trasladado a la comisaría, donde Siobhan estaba segura de que el servidor de Internet de Balfour les facilitaría la contraseña de la desaparecida.
En el dormitorio ya no estaba el montón de ropa de David Costello. Se imaginó que se la habría llevado el muchacho sin permiso, porque no podía sacarse nada del piso sin autorización de los jefes. Aquellas prendas habrían debido examinarlas primero los del equipo forense para tomar muestras; aunque ya había oído rumores de que tenían que apretarse el cinturón porque en un caso como aquel los gastos podían ser astronómicos.
Fue a la cocina a servirse un gran vaso de agua y luego se sentó en el salón en el mismo sitio que había ocupado David Costello. Le chorreó agua por la barbilla. Los cuadros abstractos de las paredes producían visiones raras y se desplazaban cuando movía los ojos. Se agachó para dejar el vaso vacío en el suelo y acabó a gatas. Algún cabrón le había echado algo en el whisky; no había otra explicación. Se dio la vuelta para sentarse y cerrar los ojos un instante. Personas desaparecidas: a veces es una pérdida de tiempo, porque al final aparecen o borran la pista si no quieren que las encuentren. Desaparecidos había muchos...; en la comisaría recibían constantemente descripciones y fotos de rostros ligeramente desenfocados como si ya fueran camino de convertirse en fantasmas. Parpadeó para abrir los ojos con fuerza y miró el techo y las elaboradas molduras. En la Ciudad Nueva, los pisos eran grandes, pero él prefería su barrio, había más tiendas y menos niebla.
Al Ardbeg tenían que haberle echado algo. Seguramente no volvería a beberlo para que no le evocara el fantasma del crío. Se preguntó qué habría sido de aquel chiquillo. ¿Lo habría hecho por accidente o ex profeso? Un chiquillo que ya sería padre, abuelo quizás. ¿Seguiría soñando con la hermana a la que había matado? ¿Recordaría al joven agente uniformado, nervioso, detrás del mostrador? Pasó las manos por el suelo. Era un suelo de madera bien pulido. No habían levantado aún los tablones; advirtió un hueco entre dos tablones y metió las uñas pero no consiguió nada y tumbó sin querer el vaso, que rodó por el suelo, llenando con su ruido el cuarto. Lo siguió con la vista hasta la puerta, donde lo detuvieron unos pies.
—¿Qué demonios pasa aquí?
Rebus se puso en pie. El hombre que tenía ante sí aparentaba cuarenta y tantos años y lo miraba con las manos en los bolsillos de un abrigo de lana tres cuartos; separó las piernas bloqueando el paso.
—¿Quién es usted? —preguntó Rebus.
El hombre sacó una mano del bolsillo y se la llevó a la oreja. Tenía un móvil.
—Voy a llamar a la policía —contestó.
—Soy policía —dijo Rebus sacando la identificación—. Inspector Rebus.
El hombre examinó el carné y se lo devolvió.
—Soy John Balfour —dijo en tono más suave.
Rebus asintió con la cabeza. Se lo había imaginado.
—Lamento que... —comenzó a disculparse mientras se guardaba el carné y sentía que la rodilla izquierda le flaqueaba.
—Usted ha bebido.
—Sí, lo siento. Vengo de una fiesta de jubilación. No estaba de servicio, si se refiere a eso.
—¿Puedo preguntarle qué hace, en tal caso, en el piso de mi hija?
—Naturalmente —replicó Rebus mirando a su alrededor—. Es que quería... ver si..., es decir...
No encontró las palabras.
—Haga el favor de marcharse.
Rebus inclinó levemente la cabeza.
—Por supuesto —dijo, al tiempo que Balfour se apartaba para dejarle paso sin que lo rozara.
Rebus se detuvo en el pasillo y se volvió ligeramente para disculparse, pero el padre de Philippa Balfour estaba junto a la ventana del salón y miraba a la calle agarrado a las contraventanas con ambas manos.
Rebus bajó la escalera con cuidado, ya casi sobrio, y cerró el portal sin mirar atrás ni hacia la ventana del primer piso. No había nadie por la calle y la calzada brillante por efecto del chubasco reflejaba la luz de las farolas. Solo se oía el ruido de sus zapatos subiendo la cuesta camino de Queen Street, George Street y Princes Street hacia el puente North Bridge. Era la hora de salida de los pubs, y la gente que volvía a casa andaba buscando taxi y a los amigos rezagados. Dobló a la izquierda en Tron Kirk y bajó hacia Canongate. Junto al bordillo había un coche patrulla con dos agentes, uno despierto y el otro dormido. Dos agentes de la comisaría de Gayfield; o les había tocado la china, o aquel ingrato turno de noche era un castigo del jefe. El que estaba despierto, con un periódico doblado e inclinado hacia la escasa luz del salpicadero, no reparó mucho en Rebus pensando que era un peatón, pero cuando este dio un golpe en el techo del coche soltó sobresaltado el periódico, que fue a caer en la cabeza del dormido, quien se despertó de un respingo, dando un zarpazo defensivo.
Mientras el cristal de la ventanilla bajaba, Rebus se inclinó hacia el agente.
—Llamada urgente de medianoche, caballeros —dijo.
—Casi me cago del susto —contestó el otro recogiendo las hojas del periódico.
Era Pat Connolly, que se había pasado sus primeros años en el Departamento de Investigación Criminal batallando contra el apodo de Paddy; su compañero era Tommy Daniels, quien sí parecía satisfecho, como en todo lo demás, con el suyo, «Distante», que decía bastante de su carácter. Despertado tan bruscamente de su sueño, al ver a Rebus, a quien conocía, se limitó a poner los ojos en blanco.
—Podrías habernos traído un café —dijo Connolly.
—Podría —replicó Rebus—. O un diccionario —añadió mirando el crucigrama del periódico, apenas rellenado con algunas palabras—. ¿Una noche tranquila?
—Solo algún forastero que pregunta una dirección —contestó Connolly.
Rebus sonrió y miró a un lado y a otro. Era el centro del Edimburgo turístico. Junto a los semáforos había un hotel; en la otra acera, una tienda de géneros de punto y otra de regalos, pastillas y licoreras. Cincuenta metros más allá, un artesano de faldas escocesas, y algo más lejos, agazapada entre otras sin luces, la casa de John Knox. La Ciudad Vieja había sido una vez todo Edimburgo: una estrecha columna vertebral que discurría desde el Castillo hasta Holyrood con escarpadas callejuelas laterales a guisa de costillas. Al aumentar la población y agravarse las malas condiciones higiénicas, se construyó la Ciudad Nueva, de una elegancia georgiana, como un reto a aquella Ciudad Vieja y a quienes no podían permitirse el traslado. A Rebus le intrigaba que, mientras que Philippa Balfour había elegido vivir en la Ciudad Nueva, David Costello hubiera optado por la Vieja.
—¿Está en casa? —preguntó.
—¿Íbamos a estar aquí de plantón, si no? —respondió Connolly mirando fijamente a su compañero, que se servía sopa de tomate de un termo. Distante olió el líquido con recelo y dio un trago—. Mire, quizás usted nos venga como anillo al dedo.
—¿Ah, sí?
—Sí, para zanjar una discusión sobre Deacon Blue. Wages Day, ¿es el primer disco o el segundo?
—Sí, ha sido una noche tranquila —dijo Rebus sonriendo—. El segundo —añadió tras pensarlo un instante.
—Me debes cincuenta libras —le recordó Connolly a Distante.
—¿Os importa que haga una pregunta? —dijo Rebus agachándose y sintiendo crujir las rodillas.
—Adelante —concedió Connolly.
—¿Qué hacéis si necesitáis mear?
Connolly sonrió.
—Si Distante está dormido, lo hago en su termo.
A Distante le salió el buche de sopa por la nariz. Rebus se puso en pie y sintió que la sangre le bombeaba las sienes; aviso a navegantes: resaca de fuerza diez a la vista.
—¿Va a entrar? —preguntó Connolly.
Rebus volvió a mirar hacia el piso.
—Me lo estoy pensando.
—Es que tenemos que tomar nota.
—Lo sé —dijo Rebus asintiendo con la cabeza.
—¿Viene de la fiesta de despedida de Watson?
—¿Por qué lo dices? —preguntó Rebus volviéndose hacia el coche.
—Bueno, porque ha bebido, ¿no? Quizá no sea el momento más indicado de ir a ese piso..., señor.
—Seguramente tienes razón..., Paddy —replicó Rebus camino del portal.
—¿Recuerdas lo que me preguntaste?
Rebus aceptó el café que le ofreció David Costello. Sacó dos paracetamoles del blíster y se los tomó con un trago. Era medianoche, pero Costello no dormía. Llevaba una camiseta negra, vaqueros negros y estaba en calcetines. Debía de haber hecho una escapada ilegal porque tenía en el suelo una bolsa con media botella de Bell’s, de la que solo faltaba un par de tragos. Bebedor no era, dedujo Rebus. No respondía al comportamiento de un bebedor ante una crisis; había recurrido al whisky, pero había tenido que comprarlo y no había liquidado la botella entera.
Era un cuarto de estar pequeño y al piso se accedía por una empinada escalera de caracol con escalones de piedra desgastados. Las ventanas eran minúsculas por tratarse de un edificio centenario de la época en que la calefacción era un lujo; cuanto más pequeñas fueran las ventanas, menos calor se perdía.
Separaban la cocina del cuarto de estar un peldaño y un tabique divisorio con una puerta de doble anchura. Como indicios de que a Costello le gustaba cocinar se veían cazuelas y sartenes colgadas de ganchos de carnicería. En la zona de estar no faltaban libros y discos compactos. Rebus echó una mirada a los discos: John Martyn, Nick Drake, Joni Mitchell. Tranquila pero cerebral. Los libros debían de ser textos de los estudios de literatura inglesa que seguía el joven.
Costello se sentó en un futón rojo y Rebus optó por una silla de respaldo recto. Eran muebles que tenían el aspecto de esos que colocan de reclamo fuera de las tiendas en Causewayside, cuya categoría de «antigüedades» incluye pupitres de los años sesenta y archivadores metálicos verdes, procedentes de remodelaciones de oficinas.
Costello se pasó la mano por el pelo y no dijo nada.
—Me preguntaste si pensaba que habías sido tú —añadió Rebus contestando a su propia pregunta.
—Había sido, ¿qué?
—El asesino de Flip. Me parece que dijiste: «Cree que la he matado yo, ¿verdad?».
Costello asintió con la cabeza.
—Es que es lógico, ¿no? Nos peleamos y es normal que me considere sospechoso.
—David, de momento eres el único sospechoso.
—¿De verdad cree que le ha sucedido algo?
—¿Qué crees tú?
—No hago más que estrujarme el cerebro desde el primer momento.
Permanecieron en silencio un rato.
—¿A qué ha venido aquí? —preguntó Costello de improviso.
—Ya te he dicho que iba camino de casa. ¿Te gusta la Ciudad Vieja?
—Sí.
—Es algo distinta de la Nueva. ¿No pensaste en trasladarte cerca de donde vive Flip?
—¿Qué insinúa?
Rebus se encogió de hombros.
—Quizá vuestras preferencias sobre Edimburgo arrojen cierta luz sobre vosotros dos.
—Ustedes, los escoceses, son a veces muy reduccionistas —dijo Costello con una risa seca.
—¿En qué sentido?
—Ciudad Vieja frente a Ciudad Nueva, católicos contra protestantes, costa este y costa oeste... Las cosas suelen ser algo más complicadas.
—Yo me refería a que los contrarios se atraen.
Se hizo otro silencio y Rebus examinó el cuarto.
—¿No revolvieron mucho?
—¿Quiénes?
—Los que hicieron el registro.
—Podría haber sido peor.
Rebus dio un sorbo al café fingiendo que lo degustaba.
—Aquí no habrías dejado el cadáver, ¿verdad? Quiero decir que solo los pervertidos hacen una cosa así. —Costello lo miró—. Perdona, me refería a que...; hablaba en teoría. No afirmo nada. Pero los de la científica no buscarían un cadáver. Ellos se ocupan de detalles que a nosotros nos pasan desapercibidos. Rastros de sangre, fibras, un cabello —añadió Rebus moviendo la cabeza despacio—. Los jurados creen todo eso. El criterio policial clásico ya no cuenta —dijo dejando la taza y metiendo la mano en el bolsillo para coger el tabaco—. ¿Te importa que...?
Costello se mostró indeciso.
—La verdad es que yo también me fumaría uno, si me lo ofrece.
—Por favor —dijo Rebus cogiendo un pitillo, encendiéndolo y tirando a continuación la cajetilla y el encendedor al joven—. Líate un porro si quieres —añadió—. Si es que fumas.
—No fumo.
—Veo que ahora la vida estudiantil es muy distinta.
Costello expulsó el humo mirando el cigarrillo como si fuera un objeto extraño.
—Supongo que sí —dijo.
Rebus sonrió. Eran dos adultos que charlaban afablemente fumando un cigarrillo. Cosas de la madrugada, la hora de la verdad, cuando los demás duermen y nadie escucha a escondidas. Se levantó y se acercó a la estantería de libros.
—¿Cómo os conocisteis? —preguntó cogiendo un libro y hojeándolo.
—En una cena. Conectamos de inmediato. A la mañana siguiente, después de desayunar dimos un paseo por el cementerio de Warriston y supe que la quería... Quiero decir que no era una simple aventura de una noche.
—¿Te gusta el cine? —preguntó Rebus al advertir que había una hilera de libros sobre el tema.
—Me gustaría escribir un guion algún día —respondió Costello mirándolo.
—Estupendo —concedió Rebus, que había abierto otro libro con una serie de poemas sobre Alfred Hitchcock—. ¿No fuiste al hotel? —añadió tras una pausa.
—No.
—Pero ¿has visto a tus padres?
—Sí.
Costello dio otra profunda calada al cigarrillo. Vio que no había cenicero y buscó con la vista algo adecuado: dos palmatorias. Una para Rebus y otra para él. Al dar la espalda a los libros, el pie de Rebus rozó algo: era un soldado de metal de apenas dos centímetros. Se agachó a recogerlo. Le faltaba el mosquete y tenía la cabeza torcida. Él no lo había roto, desde luego. Lo dejó con cuidado en un estante y se sentó.
—Entonces ¿anularon la otra habitación? —preguntó.
—Mis padres duermen en habitaciones separadas, inspector —respondió Costello levantando la vista del punto de la palmatoria en que había apagado la colilla—. No es ningún delito, ¿verdad?
—No soy quién para juzgar. Hace tantos años que mi mujer me dejó que ni lo recuerdo.
—Me apostaría algo a que lo recuerda bien.
—Culpable. —Rebus sonrió de nuevo.
Costello apoyó la cabeza en el respaldo del futón y bostezó.
—Tengo que irme —dijo Rebus.
—Termínese el café, al menos.
Rebus lo había acabado, pero asintió con la cabeza, decidido a no marcharse hasta que lo echaran.
—A lo mejor aparece. La gente hace a veces cosas extrañas, ¿no es cierto? O le da por echarse al monte.
—Flip no era de las que se echan al monte.
—Pero a lo mejor tenía pensado marcharse a algún sitio.
Costello negó con la cabeza.
—Sabía que la esperaban en el bar. No lo iba a olvidar.
—¿No? Imagínate que se encontró con alguien... y tuvo una reacción impulsiva, como en el anuncio.
—¿Con otro hombre?
—Es posible, ¿no crees?
Una sombra cruzó los ojos de Costello.
—No lo sé. Precisamente fue una de las cosas que pensé...: si habría conocido a alguien.
—¿Y la descartaste?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque algo así me lo habría dicho. Es la manera de ser de Flip. Si se compra un vestido de mil libras o sus padres le regalan un vuelo en el Concorde, no puede callárselo.
—¿Le gusta ser el centro de atención?
—¿No nos sucede a todos de vez en cuando?
—No habrá hecho alguna tontería por el simple hecho de que la busquemos, ¿verdad?
—¿Fingir que ha desaparecido? —Costello negó con la cabeza y volvió a bostezar—. Creo que voy a acostarme.
—¿A qué hora es la conferencia de prensa?
—A primera hora de la tarde. Seguramente para que puedan incluirla en el informativo de la tele.
Rebus asintió con la cabeza.
—Tú no te pongas nervioso. Actúa tal como eres.
Costello apagó la colilla.
—¿De qué otra manera voy a actuar? —replicó haciendo ademán de devolver a Rebus el paquete y el encendedor.
—Quédatelos. A lo mejor te entran ganas de fumar.
Se levantó y sintió el pálpito de la sangre en el cráneo, a pesar del paracetamol. «Es la manera de ser de Flip». Lo había dicho en presente; ¿era un comentario casual o calculado? Costello se puso en pie con una sonrisa algo forzada.
—Al final no ha contestado a mi pregunta.
—Le doy un margen de confianza, señor Costello.
—¿Ahora sí? —replicó Costello metiendo las manos en los bolsillos—. ¿Irá a la conferencia de prensa?
—Puede ser.
—¿Y estará atento a cualquier lapsus, como sus colegas de la científica? —añadió el joven entornando los ojos—. Puede que sea el único sospechoso, pero no soy idiota.
—Entonces apreciarás que estemos del mismo lado de la mesa..., a menos que pienses lo contrario.
—¿Por qué ha venido aquí? No está de servicio, ¿verdad?
Rebus dio un paso hacia él.
—¿Sabes lo que se creía en otros tiempos, señor Costello? Antes se pensaba que las víctimas de un crimen retenían en los ojos la imagen del asesino... por ser lo último que habían visto, y algunos asesinos les arrancaban los ojos después de matarlas.
—Pero en la actualidad no somos tan ingenuos, inspector, ¿no es cierto? No se puede conocer a nadie ni descubrir su yo íntimo a simple vista —replicó Costello acercándose y abriendo más los ojos—. Mire bien por última vez porque la exposición va a cerrar.
Rebus le sostuvo la mirada con firmeza hasta que Costello parpadeó y rompió el hechizo; después se dio media vuelta y le pidió que se marchase. Cuando ya iba camino de la puerta, el joven lo llamó; estaba limpiando el paquete de cigarrillos con un pañuelo, hizo lo propio con el encendedor y le tiró ambos objetos a los pies.
—Creo que usted los necesitará más que yo.
Rebus se agachó a recogerlos.
—¿Por qué los has limpiado con el pañuelo?
—Hay que ir con cuidado —respondió el joven—. Pueden aparecer pruebas en cualquier sitio.
Rebus se irguió, pero no dijo nada. Cuando salía, Costello le dio las buenas noches y, solo cuando ya había descendido unos escalones, le devolvió la cortesía. Iba pensando en cómo el chico había limpiado la cajetilla y el encendedor. En todos los años que llevaba en el cuerpo nunca había visto hacer aquello a un sospechoso. Era prueba de que Costello esperaba verse acosado.
O quizá lo había hecho para que él lo creyera. En cualquier caso, el detalle le había mostrado la faceta fría y calculadora del joven, su capacidad de previsión...
2
Era uno de esos días fríos crepusculares, perfectamente posible en al menos tres estaciones escocesas, con un cielo como de pizarra y un viento que el padre de Rebus habría calificado de «cortante». Su padre le contó una historia una vez —en realidad muchas veces— sobre un crudo día de invierno en que entró en una tienda de comestibles en Lochgelly y se encontró con el tendero pegado a la estufa eléctrica. Él, señalando la vitrina refrigerada, le había preguntado: «¿Es esto su jamón de Ayrshire?», y el hombre contestó: «No, son mis manos, que las he puesto a calentar». Su padre le juró que era verídico y Rebus, que por entonces tendría siete u ocho años, se lo creyó; pero en esos momentos le parecía un chiste manido, algo que el viejo debía de haber oído y de lo que se había apropiado.
—Es raro verle sonreír —dijo su barista mientras le preparaba un doble con latte.
Esas fueron sus palabras: «barista», latte, la primera vez que le explicó en qué consistía su trabajo. Atendía un chiringuito instalado en una antigua caseta de policía en una esquina de los Meadows, al que Rebus acudía casi todas las mañanas camino de la comisaría. «Café con leche», decía él, y ella le corregía: latte. Él añadía: «doble», aunque ella se lo sabía de memoria; a Rebus le gustaba el sonido de la palabra.
—Sonreír no es delito, ¿no? —dijo mientras revolvía la espuma con la cucharilla.
—Usted lo sabrá mejor que yo.
—Y su jefe mejor que nadie —replicó Rebus pagando; echó la calderilla del cambio en el bote de margarina de las propinas y se encaminó a St Leonard’s. Seguramente la mujer no supiera que era policía... «Usted lo sabrá mejor que yo». Lo había dicho sin intención, por seguir la broma, mientras que la observación de él sobre el jefe, dueño de una cadena de quioscos, había sido intencionada, por tratarse de un antiguo abogado. Ella, sin embargo, no pareció darse cuenta.
Al llegar a St Leonard’s se quedó un rato en el coche para disfrutar del último cigarrillo con el café. Había dos furgones en la puerta trasera de la comisaría en espera de conducir a alguien ante el juez. Él había comparecido días atrás en un juicio como testigo de cargo y aún no sabía cuál había sido el veredicto. Se abrió la puerta y en lugar de ver a los agentes de su custodia, quien apareció fue Siobhan Clarke. Ella, al ver su coche, sonrió, negó con la cabeza por lo previsible de la escena y se acercó. Rebus bajó el cristal de la ventanilla.
—Los condenados hacen un buen desayuno —saludó ella.
—Buenos días a ti también, Siobhan.
—Te esperan en el despacho supremo.
—Y el jefe envía al sabueso más capaz.
Siobhan no dijo nada y sonrió para sus adentros mientras Rebus bajaba del coche. Cruzaban el aparcamiento cuando oyó que ella decía:
—Ya no es «el» jefe.
Rebus se detuvo.
—Lo había olvidado —dijo.
—Por cierto, ¿qué tal la resaca? ¿Se te ha olvidado alguna cosa más?
Al abrirle ella la puerta para cederle el paso, Rebus tuvo la fugaz imagen de un guardabosques abriendo una trampa.
Ya no estaban las fotos de Watson ni la máquina de café, pero quedaban algunas tarjetas de felicitación encima del archivador. Salvo esos detalles, el despacho era el mismo y no faltaba ni el montón de papeles en la bandeja de entrada ni el cactus solitario en el alféizar de la ventana. Gill Templer parecía a disgusto en aquel sillón; el corpachón de Watson lo había moldeado de una manera que hacía imposible que ella pudiera ajustar en él su esbelta figura.
—Siéntate, John. —Apenas lo había hecho, cuando añadió—: Y cuéntame qué sucedió anoche.
Apoyaba los codos en la mesa, con las manos juntas enfrentadas por la punta de los dedos, gesto muy habitual en Watson cuando trataba de ocultar la irritación o la impaciencia. Se le había contagiado de él, o era un aditivo a su nuevo cargo.
—¿Anoche?
—En el piso de Philippa Balfour, donde te encontró su padre. Por lo visto habías bebido —añadió alzando la vista.
—¿No bebimos todos?
—Algunos más que otros —replicó ella mirando una hoja de papel—. El señor Balfour pregunta qué es lo que hacías y, francamente, también a mí me pica la curiosidad.
—Iba camino de casa...
—¿Desde Leith Walk hasta Marchmont cruzas por la Ciudad Nueva?
Rebus advirtió que seguía con el vaso de café en la mano. Lo dejó en el suelo despacio.
—A veces lo hago —respondió—. Cuando no hay nadie, me gusta volver al lugar de los hechos.
—¿Por qué?
—Por si encuentro algo que no hemos advertido —contestó él.
Templer reflexionó un instante.
—No creo que eso sea todo.
Rebus se encogió de hombros sin decir nada mientras ella miraba de nuevo la hoja.
—A continuación decidiste hacer una visita al novio de la señorita Balfour. ¿Tú lo ves normal?
—Eso sí que fue camino de casa. Me paré a hablar con Connolly y Daniels y, al ver luz en el apartamento del señor Costello, subí a asegurarme de que todo iba bien.
—El esforzado poli —dijo ella haciendo una pausa—. ¿Será por eso por lo que el señor Costello ha creído conveniente mencionar tu visita a su abogado?
—No sé por qué motivo —replicó Rebus rebulléndose ligeramente en la silla y cogiendo el café para disimular su nerviosismo.
—El abogado está hablando de acoso y a lo mejor tenemos que suspender la vigilancia —añadió ella mirándolo fijamente.
—Escucha, Gill, hace mucho tiempo que nos conocemos —dijo Rebus—. No es ningún secreto mi manera de trabajar. Estoy seguro de que Watson habrá dejado constancia por escrito.
—Hablas del pasado, John.
—¿Qué quieres decir?
—¿Cuánto bebiste anoche?
—Más de lo debido, pero no fue culpa mía —replicó él, advirtiendo que ella enarcaba una ceja—. Estoy seguro de que alguien me echó algo en la bebida.
—Quiero que vayas al médico.
—Por Dios bendito...
—Por la bebida, por tu régimen de comidas, por tu salud en general... Quiero que hagas un tratamiento y lo que crea necesario el doctor. Y que lo cumplas.
—¿Alfalfa y zumo de zanahoria?
—Ve al médico, John.
No era una simple sugerencia. Rebus lanzó un resoplido y apuró el café.
—Es leche semidesnatada —dijo alzando el vaso.
Gill Templer estuvo a punto de sonreír.
—Es un comienzo —señaló.
—Escucha, Gill... —Rebus se levantó y tiró el vaso en la papelera impoluta—. La bebida no es problema. No interfiere en mi trabajo.
—Anoche sí.
Él negó con la cabeza, pero ella había endurecido su expresión. Finalmente lanzó un profundo suspiro y dijo:
—Antes de marcharte anoche..., ¿te acuerdas de ese momento?
—Claro —respondió Rebus, de pie ante la mesa con los brazos caídos.
—¿Recuerdas lo que me dijiste? —La cara de él le dio a entender que su mente estaba en blanco—. Me pediste que me fuera contigo a casa.
—Perdona —dijo él, esforzándose por hacer memoria, cuando la verdad era que no recordaba el momento en que había salido del club.
—Márchate, John. Yo me encargo de concertar la cita con el médico.
Rebus dio media vuelta, abrió la puerta y ya salía cuando ella lo llamó.
—Era mentira —dijo Templer sonriente—. No me pediste nada. ¿No vas a desearme suerte en mi nuevo cargo?
Rebus intentó en vano esbozar una sonrisa despectiva. Gill Templer sostuvo la suya hasta que él salió dando un portazo. Watson la había aleccionado perfectamente sobre John aunque no le dijo nada que Gill no supiese: «Le gusta demasiado la bebida, si acaso, pero es buen policía, Gill. Es solo que cree que puede prescindir de todos nosotros...». Tal vez era cierto, pero quizás estuviera también llegando el momento en que Rebus empezase a comprobar que eran los demás quienes podían prescindir de él.
Era fácil saber quién había estado en la fiesta de despedida; lo más seguro es que en las farmacias cercanas se hubieran vendido bastantes aspirinas, vitamina C y remedios contra la resaca. La deshidratación era generalizada, pues Rebus no había visto nunca tantas botellas de agua mineral, limonada y Coca-Cola. Los sobrios, que no habían ido a la fiesta o no habían bebido más que refrescos, sonreían satisfechos, silbando con prepotencia y haciendo el máximo ruido posible con cajones y armarios. El centro de investigaciones para el caso de Philippa Balfour estaba en la comisaría de Gayfield Square, la más próxima a su piso pero, como había tantos agentes asignados al caso, el espacio escaseaba y habían reservado un rincón en el Departamento de Investigación Criminal de St Leonard’s. Allí estaba Siobhan ocupada ante la pantalla y con un disco duro extra en el suelo; Rebus advirtió que, además de manipular el ordenador de Balfour, sostenía un teléfono entre el hombro y la mejilla sin dejar de teclear.
—Tampoco ha habido suerte —la oyó decir.
Rebus compartía su mesa con otros tres policías y se notaba. Tiró al suelo los restos de un paquete de patatas fritas y echó dos latas vacías de Fanta en la papelera más cercana. Sonó el teléfono y lo cogió, pero era un periodista tratando de puentear.
—Hable con el enlace de prensa —le contestó Rebus.
—No me fastidie.
Rebus se quedó pensativo, pues era el cargo anterior de Gill Templer. Miró a Siobhan.
—¿Quién se encarga ahora de las relaciones con la prensa? —preguntó.
—La sargento Ellen Wylie —dijo el periodista.
Rebus le dio las gracias y colgó. El cargo habría sido una buena promoción para Siobhan, sobre todo en un caso importante como aquel. Ellen Wylie era una buena policía de Torphichen, y seguro que a Gill Templer, como especialista en relaciones con la prensa, le habrían pedido consejo para el nombramiento; era posible incluso que ella misma hubiese adoptado la decisión optando por Ellen Wylie. Rebus se preguntó qué motivos habría tenido.
Se levantó y examinó todo el papeleo que habían pegado a la pared detrás de la mesa. Listas de turnos de tareas, faxes, listas de números de contacto y direcciones. Había dos fotos de la desaparecida, una de ellas había sido cedida a la prensa, que la publicó y difundió en una decena de artículos sobre el caso. Si no aparecía pronto sana y salva, no iba a quedar sitio en la pared y tendrían que eliminar los artículos de periódico, repetitivos, inexactos y sensacionalistas. A Rebus le llamó la atención la expresión «el desdichado novio». Miró el reloj y vio que faltaban cinco horas para la rueda de prensa.
Como Gill Templer había ascendido, en St Leonard’s se habían quedado con un inspector de menos; Bill Pryde aspiraba al cargo y pretendía imponer su autoridad en el caso Balfour. Rebus, que acababa de llegar a la sala donde se centralizaba el caso en Gayfield Square, se quedó maravillado al verlo. Pryde estaba elegante como nunca, con un traje que parecía recién estrenado, la camisa bien planchada y una corbata cara. Sus zapatos negros parecían un espejo y, si Rebus no se equivocaba, incluso había ido a la peluquería para arreglarse el poco pelo que le quedaba. Lo habían puesto al mando del personal para que designara los equipos encargados de hacer la rutina diaria de los interrogatorios y las visitas puerta a puerta. Estaban pasando por casa de todos los vecinos, a veces por segunda y tercera vez, y hablando con los amigos, estudiantes y profesores de la universidad; se verificaban los vuelos y el pasaje de transbordadores y habían enviado por fax la foto a ferrocarriles, empresas de autobuses y fuerzas de policía fuera de la jurisdicción de Lothian y Borders. Había que asignar a alguien la tarea de recopilar información sobre los últimos cadáveres aparecidos en Escocia, mientras otro equipo se centraba en los ingresos en hospitales. Quedaban, además, los taxis y las empresas de alquiler de coches. Todo requería tiempo y esfuerzos, fundamentalmente en cuanto a la faceta pública de la investigación, pero por otro lado habría que interrogar más específicamente al círculo más íntimo de familiares y amigos de la desaparecida. Rebus no pensaba que las indagaciones sobre posibles antecedentes dieran resultado alguno de momento.
Pryde terminó de dar instrucciones al grupo de policías y al dispersarse estos vio a Rebus, le dirigió un guiño y se le acercó frotándose la frente.
—Ten cuidado —advirtió Rebus—, ya sabes que el poder siempre corrompe.
—Perdona, pero es que estoy disfrutando —dijo Pryde bajando la voz.
—Eso es porque eres competente, Bill. En jefatura han tardado veinte años en reconocerlo.
—Corre el rumor de que tú rehusaste el cargo hace tiempo —dijo Pryde asintiendo con la cabeza.
Rebus resopló.
—Rumores, Bill. Igual que el disco de Fleetwood Mac. Mejor no escucharlos.
La gente que iba y venía por la sala cumpliendo las diversas tareas parecía ser parte de una coreografía. Unos se ponían el abrigo, cogían llaves y blocs de notas y otros se remangaban la camisa y se acomodaban ante ordenadores y teléfonos. Por una especie de milagro presupuestario, habían llevado unas sillas nuevas azul pálido, giratorias y con ruedas, y los que se habían adueñado de ellas las defendían haciéndolas rodar por la sala en vez de levantarse.
—Ya no se vigila al novio —dijo Pryde—. Órdenes de la nueva jefa.
—Lo sé.
—Por presión de la familia —añadió Pryde.
—Eso no afectará al presupuesto —puntualizó Rebus enderezando la espalda—. ¿Hay trabajo hoy para mí, Bill?
Pryde pasó hojas de su carpeta portapapeles.
—Hay treinta y siete llamadas del público —contestó.
—A mí no me mires —replicó Rebus alzando las manos—. Los chiflados y bandidos son para principiantes.
Pryde sonrió.
—Ya las he asignado —dijo señalando con la cabeza a dos agentes recién ascendidos de su condición de uniformados que atendían el teléfono, abrumados por la tarea.
Las llamadas inútiles constituían el trabajo más ingrato y en todos los casos de relevancia pública había que contar con una serie de confesiones y de pistas falsas. Había individuos que gozaban llamando la atención aun a costa de pasar por sospechosos. Rebus conocía a unos cuantos en Edimburgo.
—¿Ha llamado Craw Shand? —preguntó al azar.
—Tres veces declarándose culpable —respondió Pryde dando unos golpecitos en la lista.
—Dile que comparezca —ordenó Rebus—. Es la única manera de quitárnoslo de encima.
Pryde se llevó la mano libre al nudo de la corbata como si comprobara que todo estaba correcto.
—¿Conocidos? —sugirió.
—Rebus asintió.
—Conocidos —contestó.