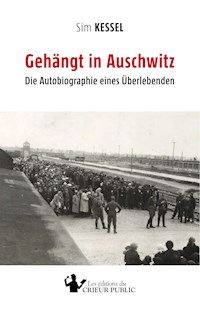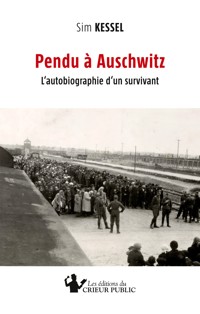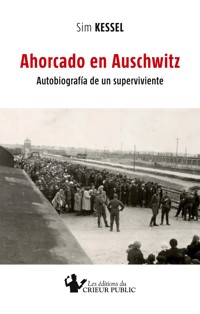
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les Éditions du Crieur Public
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En los oscuros remolinos de la Historia, algunos relatos emergen como destellos en medio de la penumbra. Este no es solo un testimonio del sufrimiento, sino una oda al valor y a la infinita resiliencia, así como al poder inquebrantable de la esperanza. Más allá del horror, esta autobiografía celebra la extraordinaria capacidad del espíritu humano para sobreponerse, incluso frente a lo indescriptible. En un mundo donde el olvido amenaza con borrar las lecciones del pasado, este libro se alza como un monumento vivo que nos recuerda la importancia vital de recordar, comprender y, sobre todo, de no perder jamás la esperanza. Sim Kessel sobrevivió a los abismos del terror en Auschwitz, renaciendo como un fénix de las cenizas de la inhumanidad. En cada página, resuenan también las voces silenciadas de aquellos que no sobrevivieron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Capítulo I. El arresto
Capítulo II. Tiempo de tortura
Capítulo III. Drancy
Capítulo IV. Al final de la noche
Capítulo V.
Nacht und nebel
Capítulo VI.
Arbeit macht frei
Capítulo VII. Minero en Jaworzno
Capítulo VIII. Auschwitz
Capítulo IX.
Politische abteilung
Capítulo X. Huida
Capítulo XI. Bajo la horca
Capítulo XII. Convicto clandestino
Capítulo XIII. Éxodo
Capítulo XIV. Mauthausen
Capítulo XV. Gusen II
Capítulo XVI. Liberación
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 1944 me ahorcaron en Auschwitz.
La combinación de circunstancias que me salvaron la vida fue extraordinaria, quizá incluso única. Aunque en ocasiones la cuerda se rompía o se deshacía, el indulto para los condenados nunca llegaba a durar más que unas pocas horas.
Las S.S. no perdonaban.
Cualquiera que llevara el traje de rayas de los condenados de Auschwitz era condenado a muerte. Cada superviviente era un milagro.
En todo caso, se podría decir que aquellos que llegaron al final, atravesaron el calvario con mayor facilidad, siempre y cuando su estancia no superara su capacidad de resistencia. Tuvieron la suerte de que esto ocurriera en los últimos meses de la guerra. Sin embargo, personas como yo, que han pasado un total de veintitrés meses en prisión, sin contar los períodos anteriores, son extremadamente pocas.
La estancia promedio en Auschwitz o en los campos anexos no solía superar los tres meses. Auschwitz no fue el único instrumento de genocidio; otros campos también contribuyeron. Sin embargo, ninguno operaba con la misma intensidad.
Superar ese período promedio de tres meses, tiempo suficiente para agotar por completo las fuerzas de un hombre, convertía la supervivencia en una mera cuestión de azar. Fue una cadena de golpes de suerte lo que me permitió seguir con vida, cada uno de ellos brindándome un respiro de unos días o unas semanas.
He sido salvado cientos de veces de esta manera, ya sea escapando por poco de un golpe mortal o recibiendo una ayuda inesperada. Estábamos borrados del mundo, sin poder contar con ninguna de las seguridades que ofrece la ley o las instituciones creadas por los hombres.
Por eso nadie debe enorgullecerse de haber sobrevivido a Auschwitz. En ese infierno, la supervivencia no fue para los mejores. Ni la inteligencia, ni el coraje, ni el conocimiento, ni la vitalidad o el deseo de vivir podían hacer la diferencia. Apenas se puede decir que algunos, más astutos o menos escrupulosos, lograban a veces sacar provecho de la situación. La miseria compartida igualaba a todos, borraba los valores y quebraba las voluntades. Incluso para aquellos que conseguían «refugios seguros», casi siempre por azar y siempre temporales, su destino seguía dependiendo del mal humor de un soldado o de la locura asesina de un Kapo.
No escribí el relato de mi experiencia en el campo de concentración para obtener algún beneficio. Si tuviera la ambición de destacar, preferiría evocar –y con más orgullo– los dos años que pasé en la resistencia parisina antes de mi arresto. Sin embargo, son esos dos años los que mi memoria recuerda con mayor satisfacción, y son suficientes para justificar la vida de un hombre.
Los campos de concentración estaban regidos por una normativa común, y lo que ocurría en uno se repetía en todos los demás. Solo variaba la escala de la destrucción.
Sin embargo, considero importante dar testimonio. Veinticinco años después de la liberación de los prisioneros de Auschwitz, el juicio a sus verdugos aún no ha concluido. Recientemente, se ha visto a jueces absolver a algunos y condenar a otros con indulgencia. La investigación sobre cada uno de ellos ha llevado años.
Las pruebas de sus crímenes se habían recopilado metódicamente. Todos los sobrevivientes de Auschwitz saben que, para las SS que los vigilaban, no puede haber excepciones en la culpabilidad ni grados de infamia, incluso si se aceptara sin reservas la excusa, constantemente invocada, de obedecer órdenes.
Creo que es importante decir esto, así como recordar a los mártires. Este recuerdo está en peligro de desvanecerse. Veinticinco años después, me encuentro con jóvenes que nunca han oído hablar de los campos de concentración. También descubro que muchos no creen en su existencia. Se afirma con facilidad que los hechos han sido exagerados, que es común entre los prisioneros magnificar sus sufrimientos, y que las S.S. no hicieron más que aplicar las leyes de la guerra, sugiriendo que lo que ocurrió en Alemania se ha visto en todas partes y en todas las épocas.
Estas afirmaciones, que otros deportados han escuchado como yo o leído en ciertas publicaciones, son suficientes para provocar su indignación. Sin embargo, esos sobrevivientes, que podrían protestar, raras veces lo hacen. En lugar de exhibir las marcas de sus heridas, su principal preocupación es simplemente evitar seguir sufriendo.
Sin embargo, los ignorantes y los escépticos no son los más indignantes. Lo son aquellos que predican el silencio voluntario, quienes protestan y se quejan de que se altere su tranquilidad, de que se les haga respirar el olor de la muerte. Son los que afirman gravemente que no conviene remover un pasado deplorable, pero ya enterrado, y que demuestran que esta exhumación es tanto funesta como inapropiada. Funesta, porque la humanidad no gana nada al avivar rencores y odios. Inapropiada, porque los alemanes han mostrado su arrepentimiento y se han comprometido con el camino de la reconciliación.
Nunca he confundido a Alemania con el nazismo, ni he insinuado que el pueblo alemán sea criminal por naturaleza. Al condenar el racismo, no podría sostener que los alemanes son una raza aparte. Al rechazar el principio bárbaro de la responsabilidad colectiva, me prohíbo atribuir a todos el crimen de unos pocos. He conocido alemanes buenos y humanos, así como franceses que eran asesinos. No existen razas o naciones específicamente perversas. Solo hay hombres que convierten la barbarie en un ideal y la violencia en una virtud. Que estos hombres hayan dominado Alemania en lugar de otro país es simplemente una de las casualidades de la Historia. En otros lugares también se dan intentos similares, y nada asegura o garantiza que no se repetirán.
Para cualquier persona informada y de buena fe, es evidente que el principio de la discriminación racial es científicamente absurdo; que la creencia en una jerarquía de las razas es insostenible; y que la destrucción sistemática de millones de personas consideradas inferiores, como judíos, rusos, polacos o gitanos, es un crimen monstruoso. Sin embargo, este crimen pudo llevarse a cabo en el siglo XX. Esta filosofía insensata logró atraer incluso a algunos hombres de ciencia. Este plan de exterminio metódico fue ideado y llevado a cabo por individuos que se consideraban civilizados. No hay pruebas de que esta ideología haya desaparecido, ni siquiera de que esté en proceso de hacerlo. Por el contrario, el hitlerismo ha dejado una huella en el mundo y sigue influyendo en las conciencias que contaminó. Para erradicar este veneno, se necesitarán tanto tiempo como esfuerzos.
Los años pasaron sin que encontrara el momento ni la fuerza para reunir mis recuerdos. Primero, tuve que readaptarme a la vida. Tres años de tortura diaria no solo dejan secuelas físicas, sino que también requieren tiempo para que regrese la paz mental, se aclare el juicio y se recupere la voluntad. Durante mucho tiempo, hice lo mismo que todos los sobrevivientes: luché contra la obsesión del recuerdo. Sé por experiencia que esta obsesión es insoportable. Impide el descanso y llena las noches de pesadillas. Cuando dos antiguos deportados se encuentran, suelen evitar, por acuerdo tácito, revivir el pasado.
Otra dificultad que me detuvo durante mucho tiempo es que, para un relato como este, solo se puede confiar en la memoria. Ningún deportado de Auschwitz pudo tomar y conservar notas. Escribir estaba prohibido. Y aunque hubiera sido posible, no había ni el tiempo ni el ánimo para hacerlo. He reconstruido, fechado y objetivado eventos que viví, pero que en su momento no tuve el lujo de poder reflexionar.
No se me podrá reprochar falta de veracidad o de sinceridad. Sin embargo, me hubiera gustado ser más preciso en muchos aspectos. He sido lo más exacto posible. Consulté a otros deportados y busqué laboriosamente a estos sobrevivientes, dispersos en París y otros lugares, para que confirmaran una fecha o un hecho. ¡Con el tiempo, uno duda tanto de sí mismo, y los eventos en sí resultan tan increíbles!
Es necesario entender este escrúpulo. Como deportado, no era un testigo consciente, atento a observar, recopilar y recordar todo. Era un animal acorralado, luchando por salvar su vida. Esa defensa constante contra los golpes, el hambre, el frío, la enfermedad y la inmundicia no me dejaba tiempo para observar o reflexionar. Todo lo registraba pasivamente, sin intentar dar un sentido a lo que me sucedía día tras día. Bastaba con tener la mínima energía para resistir y mantener la esperanza. Aquellos que no tuvieron esa fuerza y cayeron en la apatía murieron, simplemente porque se negaron a vivir, antes incluso de alcanzar el deterioro físico que los conducía a la cámara de gas.
Muchos de esos muertos fueron mis amigos. Algunos se apagaron en mis brazos. A su memoria dedico estas páginas.
CAPÍTULO I
EL ARRESTO
Fui arrestado el 14 de julio de 1942 en Dijon, cuando tenía, con unos días de diferencia, veintitrés años. Ese fue mi primer contacto con la Gestapo.
Podría haber sido capturado en una redada o simplemente detenido en mi casa. En realidad, pertenecía a una red parisina y, al regresar de una misión de abastecimiento de armas, fui detenido por la policía.
Entré en la Resistencia el 20 de diciembre de 1940. El encuentro fortuito con un amigo de la infancia en una calle de París, donde vagaba sin rumbo, selló mi destino. Desmovilizado desde hacía unos días, no sabía qué hacer. Mi experiencia en la guerra se limitaba a la larga inmovilidad de la guardia en las fronteras, seguida por la desbandada. Como cientos de miles de otros soldados, prácticamente no tuve la oportunidad de luchar, y eso me afectaba profundamente. Con el ardor y la inconsciencia de la juventud, quería continuar la lucha, sin comprender el peligro de lo que emprendía. Sabía que los hombres de mi raza eran especialmente perseguidos; los ocupantes no lo ocultaban. Pero en ningún momento busqué huir, ni intenté poner a salvo a mi familia. Tan pronto como vi circular los primeros panfletos y escuché la radio de Londres, decidí unirme a la guerra secreta. Era un niño de París, criado en el asfalto de la capital, y no concebía otro campo de batalla.
Cuando se me presentó la oportunidad de unirme a un grupo de resistencia, acepté sin dudar.
Durante casi dos años, llevé la peligrosa vida de un combatiente clandestino. No voy a relatar aquí mis hazañas, ni siquiera el increíble intento que me llevó a los locales de la Kommandantur, en la plaza de la Ópera, con una bomba en mi maletín. Una bomba que, por cierto, no llegó a explotar. Cuando pienso en esa aventura, me pregunto si mis camaradas y yo no estábamos impulsados por una especie de demencia. Fue la ejecución de rehenes lo que inspiró ese proyecto. Éramos novatos, aún no acostumbrados a los golpes duros, preocupados por no parecer cobardes, y sostenidos por la vaga y absurda esperanza de que el enemigo mismo, si nos capturaba, reconocería nuestro coraje.
Cuando fui arrestado el 14 de julio de 1942, acababa de cruzar la línea de demarcación, llevando una maleta cargada de pistolas ametralladoras. Estas armas provenían de un arsenal secreto que mi batallón había enterrado durante el armisticio, para no tener que entregarlo al enemigo. Conocía la ubicación exacta. Era la segunda vez que lograba cruzar la línea de demarcación en ambos sentidos, ya que el depósito se encontraba al sur de esta línea, en Neuville-sur-Ain. Un cómplice, ubicado en el punto de paso, me había facilitado la operación en plena noche en ambas ocasiones.
La mañana del 12 de julio, llegué a Chalon-sur-Saône con la intención de comprar mi billete a París. Me esforzaba por parecer relajado y tranquilo, como alguien que regresa del campo en uno de esos «trenes de mantequilla», cargado de suministros. Sin embargo, la maleta llena de armas pesaba en mi brazo, y mi corazón latía con fuerza. Apenas había recibido mi billete de manos de un empleado indiferente cuando, a través de la ventana del mostrador de acceso al andén, vi al inspector de la gendarmería alemana, reconocible por la placa en su pecho, acompañado por dos civiles de la Gestapo. No podía equivocarme; sabía bien el peligro que representaba un control en los trenes. Retroceder no era una opción sin llamar la atención de los policías. Así que avancé hacia el andén, concentrado en deshacerme de mi carga. Busqué la consigna, entregué la maleta a un empleado que pareció sopesarla varias veces, pero no dijo nada. Recibí el ticket de consigna, lo guardé en el bolsillo y me alejé rápidamente.
No me atreví a salir de la estación por el mismo camino. En su lugar, me dirigí a la cafetería y me senté. Los uniformes de color verde grisáceo, apostados por todas partes, me quitaron las ganas de buscar una salida; de repente, el miedo me invadió y mis piernas dejaron de sostenerme. Pedí un café, aunque en realidad solo era una infusión de cebada tostada que lo reemplazaba, y empecé a beberlo, tratando de mantener la calma.
Un trabajador ferroviario, sentado en otra mesa, también bebía un café mientras me observaba. Todavía puedo ver su rostro ennegrecido y sus ojos atentos. Había comprendido que estaba siendo perseguido, que estaba angustiado y que, además, no tenía la experiencia suficiente para controlar mi desconcierto. Afuera, en el andén, se percibía una agitación inquietante. Los soldados corrían a lo largo de los trenes, aumentando mi sensación de peligro.
El trabajador se acercó a mí, con un destello de amistad en sus ojos. La misma intuición que le permitió percibir mi terror también le hizo comprender su papel como salvador. Tal vez habría dudado si hubiera sospechado que yo era un «terrorista», pero probablemente me vio como un fugitivo tratando de cruzar la línea. Sin dudarlo, aceptó el riesgo de sacarme de la estación bajo la apariencia de un obrero. Casi sin palabras, acordamos salir juntos, yo cargando su caja de herramientas y llevando su gorra, como si fuéramos dos trabajadores que acababan de terminar su jornada.
— No corras, saldremos un poco más adelante.
Así que caminamos a lo largo de las vías con paso tranquilo. Al llegar frente a un centinela, notó mi sobresalto y me tomó del brazo. Aún no me había recuperado del susto.
— No te preocupes.
Efectivamente, el centinela no nos prestó atención. Me condujo a través de los desvíos hasta la estación de mercancías. Salí de la estación, siempre siguiéndolo, y pronto llegamos a un barrio tranquilo con casitas alineadas y pequeños jardines. Me señaló un chalet a cierta distancia.
— Vivo allí. Pero no puedo hospedarte en mi casa. Cuando los alemanes controlan los trenes, suelen registrar las casas de los trabajadores ferroviarios. Ve por allí; tienes el campo a trescientos metros.
Me sentí a salvo. Ingenuamente, al pensar que había puesto una cierta distancia entre los alemanes y yo, le estreché la mano y me fui, no hacia el campo, sino hacia la ciudad, pensando ya en cómo cruzar nuevamente la línea de demarcación para buscar otro cargamento de armas. No comprendía la magnitud del peligro, por falta de conocimiento sobre las capacidades de la policía.
Al llegar a la estación de autobuses, entendí rápidamente. Los autobuses en salida eran controlados con la misma severidad que los trenes. A través de la ventana del café en el que había entrado, vi cómo llegaban apresuradamente coches alemanes y gendarmes subiendo a los autobuses para revisar los documentos de los viajeros. Solo me quedaba huir de nuevo, presa de la angustia. Comprendí que la maleta con las pistolas había sido descubierta y que la policía tenía mi descripción. Los eventos siguientes me lo confirmarían.
Nunca supe si el empleado de la consigna me denunció por el peso anormalmente alto de la maleta o si se limitó, una vez descubierta la maleta, o si simplemente proporcionó mi descripción después de que la maleta fue descubierta. Era bastante fácil de reconocer: cabello rubio, ojos azules, nariz rota de boxeador.
Tuve que huir, evitando las calles principales. El azar o el instinto me llevó de vuelta al barrio cercano a la estación que había dejado menos de una hora antes. Esperaba encontrar al maquinista que me había salvado, ya que no conocía a nadie más en Chalon-sur-Saône. Me sentía atrapado en una ciudad hostil, sin poder orientarme. Las salidas, tanto trenes como autobuses, estaban bloqueadas, y las carreteras hacia el campo probablemente bloqueadas por controles. La única opción que me quedaba era permanecer oculto y esperar a que la vigilancia se relajara.
Tuve la suerte de encontrar nuevamente al trabajador ferroviario, que regresaba a casa después de terminar su jornada. Tras pasar dos interminables horas escondido en un pequeño jardín lleno de arbustos, salí de allí exhausto, dispuesto a intentar cualquier cosa. Mi refugio, ya precario cuando la avenida estaba desierta, se volvía cada vez más ridículo a medida que la gente salía del trabajo y comenzaba a circular por allí. Vi al hombre sacar su llave y abrir la puerta de su casa. Apenas la había cerrado, toqué el timbre. Me abrió.
Decidí arriesgarlo todo, no tenía otra opción. La necesidad de esconderme superaba cualquier otra preocupación. En el pequeño comedor, sentado frente a mi anfitrión, me abrí a él, le conté mi historia y le hablé de la Resistencia. Traté de ser lo más persuasivo y emotivo posible. Él me escuchaba atentamente, con sus ojos claros fijos en los míos. Aún no había terminado cuando su esposa llegó a casa, de regreso del trabajo. Tenía que convencerla también, ya que ella determinaría mi destino. Aunque no se opuso, señaló que era muy arriesgado. Los alemanes habían registrado la casa en varias ocasiones. La pareja tenía un hijo prisionero en un Stalag y una hija casada en Lyon. Ambos conocían la Resistencia y escuchaban la radio de Londres. En el valiente y duro mundo de los trabajadores ferroviarios, la acción clandestina despertaba simpatía y generaba complicidades y devoción. Me ofrecieron una pequeña habitación en su casa. Pasé allí el día, luego la noche, y también el día siguiente.
A mediodía, mi anfitrión me informó que la investigación seguía en marcha. Habían interrogado a todos los trabajadores y podrían venir a registrar las casas. Me aconsejó que escapara durante la noche.
Era consciente del peligro que mis anfitriones corrían por mí. ¿Tenía yo el derecho de poner en riesgo la vida o la libertad de otros?
La noche del 13 de julio, alrededor de las diez, me encontraba en una carretera fuera de la ciudad, una de las menos transitadas. Mi salvador me había llevado allí personalmente, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Le estreché la mano con fuerza. Tenía lágrimas en los ojos, y creo que él también estaba llorando. Me deseó buena suerte y desapareció.
Caminé durante varias horas en la oscuridad de la noche. De repente, un camión apareció, avanzando lentamente en la misma dirección que yo. Su lentitud me tranquilizó; solo podía tratarse de un vehículo civil, limitado por las restricciones del toque de queda. Lo detuve. El conductor, cuyo rostro apenas puedo recordar, estaba envuelto en las sombras de la cabina. Me hizo sentar a su lado y me llevó hasta Dijon. No iba más allá. No recuerdo bien de qué hablamos; el hombre no parecía sorprendido de encontrar a alguien haciendo autostop a la una de la mañana y, además, era de pocas palabras. Me dejó en la entrada de la ciudad, justo cuando el día comenzaba a despuntar, y se marchó.
Me refugié en uno de esos cafés que abren muy temprano, donde los trabajadores se reúnen al amanecer. Allí esperé pacientemente a que abrieran las tiendas, y luego me puse a deambular por las calles. Vi a un barbero que levantaba la persiana de su local y decidí entrar. Me afeité y me corté el cabello. Recuerdo la sensación de seguridad que me invadió mientras el barbero se ocupaba de mí. El peligro parecía haberse desvanecido, y mi carácter expansivo y alegre volvió a aflorar.
Conversé animadamente con el barbero, sintiéndome como si hubiera recuperado una vida normal después de tantos días de ansiedad y noches de insomnio.
Sin embargo, al salir de la barbería, no sabía qué hacer a continuación. Era crucial regresar a París lo antes posible, pero ¿cómo lograrlo? En el primer cruce de calles, de repente, me vi rodeado por tres hombres vestidos de civil.
— ¡Sus papeles!
No había forma de eludirlos. Sentí que perdía el color en el rostro mientras sacaba mi cartera con una mano temblorosa. Mis papeles eran auténticos; no había pensado en conseguir una identidad falsa. ¿Para qué lo habría hecho?
— ¿Eres de París? ¿Qué haces en Dijon?
El acento áspero del hombre no me dejaba lugar a dudas. Intenté balbucear una explicación, pero no me dieron tiempo.
— ¡Síguenos! —ordenaron.
Protesté sin convicción, pero no sirvió de nada; me arrastraron. Noté la empuñadura de una pistola asomando bajo el chaleco del hombre que me había interrogado. A unos cincuenta metros, un coche esperaba; debieron bajar cuando me vieron. Subí, un poco empujado y agitado mientras intentaba resistirme. El coche arrancó. No recuerdo cuánto tiempo estuvo en marcha ni frente a qué edificio se detuvo. Todo el trayecto intentaba idear alguna forma de defensa. Me hicieron subir una escalera, recorrer un pasillo, y finalmente me encerraron en una celda.
Escuché la llave girar en la cerradura. Me dejaron allí, sin comer ni beber, durante todo el día y toda la noche.
CAPÍTULO II
TIEMPO DE TORTURA
Mis interrogatorios no fueron diferentes de lo que cualquier resistente capturado conocía bien. La Gestapo ciertamente no inventó la «pregunta». No la perfeccionó. Pero le dio a la tortura un estilo particular. El torturador alemán era, en la mayoría de los casos, un sádico, ya fuera elegido por sus tendencias o entrenado para convertirse en uno. Cualquiera que haya tenido trato con los policías de la Gestapo o con las S.S. se dio cuenta de ello. Golpeaban para obtener confesiones, como cualquier otra policía, pero lo hacían, sobre todo, por el puro placer de golpear. Nunca vi en ellos el menor atisbo de piedad, ni una sombra de escrúpulo. Se deleitaban en el sufrimiento de sus víctimas, se las ingeniaban para humillarlas y degradarlas, y se retorcían de risa cuando lograban romper la dignidad de un hombre a base de golpes, cuando lo reducían a arrastrarse y llorar. La Alemania de Hitler había formado a miles de esos asesinos, deshumanizados de manera metódica. Es aterrador imaginar lo que habría hecho con ese ejército en un mundo sometido...
Al día siguiente de mi captura, me trasladaron a Chalonsur-Saône, el lugar de mis supuestas hazañas. La Gestapo estaba convencida de que yo era el «terrorista» de la maleta, pero no tenía pruebas. Manteniendo la calma, defendí con firmeza la historia de que era un judío que intentaba escapar hacia la zona libre, y que había bajado en Dijon, viniendo directamente de París, para encontrarme con un traficante. Me sometieron a un registro exhaustivo, pero no encontraron nada incriminatorio. Me había encargado de deshacerme del billete de tren de Chalon y del recibo de consigna. El dinero relativamente importante que llevaba conmigo podría acreditar la tesis de un exilio voluntario: se necesitaba dinero para cruzar la línea.
Sin embargo, se negaron a creerme. Demasiados indicios me señalaban, y la policía estaba decidida a explotar mi captura para hacerme hablar. Sabían que no llevaba pistolas solo para mi uso personal; debía formar parte de un equipo. Su principal interés era obtener nombres y direcciones de mí, con la intención de desencadenar una serie de denuncias que podrían desmantelar por completo una red.
Sabíamos bien lo que implicaba la tortura y los riesgos que la captura de uno de nosotros representaba para todos los demás miembros. Las pérdidas ya sufridas eran graves. Por lo tanto, durante mucho tiempo, intentamos minimizar los riesgos reduciendo al mínimo los puntos de contacto entre nosotros. Yo solo conocía a un pequeño número de compañeros. Además, se había acordado que, tras cada misión peligrosa, si alguno de nosotros era capturado, los demás debían, después de un cierto tiempo, cambiar obligatoriamente de residencia e identidad. Antes de mi partida a Neuville-sur-Ain, habíamos fijado en tres días el plazo de seguridad. Como ese plazo ya había pasado, tenía algunas razones para pensar que mis compañeros se habían escondido.
Decidí comportarme con firmeza, y lo conseguí. Pero, desde lo más profundo de mi corazón, comprendo y disculpo a aquellos desafortunados que no resistieron el sufrimiento. Durante la primera quincena de mi estancia en Chalon-sur-Saône, sufrí siete u ocho interrogatorios. Conservo un recuerdo horrible de una lluvia incesante de golpes de puño, patadas, y golpes propinados con una porra de goma y una regla de hierro, todo ello acompañado de gritos, insultos groseros, risas histéricas, y comentarios sobre la acción y los objetivos de guerra de Alemania.
Si conseguí no hablar, ciñéndome estrictamente a mi sistema de defensa, quizás se lo deba a mi formación como boxeador profesional. El uso automático de los reflejos para bloquear, esquivar o amortiguar, la habituación al dolor adquirida en el ring, y quizá también a la tenacidad del boxeador que persiste en su resistencia y se niega a admitir la derrota hasta el final. Mis verdugos conocían mi pasado de pugilista por mis declaraciones y algunos documentos encontrados en mi cartera, lo que pareció deleitarlos aún más. Al placer sádico de golpear se añadió el gusto por el deporte. Intentaban golpes de puño y ganchos, tomaban impulso, apuntaban a la mandíbula y al estómago, buscando diversión a bajo costo, ¡sin darme siquiera la oportunidad de defenderme!
No me noquearon desde el primer día porque consideraron que era mejor seguir una progresión metódica en la tortura.
El primer interrogatorio transcurrió sin causar mayores daños. El objetivo era establecer mi identidad y determinar las razones de mi presencia en Dijon. Declaré con calma que buscaba cruzar la línea de demarcación para refugiarme en la zona libre. Respondí a las preguntas sobre mi familia, mi pasado militar y mis ocupaciones profesionales. Negué formalmente cualquier relación con la Resistencia y afirmé que nunca había estado en Chalon.
Recibí algunas bofetadas del guardia que me conducía, pero el policía que me interrogaba no insistió. Me sorprendió no ser confrontado con personas que podrían haberme visto en la estación. Al parecer, no se consideraba necesario perder tiempo con formalidades de ese tipo; creían que unas pocas brutalidades serían suficientes para obtener confesiones y delaciones.
Fui conducido a una celda donde pasé una noche difícil a pesar del inmenso cansancio que me abrumaba. Hacía tiempo que había perdido la capacidad de dormir plácidamente, como se duerme a los veintitrés años.
Al día siguiente, a primeras horas de la tarde, regresé al edificio donde estaba la Gestapo. Esta vez, el policía no estaba solo; dos más lo asistían. Los tres examinaban los documentos de un expediente y, durante mucho tiempo, me dejaron de pie frente a ellos, como si no existiera. De vez en cuando, intercambiaban algunas palabras en alemán, un idioma que, a pesar de conocerlo relativamente bien, entendía con dificultad. Esa larga espera fue minando mi resistencia, haciendo que la ansiedad dentro de mí creciera hasta volverse casi insoportable.
Finalmente, el hombre que me había interrogado el día anterior levantó la vista hacia mí. Tenía una cabeza maciza, de un hombre bien alimentado, con el cabello cortado a cepillo y una mirada pesada. Hablaba un francés bastante correcto, pero con un acento tan marcado que algunas palabras se deformaban y tenía que adivinar su significado.
Comenzó con un discurso medido, en tono controlado. Me explicó que los francotiradores se apartaban de las leyes de la guerra y que las fuerzas armadas alemanas estaban obligadas a perseguirlos con el mayor rigor. Según él, mi acción era, además, inútil y desesperada, ya que la victoria del Reich era indudable. Afirmó que estaba equivocado al negar la acción terrorista que había llevado a cabo, a pesar de mis mentiras, y que en el expediente que tenía frente a él —golpeando con la palma de la mano sobre el archivo— estaban todas las pruebas de mi culpabilidad. Por lo tanto, debía de ser fusilado. Sin embargo, me ofreció salvarme la vida si delataba a mis cómplices.
Me aseguró que el Reich alemán valoraba enormemente la buena voluntad de los patriotas franceses, siempre y cuando decidieran apoyar el esfuerzo bélico en lugar de obstaculizarlo. Habló en este tono durante bastante tiempo. En varias ocasiones, intenté interrumpirlo para protestar mi inocencia, pero me impuso silencio con un aire de descontento. Tuve la impresión de que estaba muy orgulloso de su soltura al expresarse en francés y que buscaba impresionar a sus colegas.
Negué rotundamente y repetí mis explicaciones del día anterior, aunque se perdieron en el vacío. Los policías volvieron a conversar entre ellos en alemán. Finalmente, se acercaron hacia mí de manera despreocupada, como si lo que estuviera por suceder fuera un trámite más.
— Entonces, ¿no quieres hablar?
La misma pregunta me fue repetida varias veces, y luego, de repente, los puños comenzaron a dirigirse hacia mi cabeza. Los primeros golpes resonaron brutalmente en mi cráneo, y aunque intenté defenderme instintivamente, tenía las muñecas esposadas. Además, los tres hombres se turnaban, cada uno apuntando al punto que yo dejaba descubierto al intentar enfrentar al otro. Me habían convertido en un muñeco que se lanzaban de uno a otro, riéndose alegremente mientras golpeaban.
La primera sesión no duró mucho. Mis verdugos también se tomaban pausas, intercambiaban algunas frases entre ellos y luego me volvían a hacerme la misma pregunta.
— ¿No quieres hablar?
Y la lluvia de golpes comenzaba de nuevo, esta vez dirigida a la cara, al estómago, a las costillas, acompañada de patadas lanzadas con toda la fuerza. Cuando finalmente esas bestias me soltaron, tenía el rostro destrozado, las cejas abiertas y sangrantes, el labio partido y los riñones rotos. Me costaba caminar. Me llevaron de nuevo a la celda, apenas pudiendo sostenerme.
Al día siguiente, a la misma hora, el policía retomó su discurso, casi con las mismas palabras. Concluyó que la noche seguramente me había servido para reflexionar y que ahora estaba listo para registrar mis confesiones.
Sabía muy bien lo que decía. No es tanto el momento en que los golpes duelen, sino lo que viene después. A medida que pasan las horas, el cuerpo golpeado se tensa, se bloquea, busca en vano una posición de descanso, y cada intento por encontrarla solo agrava el sufrimiento, ya que el menor movimiento arranca un grito de dolor. Durante la larga noche, interrumpida solo por breves momentos de sueño, la angustia crece al pensar en el mañana que se avecina. No es la muerte lo que se teme, sino el sufrimiento que se anticipa, peor que el que se está padeciendo en ese momento, junto con el miedo a mutilaciones y daños orgánicos irreparables.
Además, la aterradora sensación de estar solo, perdido, abandonado, miserable, sin la menor esperanza de ayuda o escape, se apodera de uno. Tendido sobre la tabla de la celda, como una bestia herida y sacrificada que se deja morir allí, es cuando la tentación de hablar empieza a insinuarse en la conciencia, regresando con obstinación. Esa tentación es astuta y razonadora, acumulando argumentos, alimentándose de la inevitable autocompasión que surge cuando las lágrimas afloran y uno reflexiona sobre la inmensidad del sacrificio que se está haciendo. La idea de decir un nombre, solo uno, de delatar al compañero más insignificante o menos apreciado, se convierte en una seductora y desesperada salida.
La resistencia moral de los prisioneros sometidos a la tortura, incluso en los más fuertes, a veces llega a su límite cuando se piensa en la seguridad perdida, en el hogar, en la madre, en la mujer amada, en la dulzura de la vida, y se contempla la posibilidad de recuperarlo todo. Los verdugos quizás me habrían arrancado confesiones si hubieran tenido la astucia de regresar por la noche, aprovechando uno de esos momentos de abandono en los que me derrumbaba y lloraba por mí mismo.