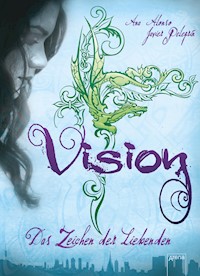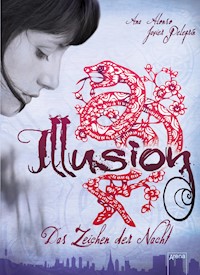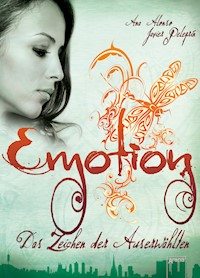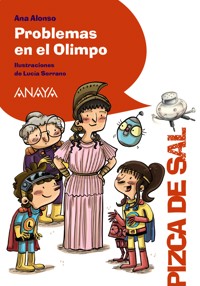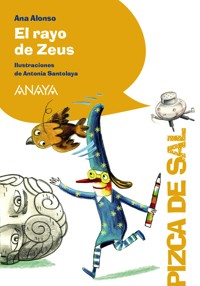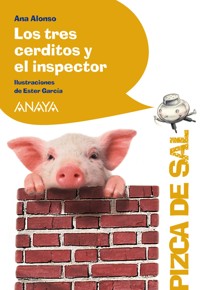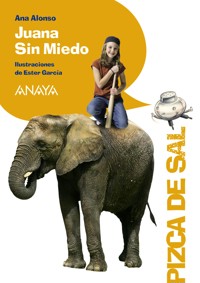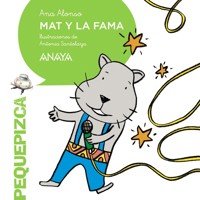Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Pizca de Sal
- Sprache: Spanisch
Aprende sobre las injusticias a las que se han enfrentado las mujeres en el último siglo. Cuatro chicas de cuatro generaciones se rebelan contra las circunstancias de la vida que las limitan por su condición de mujeres. En los años 20, Anita decide aprender un oficio para tener independencia económica. Veinte años después, su hija, Ana María, lucha contra viento y marea para poder estudiar. En los 90, Ana, hija de Ana María, supera una agresión sexual escribiendo y publicando su primer libro de poesía. En la actualidad, Celia, lectora de los libros de Ana, se enfrenta al ciberacoso que sufre por no encajar en el molde de la normalidad. Además de disfrutar de la lectura, los alumnos aprenderán la importancia de luchar por la igualdad de género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Benavente, 1916
León, 1941
León, 1980
Madrid, 2021
Benavente, 1916
León, 1941
León, 1980
Madrid, 2021
Benavente, noviembre de 1917
León, 1943
León, 1983
Madrid, 2021
Benavente, mayo de 1918
León, 1943
León 1988
Madrid, 2021
Benavente, 1920
León, 1946
León, 1989
Madrid, 2021
Benavente, 1925
León, 1946 a 1952
León, 1989
Madrid, 2021
Benavente, abril de 1925
León, 1958
León, 1990
León, 2021
El dosier de Pizca de Sal
Créditos
A mi abuela Anita,la mujer más valiente que he conocido nunca,porque siempre combatió el miedo con amor.Gracias por enseñarme a confiaren mí misma y en los demás.
A mi amiga Beatriz, que lloró por mí.Después, yo también lloraría por ella.Ahora nos reímos juntas, y somos más amigas que nunca.Una mujer maravillosa que también ha sabido alzar la voz.
BENAVENTE, 1916
Cuando se acercaba la hora de cenar, a Anita se le ponía un nudo desagradable en la boca del estómago. No le gustaba el revoltijo de fideos y garbanzos que había sobrado de la comida, y no le gustaría nunca. Ella y su hermana Jacinta se quejaban a diario. Si alguna vez coincidía que el padre entraba en la cocina mientras ellas estaban cenando, se unía a sus protestas.
—Mujer, pero ¿por qué les hace comer eso? —le decía a su suegra Ana.
—¿Y qué vamos a hacer, tirarlo? —contestaba la abuela—. Yo no las voy a malcriar, ya bastante tenemos con lo que tenemos.
Al decir eso miraba con intención a Tina, que era tres años más pequeña que Anita y comía del guiso de carne de los mayores, ya que su madre se había empeñado en que estaba delicada y la trataba con más cuidado que a las otras. Cuando había que llevar a la plaza el fogón de los churros, ella no entraba en los turnos. Las otras hermanas le hacían un poco de burla por ser la «señoritinga» de la familia.
En noviembre oscurecía temprano, y solo el resplandor cálido de los fogones iluminaba la cocina. Los padres, la abuela Ana y los cuatro hermanos mayores cenarían bastante después, cuando ellas ya estuvieran dormidas.
—Hoy anda todo mal —comentó Tina en un momento en que la abuela salió a buscar un poco de laurel para echar a la cazuela—. Algo ha pasado con Elpidia. Madre se ha pasado llorando toda la tarde.
—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Anita—. Si no ha salido de su cuarto...
—Pero la he oído llorar —insistió Tina.
—Yo también —intervino Jacinta—. Y por la mañana discutió con Elpidia, ¿no oísteis las voces?
Elpidia era la segunda hermana y tenía diecinueve años. Hacía un tiempo que andaba ennoviada con un carpintero muy agradable. Cuando acompañaba a Elpidia de vuelta a casa y se encontraba a las niñas jugando a las tiendas, siempre hablaba con ellas. «¿Me ponéis un poco de pimentón, que se me ha terminado?» decía, por ejemplo. Las niñas machacaban un trozo de ladrillo hasta reducirlo a polvo y se lo envolvían en papel del de los churros, muy serias.
Después de cenar, la abuela les prendió el quinqué, uno de los que había hecho el padre en su taller de hojalatero. Anita lo cogió y abrió la marcha escaleras arriba.
Era una noche de mucho viento. El sonido se filtraba por las ventanas mal encajadas y ululaba atrapado en el desván, barriendo la sensación cálida de lo conocido y llenándolo todo de misterio. Arribota, el frío entraba por todas las rendijas, y era como estar presa en la torre de la bruja, en la habitación secreta de Barbazul, en la guarida del Tragaldabas. Se metían todas en la misma cama y se tapaban hasta la nariz con la manta, que olía a lana vieja.
Jacinta estaba contando una historia de aparecidos cuando oyeron los pasos de Vicente en la escalera. Era el único hermano varón que tenían, y se sentaba a la mesa con los padres. Como le daban pena sus hermanas, casi todas las noches les subía alguna tajada de carne del guiso de la cena. Acababa de cumplir quince años.
—Vicente, ¿qué ha pasado con Elpidia? —preguntó Jacinta, la mayor de las tres—. Tú lo sabes seguro.
—No son asuntos para hablar con mocosas —replicó él dándose importancia—. Creí que madre la iba a matar. Qué tontas son las chicas.
—Pero ¿qué ha hecho? —preguntó Anita—. Si últimamente siempre llega pronto...
—Anda esta. ¿Y eso qué más dará? Lo que importa no es a qué hora llega, sino lo que anda haciendo cuando está fuera.
—¿Y qué va a hacer? Pasear con su novio Pelayo —apuntó Tina.
Vicente soltó una risotada.
—¡Pasear! ¡Sí, sí, pasear! Más le valía que hubiera estado paseando. Ahora no tendría que casarse a todo correr. Y menos mal... Pero el daño está hecho. Enseguida se enterará la gente, y vosotras caeréis en desgracia. Os quedaréis todas solteras como las Basianas, ¡ya lo veréis!
LEÓN, 1941
En la cola había mucho ruido. La gente conversaba en voz alta, se oían risotadas y, a lo lejos, hasta alguna que otra canción. Eso era porque había salido el sol y el frío comenzaba a dar un respiro. A las cinco de la mañana, cuando empezó a formarse aquella larga fila, nadie tenía ganas de hablar: cientos de mujeres hundidas en un hosco silencio, con los brazos cruzados por delante del abrigo o el mantón para resguardarse un poco, los hombros encogidos, oponiendo toda la resistencia que podían a la helada. Pero ahora había luz, el reparto de carbón estaba comenzando, las campanas de San Martín acababan de dar las nueve, y el azul profundo del cielo formaba un amplio rectángulo bordeado por los soportales de la Plaza Mayor.
Ana Mari buscó en la larguísima fila la silueta erguida y delgada de su madre. La encontró hacia la mitad y fue corriendo hacia ella.
—Mi niña preciosa —dijo Anita.
Ana Mari rodeó su cintura con los brazos y hundió su cara en el frente desgastado del abrigo azul marino.
—Quédate un poco conmigo, no te marches todavía.
—No, hija, ya es tardísimo y la cocina sin prender. Aquí por lo menos hay para tres horas. Vengo luego para ayudarte con la cesta. Tú vigila bien y no dejes que nadie se te cuele.
Al decir eso, miró con expresión seria a la mujer que estaba justo detrás de ella en la cola. Debía de rondar los sesenta años, e iba de luto de la cabeza a los pies. Llevaba los hombros cubiertos con una toquilla de ganchillo.
—No se preocupe, ya me encargo yo de que nadie se cuele —dijo la mujer en tono amable—. Faltaría más.
Ana Mari observó alejarse a su madre con aquellos andares un poco torpes y a la vez elegantes que nadie más tenía. Después, se puso a imaginarse que era rica y que tenía una mesa camilla toda llena de cuentos que olían a nuevo, y una caja de lata con galletas de mantequilla, y una Mariquita Pérez. Aunque esta última propiedad la desterró de su sueño al cabo de un momento con temor supersticioso, porque en casa le habían dicho que aquellas muñecas tan caras eran solo para las niñas que no tenían mamá.
La cola avanzaba despacio, pero avanzaba. Ana Mari daba un par de pasos adelante cada vez que le llegaba el turno, y de vez en cuando se volvía para mirar con cierta timidez a la mujer de luto, que le sonreía. Su tía Elpidia estaba al principio de la cola, más alta que las mujeres que la rodeaban, charlando por los codos con aquel aire socarrón que hacía que el mundo pareciese un buen lugar donde vivir. A Ana Mari le entró vergüenza al reconocerla, y se metió hacia dentro de los soportales para que su tía no la viera.
Hacia las doce volvió su madre y se colocó a su lado. Las voces de la cola se habían vuelto más impacientes, se palpaban el cansancio y la irritación. Tía Elpidia se había marchado hacía rato con su cesta de carbón. Ellas tenían por delante todavía unas quince personas.
—Cuéntame otra vez lo de antes de la guerra —pidió Ana Mari.
Su madre sonrió con tristeza.
—¿Qué quieres que te cuente?
—Lo del desayuno.
—Todos los días desayunábamos café con leche y churros. Como los señoritos. Ya sabes que tus abuelos son churreros. Y café tampoco nos faltó nunca. Café de verdad, no achicoria como nos dan ahora.
—Pero erais muchos hermanos... ¿Os daban a todos?
—Hija, había todo lo que uno quisiera comprar. Y, además, nosotros teníamos tienda. Por la tarde nos colábamos detrás del mostrador y mi abuela nos ponía un cucurucho de aceitunas del barril. Comíamos muy bien. Lo único, que por las noches mi abuela se empeñaba en que las pequeñas cenásemos las sobras del cocido, y no nos gustaban nada.
—¿Y teníais chocolate?
—Chocolate también. Y hasta plátanos. De todo había. Harina, alubias, patatas, huevos, carne... de todo. Cada uno compraba lo que necesitaba o lo que quería. No había racionamiento.
—Pero eso no puede ser —dijo Ana Mari incrédula—. ¿Cómo iban a poner en las tiendas tantas cosas? La gente abusaría y lo comprarían todo y dejarían a los demás sin nada. ¿Cómo iban a darles a todos lo que pidieran?
Su madre la miró pensativa.
—También a mí me parece raro ahora —confesó—. Pero quién sabe... A lo mejor, si Dios quiere, algún día vuelve a haber tiendas como las de antiguamente y dinero para comprar.
LEÓN, 1980
A la vuelta de clase de ballet, Ana se fue directa a por el libro de Momo mientras su hermana Julia se dirigía con rápida deliberación al cubo de los juguetes y lo volcaba con estruendo en el suelo. Cada una tenía su mundo, y generalmente respetaban el de la otra (cuando no resultaba demasiado molesta). Ana cogió el libro y se refugió en el comedorín, la habitación más pequeña y acogedora de la casa, con un sofá de escay tapizado de terciopelo amarillo y, sobre la pared empapelada, una enorme foto descolorida de los Pirineos.
Se sentó de cualquier manera en el sofá, abrió el libro sacando el marcapáginas de cartulina y se sumergió en la lectura. El tiempo se detuvo mientras ella descubría fascinada el universo malvado y tentador de los hombres grises, los ladrones de tiempo. Sin darse cuenta, se convirtió en la niña desaliñada y con chaqueta de hombre que vivía en un teatro romano y se enamoró un poco de Gigi, que para ella era el príncipe Girolamo y tenía un nudo en el corazón porque se lo había hecho una bruja con la sangre verde.