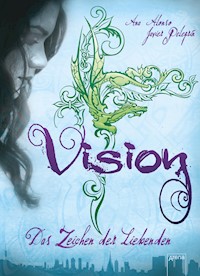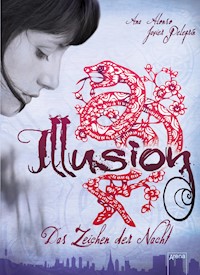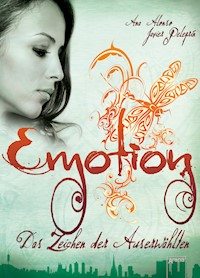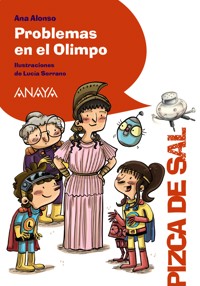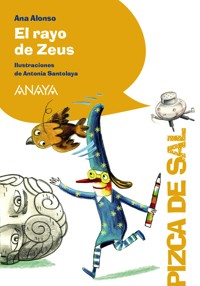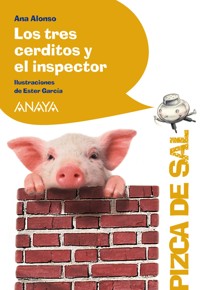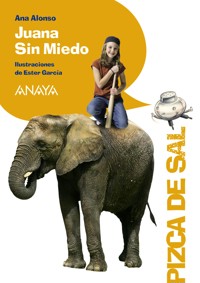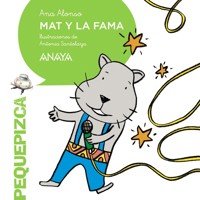Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Pizca de Sal
- Sprache: Spanisch
Aprende un montón de cosas sobre el origen de los libros. Incluye un dosier para sacar el máximo provecho de los contenidos tratados en el libro. Además de disfrutar de la lectura, los lectores aprenderán sobre los códices y los primeros ejemplares impresos. El abuelo de Laura lleva toda su vida cuidando de su biblioteca. Lo que nadie sabía era que mantenía ocultos tres ejemplares valiosísimos: un códice del siglo IV, un beato y un incunable. A causa del alzhéimer, el abuelo ha olvidado dónde escondió los libros; lo único que sabe es que deben ser devueltos a su legítimo heredero. Laura emprenderá una investigación para dar con el paradero de los libros y tratar de recuperarlos. (Este libro dispone de Juego de Lectura de la colección Lectura Eficaz)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
El dosier de Pizca de Sal
Créditos
CAPÍTULO 1
Desde el asiento trasero, Laura espiaba preocupada los volantazos bruscos de su madre para ir cambiando de carril. De esa manera intentaba avanzar más deprisa que los otros vehículos, muy numerosos a esa hora de la tarde, que coincidía con la salida de los colegios y las oficinas en Madrid. Caía una lluvia ligera que oscurecía los colores de la ropa de los peatones y arrancaba destellos acuosos de la superficie de los coches. Todo el mundo parecía tener prisa y estar de mal humor. Isabel, su madre, no era una excepción. Las protestas de Nuria, sentada a su lado en el asiento delantero, no contribuían a mejorar el ambiente.
—¿Por qué teníamos que venir hoy? ¿Y por qué hace falta que venga yo? Es que no lo entiendo —repitió por enésima vez en tono agudo y displicente.
—¿Es que no tienes ganas de ver a tu abuelo? —replicó su madre sin apartar la vista de la carretera.
Pegó un nuevo volantazo y se pasó al carril rápido antes de que Nuria pudiera contestar.
—Pues no, no quiero. Y tú tampoco. ¿O sí quieres? ¿Por qué tenemos que verlo así? Yo prefiero recordarlo como era.
—Si fueras tú la que ha perdido la memoria, ¿te gustaría que hiciesen eso contigo? ¿Que la gente no fuese a verte para no sentirse mal?
—Me daría igual —replicó Nuria cruzándose ostentosamente de brazos para manifestar su enfado—. ¡Si no me iba a acordar de nada! Y a él le pasa lo mismo. La última vez ni siquiera se acordó de mi nombre. Todo el tiempo me llamaba Mari Carmen.
Isabel pegó un frenazo para no saltarse un semáforo que no había visto y que acababa de ponerse en rojo. Detrás, Laura cerró los ojos, con la absurda esperanza de que ese gesto dejase fuera de su mente las voces de su madre y de su hermana mayor. No funcionó, claro.
—Yo tenía mis planes —insistió Nuria—. No podéis cambiarme los planes sin contar conmigo. Me tratáis como si tuviese doce años.
—Tienes dieciocho. Tampoco exageres —replicó su madre en tono agrio—. Cuando se vive en una familia, hay que acomodarse y ceder algunas veces. Visitar a un anciano con alzhéimer no es divertido, ya lo sé. Pero tampoco es ningún drama.
—Ya... Entonces ¿por qué estabas llorando antes en casa y diciéndole a papá que no podías más con esto?
Laura abrió los ojos y, sin poder evitarlo, le dio un leve manotazo a Nuria en el hombro. Aquello era demasiado para ignorarlo.
—Cállate ya —dijo, nerviosa—. Deja en paz a mamá.
Nuria se dio la vuelta y la miró con chispas de desprecio en los ojos. Después, muy digna, se giró hacia delante. No volvió a decir una palabra en todo el viaje.
Unos minutos más tarde cogieron el desvío en dirección al barrio donde se había instalado el abuelo. Dejaron el coche en un aparcamiento y subieron las escaleras de cemento sucio reservadas para los peatones: Nuria iba en cabeza, furiosa, en el medio Isabel, con la cabeza gacha, y Laura cerraba la marcha.
Caminaron unos trescientos metros bajo la lluvia por una red de calles estrechas y antiguas, con tiendas y bares que parecían de otra época. Aquella parte de la ciudad era muy diferente de la zona en la que ellas vivían. No se veían cafés lujosos ni restaurantes de diseño. Las pocas personas con las que se cruzaron caminaban arrastrando los pies, con expresión cansada.
El ascensor del edificio del abuelo era estrecho e incómodo. A Laura le daba un poco de claustrofobia, porque subía con una lentitud exasperante. Al menos, no se detuvo entre dos pisos, como le ocurría otras veces. Las transportó sin incidentes hasta el quinto.
Les abrió la puerta Ana Esther, la cuidadora de su abuelo. Como siempre, las recibió con una sonrisa en la cara.
—Nomás me estaba diciendo don Alonso que se moría de ganas de ver a su hija. ¡Qué contento se va a poner! Está en la salita viendo la tele.
—He traído las medicinas que me pediste —dijo Isabel—. Y los pañales. ¿Está tranquilo hoy?
—Casi siempre está tranquilo. Se pone nervioso cuando se le mete algo en la cabeza y no se entiende ni él. Hay que tener paciencia —explicó Ana Esther.
Nuria miró a Laura de reojo con aire enfurruñado. Laura comprendió que se sentía culpable por las protestas del coche. En el fondo, le pasaba lo mismo que a su madre. Ver al abuelo así les resultaba demasiado duro, y preferían evitarlo.
Para Laura, sin embargo, era diferente. Su abuelo era la persona más luminosa que había conocido nunca. Tenía cientos, miles de recuerdos de momentos a su lado que le hacían sonreír. Cuando le cantaba canciones roqueras de su juventud haciendo como que tocaba una guitarra de juguete. Cuando le leía en voz alta La isla del tesoro poniendo voces distintas para cada personaje. Cuando le daba un bombón de la caja que siempre guardaba en el primer cajón de su escritorio con aire de misterio. A Laura, todo lo que hacía y decía le parecía mágico.
Por eso quería seguir viéndolo. Aunque a él se le hubiesen olvidado todos aquellos momentos de complicidad, ella sí los recordaba. Y eso hacía que para Laura fuese mucho más que una persona enferma, que un anciano sin memoria. Seguía siendo su abuelo.
Por eso, lo primero que hizo al entrar en la salita fue correr hacia él y abrazarlo. Él le acarició el pelo, como siempre.
—Hija —dijo—. ¡Qué anorak más bonito! Pero te va a dar mucho calor. En esta casa hace calor siempre. Abre la ventana, tú... —miró a Isabel y movió los labios, como ensayando un nombre que no llegó a pronunciar—. A ver cuando vamos a la casona, este sitio me asfixia.
La casona estaba en Cáceres, y era un auténtico palacio del siglo XVI que había heredado de su padre, Ismael. Este, al parecer, lo había comprado con el dinero de sus negocios de exportación en los años cincuenta del siglo XX. Ismael era un personaje mítico en la familia. Su historia parecía una novela. Después de combatir en el bando republicano durante la guerra civil, se había exiliado en París, y allí se había convertido en un importante activista de la Resistencia durante la ocupación nazi. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, había regresado a España con dinero y contactos para poner en marcha una empresa de exportación de aceite de oliva. Era un hombre culto, que había invertido su dinero en libros y en arte... El abuelo nunca se había llevado bien con él.
Ana Esther trajo una bandeja de pastas de té y una botella de refresco de naranja. Era una combinación rara, pero a Laura le encantó. Escogió una pasta en forma de corazón con baño de chocolate y otra redonda con una guinda en el medio.
El abuelo se puso en el plato cuatro pastas de chocolate. Comenzó a romperlas en trocitos, primero despacio, después con más energía, como si aquello fuese algo muy importante y urgente. Isabel lo observaba con desolación.
—Papá, pero ¿qué haces? No muelas las pastas, hombre. Luego no vas a poder comértelas —le dijo.
Sin hacer caso, su padre siguió machacando las pastas hasta dejarlas reducidas a migas. Entonces levantó la cabeza con brusquedad y miró directamente a Laura.
—Hay que devolver los libros —dijo.
—Lleva toda la semana con eso —explicó Ana Esther hablando suavemente—. Está desesperado con esos libros. No sé si los sacaría de una biblioteca o qué, pero dice que no son suyos y que los tiene que devolver.
—¿Y qué libros son? —preguntó Nuria.
—No sé —contestó la cuidadora—. Dice que tienen muchísimo valor.
—Papá, ¡esos libros que buscas no existen! —le dijo Isabel a gritos, como si fuera sordo. Luego se volvió hacia sus hijas—. Yo sé de qué libros habla, unos que su padre vendió nada más volver de Francia. Cuando comenzó a ponerse mal, empezó a obsesionarse con que no se habían vendido y con que había que devolverlos. Fue una de las primeras señales de que estaba perdiendo la cabeza.
Mientras Isabel hablaba, Alonso la miraba con expresión pensativa. A Laura no le gustaba que su madre se refiriese a él como si no estuviera en la habitación, como si fuese incapaz de entender nada de lo que decía. Estaba segura de que no era así.
—A ti nunca te han gustado los libros —dijo el anciano cuando su hija terminó de hablar—. A ella, sí.
Le dirigió a su nieta una radiante sonrisa, y ella se la devolvió.
—No sé por qué dices eso, siempre he sido muy buena lectora —se defendió Isabel, molesta—. Lo que no me gusta es coleccionarlos como a tu padre.
—A esa mujer no le gustan los libros —i