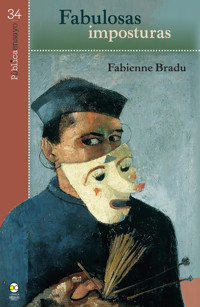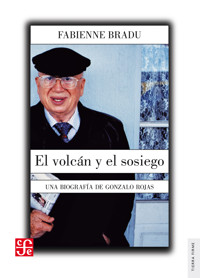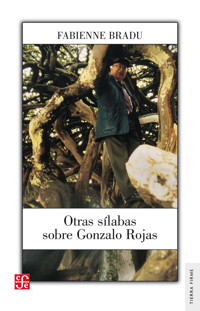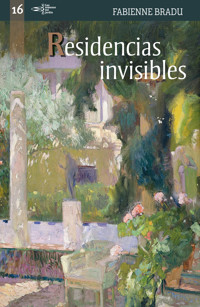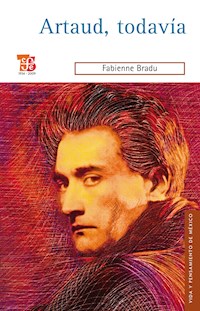Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Uno de los más grandes exponentes del surrealismo, André Breton, llegó a México en abril de 1938, a partir de esa fecha y durante casi cuatro meses, sus apariciones públicas fueron escasas, contrariamente a lo que se esperaba antes de su llegada. Muchas fueron las causas de su poca participación en el ámbito cultural mexicano y en estas páginas se intenta esclarecer en qué consistió el quehacer del poeta en México, las reacciones que produjo con su llegada al país, y los problemas a los que se enfrentó como estandarte del surrealismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de la autora
Fabienne Bradu es una de las escritoras más notables del México de hoy; ha publicado bajo nuestro sello Señas particulares: escritora (1987), Ecos de Páramo (1989), Antonieta (1900-1931) (1991), Damas de corazón (1994), Otras sílabas sobre Gonzalo Rojas (2002) y Artaud, todavía (2008).
VIDA Y PENSAMIENTO DE MÉXICO
ANDRÉ BRETON EN MÉXICO
FABIENNE BRADU
André Breton en México
Primera edición, 2012 Primera edición electrónica, 2013
Fotografía: André Breton, 1930 © Man Ray Trust / ADAGP – Somaap / Telimage – 2011
D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1553-4
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ SE SABÍA DEL SURREALISMO EN MÉXICO ANTES DE LA VISITA DE ANDRÉ BRETON?
¿QUÉ SABÍA ANDRÉ BRETON DE MÉXICO ANTES DE REALIZAR EL VIAJE?
EL VIAJE
LA ESTANCIA EN MÉXICO
EL VIAJE A MONTERREY
EL VIAJE A MORELIA, PÁTZCUARO Y GUADALAJARA
LAS CONSECUENCIAS DEL VIAJE A MÉXICO
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SURREALISMO EN MÉXICO
BREVE CRONOLOGÍA DE LA ESTANCIA DE ANDRÉ BRETON EN MÉXICO
BIBLIOHEMEROGRAFÍA
Pero yo sé algo: como las sectas gnósticas de los primeros siglos cristianos, como la herejía cátara, como los grupos de iluminados del Renacimiento y la época romántica, como la tradición oculta que desde la Antigüedad no ha cesado de inquietar a los más altos espíritus, el surrealismo —en lo que tiene de mejor y más valioso— seguirá siendo una invitación y un signo: una invitación a la aventura interior, al redescubrimiento de nosotros mismos; y un signo de inteligencia, el mismo que a través de los siglos nos hacen los grandes mitos y los grandes poetas. Ese signo es un relámpago: bajo su luz convulsa entrevemos algo del misterio de nuestra condición.
OCTAVIO PAZ, “Estrella de tres puntas: el surrealismo”, 1954
INTRODUCCIÓN
El viaje a México es un episodio célebre en la vida de André Breton, principalmente a causa del encuentro que propició entre el poeta francés y el exiliado ruso León Trotski. Pero si se piensa que la estancia de Breton en México cubre casi cuatro meses, del 18 de abril al 1 de agosto de 1938, es entonces imposible reducir el episodio a la sola colaboración con Trotski, que desembocó en el Manifiesto: Por un arte revolucionario independiente. ¿Qué hizo André Breton durante casi cuatro meses en México? Ésta es la pregunta a la cual este libro intenta contestar.
México no dejó grandes huellas visibles en la obra de André Breton posterior a su visita. En cambio, pese a las circunstancias desfavorables de su estancia y pese al mito que quiere que su paso por México hubiera resultado inadvertido, la presencia del poeta francés dejó una huella, a un tiempo abundante y polémica, en la prensa mexicana y en los intelectuales de la época. Suscitó adhesiones, tal vez las menos, y virulentas reacciones en contra del surrealismo, de su persona y de sus posiciones políticas que buscaban preservar a toda costa la independencia del arte frente al marxismo ortodoxo. El tenor de estas reacciones revela, por parte de sus detractores, una mezcla de ignorancia, de incomprensión y, sobre todo, de mala fe dictada por la obediencia militante.
Al proponer aquí un recuento exhaustivo de las reacciones que despertó la presencia de André Breton en México, quisiera mostrar la temperatura intelectual y política en la que se inscribió su visita y sin la cual sería imposible entender el impacto de sus escasas intervenciones públicas. Si gran parte de los artículos que se publicaron en torno al surrealismo o con el pretexto de la presencia de Breton en el país no son de buena calidad, esto no significa una ausencia de reacciones, como a veces se ha querido sugerir en algunos trabajos sobre el tema. (Por ejemplo, la visita de Paul Éluard a México, en 1949, fue mucho más fantasmal que la de André Breton.) Como se verá, la misión cultural de Breton fue deliberadamente saboteada por el Partido Comunista francés y su homónimo mexicano. Pero al boicot sistemático se añade un desconocimiento general del surrealismo, que sólo desmienten unos contados poetas y artistas mexicanos, tan bien enterados de los objetivos y de las realizaciones del movimiento como sus contemporáneos franceses. En nuestros días, la figura de André Breton se recorta, agigantada, sobre la historia de la literatura. El surrealismo fue uno de los momentos más brillantes de las búsquedas que conmovieron al siglo. Pero en 1938, en México, el surrealismo era, salvo para unos cuantos, una nebulosa difícil de descifrar en sus múltiples ramificaciones que atañían al arte, a la política, al psicoanálisis y a la vida misma. Como lo señala Octavio Paz: “el surrealismo es un movimiento de liberación total, no una escuela poética”.
Otro ingrediente de peso para entender la atmósfera que buscó encubrir la visita de Breton, es la indisoluble mezcla de malinchismo y xenofobia que obnubila el imaginario mexicano. ¿Qué venía Breton a enseñar a los mexicanos en materia de surrealismo si, como él mismo lo ratificó con palabras célebres, México era poco menos que una encarnación viviente y cotidiana del surrealismo? Se recurrió a las legendarias leyes de hospitalidad y de cortesía mexicanas para subsanar el agravio de un mal recibimiento debido a las consignas comunistas. De la misma manera, la xenofobia salió a flote para disimular la razón política del boicot, al disfrazar los ataques con seudoargumentos estéticos.
Tal vez, con más justicia, este libro debiera titularse Cómo México recibió a André Breton por el énfasis que pone en los documentos mexicanos. No obstante, ante la imposibilidad de reconstruir en el detalle la estancia del poeta desde su propia perspectiva, nos pareció que éste era un camino adecuado para aproximarse a la misma meta. También es preciso decir que, pese a la existencia de estudios sobre el episodio mexicano, aún faltaban documentos que reunir, preguntas que responder, en fin, completar lo hecho y proponer una suerte de balance en la ocasión del centenario del nacimiento de André Breton. Este libro es una modesta contribución al conocimiento de un momento de su vida. No aspira a entregar espectaculares revelaciones sobre su estancia, ni pretende arrojar una nueva luz interpretativa sobre el surrealismo. No es sino un collage acompañado de algunos comentarios. Está destinado a los estudios de Breton, quiero decir, a sus amigos vicarios.
¿QUÉ SE SABÍA DEL SURREALISMO EN MÉXICO ANTES DE LA VISITA DE ANDRÉ BRETON?
POCOS poetas o artistas de México conocían a Breton personalmente; no eran muchos más los que lo habían leído. Casi todos los comentarios previos a su visita, sobre el surrealismo o una obra de Breton en particular, se circunscriben al ámbito de la revista Contemporáneos. Por ejemplo, en octubre de 1928, Jaime Torres Bodet hace, en el número cinco de la revista, la siguiente reseña de Nadja:
Confieso no poseer, para estimar la obra de André Breton, el circunstanciado conocimiento de su existencia que, en las primeras páginas de Nadja, reclama el crítico. Y es que un acontecimiento no se desprende de la vida que lo proyecta, para adquirir validez individual, sin un poco de decrepitud en la gloria, una orilla de tiempo en las acciones o una perspectiva de distancia en la admiración. Envejecer… ¡qué ocupación más deliciosa! ¡Lástima que se necesite emplear en ella la vida!
No es el marco vivo de la anécdota, sin embargo, el que, a mi gusto, ceñiría mejor la novela de André Breton, sino el de la leyenda, menos real y acaso menos improbable. Convertir la existencia de cada ser en el principio de su pintoresca mitología ¿no es el significado esencial, la dirección y la excusa de todo realismo? ¿Y qué intentan, en efecto, los suprarrealistas sino ganar a la realidad —a la más aguda, a la más sólida— el dominio siempre eludible de la metafísica?
Desde este ángulo de observación, cada pequeño detalle anecdótico de una vida debería atravesar la cristalización de una o de varias muertes para llegar, en depurado instrumento de análisis, a las manos del crítico. Sin duda para suplir esta pobreza de mitos de una existencia demasiado joven, sin duda también para ayudar al comentarista —que él entiende sólo en funciones de intimidad— André Breton ha intercalado, en las páginas de Nadja, varias fotografías de sus amigos (Benjamin Péret, Robert Desnos y Paul Éluard) y varias tarjetas postales que representan los sitios de París en que desarrolla lo que, con cierta benevolencia de la imaginación, podríamos llamar su argumento: la estatua de Étienne Dolet en la Plaza Maubert, el “Marché aux Puces” de SaintOuen, la librería de “L’Humanité” y la cervecería de “La Nouvelle France”.
Dentro del movimiento en que el libro transcurre, estas instantáneas, dos veces súbitas, recuerdan las fotografías inmóviles del cinematógrafo que Jean Cocteau evoca en Le Mystère laic. “Una casa es distinta en la fotografía y en el cinematógrafo”, dice. Y agrega: “aun cuando nada se mueve, el cinematógrafo registra el tiempo que pasa. Nada intriga más que una fotografía, en medio de una película”.
Pero no se reduce a esta intermitencia de retratos imprevistos la voluntad confidencial que, fuera del psicoanálisis —en que no cree muy profundamente—, desnuda ahora a André Breton. Para ayudar a la fotografía, demasiado limitada en sus hallazgos, acude por eso al relato autobiográfico y, al revés de los acuarelistas —que encierran colores evasivos dentro de un marco duro—, ciñe él con una blanda ventana de alucinaciones el contorno real de los personajes que asoman, de trecho en trecho, en la calle de su anécdota.
Los pequeños capítulos que quisiéramos limitar por consiguiente de Nadja (un relato dentro de otro y otro dentro del primero) se unen por una cadena de sugestiones imperceptibles como, en el plano de un observatorio, los puntos de una región afectada por un mismo movimiento sísmico o como los nudos de una red nerviosa muy delicada en un corte seccional de anatomía. Algunos de ellos, entre los que cuenta la representación de un melodrama en el Théâtre des deux masques, cobran a veces calidad de positivos espasmos. Otros, meras historias de aparecidos, son, a pesar de los datos concretos con que intentan disimularse, especies un poco vagas de experiencias espíritas, contactos del instinto con lo inexplicable cotidiano, lagunas de la razón en que “el capricho de la hora deja flotar lo que flota”.
Se advierten en seguida las posibilidades, las posibilidades fáciles de novedad que este procedimiento ofrece al artista, haciendo surgir en un ambiente sin compromisos cada asunto y cada cosa como problemas vivos, actuales, y despertando en todo instante una atención de otro modo adormecida. Uno de los recursos más frecuentes de Chirico —el pintor que André Breton debe preferir— consiste precisamente en instalar, dentro de una naturaleza muerta, un busto de yeso; en amueblar un paisaje o, por lo menos, en mezclar dos culturas en un choque violento de tradiciones: bajo un cielo italiano, de azul líquido y puro, un templo griego, o una bestia apasionada (un caballo de crines retóricas, por ejemplo) sobre una atmósfera irrespirable, de granito, como la que cristaliza sólidamente las uvas en la siesta de Mallarmé.
La costumbre de trabar ciertas ideas según una regla invariable de asociación, acaba por imponer a los sitios, a las ciudades y a las personas que vemos un mismo aire de familia, es decir: un mismo aspecto de respetabilidad y de cansancio. Salvando todas las sanciones, la aventura del arte no es otra cosa que la de romper ese nexo conyugal. El adulterio —tan aburrido en la vida, a partir de Mme. Bovary— ha conservado, en el arte, toda su riqueza de importación. De aquí que un buen sector de escritores, pintores y músicos contemporáneos se empeñe en disociar ese mundo tácito de convenciones en que la honradez no es, a menudo, sino máscara de la cobardía.
“El verdadero realismo consiste en mostrar las cosas sorprendentes que la costumbre impide ver.” Lo romántico, lo falso del suprarrealismo es, por lo contrario, esta afición suya al color local, esta teoría de los ambientes en que se afana y en donde, como en un laberinto, su credulidad supersticiosa se pierde. Un paisaje, una plaza pública, el semblante de un amigo ¿qué son sino la expresión de un contrato? Los árboles, las nubes, las figuras, todo parece haberse puesto de acuerdo para reunirse en la realidad. Penetrar un paisaje, tocar “el árbol que no nos deja ver el bosque” equivale, por eso, a rescindir ese contrato anterior, fundado en el artificio, sustituyendo a una costumbre de la imaginación, una nueva experiencia de los sentidos. ¿Hasta qué punto el autor de Nadja ha realizado para la literatura esta liberación que los buenos pintores de hoy inician con fortuna para las artes plásticas? Así formulada, la pregunta no dejaría de inquietar a los lectores, a nuestro gusto demasiado sumisos, que tiene ya entre los jóvenes.
Liberación, regreso a la naturaleza, fe en la espontaneidad de la vida, todas estas tendencias se cruzan como hilos conductores de una misma electricidad en el juego de palabras cruzadas que la obra de Breton representa para la psicología. Pero estos valores —de indiscutible actitud moral— no son siempre, en arte, argumentos significativos. Entre la libertad que se posee y la que se conquista, hay una diferencia que el espíritu varonil aprecia con deleite. Sólo de la última se enriquece nuestra virtud y es ella precisamente la que no encuentro aún bien organizada ni en el cuadro general del suprarrealismo ni en la novela insinuante y movediza de André Breton.
Rehuir las dificultades de la composición trae siempre en arte, como castigo lógico, la sujeción a un nuevo compromiso. En el caso de Nadja es la sujeción a una ley de invariable coincidencia. Más caprichosa, lo reconozco, que la de simple causalidad ¿es acaso por eso menos apremiante en sus exigencias? En la ruleta de acontecimientos en que el autor y la protagonista apuestan sus vidas, el azar se reduce así a un juego de sorpresas gemelas. Durante todo el libro, ninguno de sus personajes podrá hablar de otro sin en seguida evocarlo como por un conjuro. Ninguna relación normal será compatible en este criterio de pueril monotonía. ¡Cuánto más rica en consecuencias verdaderamente poéticas la preocupación estricta del misterio que anima las Historias extraordinarias de Edgar Poe! Frente a esta manía de convertirlo todo en milagro, la actitud artística viene a ser la de convertir, a su vez, todo milagro en transparencia, en aire mismo de nuestra respiración.
En alguna parte de la novela de André Breton, Nadja —que se llama así “porque, en ruso, es el principio de la palabra esperanza y no es sino el principio”— propone el autor el siguiente juego, del que parece haber surgido el libro todo: “Di algo. Cierra los ojos y di algo. No importa qué: una cifra, un pronombre. Así: dos… ¿Dos qué? Dos mujeres. ¿Cómo están? De negro. ¿Dónde se hallan? En el parque. ¿Qué hacen?… Anda, ¡es tan sencillo! ¿Por qué no quieres jugar? Así es como yo me hablo a mí misma cuando estoy sola y cuento toda clase de historias… Más aún, así es como vivo”. Sólo que, en Nadja, cada figura que aparece quiere ser única en su género y, a fuerza de multiplicar los casos singulares, el lector acaba por perder las proporciones de lo original. La monotonía de lo extraordinario no es ni mucho más aventurada ni mucho más agradable que la otra y, al acertar con la última letra de este juego de palabras cruzadas, advertimos que el mejor enigma no es, casi nunca, el que lo parece.
Es un comentario reservado o escéptico, que quizá no sorprenderá a los conocedores de la obra de Jaime Torres Bodet, poco proclive a los experimentos vanguardistas. Un año después, el poeta y ensayista Jorge Cuesta arriesgará a propósito de “Robert Desnos y el surrealismo” unas observaciones que delatan no sólo un mejor conocimiento del surrealismo, sino también una mayor perspicacia en cuanto a sus logros y contradicciones. De este artículo, publicado en el número 18 de Contemporáneos, de noviembre de 1929, he aquí el fragmento alusivo a André Breton:
André Breton tiene una figura atlética y una cabeza robusta de revolucionario, pero la cortesía con que mide su conversación lo hace parecer excesivamente afectado al lado de la exaltación natural que ponen en su discurso sólo las proporciones de su salud, y parece crecido y retórico, al contrario, el arrebato elocuente de su voz al lado de la ironía, de la fuerza espiritual que desde dentro lo vigila. Igual que como convence y entusiasma y adquiere prosélitos, se hace entre los mismos sospechoso y se murmura de él. Yo imagino que es ardua su labor para conservar su influencia, cuando su fisonomía está desmintiendo públicamente la sinceridad de su conducta. Su culto, en efecto, y el culto del grupo que encabeza, es el misterio, pero frente a un espíritu tan ávido y tan violento como el suyo, se vuelve dudoso aquel que no se revela. En Nadja, ese bello libro que es una enumeración de misterios, se acusa su resistencia a no tocarlos, a conservarlos fotográficos, a sospechar de sí. Pero entre los misterios que perdona y él mismo, en el momento en que hay que tomar partido, no hay vacilación posible: se prefiere a él y su contradicción se desprecia, y acaso se reconoce entonces que su libertad personal, que atribuye a la libertad de sus misterios, no se consigue, al contrario, sino a sus expensas. Pues esto viene a ser Breton: un libertador de misterios, un perdonador de su libertad; el misterio que se conserva en sus manos es como el cordero que se conserva vivo en las garras del león: se conserva vivo porque es perdonado.
[…] Un día, la tarde del cual me había pasado leyendo Los paraísos artificiales, Breton contó en la noche su experiencia con el haschish: había sido la misma que la de Baudelaire, exactamente con iguales palabras, y hasta el ambiente de las dos era idéntico. Nunca podré disculparme de haber leído esas páginas de Baudelaire, precisamente ésas, pocas horas antes de que Breton coincidiera con ellas. Pues intenté sospechar de él con tan poco éxito delante de mí como si hubiera intentado sospechar, al contrario, de Baudelaire. Había dos hechos iguales, pero eran dos hechos distintos, y los he comparado entre sí con la misma sorpresa con la que hubiera visto a mi imagen en el espejo vivir independientemente, saludarme y marcharse sin que yo me moviera.
El fragmento también delata que Jorge Cuesta conoció a André Breton en París cuando, justo después de la salida de la controvertida Antología de la poesía mexicana moderna, el poeta mexicano viajó a Europa. Jorge Cuesta se quedó unos escasos dos meses en la capital francesa, entre fines de mayo y fines de julio de 1928, y curiosamente ninguna de sus cartas conocidas registra el encuentro con André Breton, propiciado por Alejo Carpentier y su amigo Robert Desnos. Sin embargo, en un artículo publicado el 6 de mayo de 1935 en El Universal, Jorge Cuesta evoca su encuentro con André Breton, a propósito de la publicación de Los vasos comunicantes. El artículo se titula:
EL COMPROMISO DE UN POETA COMUNISTA
Uno de los más vivos recuerdos que guardo de mi paso por París es el de la persona de André Breton. Un encuentro con André Breton es uno de esos sucesos que no se pueden olvidar. La leyenda que flota en torno a la escuela literaria gobernada por él, no es sino el reflejo del misterioso brillo que emana de su personalidad extraordinaria. Cuando llegué a París, sólo reservas tenía para el sobrerrealismo; mi conocimiento de sus intimidades se hizo a través de Alejo Carpentier, quien conoció a Robert Desnos en La Habana; pero el entusiasmo del escritor cubano, que era casi un entusiasmo de prosélito, no disminuyó mis reservas, con todo y que era causa de mi curiosidad; por el contrario, el entusiasmo tiene la virtud de despertar en mí la desconfianza y el recelo: al contacto de su calor, el alma se me hiela. A casa de André Breton, por lo tanto, entré doblemente acorazado: la otra coraza era mi detestable francés: no habituado todavía a hablarlo y escucharlo, tenía que hacerme repetir casi todo lo que se me decía, y después no oía la repetición; no me dejaba el zumbido del bochorno. Me aproveché de mi confusión para decirle algunas imbecilidades sobre el arte zapoteca; pero éstas, que sólo aspiraban a la superfluidad y al olvido, tuvieron la mala suerte de trastornar la información que André Breton poseía, y que tenía a la mano; hubo necesidad de discutir, hubo necesidad de que insistiera yo en lo que dije, no, ciertamente, porque lo pensara, sino porque era lo que expresaba mi francés. Por fin, creo que Breton se dio cuenta de que era mi francés y no yo quien lo estaba informando sobre el arte precolombino de México o creo que en ese momento entraron sus habituales huéspedes, miembros del grupo que encabezaba. Entonces pude apartarme y dedicarme a escuchar a mis anchas, sin violentar a las palabras, haciéndolas recibir el sentido que les concede, no el conocimiento del lenguaje, sino la necesidad de no parecer descortés en la conversación. Entonces entendía el francés con una admirable claridad; cuando menos ningún compromiso exterior me impedía pensar que lo entendía: no tenía necesidad de demostrarlo.
André Breton acababa de escribir su contestación a la encuesta de Le Monde sobre la literatura proletaria. Ignorante del sentido político que tenía la cuestión para el grupo, los aplausos con que fue recibida la lectura que hizo Breton del documento con una voz enfática y declamatoria, me parecieron el colmo de la adulación. Sin embargo, en ese momento se me hizo explicable el poder que ejercía su persona en torno suyo. Y también la melancolía con que Breton consideraba las virtudes magnéticas de su personalidad; pues, por decirlo así, toleraba, pero no autorizaba sus efectos. Este matiz me reveló la verdadera fuerza de su espíritu. En el mismo rasgo, no obstante, algunos de sus amigos y compañeros de literatura habrían de señalar unos cuantos meses más tarde al espíritu del traidor. Por lo que a mí toca, vencidas mis reservas, en la facultad de traicionar a su propio éxito se me demostraba la autenticidad de su capacidad para fascinar y vivir en medio del peligro, en una situación constantemente comprometida.
Una situación así es la que ha mantenido André Breton, y con él todo el grupo sobrerrealista dentro del comunismo. El sobrerrealismo es un movimiento poético que ha soportado el aislamiento y la distancia a que la realidad condena a la poesía, y que se ha planteado el problema de hacer vivir a la poesía en el seno de la realidad, es decir, con el mayor grado de responsabilidad posible. Planteado como un movimiento revolucionario, el sobrerrealismo se vio, de pronto, obligado a definirse respecto al comunismo, aunque en la realidad política, es un movimiento que se propone hacer una revolución total. André Breton y los suyos se declararon comunistas, por afinidad. Una adhesión de esta clase ha tenido que merecer las reservas del Partido Comunista francés, que no ha estado dispuesto a aceptar la adhesión, no de unas personas, sino de una doctrina literaria, que pretende nada menos que revolucionar a la realidad por medio de la poesía, por medio de la magia de la palabra. El sobrerrealismo, a su vez, ha tenido que sufrir la prueba de demostrar en cada ocasión que La revolución sobrerrealista —título de la primera revista literaria del movimiento— es, en efecto, El Sobrerrealismo al Servicio de la Revolución, título de la publicación que sustituyó a la primera.
En la declaración a que me refiero, André Breton salvaba el compromiso de sostener el sobrerrealismo como una manifestación revolucionaria, en contra de “la literatura proletaria” en que el comunismo ha encontrado su única manifestación ortodoxa dentro de la literatura, precisamente porque no cabe dentro de ella. La primera pregunta dentro de la encuesta rezaba como sigue: “¿Creéis que la producción artística y literaria sea un fenómeno puramente individual? ¿No pensáis que deba o pueda ser el reflejo de las grandes corrientes que determinan la evolución económica y social de la humanidad?” La respuesta de Breton era categórica: en la producción artística y literaria no se presencia el reflejo, sino la propia evolución social de la humanidad: también hay un determinismo poético; también, y sobre todo en la poesía, la sociedad no se refleja, sino deviene y se determina.
Esta declaración no podía dejar satisfechos a los marxistas. Desde que la escuché, la entendí como una controversia. Si hay algo cuyo entendimiento le está absolutamente prohibido al marxismo, es que la poesía pueda tener por sí misma una función revolucionaria. Un equilibrio demasiado difícil, por lo tanto, me parecía el que André Breton se empeñaba en mantener. Pues sólo un abismo hay entre el espíritu que reconoce el poder subversivo de la palabra, y el que no ve su utilidad revolucionaria sino en la renuncia a ese poder. Mi impresión fue que no tardaría el tiempo en que Breton y el comunismo se verían irremediablemente divorciados.
Este divorcio no se verifica todavía. Acabo de leer Los vasos comunicantes, una de las últimas obras de Breton. En ella el conflicto adquiere los más sutiles caracteres; pero Breton todavía no renuncia ni a la dignidad de la poesía ni a la promesa revolucionaria del comunismo. Podría pensarse que es el comunismo quien está comprometido con Breton, pero no habría modo de hacérselo conocer a esta doctrina. Por eso es más emocionante la angustia intelectual que en el alma de Breton se presencia. En rigor, ya su propia conservación exige que su espíritu fortalezca también a su adversario: en ese libro se propone nada menos que demostrar el proceso dialéctico y materialista del sueño, así como de la poesía. Lo extraordinario es que en estos conflictos insolubles es donde Breton encuentra el aire que conviene a su respiración excepcional; otro espíritu se asfixiaría allí, sin remedio; pero no el de Breton, cautivado por la imagen del poeta que supera la idea deprimente del divorcio irreparable entre la acción y el sueño.
La posición comunista de Breton se expresa como sigue: el sueño y la poesía son por excelencia —y fisiológicamente— las actividades revolucionarias de la vida. Para que el comunismo revolucione la sociedad, tiene que proceder de acuerdo con la misma fisiología. ¿Cómo dar al comunismo la capacidad y la eficacia revolucionaria de soñar?
Una tesis de esta naturaleza no podrá sino desconcertar a los comunistas, las limitaciones de cuya doctrina no les permiten considerar en toda su amplitud el problema revolucionario. El pensamiento de Breton habrá de parecerles demasiado poético, demasiado en desacuerdo con la realidad material, para que tenga un significado dentro de ella. Será el premio que tendrá Breton por haber tomado los propósitos revolucionarios del comunismo al pie de la letra, y por haber querido ponerse, sin mengua de sí mismo, “al servicio de la revolución”.
La importancia de este artículo reside en la exposición y en el vaticinio. Cuando Breton llega a México, el divorcio pronosticado por Jorge Cuesta ya se ha consumado de manera formal: el Partido Comunista francés expulsa a Breton de sus ortodoxas filas. Sin embargo, toda la discusión que está en el origen de la expulsión seguirá siendo para Breton el combustible de su imposible sueño: la integración entre el arte y la acción revolucionaria. Esta misma discusión no es otra que la que traerá a México, tres años después de que Jorge Cuesta la sintetizara con tanta claridad y lucidez en su artículo de El Universal. Asimismo, el poeta mexicano vislumbra que la actitud obtusa y beligerante de los partidos comunistas de aquí y de allá frente a las tesis de Breton. Lo que se jugará en México, para Breton y el magro grupo surrealista de 1938, es la esperanza de una última carta: que la conjunción soñada pueda darse en alianza con el trotskismo. Pero, como se verá, la esperanza resultará una ilusión más, tanto por los problemas intrínsecos de la relación entre arte y política como por los devastadores efectos del estallido de la segunda Guerra Mundial.
Tiempo después, Jorge Cuesta habría de volver sobre la personalidad de André Breton y las contradicciones del surrealismo, en unos apuntes que no publicó en vida. Según María Stoppen, la editora de sus ensayos críticos, estas páginas podrían datar de 1936 o 1938, es decir, poco antes o durante la visita de Breton a México.
En el sueño encuentra Breton el modelo para la obra de arte. La imitación de la naturaleza la convierte el suprarrealismo en la imitación del sueño, y todavía un día descubre que la imaginación, para no distinguirse del sueño, sólo necesita fluir con libertad, sin que ninguna presión exterior la modifique y a ninguna ambición deliberada alimente. ¿Pero quién la alimenta a su vez? ¿Quién alimenta al sueño? No es la realidad, sino la realidad fracasada. Pero si ella lo nutre no es para completarse o para corregirse con él. Es tiempo de advertir que lo que en el sueño se completa es el sueño mismo y que aquel acto fallido al que se pretende que el sueño recompense y que en él se origina, no podrá ser, por eso mismo, sino el propio sueño fallido. La rebeldía no se manifiesta en el sueño. El tropiezo en la realidad es lo que la constituye: fracasar es la rebeldía. El sueño es como la venganza de Dios.
Las equivocaciones orales, los tropiezos, los actos fallidos, entre los que considero el suicidio y toda clase de muerte accidental, tienen un sentido, como el sueño. En cada tropiezo hay la voluntad de tropezar. Bienaventurados los que fracasan porque su fracaso es el triunfo de la voluntad que se rebela.
Qui je hante?, se pregunta Breton en el comienzo de Nadja. Si alguien ha tenido para mí la consistencia y la insistencia de un fantasma es él. ¿Se da cuenta y es por eso que intenta disminuir cortésmente su presencia, casi alejarla, casi suprimirla? A nadie le conozco esta presencia física tan incisiva, tan feroz, que ningún disfraz, ningún disimulo puede ni gobernar, ni contener. Vi a Breton como haciéndose violencia a sí mismo siempre, para no dilatarse, para conservarse una proporción humana, cortés. Su esfuerzo sólo acentuaba para mí la constante amenaza de su extensión y de su desbordamiento. Por mi parte, es seguro que no podía ocultar la exasperada incomodidad en que me ponía, ni sofocar mi ansiedad cuando le atribuía a mi timidez y a mi torpeza para expresarme en el idioma que, resistiéndome, me obligaba a permanecer constantemente extranjero, lo que no me salvaba, por otra parte, de su cercanía brutal. El mismo hechizo me había encontrado, si bien menos distinto, en sus libros y sigo encontrando todavía, ahora sí con menos confusión. No lo puedo decir sin angustia.
Cada momento siento más inminente su opresión y más fatal mi incapacidad de evadirme. Confieso, es decir, no puedo ocultar que me trastorna. Quisiera bien descubrir la manifestación de que me hace víctima y salvarme; pero querría más entonces, ayudar yo mismo a la duración del engaño en que oscureciera. No tengo temor de escribirlo, pues bien sé que no es mi incredulidad ni mi candor lo que allí juego, que no es mi razón siquiera, sino un encantamiento que aun cuando pudiera evitar el artificio que me lo produce, o aun cuando pudiera medirlo penetrando en el pensamiento, en el propósito de Breton, y que él no intenta ni podría identificar, por lo demás, con él no lograría ni ridiculizarlo ni suspenderlo. No tengo, pues, ese temor, o esa pretensión ahora que reúno los apuntes que mi libertad recoge. Pues no puedo ocultar también que la guardo, por la misma razón de que la pierdo allí.
El artificio, si así puedo llamarlo, pienso que reside en su desdén. Me seduce, me atrae este ademán que se desprecia en el mismo instante en que se dibuja. Me seduce este acto que se cumple contra la voluntad que obedece y que lo desprecia hasta hacerlo parecer como un acto gratuito. Y me interesa seguir el progreso de esta fe oculta que no fatiga el peso (o la falta de peso) de este desdén en cuya atmósfera crece y se robustece cuando se cree que va a languidecer y a enflaquecerse. Me apasiona esta lucha donde la fatiga, ajena, y que él finge propia por escrúpulo de honradez, o no finge, sino adquiere solamente, le hace decir (lo que no puede menos, como desafiándole, que exaltarme):
“No observo menos con qué habilidad la naturaleza trata de obtener de mí toda clase de désistements. Bajo la máscara del fastidio, de la duda, de la necesidad, trata de arrancarme un acto de renunciación en cambio del cual no hay favor que no me ofrezca. “Autrefois, je ne sortais de chez moi qu’après avoir dit un adieu définitif à tout ce que s’y était accumulé de souvenirs éclatants, à tout ce que je sentais prêt à s’y perpétuer de moi-même.”
Reconocerlo en esta frase me permite no atribuirle sus errores, lo que indudablemente me alivia, quiero decir, me entusiasma. Pero considero que sus contradicciones, a él, a su vez, no lo contradicen, sería para mí ocioso correr tras ellas. No lo pretendo, sino espontáneamente me veo obligado a encontrar en el gesto que parece que lo divide y traiciona, la razón que lo mantiene inseparable de él. ¿Es posible contradecirse?, me hace también preguntarme, y recordar a Freud que lo ayuda, y a mí también ciertamente, a no dudar que no hay actos falsos sino cuando se esclavizan a una verdad supuesta, y que aun en ellos, la contradicción, el error que producen, es un error por la misma razón que pretenden traducir una insustituible realidad. El suprarrealismo es la verdad (la vocación) que Breton supuso, es la opinión que en sí mismo quiere perpetuar. Es una fortuna que no lo consiga, es una fortuna que se equivoque y se liberte. Él lo sabe bien, además “la sola palabra libertad es todo lo que exalta todavía”. Es inútil para hacerse una teoría, o una denominación de la que este sentimiento se sujete. Aun sin ella no lo pierde; aun a pesar de ella lo conserva. Es inútil también que fuera de él busque el impulso que lo sostenga a flote, o se olvide del propio que realmente lo apoya; flota naturalmente, a pesar suyo, si se quiere. No perdería yo si apostara que ese orgullo, o esa humildad, a que antes me refería, lo desafía y sí lo quiere.
Una disposición rebelde es la que se pide a toda hora, la que lo guarda en un perpetuo estado de desconfianza. Si se equivoca a veces, si se equivoca con frecuencia, no será porque desista de él, sino porque se empeña en conservarlo. La intención es más noble que la actitud, pues ésta se guarece, teme y lo que arriesga disminuir con ella es la inocencia que con ella pretende defender. La honradez es un privilegio de la fuerza; la fuerza es lo único inocente que hay. Hay una riña en decir “una inocencia escrupulosa”. Decir “una honradez escrupulosa” me representa el menos inocente esfuerzo. Y cuando Breton, refiriéndose a los locos, dice que “son gente de una honradez escrupulosa y cuya inocencia no tiene igual sino en la mía”, ya sospecho de él, aunque se me diga que no es una razón suficiente para sospechar de él, de que se haya valido de un lugar común; para mí, valerse de un lugar común, sin renovarlo —y aquí Breton no acentúa ciertamente la palabra “escrupulosa”—, es consentir por su debilidad, con su temor. Y en ese descuido, solamente advierto la falta de inocencia de Breton, la interrupción de su inocencia, si así puedo decirlo.
Véase cómo describe la historia de su rebeldía:
“A la imaginación que no admite límites, ya no se le permite más que ejercerse según las leyes de una utilidad arbitraria; es incapaz de asumir durante mucho tiempo este papel inferior y, alrededor de los veinte años, prefiere, en general, abandonar al hombre a un destino sin luz… No se representará, de lo que le sucede o puede sucederle sino aquellos que refiere este acontecimiento a una multitud de acontecimientos semejantes, acontecimientos en los cuales no ha tomado parte, acontecimientos fallidos. Qué digo, lo juzgará con relación a uno de esos acontecimientos más merecedor de confianza en sus consecuencias que los otros. No veré allí, bajo ningún pretexto, su salud… Querida imaginación, lo que amo en ti sobre todo es que tú no perdonas.”
La lucidez de Jorge Cuesta se evidencia en estas páginas de compleja expresión. Apunta a las contradicciones de Breton sin renegar nunca de la fascinación que el personaje y su pensamiento ejercen sobre él. Por lo demás, si se recuerda que esas reflexiones fueron escritas pocos años antes del suicidio de Jorge Cuesta (1942), es imposible dejar de leer, entre líneas, cómo el destino propio se confronta con el pensamiento del poeta francés.
Para completar este muestreo de apreciación de la obra surrealista en el México de los veinte y primeros treinta, reproduzco ahora un fragmento de “Infierno y paraíso de letras francesas” debido a Genaro Estrada, otro habitante del “archipiélago de soledades” y tan conocedor de la literatura francesa que había asombrado a Paul Morand cuando éste visitó México en 1927. El artículo se publicó en el número 34 de Contemporáneos, en marzo de 1931 y, antes de derivar hacia una reseña de los Ballets Russes de Serge Diaghilev, comenzaba así:
Ahora con la preciosa complicidad de Salvador Dalí, en fino esfuerzo de interpretación y de síntesis dibujística, insiste el surrealismo y realiza otra salida en manifiestos y ensayos de aparatosa tipografía para bolsillos prevenidos.
Todo cabe en esta interpretación de los sueños, como todo sale del mágico sombrero del prestimano. En consecuencia, si todas las sorpresas están previstas, no queda ni para iniciados ni para legos, la sorpresa de lo imprevisible. La bruja de la buenaventura y de la fatalidad es un inocuo juego de niños, al lado de este bien surtido cajón de sastre, en donde cabe el directorio clasificado del teléfono y queda todavía ancho campo para un surtido de sensaciones, complejos, voliciones y subconscientes. De todos modos, recojamos siempre esta repetida novedad, para desquite de la sordera a que nos tiene acostumbrados, hace años —con la inevitable excepción de Cocteau— la fácil izquierda de Francia.
René Char abre el fuego con Artine (Éditions Surréalistes, París, 1930). Es decir, nada con los elementos del macrocosmos, en un texto cuya longitud se extiende en la palma de la mano. El escenario requiere una descripción más larga que el asunto soñado de Artine: en un lecho un animal sanguinolento, una sortija de plomo, una ráfaga de viento, un caracol helado, un cartucho sin bala, dos dedos de un guante y una mancha de aceite para que el lector, al dilatado antojo de su fantasía —o de sus sueños en trance de surrealismo— arregle lo que va a seguir (se las arregle, dirían otros) en un asunto en donde todo puede pasar, sin deseos de que suceda nada. Y como preludio de esta acción en blanco de las sombras, el profundo rasgueo gráfico de Dalí.
Por su parte, Dalí no se queda atrás, antes se adelanta gozosamente entre el terrible estruendo de La femme visible (Éditions Surréalistes, París, 1930), en donde más que iconoclasia, erige en prosa y en verso la tribuna de la política literaria, de la pedriza recia y de la defensa rijosa, por medio de lo que él llama —con un orden sistemático que quizá no ha advertido por la graciosa cólera de que está animado— la voluntad violentamente paranoica de sistematizar la confusión.
Peligrosa fórmula por su accesibilidad a las más ingenuas malicias, por su previa justificación a los resultados más pueriles, por su seguridad en la calificación y en la descalificación a ultranza —pólvora entre las manos inoficiosas del chico y falsa renovación para los intereses literarios del desaprensivo.
En Dalí, tan fino dibujante, tan largamente enterado que ejecuta juicios literarios gráficos, entre sombras y rasgueos doreanos de plena realización actual, sus escritos parecen mejor comentarios, secundariamente concebidos, de sus atormentadas grafías; y, en cada momento, comentarios polémicos, a puño cerrado, a empellones violentos que lanza contra el adversario, de lejana e hipotética beligerancia, toda la basura en que suele incurrir la cólera, y esa putrefacción de desperdicios en que tan minuciosamente insiste el autor, para arrojarla sobre el inexistente enemigo, o para castigar la sospechosa inocencia de un transeúnte cualquiera.
Hasta se vuelve a la lucha contra “un arte nuevo”, muerto definitivamente en la exposición de París de hace treinta años, y que ya no se intenta ni en las decoraciones de sucias peluquerías; y se enjuicia a los remisos y a los traidores para esta revolución, localizadamente parisiense, que ya va quedando fuera del cuadro de las novedades, desde que la insistencia segura de Paul Valéry ha marcado, en nuestros días, un ritmo unánime que va a poner en aprietos a los cortadores novedosos de trapos y a los ficheros profesionales.
Sistematizar la confusión resulta una fórmula más, con la diferencia sobre el recetario anterior, de que es una fórmula positivamente tomista, como aquellas en que Grocio quiere demostrar la impotencia de lo todopoderoso, por medio de impasables barreras silogísticas. Se trata de volver de revés el guante del orden desclasificado por la confusión, hecho ciertamente fácil de realizar y hasta divertido, porque, en el fondo, todo se resuelve en ingenioso jeux de mots.
André Breton es quien alcanza la más alta cumbre en esta guerra de fantasmas y es quien ha trepado hasta ella para clavar la bandera que formalizará la rota de las sombras enemigas, a la voz del Segundo manifiesto del surrealismo (Éditions Kra, París, 1930), en donde se dan nombres concretos de heterodoxos y se inserta literatura documental de la Sociedad Médico Psicológica y del periódico de Alineación Mental y de la Medicina Legal de los Alienados.
André Breton se atribuye ya definitivamente el papel de líder en esta lucha de clases. Pero de líder apostólico y enjuiciador, como un Pablo que distribuye epístolas y espadazos, o como un dictador latinoamericano que ofrece a elección de partidarios y desafectos el pan o el garrote. Más palo que otra cosa, porque lo menudea incompasivamente, para arrojar del templo hasta la sospecha del desacuerdo. Lo cual, por lo menos, es garantía de una apasionada sinceridad, que no debemos desconocer ni en las travesuras dadás que revolvían papelitos, ni en los caligramáticos juegos de Apollinaire; que todo es aportación y química para la siguiente depuración, que a su vez irá a parar, fatalmente, al alambique de la futura valorización, sin punto final, afortunadamente. […]
¿QUÉ SABÍA ANDRÉ BRETON DE MÉXICO ANTES DE REALIZAR EL VIAJE?
EN SUSConversaciones con André Parinaud de 1952, André Breton puntualiza que el deseo de conocer México se remontaba a su infancia. Explica a su interlocutor rememorando el viaje:
Así se realizaba una de las más grandes aspiraciones de mi vida. Por escasa que sea mi vocación por los viajes, México, debido tal vez a recuerdos de mi infancia, era entre todos los países el que más me atraía. Y me apresuro a decir que no me decepcionó en lo más mínimo.
En un reciente artículo (Vuelta, 148, marzo de 1989), JeanClarence Lambert esclarece el origen de esta tempranísima fascinación de Breton por México. Se cifra en un libro de Gabriel Ferry: El indio Costal, publicado en París el siglo pasado, que cuenta en más de ochocientas páginas las aventuras de un indio durante las guerras de Independencia mexicana. Breton afirmaba que ésta fue
una de las primeras obras leídas cuando aún era niño y a la que Rimbaud dice haber tenido acceso hacia la misma edad. Si no para él, al menos para mí, el amor de la independencia nació muy probablemente de la lectura de esa obra. En todo caso, la ficción y la historia se codean en ella a las mil maravillas. (Souvenir du Mexique.)