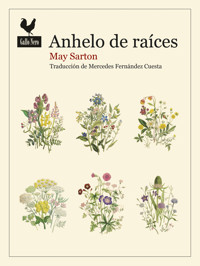
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«En aquel primer fin de semana establecí el rito de la cena. Cuando me sentara a la mesa, tenía que haber flores; debía haber una botella de vino y que la mesa estuviera puesta con esmero, como por el mejor sirviente. Un libro abierto para poder leer, el equivalente a la conversación civilizada para un solitario. Todo estaba preparado como para recibir a un invitado y el invitado de la casa iba a ser yo.» En la década de los cincuenta May Sarton compra una casa de campo del siglo XVIII en Nelson, Nuevo Hampshire. Siempre había soñado con la casa ideal y con una nueva vida en ella. Una casa propia son sus memorias sobre cómo compró esa primera casa y sobre los primeros diez años que vivió en ella: las alegrías y las penas de la jardinería, las personas que fueron a visitarla y su rutina diaria como escritora. También nos habla de ese proceso tan intenso y personal de transformar una casa en un hogar; pinta las paredes de blanco para captar la luz y busca el tono preciso de amarillo para la cocina. En esta «casa viva» descubre la paz y la belleza, trabaja en el jardín, excelente metáfora de la vida fuera de él, y no deja nunca de escribir. Son páginas llenas de belleza e iluminadas por sus reflexiones sobre la amistad, el amor, la naturaleza y su universo creativo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO62
Anhelo de raíces
May Sarton
Traducción deMercedes Fernández Cuesta
Título original:Plant dreaming deep
Primera edición: octubre 2020
© 1968 by May Sarton
© 2020 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2020 de la traducción del inglés: Mercedes Fernández Cuesta
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-15-3
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Anhelo de raíces
Para Judy,por creer en esta aventura desde el principio
Feliz aquel que, tras dilatado vagar, pudiera como el viejo Ulises variar el rumbo, poner al fin proa a casa, primer manantial, y, curtido y en sazón, plantar su sueño profundo.
May Sarton, Después de Bellay
PrólogoEl ancestro vuelve a casa
Había vivido a mi aire en todo lo que esta casa es y significa para mí durante ochos años hasta que me traje al «ancestro». Cuando me subí a un taburete para clavar una escarpia lo suficientemente firme como para sujetar la tela, el pesado marco de roble y el propio retrato, supe que estaba realizando un acto simbólico, y así ha sido desde el principio, de manera que todo lo que hago aquí reverbera, y si por cansancio o falta de atención pulso una nota falsa, se duelen la casa y la mística con la que vivo. Pero ahora, al desmontar el marco y poner en él a Duvet de la Tour, fue como una nota de triunfo, como si una obra musical entretejida con muy diferentes temas alcanzara un final satisfactorio.
—¡Bueno, viejo, aquí estamos!
Él había pasado mucho tiempo llegando a través de los siglos, cruzando el océano desde Normandía; yo había pasado mucho tiempo creciendo en Europa y en América. Ahora, con cincuenta y cuatro años y siendo la última de mi familia, me planté en el suelo amarillo del salón y alcé la vista a aquella presencia del siglo xviii: casaca roja, peluca blanca con tirabuzones y cara astuta de normando. Justo a su izquierda llevaba el escudo, la torre de su nombre, «de la Tour». Siempre me había divertido el nombre, tan romántico para un viejo tan racional. También tiene sus reverberaciones. Hay un encanto en el contraste entre «Duvet», que significa «plumón», como en «plumón de cisne», y la pequeña y firme torre achaparrada. El nombre sugiere gentileza y fuerza; lo paladeo y creo que se adapta a esta casa, que ha sido tan confortable como el plumón de cisne, un nido acogedor en tiempos turbulentos, pero que también ha sido una torre firme, una defensa contra el mundo.
El retrato cuelga sobre una cómoda flamenca, tal como podría haber estado en su propia casa señorial en Noordpeene, integrándose perfectamente en la casa, hasta el punto de que desde aquel primer día apenas reparo en su presencia. Es como si siempre hubiera estado ahí, mirándome con una mueca divertida, para recordarme que si mi cabeza está en las nubes haría bien en asegurarme de tener los pies firmemente plantados en el suelo.
También me parece gracioso darme cuenta de que había muerto tan lejos aproximadamente en el mismo año en que se había construido esta casa en el pueblo de Nelson, en Nuevo Hampshire. En 1803, Duvet de la Tour llegaba al final de una vida muy larga. Nacido en 1700, su mayor ambición debía ser, cosa que hizo, vivir todo el siglo xviii hasta los albores del xix, ganándose así la fama «de hombre de los tres siglos». Este epíteto es todo lo que conozco sobre él, además de que, cuando le preguntaban cómo se las había apañado para vivir tanto tiempo, contestaba que con «media pinta de aguardiente de manzana y media barra de pan cada mañana para desayunar». (Estoy pensando en seguir el mismo régimen después de los noventa.)
No se le conocen hazañas, pero en la perspicacia, la comicidad, la sensatez de su rostro lleva claramente escrita toda su vida. Por supuesto que le horrorizaría el paisaje descuidado de las afueras de Nuevo Hampshire, las excrecencias de granito que yacen como enormes bestias en mis campos sin cultivar, el crecimiento asilvestrado de mis bosques, que, desde que se talaron hace años, solo sirven para refugio de ciervos, perdices, mapaches y zorros. Tampoco aprobaría mi jardín inglés de arriates frondosos, una maraña desordenada comparada con los rígidos parterres que debió de poseer en Noordpeene. Pero sí que aprobaría mi viejo granero, lleno, ahora a finales de agosto, de heno recién cortado, aunque el heno no fuera para mis vacas, sino para los vecinos que lo habían segado para mí. Aprobaría el carácter de la gente que había vivido aquí en Nelson desde finales del siglo xviii, ya que también tuvieron que ser astutos, tercos y dotados de humor y orgullo para poder sobrevivir —¡y algunos de ellos no negarían la veracidad de su receta para una larga vida!—.
Mis padres todo el tiempo hablaban de Duvet de la Tour como el ancestro, como si no hubiera habido otros, porque era el único del que existía retrato. Tal vez sea el ancestro, pero existe un antepasado inglés cuya presencia sin imagen a veces evoco, porque lo que tengo es la historia de su vida, un delicioso librito publicado en Londres en 1805. John Elwes era prácticamente contemporáneo de Duvet de la Tour, aunque no vivió tanto tiempo, por una muy buena razón. Era un avaro, hasta de renombre, porque se dice que se dejó morir de hambre. Al mismo tiempo, este hombre curioso era a veces generoso hasta la prodigalidad, como aquella ocasión en que pagó miles de libras para liberar a un amigo de la esclavitud y hacer posible que se casara. Era un auténtico inglés excéntrico y el polo opuesto al razonable hombre francés, lo que para mí era entrañable. He aquí el testimonio de su biógrafo, lo que Edward Topham dice de él:
Mostraba la indiferencia más valerosa hacia su propia persona y una despreocupación de sí mismo como nunca se había visto en un hombre. Las ocasiones en su juventud en que debió afrontar peligros inminentes fueron innumerables; pero cuando la edad mermó su ímpetu y hubiera podido hacer del cuidado y la atención a su persona algo natural, no sabía lo que era: no se dejaba ayudar, se sentía tan joven como siempre y creía que podía seguir caminando, montando y bailando sin problemas incluso cuando ya era viejo.
En aquel tiempo tenía setenta y cinco años.
Valga como ejemplo de ello una anécdota, por trivial que parezca. Tenía setenta y tres años. Quería salir a cazar conmigo para ver si un pointer, al que yo quería mucho entonces, era tan bueno como el que había tenido en tiempos de sir Harvey. Después de caminar durante horas, sin mostrar fatiga, aseguró que no, pero con toda la debida ceremonia. Un caballero que nos acompañaba y que era un cazador muy mediocre, disparando al azar, incrustó dos perdigones en la mejilla de Mr. Elwes, que estaba junto a mí en ese momento. El hombre sangraba, el disparo en efecto le había dolido. Pero cuando el caballero fue a pedir disculpas y a decir que lo sentía, le dijo el viejo: «Mi querido señor, le felicito por sus progresos; sabía que acabaría usted acertándole a algo».
En esta faceta de su personaje, nadie superaba en amabilidad a Mr. Elwes; era la vertiente pecuniaria lo que echaba por tierra, como diría el dramaturgo, «la puesta en escena en su conjunto».
Es curioso observar cómo se las arregló para alternar breves períodos ahorrativos con momentos de derroche sin límites. Después de pasar una noche entera jugándose una fortuna con los hombres más elegantes y despilfarradores de la época, en habitaciones espléndidas, entre sofás dorados, luz de candelabros y camareros atendiendo su llamada, alrededor de las cuatro de la madrugada se marchaba, pero no a su casa sino a Smithfield, para hacerse cargo de su ganado, que venía al mercado desde Thaydon Hall, su granja de Essex. ¡El mismo hombre que, olvidando los ambientes que acababa de dejar, se ponía a discutir en plena calle con un carnicero por un chelín!
Más tarde, John Elwes pasó doce años en la Cámara de los Comunes. «Hay que reconocer —me cuenta su biógrafo— que en todos los aspectos de su conducta y con cada voto que dio demostró ser lo que realmente era, un hacendado independiente.»
Pero, por supuesto, lo que hace que John Elwes sea inquietante es esa «extraña ansiedad y continua irritación hacia el dinero, la obsesión de ahorrar», como dice Edward Topham. Yo me identifico bien con esta ansiedad. La única vez que yo, esa remota descendiente, hice dinero real con esa forma de juego llamada «escribir para ganarse la vida», me sentí obligada a regalarlo todo o bien lo gasté tontamente en máquinas que se suponía que me iban a ahorrar tiempo pero que me dieron un sinfín de problemas: una máquina de escribir eléctrica que seguía zumbando inquietantemente cuando me paraba a pensar o una lavadora prehistórica que inundó el suelo del cuarto de baño y convirtió la simple operación de lavar la ropa en un suplicio. Para mí, «la irritación» por tener dinero siempre ha terminado en la «obsesión» de no ahorrar, pero la mía es sin duda solo una forma diferente de reacción a la misma característica psicológica.
John Elwes se hubiera sentido más a gusto en una remota aldea de Nuevo Hampshire que Duvet de la Tour. Hubiera aprobado sumamente la frugalidad yankee y la sobriedad yankee, así como la prodigalidad yankee ejemplificada en esas legendarias damas de Boston que «tienen sombreros» en lugar de comprarlos, pero que donan millones a hospitales, orquestas sinfónicas y fundan universidades para los menos privilegiados.
Me gusta empezar esta crónica evocando a dos ancestros porque en esta casa todos los hilos que tengo en las manos forman la trama de un todo: los hilos de las familias inglesa y flamenca de las que procedo (Suffolk y Flandes), los hilos de mis propias andanzas por Europa y Estados Unidos y esos otros hilos brillantes, los valores que me dieron dos padres extraordinarios. Aquí todos juntos forman una sola urdimbre desplegable y unificadora.
Y ahora viene lo interesante. Empecemos por el principio.
«Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo.» Hacia los cuarenta y cinco años o así, yo vivía muy feliz sin tener propiedades y, de hecho, consideraba que tener propiedades era en realidad arriesgado. Entonces no tenía más responsabilidades que mi talento. Vagabundeaba, tomaba prestadas las vidas de otras personas, de otras familias, con la añoranza del hijo único; y durante muchos años no me decidía si mi corazón pertenecía a Europa o a América. En cuanto a mis raíces, estaban allí, en la casa de mis padres en Cambridge; en Channing Place, con los baúles flamencos, el escritorio de mi madre y el gran bahut con sus columnas de nogal brillante parecían haber encontrado un hogar permanente. Allí, donde el jardín de mi madre creció, floreció y se multiplicó. «Expansión colonial», lo llamó al hacerse cargo del que había al final de la calle, que realmente no nos pertenecía, ¡cuando conquistó un arriate de flores a pleno sol! Allí, mi padre añadió librerías y estanterías para archivadores a medida que crecían sus bibliotecas de libros y archivos. Era inconcebible que aquellas dos vibrantes personalidades murieran relativamente pronto y que la casa tuviera que venderse. Iba a ser el lugar al que siempre podría volver tras mis aventuras.
Los años entre mi vigésimo sexto (cuando salió mi primer libro de poemas) y mi cuadragésimo sexto (cuando llegué a Nelson) fueron aventureros porque, por suerte para mí, tenía que ganarme la vida. Estoy segura de que es algo bueno para un escritor en sus años de formación verse forzado a salir al mundo lejos de sus ansiedades y preocupaciones. Resultó que era buena dando conferencias, en parte porque había sido formada en el teatro para proyectar y utilizar bien mi voz ante la audiencia y no tener miedo a las comparecencias en público.
Cuando hice el primero de mis muchos viajes dando conferencias, en 1939 y 1940, era desconocida, la exdirectora de un antiguo teatro off Broadway que había quebrado durante la Depresión, autora de un pequeño volumen de poemas y de una novela. La gira de conferencias para poetas aún no se había convertido en el gran negocio que hoy es. Simplemente escribí a cincuenta universidades y me ofrecí para leer por veinticinco dólares a cambio del alojamiento por unos cuantos días y, antes de darme cuenta, estaba empezando a planear y decidir más de veinte de esas visitas repartidas desde Sterling en Kansas, a Nueva Orleans, y desde Charleston en Carolina del Sur a Santa Fe en Nuevo México. Mi padre se presentó con un nuevo Mercury descapotable y con la promesa de que todos los meses me ayudaría con cincuenta dólares, y todo el otoño, el invierno y la primavera los pasé sola explorando sin prisas.
Hubo considerables ausencias entre mis compromisos cuando mis fondos se agotaban, pero entonces me escondía en algún lugar a escribir poemas —diez días inolvidables en Eureka Springs, Arkansas; tres semanas en Nueva Orleans, donde conseguí encontrar una pensión por once dólares a la semana, comidas incluidas—. El viaje en sí no fue para nada lo que suele ser una gira de conferencias, un caleidoscopio apresurado de lugares y gentes, sino más bien una odisea reposada, el descubrimiento de mi América. Siempre había buscado la impresión humanizadora e iluminadora de los escritores y poetas sobre aquellos paisajes que veía por primera vez y me sorprendió comprobar lo poco que los habían celebrado. ¿Dónde está el poeta de los valles ocultos y silvestres de Arkansas? ¿De las grandes llanuras vacías y doradas de Texas? ¿Del Delta?
Para mí, el lugar de mayor impacto resultó ser Nuevo México, en torno a Santa Fe, donde pasé dos meses. La austeridad del paisaje, la gran meseta bañada por el sol y dominada por los montes de la Sangre de Cristo, la «tierra del leopardo» salpicada de piñones, me afectó profundamente. Había encontrado uno de los lugares de la tierra donde cualquier ser sensible queda expuesto al poder de las fuerzas invisibles y, de pronto, se siente desnudo y atacado por todos lados por el aire, la luz y el espacio —todo lo que hace que el alma aflore a la superficie—. Allí fluyeron los poemas.
Después estuve sola durante días en Charleston, donde sentí de pronto y por primera vez de qué modo en Estados Unidos todo un estilo de vida se viene abajo en cincuenta años, como en Charleston, donde el cultivo de arroz levantó casas señoriales hoy totalmente abandonadas; o como en Nuevo Hampshire, donde la lana australiana se cargó a las ovejas y los campos dolorosamente despejados volvieron a verdear. Pero en Santa Fe el tiempo no es tan superficial. Allí uno puede profundizar en la historia en la medida en que los pueblos y la cultura que representan te hacen retroceder al menos ochocientos años solo con una danza india. Para un europeo esa historia es vivificante.
Llegué a casa de aquel viaje no solo más rica en todos los sentidos como estadounidense, sino con el favor de una serie de rectores de universidades que desde entonces me han pedido una y otra vez que vuelva. Aquella aventura inicial me trajo mucho más. Con ella me convertí en residente de un continente y no solo en una refugiada de Europa en un rincón perdido.
Pero participar en la vida de una universidad durante unos días e irse o pasar una semana en una pensión en una ciudad desconocida no es lo mismo que vivir en un lugar, ese concepto al que me refiero con «vida» todavía tenía sus raíces en Europa. Durante todos esos años, cada vez que podía volvía a estrechar los lazos con Inglaterra, Francia, Bélgica y Suiza. No había cortado el cordón umbilical.
Yo también he conocido el desasosiego interior del exilio,
la peligrosa sensación de no estar en casa en ninguna parte,
el centro disperso, el amor dividido;
ni aquí, ni allí, el salto a través del océano,
el vaivén entre dos firmes lealtades;
americana, salvo por una diferencia: las despedidas.
Esta estrofa del poema titulado «De todos nuestros viajes» la escribí en 1940. Pero entonces, mientras mis padres aún vivían, yo podía volver «de todos mis viajes» a Channing Place.
Mi madre murió primero, en 1950, tras una larga enfermedad; habíamos visto que su brillante existencia se extinguía lentamente y su final fue un alivio. Mi padre cayó como un gran roble, murió en cinco minutos de un ataque al corazón. Una mañana muy temprano del 22 de marzo de 1956 iba a dar una conferencia a Montreal, pero se sintió tan mal que regresó en taxi desde el aeropuerto. Murió en casa al lado de la fiel Julia, su ama de llaves. Media hora después sonó el teléfono para mí en Denton, Texas, donde iba a dar una conferencia aquella mañana, y volé de regreso durante todo un largo día a una casa que ya no era mi hogar. Todo fue repentino, violento, terrible. En una semana la casa se había vendido y en dos meses desmantelado, los libros desaparecieron, la tela de la vida en común de mis padres se desgarró. Pasé aquellos meses como en un sueño, apenas consciente, tomando decisiones porque tenía que tomarlas.
Una de esas decisiones tenía que ver con los viejos muebles flamencos, que por otro lado mal podía conservar puesto que compartía una casa pequeña con una amiga de muchos años en la que apenas quedaba espacio para nuestras cosas. Al final encontramos una solución temporal: los nuevos dueños me permitieron guardar en el sótano de Channing Place el escritorio de mi madre con sus innumerables casilleros y cajones secretos, el bahut, la larga mesa del comedor que hacía juego con él y dos cómodas del siglo xviii. Habían sobrevivido a la guerra del 14 al 18, cuatro largos años, en la casa de Wondelgem, en Bélgica, mientras avanzaban y retrocedían los ejércitos destacados allí; sobrevivieron a la travesía del océano y se movieron con ellos de apartamento en apartamento hasta que por fin mis padres tuvieron su propia casa. ¿Iban a pudrirse ahora esos viejos armatostes de nuestras vidas en un sótano sin amor, abandonados, como si fueran madera vieja? Pasado un año empezaron a perseguirme como fieras encerradas bajo tierra y muriendo de desidia. ¿Cuánto durarían vivas? ¿Cuánto tiempo seguiría la vida viva en mí si no encontraba nuevas raíces?
Me comporté como un hombre hambriento que sabe que solo hay comida si sabe buscarla. No razoné nada. No razoné que una parte del alimento que necesitaba era ser miembro de una comunidad más rica y más variada, humanamente hablando, de lo que el mundo académico de Cambridge podía proporcionarme: el hambre de la novelista. No razoné que parte del alimento que anhelaba era todo lo que el mundo natural me podía dar —un jardín, bosques, campos, arroyos, pájaros: el hambre de la poeta—. No razoné que había llegado el momento en que necesitaba una casa propia, un lugar donde crear mi nido: el hambre de la mujer. Solo sabía que tenía que rescatar los viejos muebles belgas de aquel sótano.
¿Si el «hogar» puede estar en cualquier sitio, cómo buscarlo, dónde encontrarlo? A mi juicio, no existían unos «vínculos» ancestrales que hubieran podido limitar las posibles opciones. Podría establecerme en cualquier parte dentro de un amplio perímetro de Cambridge, porque pretendía conservar lo que no iba a dejar, mi vida con Judy, mi lugar en su casa y los amigos de muchos años.
Entre tanto, la gente empezó a aconsejarme que no comprara nada, advirtiéndome de que las responsabilidades y las obligaciones tanto de dinero como de energías me harían perder fuerzas, aunque Judy, desde el primer momento en que le conté mis sueños, me brindó un apoyo sin límites. Sin embargo, empecé a preguntarme si todo era una locura, si lo mejor era quedarme como estaba, renunciar a aquella idea descabellada.
Todo en nosotros empuja hacia la decisión, aunque se trate de una decisión equivocada, solo por librarse de la ansiedad que precede a todo gran paso que se da en la vida. No me equivoqué al presentir que, de darlo, aquel paso supondría para mí un cambio tan radical como el del matrimonio. ¡Ninguna mujer en los cuarenta puede permitirse el lujo de casarse con la persona equivocada, ni tener la casa equivocada y en el lugar equivocado! Así que lloré, pataleé y esperé a que la propia vida me ofreciera una señal. Desde el fracaso de dedicarme al teatro veinte años antes y la decisión de convertirme en escritora no había tenido que sufrir un cambio tan terrible como aquel. Me acobardé.
Pero mi ángel de la guarda no estaba lejos. Hizo su aparición, como suele hacer a menudo, casualmente, en una comida con mi amigo Ray Baldwin. Ray escuchó mis quejas de lunática (me parece recordar que rompí a llorar justo para los cócteles) y me preguntó si alguna vez había pensado en buscar en la región de Monadnock. Pues bien, yo había pasado al menos un verano en Dublin, pero eso había sido hacía muchos años, en otra vida, porque había estado allí con la Escuela de Teatro durante un verano ensayando antes de nuestra primera representación. No, ni siquiera había pensado en Nuevo Hampshire. Pensaba que quería estar cerca del mar.
Varios días después recibí una carta manuscrita de cierta extensión, describiéndome una serie de casas de la región de Monadnock que podían interesarme. La firmaba la señora Rundlett, una agente inmobiliaria a la que Ray, actuando diligentemente, había consultado. El final de la carta decía lo siguiente: «Por último, hay una granja del siglo xviii en muy malas condiciones, con cinco chimeneas y treinta acres de tierra, delimitada por un arroyo...».
¿Suspirarían aliviados los muebles del sótano cuando leí aquella frase? Solo sé que sentí ese cosquilleo en el cuero cabelludo que según Emily Dickinson se siente al reconocer un poema verdadero. ¿Asintió gravemente el ángel con la cabeza?
De ser así, ¿por qué elegí comenzar este libro sobre una casa y una aldea de Nuevo Hampshire evocando a un viejo caballero normando y a un viejo caballero inglés que parecían no tener unos vínculos visibles con esta parte del mundo?
Pues bien, cuando una vieja dama octogenaria entró en la gran cocina-cuarto de estar donde ahora cuelga «el ancestro», miró en torno y soltó con voz ronca de vieja americana: «¿Por qué están todos estos muebles belgas en una vieja casa americana?».
Yo estaba demasiado consternada para responder. Pero creo que este libro es la respuesta, aunque ella, alma valiente, está muerta y no lo leerá. La respuesta fue: «Katherine Davis, he traído todo lo que soy y lo que traje de allí, es esa combinación entre mi pasado y esa vieja casa americana lo que me da la calidad de mi vida aquí. Es una combinación extraña, que no existe en ningún otro lugar de la tierra... y esa ha sido precisamente la aventura».
1Me encuentro con mi casa
Una buena mañana de mayo la señora Rundlett, una amiga mía y yo salimos a ver cinco casas. No guardo recuerdos especiales de aquel día, estaba demasiado ansiosa y la mayor parte del tiempo iba demasiado apresurada. El hecho era que la casa a la venta tenía un aspecto un poco siniestro; la vida resulta rancia envuelta en su concha de abandono. Sucedió que las que teníamos que ver estaban lejos unas de otras, así que tuvimos que atravesar unas tierras de nadie durante lo que nos parecieron horas, por lo que pude reparar en los bosques cubiertos de maleza y el triste muro de piedra como testimonio silencioso del hecho de que toda aquella tierra había sido clareada hacia cien años o más y de que luego había vuelto a crecer como una selva. Una de las casas, es verdad, era hermosa y estaba en un prado abierto y soleado, pero era enorme, estaba amueblada y olía a la vida de otras personas. ¿Por qué se habían ido?, me preguntaba. Nunca antes había buscado una casa y no estaba preparada para el impacto de invadir públicamente un espacio privado. A las once en punto estaba casi dispuesta a desistir, pero me parecía una tontería no echarle un vistazo a la última casa de la lista, una casa de campo destartalada del siglo xviii en el pueblo de Nelson.
Desde Dublin, seguimos una carretera interminable a través de bosques solitarios durante seis kilómetros, luego salimos a un pueblo encantador de molinos de ladrillo situado a la orilla de un lago, para volvernos a internar entre frondosos bosques. Empezaba a parecerse a uno de esos viajes que suceden en sueños, de esos interminables en busca de algo que no se puede encontrar, de los que se despierta con el pulso acelerado y llenos de terror. No tenía la intención de vivir al borde del abismo.
Pero luego, de repente, el largo camino dio un brusco giro a la izquierda y nos encontramos con un pueblito verde a pleno sol.
—Esto es Nelson —dijo la señora Rundlett.
Vi una iglesia alta y blanca con una aguja alta y blanca, un conjunto de casas, una escuela de ladrillo abandonada junto al ayuntamiento de tablas, una biblioteca conmemorativa... y nada más. Tan silencioso, tan sereno, parecía que se hubiera abierto una puerta mágica al siglo xix. No se veía un alma.
Pasada la iglesia, nos metimos bajo unos arces viejos y allí, un poco más adelante por la carretera, detrás de un camino semicircular, retirada de la aldea, estaba la casa. Aún bajo el hechizo del exceso de luz después de tanta oscuridad, no pude no mirar: primero el abanico verde plisado sobre la puerta blanca, luego la puerta misma, amplia y acogedora, enmarcada entre dos ventanas estrechas, sustentadas por gráciles columnas blancas talladas. Reparé en el ancho escalón de granito y en el modo en que resbalaba en un declive cubierto de hierba; las ventanas de doce paneles, el techo ligeramente inclinado sobre ellas y en cada extremo una chimenea. Toda la impresión era de gracia y luz dentro de su estilo clásico y estaba tan deslumbrada por su presencia que solo podía ver, no oír. Pero luego escuché: una oropéndola en lo alto de uno de los arces, cantándole a su hijo una canción.
No había escuchado una oropéndola desde que era una niña; en mi alterado estado, aquellas notas sonaron con extraordinaria resonancia. En realidad, me parecieron una señal. Y, además, entrelazada con la canción, oí el silencio. Cada vez que regreso allí sucede el mismo milagro. Traigo el mundo conmigo, pero en determinado momento el mundo se desmorona y entro en el silencio que restablece la vida.
Me liberé del hechizo y fuimos juntas a echarle un vistazo a las realidades: preguntamos por los cobertizos semiderruidos en uno de los extremos de la casa, las ruinas de un viejo granero que se había caído de abandono, la parte trasera de la casa sin pintar. La palabra «ruinosa» empezaba a quedársele pequeña.
Aunque estábamos citados con los inquilinos, tardaron mucho tiempo en responder a nuestra llamada, y cuando lo hicieron, estaba claro que les molestaba la invasión de unos posibles compradores, por lo que nuestra situación era incómoda. Una vez más estábamos entrando en un terreno ajeno; una vez más me sentí incómoda al tragarme los comentarios y las preguntas que me hubiera gustado hacerle a la señora Rundlett. Cruzamos la casa en silencio, atravesamos la cocina oscura de techo bajo, bajando por un pasillito oscuro hacia el retrete, en malas condiciones. No había agua corriente, por supuesto, solo una bomba oxidada en el fregadero de la cocina.
—Hay un buen pozo —dijo en una penumbra general—, lo alimentan tres fuentes, me parece. Nunca se ha secado, construido directamente en el porche trasero, como ve.
Junto a la cocina había una extraña habitación poco profunda con una enorme chimenea a un lado. Aquel día estaba ocupada por una cama inmensamente grande sin hacer. Allí también sentimos un escalofrío, como si hubiéramos entrado en la cueva de unos huraños animales salvajes. Así que fue un alivio salir a las dos habitaciones de enfrente, solo una de ellas ocupada.
—No es muy frecuente encontrar cinco chimeneas con las repisas intactas —señaló la señora Rundlett—. Por lo general, en las casas antiguas suelen tapiarlas. Nadie quiere mantener cinco chimeneas en invierno cuando se pueden poner calderas de aceite.
Yo no quitaba los ojos de las preciosas repisas y las molduras alrededor de las ventanas, ni de la escalera con su elegante barandal de arce y sus finos balaústres blancos. Estaba claro que el constructor original había sido un hombre de buen gusto y un excelente artesano, pero aquellas tristes reliquias del uso de las cosas parecían casi inapropiadas para la casa en que se había convertido.
Solo tres de las cinco habitaciones de la planta baja se usaban; en el piso de arriba las cuatro se habían convertido en basureros abandonados. ¿Habría llegado demasiado tarde? ¿Se podrían devolver a la vida aún? ¿Podría resucitar la concepción y el estilo del constructor original a pesar de los estragos del tiempo, de tanta basura y tanta dejadez? Sentí un rayo de esperanza —aquellas repisas, aquellas molduras—, pero sin convicción, sin rapto espiritual, como me había provocado la oropéndola en el momento de contemplar la fachada.
Necesitaba salir a la luz del sol, al aire fresco de mayo, dar una vuelta por el establo «nuevo» en la parte de atrás.
—En buen estado, como ve —afirmó la señora Rundlett.
Lo que vi fue un hermoso color marrón tabaco de las tablas desgastadas, tabaco con un toque de lavanda; lo que vi fueron los arneses y otros aparejos colgando dentro como si alguien acabara de sacar el caballo a pastar; lo que vi cuando salí fue el amplio prado, de un acre más o menos, extendiéndose hacia el bosque y el suave perfil de las colinas, un espacio abierto necesario para la mirada contemplativa. El establo y los alrededores seguían vivos.
Por fin volvimos al coche y eché un último vistazo a lo que al llegar había acelerado mi corazón. Sí, era hermosa. Mi madre hubiera admirado su belleza profundamente. Pero si me comprometía a rehabilitar aquella ruina iba a tener que hacerlo sola. ¿Tendría el coraje de sacarla adelante? La enormidad de la empresa que tenía en la cabeza era tan grande que ni siquiera pregunté por el arroyo aquel día (no estaba a la vista). Mi práctico amigo tenía serias dudas. Me convenció de que había que pedir presupuesto a fontaneros, carpinteros y deshollinadores sobre lo que podría costar dejar habitable aquel cascarón y la señora Rundlett se comprometió a hacerlo y a comunicármelo en una semana.
Así que durante una semana todo fueron interminables especulaciones e imaginaciones, tratando de visualizar no el presente sino el pasado y el futuro. Estaba atrapada en él, como una está prendida de un poema que todavía no se ha gestado del todo, que atormenta por las noches. Primero tuve que soñar con la casa viva dentro de mí. Lo más importante era crear luz, aire, espacio, dentro de las habitaciones oscuras y estrechas. Si pintaba las paredes de blanco, ¿eso no ayudaría? ¿Encajarían mis queridos muebles flamencos en aquellos espacios? ¿Dónde dormiría yo? ¿Dónde trabajaría? Y si podía sacar todos los escombros del viejo granero, ¿no podría tal vez usar los cimientos como muro para un largo arriate de plantas perennes? Una cosa estaba clara. Podía vivir perfectamente en las cinco habitaciones de la planta baja y dejar el piso de arriba para más adelante. Eso reduciría considerablemente el coste.
Fue una semana dolorosa, entre la duda y la esperanza. Conocía bien aquella tensión. Es lo mismo que antes de empezar a escribir un libro o un poema. Es la tensión de estar al borde de un compromiso grande y no estar muy segura de si vas a ser capaz de llevarlo a cabo: el momento en que lo imposible y lo posible están en perfecto equilibrio y el peso de una pluma puede inclinar la balanza a uno u otro lado.
Por fin llegaron los presupuestos: 800 dólares el trabajo en las chimeneas; 4.000 dólares la carpintería y el contrato de obra en general; 3.000 dólares la fontanería, pocería, cuartos de baño y calefacción. Me ofrecían la propiedad tal como estaba (con treinta y seis acres de bosque y prado) por 3.900 dólares. Eso suponía un total de doce mil dólares para empezar, pero todos me advirtieron de que seguramente aquellas estimaciones eran optimistas.





























