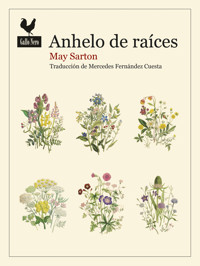Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Englisch
«Hay unas pequeñas rosas rosadas sobre el escritorio. Qué extraña tristeza suelen desprender las rosas de otoño…» «Por primera vez en semanas, estoy aquí sola, dispuesta a retomar mi vida "real". Eso es lo extraño: que ni los amigos, ni siquiera los amores apasionados, son mi vida real, a menos que disponga de un tiempo a solas para explorar y descubrir cuanto está ocurriendo, o cuanto ya ha ocurrido». May Sarton espera abrirse camino «entre las abruptas y rocosas profundidades para llegar al núcleo de la matriz, donde aún quedan iras y violencias no resueltas. Mi necesidad de estar a solas siempre está en contrapunto con el miedo a todo aquello que sucederá si de repente, una vez adentrada en el enorme y vacío silencio, no puedo encontrar apoyo alguno». Sarton escribe con un riguroso sentido de la observación y una gran carga emocional sobre el mundo interior y exterior: las estaciones, la vida cotidiana, los libros, la gente, las ideas; y a medida que se detiene en todo ello, va conformando su viaje artístico y espiritual. En este libro nos encontramos más cerca que nunca de la esencia de su escritura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO68
Diario de una soledad
May Sarton
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:Journal of a solitude
Primera edición: septiembre 2021
Primera reimpresión: febrero 2023
© de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2021 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© del diseño de colección: Raúl Fernández López
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-16529-28-3
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Diario de una soledad
Para Eric Swenson
15 de septiembre
Empiezo aquí. Está lloviendo. Por la ventana contemplo el arce, algunas de cuyas hojas se han puesto amarillas, y oigo a Punch, el loro, hablando solo, y la lluvia cosquilleando suavemente en las ventanas. Por primera vez en varias semanas, estoy aquí sola para retomar mi vida «real». Eso es lo extraño: que ni los amigos, ni siquiera los amores apasionados, son mi vida real, a menos que disponga de un tiempo a solas para explorar y descubrir cuanto está ocurriendo, o cuanto ya ha ocurrido. La vida sería muy árida sin esas interrupciones que nos nutren y enloquecen, pero solo soy capaz de degustarlas por entero cuando estoy aquí sola, y la casa y yo reanudamos nuestras antiguas conversaciones.
Hay unas pequeñas rosas rosadas sobre el escritorio. Qué extraña tristeza suelen desprender las rosas de otoño... ¡y qué rápido se marchitan hasta revelar unos bordes marrones! Sin embargo, estas son de un rosa precioso, brillante y cantarín. Sobre la repisa de la chimenea, en el jarrón japonés, hay dos ramilletes de lirios blancos, con estambres curvados llenos de polen granate, y una rama de hojas de peonia que exhiben un extraño tono entre parduzco y rosado. Es un ramo elegante; un shibui, como dirían los japoneses. Cuando estoy sola, puedo mirar las flores de verdad, puedo prestarles atención. Las siento como una presencia. No podría vivir sin ellas. ¿Por qué digo esto? En parte, porque cambian mientras las miro. En pocos días, viven y mueren, y me permiten observar de cerca todo ese proceso de crecimiento, y también de agonía. Puedo flotar en sus momentos.
En el ambiente se respiran orden y belleza. Eso es lo que me asusta al principio, cuando vuelvo a quedarme sola. Me siento inadecuada. He construido un espacio abierto, un espacio de meditación, pero ¿y si no soy capaz de encontrarme a mí misma dentro?
Pienso en estas páginas como en una forma de conseguirlo. Desde hace ya mucho tiempo, cada encuentro con otro ser humano supone una colisión. Siento demasiado, percibo demasiado y me agotan las reverberaciones tras la conversación más simple. Pero la colisión profunda es y ha sido con mi interior, terco, martirizador y atormentado. He escrito cada uno de mis poemas y novelas con este mismo propósito: averiguar qué pienso, saber dónde me encuentro. No puedo convertirme en lo que veo. Me siento como una máquina inepta, una máquina que se avería en los peores momentos, que rechina hasta detenerse y se obstina en «no funcionar» o, aún peor, explota en la cara de alguien inocente.
Anhelo de raíces1 me ha granjeado muchos amigos en este oficio —así como una serie de conocidos que me ven como a una amiga íntima, a los cuales ya es más difícil responder—. Aun así, he empezado a darme cuenta de que el libro presenta una visión falsa que yo ni siquiera pretendí ofrecer, pues apenas menciona la angustia —o los arrebatos de ira— de mi vida en este lugar. Ahora espero abrirme camino entre las abruptas y rocosas profundidades para llegar al núcleo de la matriz, donde aún quedan iras y violencias no resueltas. Vivo sola, tal vez sin otro motivo que afirmarme como criatura imposible; distinguida por un temperamento que nunca he aprendido a manejar como es debido; capaz de desconcertarse por una palabra, una mirada, un día lluvioso o una copa de más. Mi necesidad de estar a solas siempre está en contrapunto con el miedo a todo aquello que sucederá si de repente, una vez adentrada en el enorme y vacío silencio, no puedo encontrar apoyo alguno. Subo al cielo y bajo al infierno en el curso de una hora, y solo me mantengo en pie a costa de imponerme rutinas inexorables. Escribo demasiadas cartas y muy pocos poemas. Pese a este aparente silencio que me rodea, en el fondo de mi mente suena un clamor de voces humanas; demasiadas necesidades, esperanzas, temores. Apenas consigo permanecer quieta sin que me asalten las cosas pendientes de cumplir o de enviar. Me siento agotada a menudo, pero lo que me cansa no es el trabajo —el trabajo es un descanso—, sino el esfuerzo por apartar las vidas y necesidades de los demás antes de poder abordar mi trabajo con cierta frescura y placer.
17 de septiembre
Estoy rompiendo mi cáscara interior de nuevo, incluso he escrito un par de páginas, y así vuelvo a adentrarme en la depresión. El tiempo no ayuda después de un par de días plomizos, oscuros y lluviosos. Me he visto embestida por una tormenta de llanto, un llanto acaso debido a la frustración y las iras enterradas, que me asalta sin avisar. Ayer me desperté tan deprimida que no pude levantarme hasta pasadas las ocho.
Fui en coche hasta Brattleboro para leer unos poemas en la nueva iglesia universitaria, presa del terror y el agotamiento. ¿Cómo reunir la vitalidad que necesito? Había quedado en leer unos poemas religiosos, regresar a los primeros libros y luego volver al más reciente, que aún está por publicar. Supongo que todo salió bien —al menos, no fue un desastre—, pero tuve la impresión —tal vez errónea— de que la gente amable e inteligente que había allí reunida, en una gran sala desde cuya ventana podía contemplar unos pinos, en realidad no tenía muchas ganas de pensar en Dios, ni en su ausencia —de la cual hablaban muchos poemas— ni en su presencia. Ambas resultan demasiado aterradoras.
Ya de regreso, me detuve a hacer una visita a Perley Cole, mi querido y viejo amigo, que se está muriendo, ya separado de su mujer, y acaba de trasladarse de una residencia dickensiana a otra con mucho mejor aspecto. Cada día lo veo un poco más transparente, ya es casi un esqueleto. Cuando le aprieto la mano, me da miedo romperle algún hueso, pero esos apretones son la única forma de comunicación real que nos queda ahora, porque está muy sordo. Me entran ganas de auparlo en brazos y abrazarlo como a un bebé. Se está muriendo de una forma terriblemente solitaria. Cada vez que voy a verlo, me dice: «Qué duro es» o «Nunca pensé que acabaría así».
Cuando paseo la mirada por esta casa, puedo ver todo el trabajo que ha hecho con sus manos: los tres arbolitos sobre la roca que podó y desbrozó para que dominaran todo el prado, el nuevo parterre que cavó para mí en la zona más umbría uno de los últimos días que estuvo trabajando aquí, el muro de piedra desbrozado entre la iglesia y mi terreno. En la parte del jardín que desherbaba dos veces al año y limpiaba hasta el muro de piedra ya vuelve a crecer la maleza. Aquí las cosas deben rehacerse una y otra vez, este lugar necesita la fuerza testaruda de un hombre como Perley. Yo sola nunca lo habría conseguido. Hemos cuidado juntos este trozo de tierra, y peleado juntos para brindarle un cierto orden, una cierta belleza.
Me gusta pensar que el último esfuerzo que Perley hizo aquí también contenía algo de alivio; era un juego comparado con el duro trabajo agrícola que había realizado durante tantos años, un juego donde podía emplear su pericia y sus avezados conocimientos. ¡Y cómo disfrutaba metiéndose conmigo a causa de mi ignorancia!
Mientras él segaba y podaba, yo luchaba de un modo semejante aquí, en mi escritorio, y ambos éramos conscientes de la compañía del otro. Aguardábamos con impaciencia la llegada del mediodía, cuando yo terminaba mi jornada y él se sentaba en un taburete alto de la cocina, y mientras nos bebíamos uno o dos vasos de jerez, anunciaba: «¡Se abre la sesión!», y empezaba a contarme alguna historia absurda que llevaba elucubrando toda la mañana.
Era una relación extraña, pues él en realidad apenas sabía nada de mi vida, y, aun así, por encima de todas esas charlas, cada uno reconocía al otro como su semejante. Él disfrutaba de mi cólera tanto como yo de la suya. Quizá eso también formaba parte de la relación. En lo más hondo había un entendimiento, no tanto de los hechos ocurridos en nuestras vidas como de nuestra naturaleza más esencial. Incluso ahora, en este final tan duro y solitario, él mantiene una inmensa dignidad, pero me gustaría encontrar alguna manera de ponérselo más fácil. Hoy al despedirme lo he dejado sumido en un amargo resentimiento por las circunstancias en que se está muriendo: «Lo sé, pero no estoy de acuerdo. Y no me resigno».
En el correo ha llegado una carta de una niña de doce años con unos poemas; su madre la ha animado a enviármelos y pedir mi opinión. Lo cierto es que la niña observa las cosas, y creo que puedo escribirle algo que la anime, pero resulta inquietante ver cuánta gente espera el aplauso, el reconocimiento, cuando ni siquiera ha empezado a aprender un arte o una destreza. El éxito inmediato está a la orden del día: «¡Lo quiero ahora mismo!». Me pregunto si todo ello no formará parte de la corrupción a la que nos someten las máquinas. Las máquinas hacen las cosas muy rápido, fuera del ritmo natural de la vida, y nos indignamos cada vez que el coche no arranca a la primera. De modo que las pocas cosas que hacemos aún, como cocinar —aunque... ¡ahora venden cenas envasadas!—, tejer, cuidar del jardín o cualquier otra cosa donde no caben las prisas, poseen un valor muy especial.
18 de septiembre
El valor de la soledad —bueno, uno de ellos— reside en que cuando estamos a solas, obviamente no hay nada que amortigüe los ataques que afloran desde dentro, al igual que no hay nada que ayude a equilibrar los momentos de especial estrés o depresión. Un rato de conversación espontánea con mi querido Arnold Miner cuando viene a buscar la basura puede calmar una tormenta interior. Pero esa tormenta, con todo el dolor que contiene, quizá me esté ofreciendo una verdad. Así que a veces simplemente hay que atravesar una época de depresión para poder acceder, una vez superada, a toda la luminosidad que tal vez nos aguarde, y estar atenta a cuanto la nueva época expone o exige.
Los motivos de la depresión no son tan interesantes como el modo en que la manejamos, por el mero afán de mantenernos vivos. Esta mañana me he despertado a las cuatro y me he quedado una hora o así acostada. Estaba mal. Ha empezado a llover otra vez. Al final me levanté y emprendí las tareas diarias, aguardando a que se marchara esa sensación tan devastadora que tenía, y lo que hice al final fue regar las plantas. De repente volvió la alegría por satisfacer una necesidad básica, de vida. Quitar el polvo nunca tiene el mismo efecto —¡y tal vez por ello soy tan mala ama de casa!—, pero cosas como dar de comer a los gatos cuando tienen hambre o poner agua limpia a Punch me proporcionan una calma y felicidad súbitas.
Toda la paz que conozco proviene de la naturaleza, de sentirme parte de ella, incluso en los aspectos más nimios. Quizá la dicha de la familia Warner, su sabiduría, proceden de ahí, porque siempre trabajan en contacto con la naturaleza. ¿Acaso es tan sencillo como eso? No es nada sencillo. La vida que llevan requiere una paciente comprensión e imaginación, el poder de superar adversidades constantes —por ejemplo, el clima— y avanzar junto a los elementos y no contra ellos, una vitalidad inexhaustible de la que hacen acopio diario para realizar las mismas tareas: alimentar a los animales, limpiar los establos y gallineros, mantener vivo ese mundo tan complejo.
19 de septiembre
Ha salido el sol abriéndose paso entre la niebla y reflejándose en las gotas de lluvia sobre la hierba. Ahora el cielo luce azul, sopla una brisa cálida y acabo de crear una maravilla: dos grandes amarilis, un ramillete de crisantemos rosas sueltos y una de esas hojas plateadas cuyo nombre he olvidado (¿artemisia? ¿arethusa?) resplandecen en el jarrón veneciano de la habitación acogedora. ¡Ojalá colmen este nuevo día con su benigna presencia!
La depresión neurótica es tan tediosa porque es repetitiva, una rueda que gira y gira sin cesar. Ayer, sin embargo, me salí de la rueda al leer una carta de la hermana Mary David, que ahora dirige una cooperativa en el pueblecito de Carolina del Sur donde se marchó a trabajar. Sus cartas siempre me impresionan mucho, pues me doy cuenta de lo que ocurre en realidad, y de todo cuanto una sola persona es capaz de hacer. «Así que me ocupo, sobre todo, del trabajo de la cooperativa —explica la hermana Mary David—, pero me encuentro con que cada vez son más las familias desesperadas en este estado; hay gente muy frustrada, sola, enferma, indefensa. Un día acompañé a un hombre mayor a comprar. No tenía absolutamente nada de comida y, debido a algún error, llevaba tres meses sin recibir el cheque de la pensión. Compró varias cosas que necesitaba y la cuenta ascendió a diez dólares con seis centavos. Al vaciar mi monedero, vi que llevaba exactamente... ¡diez dólares con seis centavos! Así que sospecho que tengo bien cerquita al buen Dios a todas horas, por eso ocurren tantas cosas inexplicables. El otro día, una mujer mayor me estaba esperando bajo la lluvia, a la puerta de una tienda de muebles de segunda mano, para pedirme que hablara con un niño de doce años que había intentado suicidarse. Su padre y su madrastra lo habían echado de casa y no tenía ropa ni sitio alguno donde ir. Bueno, ahora ya está mejor. Le compré ropa y una cama plegable y su yaya accedió a hacerle un hueco en su chabola. Voy a verlo de vez en cuando, y ayer le compré algo de comida. Parece que todos se cruzan en mi camino por docenas, y algunos desaparecen cuando pasa la crisis.»
Poder enviarle un cheque y saber que ese dinero se convertirá inmediatamente en ayuda me ha levantado los ánimos. Bien sabe Dios que todos estamos hartos de la caridad: a veces me llegan tres peticiones de organizaciones distintas en la misma semana después de enviar un cheque a una de ellas. Tanto los que damos como los que reciben procedemos como autómatas. Todo parece muy yermo comparado con las formas tan humanas de la hermana Mary David, que no llegó hasta allí enviada por la orden, sino que fue por su cuenta a través de un proyecto de verano y, una vez en el pueblo, decidió quedarse y, de algún modo, logró que le dieran permiso. Así debe ser la tradición de las hermanas de la caridad.
La única y más esperanzadora señal en estos tiempos tan duros es lo mucho que consiguen avanzar las iniciativas individuales por caminos llenos de baches, y cuántos firmes estallidos de imaginación humana surgen en el proceso. De repente me acuerdo del doctor Gatch, que empezó a curar a pacientes negros por su propia iniciativa en Beaufort, Carolina del Sur. Pese a su trágico final, consiguió que tanto el Congreso como la población estadounidense repararan en la situación de ese lugar, donde la gente se moría de hambre. Es necesario creer que cada persona cuenta como una fuerza creativa capaz de mover montañas. Lo bueno que hizo Gene McCarthy, desde luego, fue demostrar eso mismo en el escenario político. Cuando trabajábamos para él, creíamos que la política podría encauzar la voz humana. Resulta desolador que las imperfecciones humanas —la vanidad de McCarthy, la recurrencia de Gatch a las drogas para seguir adelante— sean capaces de arruinarlo todo. Podemos conseguir lo que nos propongamos, o casi, pero cuán equilibrados, magnánimos y modestos debemos ser para conseguirlo. Y qué pacientes, también. Eso es tan cierto en el arte como en cualquier otro terreno.
Así que... a trabajar. No, no se trata de un non sequitur. Nunca seré una de esas personas directas y activas —salvo a veces, cuando doy clase—, pero de vez en cuando soy muy consciente de que mi trabajo, por extraño que parezca, sí que ayuda a la gente. Es algo de lo cual solo he llegado a estar segura aquí, en Nelson, durante los últimos años.
21 de septiembre
Ayer domingo fue el cumpleaños de Perley Cole. Fui a verlo por la tarde y le llevé unos pijamas. Esta vez pudimos hablar un rato. El cambio de residencia le está afectando de un modo terrible, por mucho que para alguien de fuera parezca una gran mejoría al comparar este lugar con aquella terrible granja, vieja y sucia, que se caía a pedazos, y en cuyo ambiente flotaban las mentiras y la dejadez; un lugar donde más de un hijo había abandonado a su progenitor senil para enterrarlo en vida. Aun así, Perley había echado raíces allí; tuvo que hacerlo para mantener su integridad, y ahora se las han arrancado. ¿Cuánto puede durar todo esto? Tiene las manos transparentes, y solo los ojos, con esa mirada penetrante que expresa mucho más de cuanto él es capaz de decir, siguen siendo los de Perley Cole.
Ayer, antes de emprender tan triste excursión, vi a una pareja mayor por la ventana, de pie en la linde del prado. Bajaron la colina y luego regresaron, con la evidente esperanza de verme salir, y eso fue lo que hice. Al parecer no es la primera vez que vienen: son admiradores de Anhelo de raíces y de los poemas. Resulta que se llaman Charlotte y Albert Oppler, refugiados alemanes de Hitler, que llegaron a este país y luego, con McArthur, los enviaron a Japón porque Albert es un experto abogado que ayudó a redactar la nueva constitución japonesa. Y claro, también conocen a Elizabeth Vining, cuya autobiografía estoy reseñando ahora para el Times. Pero ¿por qué tuve que contarles lo de mi depresión, al borde de las lágrimas? Es bastante absurdo contar a unos completos extraños esa clase de cosas. Supongo que me pillaron por sorpresa, como a un animal en su guarida. Me había pasado la mañana escribiendo y me encontraba expuesta, desprevenida ante tales muestras de amabilidad y comprensión. Entonces mi interior era igual que mi exterior; y aunque eso es a lo que aspiro, no logro apaciguar esta sensación de absurdo.
En un antiguo diario mío encontré este pasaje de Humphrey Trevelyan sobre Goethe: «Al parecer, son necesarias dos cualidades para que el artista preserve su creatividad durante toda la vida, si esta es larga: en primer lugar, debe mantener una excepcional y apasionada conciencia de esa vida, nunca dejarse llevar por la complacencia ni estar satisfecho con esta; exigir lo imposible y, al no obtenerlo, desesperar. La carga del misterio debe acompañarlo día y noche. Debe temblar ante las verdades desnudas que no pueda confrontar. Ese divino descontento, ese desequilibrio, ese estado de tensión interna constituyen la fuente de la energía artística. Muchos poetas menores solo la poseen en su juventud, e incluso algunos de los grandes la pierden en su madurez. Wordsworth perdió el valor para la desesperación y, con ello, el poder de su poesía. Pero muy a menudo, las tensiones dinámicas son tan poderosas que destruyen al hombre antes de que este alcance la madurez».2
¿Debe el arte nacer de la tensión? Hace unos meses soñaba escribir una obra llena de felicidad, un libro de poemas surgidos del amor más fructífero, y aquí estoy de nuevo, atormentada por el dolor. Pero quizá eso es un atisbo de salud, no de enfermedad. ¿Quién sabe?
Anoche murió Perley Cole. Lo vi a las tres y media no del todo consciente, de modo que intenté no desvelarlo; solo estuve unos minutos allí de pie, junto a la cama. A las seis, la enfermera jefa de la residencia me telefoneó para decirme que se estaba yendo, y cuando llamé una hora más tarde, me dijo que lo habían llevado al hospital de Keene en una ambulancia —¿por qué no lo dejaron morir allí, en la residencia?—. Mary, su hija menor, que vive lejos, en Charlestown, me dijo que había muerto en la ambulancia. No va a haber servicio, solo la incineración; para ello van a enviar el cuerpo a Cambridge solo, sin acompañante, y esparcirán las cenizas en el cementerio de Hillsboro. Perley llevaba años separado de su mujer a causa de la larga enfermedad de esta. Han sido la agonía y la muerte más solitarias que he conocido nunca. Cuántas veces me dijo, a lo largo de estos meses: «Nunca pensé que acabaría así».
¿Cómo es posible aceptar una muerte semejante? ¿En qué nos hemos convertido, cuando quitan de en medio a las personas como si fueran escombros, como si una vida entera de trabajo, dignidad y respeto pudiera desecharse a su fin igual que una vieja lata de cerveza?
Cuánto me enseñó Perley. Su forma de trabajar, lenta e inalterable, me enseñó a tener paciencia: «Tranquilidad y buenos alimentos». Su cuidado infinito por las pequeñas tareas, el modo en que se arrodillaba a desmochar el contorno de los árboles tras haber cortado la hierba, su forma de trabajar no para mí, sino para cumplir con su propia consideración de lo que supone una tarea bien hecha, cuando seguramente sabía muy bien que yo, la mitad de las veces, no podía apreciar todo cuanto le había supuesto esa «tarea bien hecha». Lo amaba, amaba esa vena salvaje suya, que podía llevarlo a dejar las herramientas en el suelo y alejarse de repente para combatir algún demonio. Vivía en un continuo e intenso drama que tal vez era lo que le hacía distinto de los demás. En lo más profundo, ambos nos reconocíamos como pertenecientes a una misma y apasionada estirpe, irascible y orgullosa. Lo digo al final del poema que escribí sobre él: «Reconocimiento»3. Recuerdo ahora al hombre tal y como fue:
Perley dice «¡joder!» y cosas mucho peores.
Al oírlo, recupero una cierta veneración.
«¿Puedes llamar amigo a un hombre así?», me preguntan.
¡Sí (¡joder!), por los siglos de los siglos!
Su juego y el de Brancusi tienen un mismo sentido
y sus maldiciones suenan como una oración.
Deja pues de entregarte al ocio, y arrodíllate, jovencito,
alaba al artista hasta que se hiele el infierno,
porque él, hoz en mano (de verdad, no de juguete), es excepcional,
con todos sus peligros, con las destrezas y alegrías
de quien viene a podar, despejar, descubrir,
el viejo lleno de sabiduría, en su plenitud.
Allí, en el campo, lo contemplo al pasar,
y reconozco su sangre, suave y violenta,
paciencia impaciente. Si pudiera,
lo llamaría pariente, allí segando la hierba
lo llamaría mi buena suerte en tiempos sucios.
Él siempre decía: «Así son las cosas».
25 de septiembre
Ayer recogí unos champiñones en el prado de enfrente y una taza de fresas para Mildred. Las hojas caen deprisa, pero, por ahora, los colores siguen siendo suaves; aún no ha llegado el resplandor de octubre. Además, tenemos una brisa tropical, húmeda, extenuante.
28 de septiembre
El sol ha desaparecido. Me he levantado envuelta en una preciosa neblina; las telarañas se cubren de rocío, los asteres parecen abatidos por la lluvia y el cosmos, bastante maltrecho. Pero en estos días empiezo a levantar la vista en busca de las hojas, cuyos colores están emergiendo, y así es más fácil asumir que las flores desaparecen una por una.
Mildred está aquí limpiando. Pienso en todos estos años, desde que empecé a venir a este lugar, en los que su presencia tranquila, graciosa y distinguida ha resultado una bendición para todo el entorno. La soledad se anima sin romperse. Sentada al escritorio, trabajo mejor porque sé que sus sensibles manos están ocupadas en limpiar el polvo y poner la casa de nuevo en orden. Y cuando dan las diez y nos sentamos a tomar un café y charlar, nunca es una charla hueca. Hoy me dijo que había visto una telaraña perfectamente redonda en las ramas del cerezo de Virginia, cubierta de reluciente rocío, por la ventana trasera de su casa. Juntas hemos pasado muchas alegrías y mucho dolor, que ahora se entretejen a la perfección en todo cuanto nos decimos.
Tengo un carácter irascible, a menudo difícil de aguantar. Lo que no puedo soportar, lo que me hace bufar como un gato con la cola inflada, son las pretenciosidades, las petulancias, esas ásperas semillas que suelen desvelarse en el giro de una frase. Odio la vulgaridad, las rugosidades del alma. Odio con todas mis fuerzas la charla hueca. ¿Por qué? Supongo que porque cualquier encuentro con otro ser humano, ahora mismo, supone una colisión para mí. Siempre me sale caro, y no, no voy a malgastar mi tiempo. Pasar un rato al aire libre nunca es una pérdida de tiempo, y tampoco tumbarse a descansar, incluso durante un par de horas, pues entonces afloran las imágenes y puedo planear mi trabajo. Pero sí que es una pérdida de tiempo ver a gente que solo muestra la superficie social de sí misma. Siempre estoy dispuesta a esforzarme para hallar a la persona real que hay debajo, pero si no puedo, me altero y me enfado. El tiempo malgastado es veneno.
Por eso Nelson me ha ayudado tanto, pues mis vecinos nunca son pretenciosos, casi nunca engreídos, y sus rugosidades, cuando existen, son duras y saludables. Nunca me aburrirán los Warner, o Mildred, o Arnold Miner, como nunca me aburrirán las personas realmente cultivadas y complejas —tan escasas por estos lares como los dientes de ganso—. Disfruto con las escasas visitas de Helen Milbank. Las mejores son las de esas personas con quienes he creado una verdadera intimidad, como Anne Woodson, K. Martin o Eleanor Blair, las viejas amigas de verdad cuya conversación se torna un ramillete de alegrías compartidas y una visión común de la vida. Eleanor acaba de pasar el fin de semana aquí. Hicimos un pícnic maravilloso en lo alto del valle de Connecticut, en un prado. Desplegamos la manta a la sombra de la linde del bosque y pasamos allí una hora en la gloria, empapándonos de las colinas suaves y brumosas, del espacio abierto y la presencia del río, envueltas en un ambiente decimonónico. La escena podría haberse convertido en un grabado, porque supongo que el río no es navegable, de modo que ni siquiera la orilla habrá cambiado mucho en los últimos cien años. Escuchamos muy de cerca los pequeños zumbidos de varios insectos otoñales y, de regreso, Eleanor me señaló un increíble insecto verde y brillante con unas largas alas, parecido a un saltamontes. Un poco más allá, recogió dos ramas de agracejo con abundantes frutos rojos, que ahora quedan preciosas en el jarrón japonés sobre la repisa.
No obstante, cocinar y preparar la llegada de un huésped se me antojó un esfuerzo casi insuperable, porque estoy muy deprimida. La depresión se come la energía psíquica de una manera espantosa. Pero luego, claro, me vino muy bien hacer el esfuerzo. Hice una berenjena con jamón y champiñones, un plato nuevo para Eleanor que quedó muy bueno, y el aspecto era imponente, con la berenjena morada y arrugada de pie en el centro de la fuente, rodeada de batatas.
Todo ese placer, al final, se estropeó a causa de mis fatigas y mi exasperación por un simple comentario sobre las flores que se marchitaban en el jarrón, lo cual desató un clásico ejemplo de mis irracionales enfados. A juzgar por lo afónica que me he levantado hoy... ¡ayer debí de pegar unos gritos terribles! El castigo se ajusta perfectamente al crimen. Me siento baldada, incapaz de hablar después de todas las cosas horribles que solté. Estos enfados me dejan molida, son como ataques que me dan y luego, al acabarse, me llenan de remordimientos. Quienes me conocen bien y me quieren han acabado por aceptarlos como parte de mí, pero yo sé que son inaceptables. Debo intentar resolverlos, aprender a desviarlos, como un epiléptico aprende a desviar un ataque gracias a sus medicinas. A veces me siento como en la lucha de Laocoonte entre la rabia y mi propia vida, como si aquella fuera una bruja que me tiene en su poder desde la infancia; bien la domino yo, bien me domina ella de una vez por todas con la depresión suicida que sobreviene después de semejante exhibición de obstinada conducta.
A veces pienso que los ataques de rabia son como una enorme urgencia creativa vuelta del revés, algo reprimido que se desborda, no una frustración acumulada que debe encontrar una salida y explota por cualquier nimiedad. He sufrido estos ataques desde niña; la historia se remonta a Wondelgem, cuando tenía dos años. Un invierno lluvioso salí con un abrigo de piel blanca que tenía y me quedé fascinada ante una pecera expuesta en un escaparate, la cual contenía un pez dorado. Sentí un enardecido deseo de llevármelo y, cuando me dijeron que no, me arrojé con abrigo blanco y todo a un charco de barro. Las rabietas empezaron a preocupar a mis padres, hasta que un día, siguiendo los consejos médicos, intentaron meterme completamente vestida en una bañera de agua tibia. En el siguiente ataque, empecé a chillar rabiosa: «¡Metedme en la bañera! ¡Metedme en la bañera!». Este episodio me sugiere que a esa edad ya era consciente, en plena rabieta, de que había que controlarla de algún modo y también, como suele decirse hoy en día, de que necesitaba ayuda.
Aun así, existe una gran diferencia entre querer algo y no conseguirlo y el episodio del otro día. La explosión surgió de lo que sentí (irracionalmente) como una crítica injusta. La tensión creció al intentar enfrentarme a la parte más mundana de lo que supone tener un huésped. Me había esforzado mucho en todo para que mi vieja y querida amiga Eleanor se lo pasara bien, y me sentí atacada de una manera muy estúpida. También ocurre, claro está, que me siento orgullosa de mis arreglos florales y no soporto que las flores se me marchiten. Pero la reacción fue absolutamente desproporcionada, y eso es lo más aterrador. En esos momentos, realmente siento como si la cabeza me fuera a explotar, y entonces, sin duda, la rabieta supone un alivio que luego pago muy caro, a base de culpabilidad y vergüenza. «La ira es una locura breve», decía Horacio.
A veces también me he preguntado si para la gente como yo, que enseguida hierve de ira —los franceses tienen un nombre para este rasgo: soupe au lait, como cuando la leche se derrama al hervir—, la rabieta no será una válvula de seguridad intrínseca contra la locura o la enfermedad. Mi madre enterraba su rabia contra mi padre y yo pude ver los efectos de esa contención suya: migrañas y taquicardia, por nombrar solo dos. El sistema nervioso está lleno de misterios. Así, el motivo que convertía a mi madre en una persona rabiosa también le brindó una fuerza increíble a la hora de enfrentarse a toda clase de pruebas. La ira se enterraba en fuego, y esa llama nos sostuvo a mi padre y a mí durante los terribles años en que fuimos refugiados belgas y tuvimos que encontrar, lentamente, nuestro lugar en la vida americana.
Cuando la feroz tensión que hay en mí se encauza de forma adecuada, crea una tensión muy buena para trabajar, pero cuando no encuentra un equilibrio, soy muy destructiva. El problema durante estos días es cómo aislar esa tensión o, dicho de otra forma, ¡cómo enfriar la temperatura a tiempo para que la sopa no se derrame al hervir!
29 de septiembre
Puesto que habían previsto heladas para esta noche, ayer salí a recoger unas tomateras, aún verdes, y las colgué arriba, en la galería, con la esperanza de que maduren. Luego recogí todas las florecillas tiernas que pude encontrar (capuchinas, cosmos, unos cuantos acianos y rosas tardías) y, al final, planté tres begonias y geranios rojos en una maceta para meterlos en casa. Las begonias han crecido muy bien, el invierno pasado como plantas de interior y luego, en verano, fuera. Las plantas fuertes son un gran consuelo. Me dediqué a esas tareas al caer la tarde, con una luz triste. Por ahora, este otoño no ha sido de los más gloriosos. Esta mañana, el cielo ha amanecido cubierto, oscuro, con un aspecto atronador bajo el que Gracie Warner amontona las hojas y corta la hierba una vez más. Tengo ganas de que lleguen los bulbos porque las tareas de principios de otoño son melancólicas, pero plantar bulbos siempre me emociona y me llena de esperanza. En octubre estaré más contenta, una vez que se haya ido este extraño, caluroso e incierto septiembre.
He estado escuchando el Kindertotenlieder por primera vez en muchos años. Supongo que es algo así como un gesto simbólico. No he perdido a ningún hijo; a quien debo obligar a crecer es a la niña que llevo dentro, para que mueran así su rabia y sus gritos de niña. Al escribir esta frase, me he acordado de la impresionante reseña de Louise Bogan sobre Leftover Life to Kill, de Caitlin Thomas. Louise dice:
La inocencia y la violencia son cosas terribles. Los severos rituales impuestos a los adolescentes en casi todas las tribus conocidas por la antropología insisten en dos premisas básicas: crecer y calmarse. Según ha descubierto la especie humana, en la madurez es necesario suprimir los estallidos de emociones intensas (dicha, rabia, pena), las cuales, con su irracionalidad, pueden perturbar la paz común. Los griegos llegaron a temer a aquellos que se arrojaban contra la voluntad de los dioses. Los graves coros de las tragedias no cesaban de avisar y clamar prudencia para intentar hacer entrar en razón al hombre o la mujer poseídos por una pasión arrebatadora, pues los dioses, sin duda, castigarían tamaña soberbia. Sin embargo, es cosa cierta, y siempre lo ha sido, que la inocencia del corazón y la violencia del sentimiento son necesarias a la hora de llevar a cabo cualquier logro mayor, y el arte no puede existir sin ambas. En este libro, Caitlin Thomas se revela como una de esas escasas personas capaces de mantener dichas cualidades, muy peligrosas, en un estado puro y un grado sumamente operativo, a una edad en que la mayoría de gente las ha perdido para siempre.
Aun así, Caitlin Thomas no es una gran artista. Louise solía decirme: «Aparta el infierno de tu trabajo». He pensado mucho en ello, y siento que la obra de arte —y pienso especialmente en la poesía—, una especie de diálogo entre Dios y yo, debe presentar una resolución antes que un conflicto. El conflicto está ahí, por supuesto, pero se resuelve por medio de la escritura del poema. Las oraciones furiosas y plagadas de alaridos no son adecuadas para los oídos de Dios. Por ello, aunque existe un infierno en mi vida, lo he mantenido fuera de mi trabajo. Sin embargo, ahora amenaza con arruinar lo que más me importa y devolverme a una soledad que ya no resulta fructífera, sino que se ha convertido en aislamiento porque llevo un año y medio enamorada. Ahora intento dominar ese infierno de mi vida y llevar toda la oscuridad a la luz. Ya va siendo hora de crecer de una vez.
—¿Qué hay que hacer para crecer? —pregunté a una amiga el otro día. Tras una breve pausa, me respondió:
—Pensar.
«[...] l’expérience du bonheur, la plus dangereuse, parce que tout le bonheur possible augmente notre soif et que la voix de l’amour fait retenir un vide, une solitude»4.