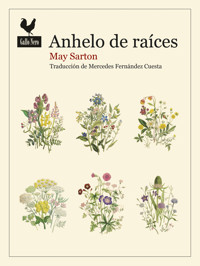10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«En todo lo que escribe May Sarton puede oírse el corazón humano latiendo justo debajo de la superficie», Washington Post Book World. Esta encantadora historia, un clásico de la literatura gatuna, está basada en las verdaderas aventuras de Tom Jones, el gato de May Sarton. Antes de conocer a su dueña, era un gato callejero, salvaje e independiente que no tenía nombre. Pero un día, ya cansado de la vida vagabunda, decidió renunciar a su libertad para probar a vivir en una casa. Finalmente, dio con una que le pareció aceptable, y le gustaron las voces que salían de allí. Entonces comenzó su transformación en un auténtico señor Peludo. Este libro de May Sarton es una de las historias más tiernas que se han escrito acerca de las alegrías y tribulaciones que supone compartir nuestra vida con un gato.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO71
El señor Peludo
May Sarton
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:The Fur Person
Primera edición: marzo 2022
© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2022 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Reguero
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-18-4
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Para Judy
Prólogo
El señor Peludo fue, por supuesto, un gato real y no imaginario que vivió junto a Voz Brusca (la mía) y Voz Suave (la de Judy) durante muchos años en Cambridge, Massachusetts. Todo ello ocurrió hace bastante tiempo, claro, tanto que Tom Jones ya no está con nosotras. Pero tuvo una larga y dichosa vida en la Tierra y ahora me gusta pensar que, al convertirse en un personaje literario, se volvió inmortal. Justo el otro día recibí una carta escrita con una letra muy pulcra que decía: «Este es el mejor libro que he leído nunca». El remitente tenía nueve años y me puse muy contenta. Después de varios rumores soterrados según los cuales la historia de Tom Jones se había agotado, ahora vuelve a estar disponible para que las nuevas generaciones de lectores puedan conocerlo. Espero que las abuelas se animen a leer El señor Peludo en voz alta, pues lo escribí para que la familia entera pudiera disfrutarlo, así como «los amantes ardientes y los sabios austeros», como llamó Baudelaire a los amigos de los gatos.
Cuando mis amables editores me pidieron que escribiera un prólogo para esta nueva edición, me pregunté cómo iba a volver a esa época en que el señor Peludo empezó sus andanzas literarias, hace ya veinte años. ¿Qué podía decir? Entonces recordé que Tom Jones había vivido una experiencia que no aparecía en el libro, y que tal vez añadiría un nuevo brillo a su ya merecida fama.
Antes de que Judy y yo nos mudáramos al número 14 de la calle Wright, en Cambridge, vivimos en una casa alquilada en el número 9 de Maynard Place durante los años cincuenta. Un año, Judy pidió una excedencia en su trabajo y nos fuimos de viaje, pero antes dejamos la casa a Vladimir Nabokov y a su bella esposa, Vera, que aceptaron encantados tener a Tom Jones de huésped y cuidarlo durante su estancia. ¡Qué suerte para un gato de bien como él pasar a formar parte de esa ilustre familia, con la encantadora Vera y Vladimir, gran amante de los félidos! Así pudo escuchar la lengua gatuna en ruso.
En la casa de Maynard Place tenía mi estudio en la buhardilla: una habitación pequeña y soleada con una pared llena de libros y una mesa larga de caballete con una silla recta junto a la ventana. Nabokov se deshizo de semejante muestra de austeridad y la remplazó por un sillón alto, cálido y mullido, donde podía escribir prácticamente tumbado. Tom Jones enseguida averiguó que el genio le permitía acurrucarse muy cerquita de su corazón, contra su pecho, donde podía dejar huellas en forma de estrella de mar, ronronear hasta el éxtasis y, a veces, incluso amasar un poquito, sin pensar en el dolor que pudiera ocasionar en el regazo que lo sostenía. Me gusta imaginar que fue allí donde Nabokov soñó a Lolita por primera vez, y quizá la presencia de Tom Jones tuvo algo que ver en la creación de ese mundo sensual que la rodea. En cualquier caso, para él fue un año lleno de grandiosos manjares y sutiles pasiones.
Por entonces, la fama mundial ya estaba al acecho de nuestro inquilino. Después de que Judy y yo regresáramos a la casa, pasamos un tiempo sin saber nada de los Nabokov. Sin embargo, estos no habían olvidado a Tom Jones y, en una ocasión en que volvieron a Cambridge, estuvieron unos días alojados en el Hotel Ambassador y lo invitaron a tomar el té. Por supuesto, también esperaban a sus cuidadoras, de modo que Judy y yo tomamos un taxi y lo llevamos hasta allí. Yo tenía mis dudas porque, aunque Tom Jones era todo un caballero, seguía siendo un gato, Kleiner Herr im Pelz,1 como lo llamó su traductor alemán, y los gatos se ponen muy nerviosos en los lugares desconocidos. Así, cuando subíamos a la habitación en el ascensor, yo con Tom Jones en brazos, los tres estábamos muy nerviosos.
Al llegar, la pareja nos dio una bienvenida por todo lo alto, y no solo había té para las cuidadoras, sino también un plato de hígado crudo cortado en delicados trocitos en el suelo, en honor del protagonista de la fiesta. Pero ocurrió algo muy inquietante. Tom Jones, aquejado en ese momento de un terrible ataque de agorafobia, desapareció bajo el sofá de terciopelo y se negó a salir durante el resto de la penosa tarde que pasamos allí. Al final, cuando llegó la hora de irse, tuvimos que mover el sofá y sacarlo a la fuerza. El encuentro, que Nabokov había planeado con ilusión, pensando en aquellos ratos compartidos en la más dichosa intimidad, no fue un encuentro: fue un desastre.
Aun así, los hechos ocurridos demostraron, una vez más, que Tom Jones era un gato excepcional, un gato llamado a la gloria literaria, y si un gato puede mirar a un rey, también un rey puede, a veces, mirar a un gato.
York, Maine
May Sarton
Febrero de 1978
El señor Peludo
1Las pieles de Alexander y el gato callejero
Cuando tenía dos años y ya llevaba un tiempo siendo un gato callejero, de conquistas gloriosas pero escasas comodidades, el señor Peludo decidió que era hora de sentar cabeza. En esa mañana de mayo, la cuestión de encontrar un hogar con fieles cuidadoras para toda la vida no parecía baladí, como tampoco los líos que se traía con los tenderos del vecindario, gente amable pero ordinaria que no sabía cómo tratar a un gato de bien como él. No tenían ni idea. Se imponía la búsqueda metódica de la dueña más apropiada, alguien que cumpliera con todos sus requisitos. Todos los gatos saben que lo ideal es encontrar a una ancianita que, a ser posible, viva en una casa con jardín. La casa debe disponer de un sótano y una buhardilla, el sótano para cazar y la buhardilla como espacio de juego y diversión. Siento decir que los niños, en estos casos, deben evitarse a toda costa, pues suelen distraer a la dueña de sus obligaciones hasta el punto de que sus modales pueden dejar mucho que desear.
Lo cierto es que un niño pequeño y pecoso había salvado la vida del señor Peludo una vez, pero a este se le daba muy bien olvidar las cosas que no le interesaban, como esa, por ejemplo. El niño, que se llamaba Alexander, había soltado tales chillidos al ver al hombre de la protectora de animales acercándose con una bolsa negra, que su madre acabó cediendo y, con la vista clavada en el fondo del cubo de la basura, dijo:
—Bueno, Alexander, puedes quedarte con uno, pero decídete rápido.
—El de la cola larga —respondió Alexander sin vacilar ni un instante, y se hundió en el cubo para rescatar aquella bolita aterciopelada y temblorosa que luego se convertiría en el señor Peludo, pero entonces era tan pequeña que aún tenía las orejas dobladas y apenas veía con los ojos azules, casi cerrados. Las molestias de vivir con un niño torpe en lugar de una madre eran considerables, pero es que su verdadera madre, quien podría haberlo espabilado y haberle ofrecido leche bien calentita al menor murmullo, como era su deber, había desaparecido después de dar a luz a cinco crías desesperadas que no dejaban de maullar a gritos. De modo que Alexander, por lo que recordaba, le había dado leche de vaca, de muy mala calidad, con un gotero, lo había metido dentro de su chaqueta de piel y, desde ese mismo instante, se había creído con derecho a apretujarlo con todas sus fuerzas; por eso, quizá, el señor Peludo se convirtió en un gato largo y desgreñado. Dormía en la cama de Alexander y a veces, en las noches más frías, se enrollaba en el cuello del niño, por lo cual todos lo conocían como «las pieles de Alexander». Estuvo soportando al niño y sus caprichos hasta cumplir los seis meses, y entonces, un hermoso día de verano, después de lamerse la pechera hasta dejarla blanca y radiante y contemplarse con orgullo la blanca punta de la cola, una vez hubo comprobado que todas las rayas del lomo lucían bien lustrosas, salió contoneándose como un figurín para empezar una vida de vagabundo errante y nunca más regresó.
Al hacerse gato callejero, adquirió unos andares tiesos y bohemios, se hizo un pequeño corte en la oreja y ya no se molestaba en lavarse, a veces durante varios días. La pechera se le volvió gris, la punta blanca de la cola casi desapareció y los bigotes le brotaban de las mejillas con la misma fuerza y vitalidad que las púas de un puercoespín. Aprendió a cantar canciones callejeras, a atemorizar sin levantar una pata, a acoquinar a los cobardes hasta hacerles llorar, a gritar a los abusones para que atacaran una fracción de segundo antes de tiempo, a cortejar a una atigrada madurita o a una joven descarada... Para ese mismo otoño estaba tan ocupado que, ciertamente, ya se había olvidado por completo de Alexander. Sus expediciones y conquistas lo llevaron muy lejos, y aunque en algún momento, por azar, recordó la mullida cama de su infancia gatuna, ya no sabía muy bien dónde encontrarla. «Ahora mismo soy un formidable e irresistible gato callejero —pensaba moviendo la cola adelante y atrás—, y con eso basta.» Era, en efecto, un trabajo a jornada completa. Por ejemplo, el asunto de la comida siempre interrumpía otras pesquisas mucho más interesantes. Un gato callejero debe ser muy astuto a la vez que fiero; conocer cada palmo de su territorio y las tapas de los cubos de basura que mejor se vuelcan; cronometrar la hora en que los tenderos del vecindario arrojan sabrosas cabezas y colas de bacalao al primero que pase; persuadir a las ancianas para sacar tazones de leche a la puerta, e incluso algún platito de crema de vez en cuando, sin dejarse atrapar, y despertar la bondad ajena buscando despiadadamente el propio interés y evitando rendirse a todos esos sueños llenos de lujosas comodidades que implican renunciar a la independencia. Es una vida muy dura, y el gato callejero es un personaje escurridizo y burlón que utiliza al ser humano, el cual vale bien poco, a su conveniencia.
El señor Peludo, en esa época, no era una excepción y se ajustaba a ese mismo patrón, salvo cuando se enroscaba como una bolita debajo de algún seto y, a veces, profería una especie de zumbido, como un ronroneo, y otras veces, incluso, abría las garras y volvía a cerrarlas como si estuviera recordando algo delicioso, pero entonces despertaba y nunca conseguía acordarse de lo que era. Solo de vez en cuando sentía una cierta nostalgia y se daba un buen lengüetazo por la cara y la pechera para levantar el ánimo, bajaba la calle contoneándose con un pelín más de chulería de lo habitual, se paraba, miraba atrás y, por un momento, parecía no saber dónde estaba, o incluso quién era.
Al cumplir dos años, seguía siendo un gato callejero, pero un gato callejero con unos sueños muy extraños: soñaba que estaba sentado junto al fuego con las patas encogidas y una mano suave, no como la de un niño, lo acariciaba; también soñaba con un plato de leche templada... Eran sueños muy raros que requerían ejercicios de yoga de gran concentración para olvidarlos, y a veces lo asaltaban durante un día entero.