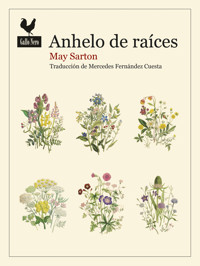14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«Un amanecer sereno. He contemplado el sol bañando el estudio con una luz anaranjada y brillante, y me he sentado para atrapar la visión del disco rojo justo cuando se detenía un segundo en el borde exacto del horizonte.» En 1973, May Sarton abandonó su casa de Nuevo Hampshire, escenario de toda esa vida interior y creativa que tan bien supo plasmar en Anhelo de raíces y Diario de una soledad, para trasladarse a una casa en la costa de Maine, un lugar solitario salvo en los meses de verano, con el mar, los bosques y los cielos inmensos siempre presentes. Al principio, la paz del lugar y el haber escapado a la angustia vivida durante tanto tiempo, que había llegado a asociar con la casa de Nuevo Hampshire, parece encerrar también un lado oscuro. Tal y como afirma la autora, «Me quedé cautivada por algo sobre lo que había leído unos años atrás sobre el hecho de que los japoneses, cuando atraviesan un periodo de paz, lo único que pintan son abanicos». Sin embargo, la pasión creativa regresó, y Sarton descubrió, así, que lo mucho que tenía que ofrecer no dependía de los demás; un descubrimiento de un valor excepcional. «La soledad, como los largos amores, se vuelve más profunda con el tiempo, y confío en que no me falle a medida que mi poder creativo vaya mermando, pues crecer en soledad es un modo de crecer hasta el final», dice la autora. Este es el más conmovedor y reflexivo de los diarios-memorias de Sarton. Una obra para meditar, saborear y amar por la pura belleza del alma y el pensamiento que la conforman. Es, ciertamente, un libro radiante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO81
La casa junto al mar
May Sarton
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:The house by the sea
Primera edición: marzo 2023
First published in 1977
© 1995 May Sarton
© 2023 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2023 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-20-7
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Para Beverly Hallam y Mary-Leigh Smart
Prólogo
Me trasladé a esta casa junto al mar en mayo de 1973 con la idea de llevar un diario para ir anotando las primeras impresiones, una huella fresca de ese cambio tan importante en mi vida, pero, durante un año y medio, el impulso de permanecer en silencio y habitar en el lugar antes de hablar de él fue demasiado fuerte. Durante meses, el mar fue tan apaciguador que en alguna ocasión llegué a preguntarme si había cometido un error fatal y no podría volver a escribir. Diario de una soledad había sido un modo de lidiar con la angustia; ¿acaso la felicidad es más difícil de comunicar; o es que, cuando somos felices, hay pocos incentivos para desenmarañar las experiencias diarias que vamos viviendo? En esa época, me quedé cautivada por algo que había leído unos años atrás sobre el hecho de que los japoneses, cuando atraviesan un periodo de paz, lo único que pintan son abanicos.
Entonces, ¿por qué me había mudado, había abandonado Nelson y a los amigos de allí, la vida de pueblo que tanto me había enseñado, las «colinas del hogar», la única casa que he comprado en mi vida y el jardín en el que me había pasado quince años trabajando? ¿Por qué mudarse a una casa mucho más grande en una época de mi vida en que, tal vez, lo más sensato era empezar a recoger velas?
Esta clase de decisiones cruciales obedecen al instinto, más que a la razón, y en ellas también influye la suerte... después de todo, había llegado a Nelson básicamente por casualidad quince años atrás, después de buscar, sin éxito, una casa junto al mar —las casas con un buen terreno y una mínima intimidad estaban muy por encima de mis posibilidades—. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que estuve madurando la decisión de marcharme de Nelson durante un año entero. Sabía, entonces, que era el momento de irme, el momento de un cambio radical.
Había motivos para ello, desde luego. Mi casa estaba en el centro del pueblo, demasiado expuesta, con demasiados extraños llamando a mi puerta en los últimos años. Al final, empecé a sentir que vivía en un museo y me había convertido en objeto de la curiosidad pública —algo quizá halagador, pero muy difícil de manejar—. Si ahuyentaba a las visitas, me sentía culpable; y si las invitaba a pasar, me sentía invadida. Otra razón fue que Quig y Perley Cole habían muerto y, con ellos, las dos amistades más importantes surgidas en ese lugar. Pero la razón definitiva fue que, a lo largo de los dos últimos años, atravesé una experiencia personal traumática y sentía que la casa se había impregnado de todo ese dolor.
Aun así, tal vez me habría quedado de no haber sido por una intervención extraordinaria de la suerte, y un extraordinario gesto de amistad que convirtió el cambio en algo tan fácil como abrir una puerta. ¿Estaba el ángel de la guarda muy atento a su cometido? Eso me pareció cuando, el 9 de abril de 1971, mis amigas Mary-Leigh Smart y Beverly Hallam acudieron a verme desde Ogunquit, Maine, para recoger un monotipo sobre la exposición retrospectiva de Beverly. Llegaron llenas de entusiasmo porque habían comprado una casa antigua con terreno en la costa, cerca de York, y estaban inmersas en el proyecto de construir una casa moderna justo en lo alto del acantilado. Me describieron con viveza la combinación de campos abiertos, playas rocosas, estanques, un pantano y bosques cercanos del lugar; me enseñaron fotos, y yo las estuve escuchando. Ese mismo día, más tarde, les conté mi depresión, la sensación de estar en un callejón sin salida. Entonces Beverly me propuso con un guiño: «¿Por qué no le echas otro vistazo a la casa antigua?». Al principio, no entendía lo que me estaba sugiriendo. Habían mencionado la casa antigua que el terreno ya tenía, pero yo no había prestado mucha atención a esa parte, de modo que volví a mirar la fotografía de una casa con muchas tejas y ventanas situada en lo alto de una loma, delante de unos enormes árboles y frente a un ancho prado y, más allá, el mar.
«¿Por qué no te vienes a vivir allí, nos la alquilas y empiezas de nuevo?»
Fue un momento asombroso y abrumador. Ahora que se me abría la posibilidad de marcharme, ¿me atrevería? ¿Cómo iba a abandonar Nelson, después de todo? ¿Lo deseaba realmente?
Decidí organizar una visita para ver todo aquello. Y cuando salí a la amplia terraza de baldosas para contemplar el prado, suave e inmenso, que se extendía hacia el azul brillante y apacible, la decisión ya estaba tomada. Tenía que mudarme. Al principio no fue la casa, sino el paisaje, lo que me llevó hasta allí. Después de todo, la señora Stevens, personaje de una de mis novelas que guarda un cierto parecido conmigo, estaba convencida de que el mar sería su última musa.
Tenía dos años por delante para soñar e imaginarme en ese nuevo escenario, vender la casa de Nelson y levantar raíces. Antes de un año ya la había vendido a Nancy y Mark Stretch, que enseguida intuí que eran idóneos para ella, para asentarse en el pueblo: jóvenes, determinados a llevar una vida de campo y criar a los hijos que esperaban tener en ese entorno. Mark, por entonces, era aprendiz de ebanista y quería convertir el granero en un taller.
Entretanto, hice varios viajes a Wild Knoll: medí las paredes para poner estanterías, cerré el porche grande para hacer un espacio donde cupieran todos los muebles antiguos de Bélgica, puse una alfombra amarilla en la biblioteca —que me recordara el suelo amarillo de Nelson—, elegí los colores para la cocina, que era bastante oscura, y me hice, poco a poco, a los amplios espacios. Eleanor Blair me sugirió llenar de plantas una ventana mirador, y la idea ha funcionado mejor de lo que podía haber soñado nunca. Es como un pequeño invernadero, donde las plantas florecen todo el año. Mi mayor preocupación al recorrer por primera vez aquellas habitaciones vacías, tan amplias y luminosas, era encontrar el refugio que necesitaba para trabajar. Y cuando, finalmente, subí al tercer piso, lo encontré: una habitación forrada de madera de pino color beis bajo el alero del tejado, con pequeñas ventanas que daban al sendero de hierba que llevaba al mar, por un lado, y a las copas altas de los árboles, por otro, pues la casa está en lo alto de la loma.
«El sendero de hierba...»
Si acaso existe aquí, entre tantas otras, una pizca de magia irresistible, está en ese sendero ligeramente curvado que baja hacia el mar; nace en unas piedras del prado, ataja entre dos enebros altísimos y sigue serpenteando hasta Surf Point por los campos de lirios en junio, las hierbas altas en verano, las varas de oro y las margaritas en septiembre, siempre hacia delante, envuelto en un ambiente de cuento de hadas tan abierto y misterioso que todo aquel que lo descubre siente el afán de explorarlo. Es el sello del lugar y quizá de su antigua dueña, Anne Robert.
Fue ella quien, al llegar, convirtió la modesta casa en una señorial «villa de verano» añadiendo un porche cerrado a cada una de las alas, construyendo una gran terraza con la pared revestida en piedra y cercando el jardín formal con arbustos y árboles florales. Sin duda, fue ella quien instaló las ventanas batientes y la verja curvada, el cenador donde florecen las clemátides moradas y blancas en junio; y tal vez ella quien plantó los grandes pinos, las píceas, las etusas y los robles de atrás, de modo que la casa, ahora, se erige y refugia en un bosquecillo.
Siento su presencia por todas partes, una presencia muy beneficiosa. Me gusta pensar que estaría encantada si supiera que alguien vuelve a ocuparse de su jardín; planta bulbos, peonías y azaleas, y mantiene todo esto con vida. Ella amaba este lugar, y el amor y la felicidad que tuvo aquí se han revelado contagiosos.
Desde el principio, en mayo de 1973, unos pocos días después de la mudanza, supe que me rendía «a estos vastos espacios, este ambiente de sal y amplitud, este impresionante trozo de cielo y puerto naturales, como un barco se rinde a su embarcadero». Pero hasta un año y medio después, no sentí que era el momento de empezar un diario, concebido como un registro de mi felicidad aquí. Sin embargo, los diarios no pueden planearse, pues se escriben siguiendo el pulso de cada momento. No podía saber que, entre 1974 y 1975, perdería a tres viejos amigos; ni que, en la primavera de 1975, una larga infección por virus en la garganta me torturaría hasta dejarme prácticamente incapacitada. Así, lo que empezó con la felicidad acabó atravesado por el dolor y la enfermedad, aunque el leitmotiv siguiera siendo la casa junto al mar, y el jardín junto al mar.
Cuando decidí venir aquí, también tomé la decisión —muy importante— de traer a un perro, mi primer perro. Esta casa está mucho más aislada que la de Nelson y, durante el primer año, iba a estar sola, mientras Mary-Leigh y Beverly construían su casa, de modo que pensé que un perro era justo el compañero que necesitaba. Además, me había enamorado de Pixie, una sheltie que tenían los French en Nelson, y les había pedido que, cuando tuviera su primera camada, me dieran un cachorro. Así fue como Tamas llegó a mi vida, Tamas Mar Isla Viento de Marzo, por decir su nombre completo. A los tres meses se vino a vivir conmigo, a pasar las noches junto a mí y a jugar en un parque junto a mi escritorio mientras trabajaba. Cuando tenía seis meses, fuimos juntos a la escuela, de modo que, en el momento de mudarnos a esta casa tan grande, él ya era un perro muy caballeroso y bien educado.
Yo no sabía nada sobre perros. Solo me había enamorado de una perra muy especial, la madre de Tamas, pero lo ignoraba todo sobre su raza, salvo que son perros hermosos y sensibles. Por suerte para mí, los shelties (pastores de las islas Shetland) son guardianes y no cazadores por naturaleza, así que Tamas puede quedarse fuera solo el tiempo que sea necesario, incluso si me marcho toda la mañana o toda la tarde, y nunca se escapa. Además, cuida de Bramble, la última de los gatos salvajes que domestiqué en Nelson, antes de venir. Para ella, la llegada de un cachorro peludo y ladrador fue muy traumática. Durante tres semanas, se negó a subir a mi cama y se pasaba la mayor parte del día fuera. Pero Tamas aprendió: aprendió a no ladrar. Qué emocionante fue la tarde en que se acercó a Bramble, sentada a mi lado en el sofá, ¡y se tragó el ladrido! Vi muy bien cómo lo hacía, cómo le venía el impulso y cómo supo reprimirlo. Luego estuvieron un rato juntos, muy cerquita, hasta que, poco a poco, se hicieron amigos íntimos.
Cada día, a última hora de la mañana, después de trabajar sentada al escritorio, los tres salimos de paseo por el bosque; damos un largo rodeo por los caminos de tierra, bordeamos el pantano y otra vez de vuelta a casa. Por la noche, ambos duermen en mi cama; Bramble entra por la ventana cada vez que le apetece y suele desaparecer antes del alba. La soledad compartida con animales tiene una cualidad especial, y pocas veces se acusa el aislamiento. Bramble y Tamas me han dado consuelo y alegría.
Hay otro miembro de la familia que viene a pasar el día más o menos una vez al mes: Judith Matlack. Vivimos juntas en Cambridge mucho tiempo, y ahora está en una residencia de Concord, Massachusetts. Durante más de treinta años, ella ha sido lo más cercano que he tenido a una familia. Sin su presencia, por mucho que la cabeza ya no le funcione bien y no se acuerde de todos los viajes que hicimos a Europa y los veranos que pasamos en Nelson, no podría haber ni Navidades ni Acción de Gracias, y me sentiría como huérfana. Este diario es también, en parte, una reflexión sobre la experiencia cercana de la senilidad.
En estos años en Wild Knoll, mi vida, más que estrecharse, se ha ensanchado. No es solo que la casa sea más grande y cómoda que la de Nelson, sino que mi vida de puertas adentro ha cambiado. Me siento nutrida por las visitas de tantos amigos que vienen, amigos de trabajo con quienes llevo años escribiéndome y, por fin, llegan desde Dakota del Sur u Ohio; también nuevos amigos, o viejos amigos que pasaban por aquí de casualidad, porque... ¡todo el mundo pasa por Maine tarde o temprano! Intento verlos de uno en uno, para que cada encuentro sea algo profundo, un verdadero intercambio vital, y así es más fácil que en grupo. Pero la soledad aquí es lo que marca la continuidad. Sin los largos periodos que paso sola, sobre todo en invierno, cuando las visitas son escasas, no tendría nada que ofrecer, y estaría menos abierta a los regalos que me ofrecen. La soledad ha remplazado esa intensidad, ese amor apasionado con que, incluso en Nelson, me entregaba a todo. La soledad, como los largos amores, se vuelve más profunda con el tiempo, y confío en que no me falle a medida que mi poder creativo vaya mermando, pues crecer en soledad es un modo de crecer hasta el final.
Wild Knoll
Octubre de 1976
La casa junto al mar
Miércoles, 13 de noviembre de 1974
Por fin estoy preparada para volver a escribir un diario. Llevo un año y medio en York, deslumbrada por la belleza de este lugar, pero no he querido escribir acerca de ello hasta ahora. Quizá algo se partió en Europa y abrió una grieta —he estado allí un mes, desde mediados de octubre— y, desde entonces, soy capaz de poner discos y los poemas me acribillan sin cesar. Me he pasado dos años sin escuchar música porque abrir esa puerta me resultaba demasiado doloroso después del infierno vivido en Nelson durante los últimos dos años. Pero aquí, en este lugar, he sido feliz desde el primer día. Y todos los días, desde que llegué, me he levantado a ver amanecer.
Estoy viviendo bajo un poderoso hechizo, el hechizo del mar, pero, de algún modo, no es como imaginaba. Yo pensaba que estaría bajo el influjo de las mareas, siempre subiendo y bajando, pero no veo el acantilado ni la orilla desde la ventana, sino el océano tras un enorme prado. No soy consciente de las mareas, por lo que no sigo su ritmo, sino que, más bien, vivo sumergida en la suavidad de este paisaje que mezcla lo marino y lo campestre. Ha sido un año sin tensiones, el más feliz que puedo recordar —y, después de todo, conseguí escribir una novela corta—.
La nevera está llena de tiestos con fresias y bulbos de narcisos que se mantienen frescos durante uno o dos meses y luego pasan a la ventana de las plantas, que es como un invernadero de verdad. Ahora está precioso gracias al ciclamen blanco y las tres begonias Rieger, una roja muy brillante, una blanca verdosa y una asalmonada. Cuando les da el sol, todas resplandecen en sus transparencias.
A lo largo de este año tuve conmigo a Scrabble, de modo que, cuando traía a Judy de la residencia, su vieja gata le daba la bienvenida. Es una de las dos hermanas manchadas que Judy y yo teníamos antes de que me marchara a Nelson, y después de la mudanza la acogía allí en verano.
Scrabble siempre tuvo una personalidad extraña y difícil: sigilosa, distante, propensa a desaparecer y furiosa al verse descubierta y, aun así, siempre necesitada de amor. Nunca he conocido a un gato con una mirada tan profunda y dorada. Era la mirada de una persona. En esta casa, era una presencia inquietante y fantasmal: vivía en el tercer piso, en mi estudio, porque Bramble y Tamas la aterrorizaban, y ellos aprendieron a no subir hasta allí. Me acompañaba en las horas de trabajo, pero yo sabía que necesitaba más cariño del que podía darle, necesitaba dormir en mi cama, igual que Tamas y Bramble. Así, por mucho que me costara admitirlo, se había convertido en un motivo de preocupación constante que me encogía el corazón.
El sábado pasado la llevé a sacrificar. No había comido en varios días, después de una visita al veterinario y unas medicinas que no le sentaron bien, y ahí fue cuando tomé la durísima decisión. No estaba preparada para la erupción volcánica de dolor que surgió al salir del veterinario. Hecha un mar de lágrimas, olvidé pagar la visita y tuve que volver, y no sé cómo pude conducir, porque no veía nada. Me sentía partida en dos.
De algún modo, la muerte de un animal es peor que la de una persona, y me pregunto por qué. En parte, nuestra relación con él es algo absolutamente íntimo y personal, y, a la vez, está dominada por la dependencia más completa. Durante el trayecto de vuelta a casa, no dejaba de pensar que todo estaba dentro de mí, esa pena que no puedo explicar a nadie, y tampoco quiero. Ahora ya han pasado seis días y empiezo a sentir el alivio inmenso de que nadie me despierte a las cinco de la mañana con maullidos indignados («Venga, date prisa, ¿dónde está mi desayuno?») desde lo alto de la escalera; de no tener que tirar cajas y cajas de comida medio empezada, porque era muy quisquillosa; de no tener que cargar tres pisos con la arena a cuestas y, sobre todo, de no llevarla como un peso de tristeza en el corazón. En un lugar con tanta felicidad, ella era el fantasma de la fiesta.
Pero, ay, gatita mía, ¡cuánto añoro tus ronroneos ocasionales y tu cabecita suave embistiéndome el brazo con levedad en busca de una caricia!
En los dos últimos años, he sido testigo de demasiados declives, y también fui a Europa para eso, para despedirme de amigos que ya tienen ochenta y noventa años. Quizá me dio la llorera porque Scrabble se había convertido en un símbolo de todo ello, de la ruptura ante la cual nos quedamos indefensos y que debemos presenciar en los demás, en nosotros, año tras año. ¿Y cómo se lidia con eso?
Sábado, 16 de noviembre
Un amanecer sereno. He contemplado el sol bañando el estudio con una luz anaranjada y brillante, y me he sentado para atrapar la visión del disco rojo justo cuando se detenía un segundo en el borde exacto del horizonte. Hay tanto silencio alrededor que, hace un momento, cuando una ola suelta rompió en la orilla, el suave rumor me sobresaltó.
Hace un par de días sentí una libertad maravillosa por haberme hecho cargo de casi todo lo que me llevaba importunando desde mi regreso y tenía acumulado en el escritorio; una gozosa sensación de haberme liberado de todo lo que terminé. Pero la vida siempre interrumpe, claro está, y por la noche apareció Richard Henry, un pastor unitario a quien tuve que recibir, y ya no volví a recuperar esa sensación.
Veo a Richard Henry de vez en cuando, y siempre logramos conectar, pero esta vez me inquietó notar cierta fragilidad en él, un gesto reacio, como si en ningún momento hubiéramos tocado fondo, alcanzado el meollo de lo que hablábamos. Sentí que el hombre amable e imaginativo que conocía no era la persona real, que la persona real se había vuelto borrosa, pero... ¿a causa de qué? ¿De la responsabilidad profesional? ¿Del peso de la vida de los demás?
Supongo que los animales nos resultan tan preciados porque todas esas complejidades no tienen cabida en nuestra relación con ellos. Nuestras reacciones son tan directas y simples como las suyas. Ayer fue una alegría cuando bajábamos hacia el acantilado y, de repente, apareció Bramble a lo lejos, dando coletazos y brincos en el aire, y entonces Tamas, al atisbarla, echó a correr a su encuentro y se alejaron juntos. Tamas, como siempre, me ayudó mucho con Richard Henry, porque es tan encantador que cualquier invitado se siente mimado y acogido de inmediato por su mirada entusiasta y su deseo de caricias.
He vuelto a encontrar una carta de Eugenia, mi amiga chilena (y psicoterapeuta), con la que tuve dos conversaciones muy profundas en Londres. Quería releer esta carta porque tiene algo, al final, que se me ha quedado grabado como una bendición. Somos amigas desde hace más de treinta años, pero últimamente nos hemos visto poco por culpa del océano que nos separa. Ella está atormentada por la agonía de Chile, en estrecho contacto con los refugiados, y sufre mucho porque la familia se ha dividido, y algunos son partidarios de la Junta Militar. Me escribe:
Más tarde sabrás lo que hizo este viaje. Lo que no sabrás es lo que hizo por nosotras.
Cuando te vi, al principio no me di cuenta de lo mucho de mí que aún estaba ahí, que aún estaba vivo. Fue una avalancha de emociones. Fragmentos de mí que no me atrevía a tocar aún estaban ahí, tan vivos como siempre. Otros sé que están vivos gracias a mi trabajo. Como un instrumento resonante, la mayoría se tocan cada día, pero solo deben usarse como es debido. Siempre tengo la cabeza agitada, llena de luchas y dilemas, y en el reconocimiento de mi propia emoción, reconozco la del paciente, pero no es lo mismo que dejarse tocar y responder espontáneamente de la forma en que necesito. Con tantos fracasos y pérdidas, pensé que todo eso se había ido. Durante un año entero, fui incapaz de escuchar música, y pasé muchos meses manteniendo las distancias con la gente. No quiero que se me acerquen y se inmiscuyan en este proceso de reparación y reconciliación con la pérdida. Llegué a pensar que ya no amaba a nadie, pero sí, sí que amo. Y es un sentimiento maravilloso, y te estoy muy agradecida por ello. Al leer tu artículo sobre Eva Le Gallienne,1 encontré muchas semejanzas entre su trabajo y el mío: el valor del silencio, la amplitud e intensidad del silencio, la palabra exacta en el tono exacto en el momento exacto. Todo muy calculado, claro, pero basado en una emoción y comprensión genuinas. En otras palabras, la técnica debe formar parte de nosotros, y la disciplina debe estar presente. Cuando dejo de trabajar durante unas semanas, luego, al principio, me siento como un instrumento oxidado, insegura de mis propios sonidos, insegura del tono.
Y de nuevo, al hablar contigo, cada persona y cada imagen evocaban otras miles, y después de esa avalancha de recuerdos que brotan, devolverlos a su lugar requiere tiempo.
Te encontré muy bien. Ojalá hubiera podido ayudarte, no ahora, ojalá hubiera sabido lo que ahora sé hace mucho tiempo, cuando tal vez lo necesitabas. Creo que comprendo tus ataques de ira y no los veo como un gran problema. Es una pena que tan pocos psicoanalistas sepan sobre estas cosas en Estados Unidos. Aquí sí lo saben desde hace ya tiempo. No es un problema muy difícil, y siento mucho que te haya causado tanto dolor. Pero estás bien, y tu profundidad sigue ahí, tan accesible como siempre y, de algún modo, expuesta y desguarnecida. No hay que confundirla con otra cosa, como estoy segura de que habrán hecho muchos. Quizá esa forma de permitir la exposición a los demás permite, también, ahondar en ti, pero es necesario que la protejas de la intrusión. No debemos confundir la generosidad —que consiste en exponerse— con algo que siempre está ahí y puede darse por sentado. Se trata de un don precioso, poco común, que no puede ser objeto de abuso ni de traición. Es un regalo para nosotros, los que te conocemos y rodeamos, y hay que respetarlo. Para que sobrevivas a todo ello, debemos ayudarte y, de algún modo, siento que quienes hemos estado cerca de ti no te hemos ayudado. Estoy segura de que, más de una vez, hemos dado por sentadas muchas cosas, olvidando que, dentro de la artista, está la niña, que sigue viva y tiene que seguir viva para la artista. Y con esto, por ahora, me despido.
Lunes, 18 de noviembre
Al amanecer, una densa escarcha cubría la hierba, y una congregación de cuervos graznaba en el bosque detrás de la casa... Ayer los oí durante nuestro paseo —bueno, debería decir «el» paseo, pues es el mismo que doy a diario, atravesando el bosque y luego rodeándolo cada mañana, sobre las doce, con Tamas, y Bramble se une cuando le apetece—. ¿Acaso habrá algún ciervo herido y moribundo en alguna parte? Antes del amanecer, oí el aciago sonido de un disparo de plomo. Ahora es la temporada de terror, la temporada de caza del ciervo. Durante el paseo, voy hablando en voz alta para alertar a quienes están al acecho y que no disparen.
Cuando salí para llevar a Richard Henry en el coche hace dos o tres días, nos encontramos a un hombre de mirada siniestra con una escopeta. Me detuve para asegurarme de que sabía que estaba en una propiedad privada, y me dijo que iba camino del bosque, a la parte más alejada, como queriendo decir que allí la propiedad ya no era privada. Sé que hay muchos que necesitan su lote de carne de ciervo para venderla este otoño a precios desorbitados, pero me cuesta describir el miedo y el horror que sentí al ver aquella escopeta. Cualquier cosa que se mueve está ahora en peligro. Más que terror inmediato, lo que sentí fue una feroz rebelión contra las armas en general, y contra todos esos que, cada día, se convierten en asesinos aun sin querer, porque tienen ese tremendo poder para matar en sus manos —y así, un hombre pierde los nervios y ¡pum! ¡pum!, su mujer o su hijo caen muertos—. ¿Cómo podemos aceptar esas cosas? ¿Cómo hemos permitido que los fabricantes de armas nos pongan contra las cuerdas? Después de tantos asesinatos e «incidentes» a diario, aún no contamos con una ley de armas. Es casi increíble.
En el silencio perfecto de esta mañana, con el mar liso y azul sin una ola rompiendo en la orilla, la paz, en cualquier momento, quedará hecha añicos por alguna terrible explosión. Recuerdo que Perley había cazado de joven, pero, ya en su madurez, renunció a seguir matando. Sé de otros que hicieron lo mismo.
Y, aun así, la caza del ciervo es legítima. Mucho más siniestra aún es la cantidad de niños de Nueva York que, con catorce o quince años, se dedican a disparar a las ancianas exactamente igual que si fueran animales, siguiendo el rastro de la presa hasta su guarida y matándola por unos cuantos dólares o una televisión. ¿Qué hemos hecho a nuestros hijos para que tanta indiferencia sea posible? ¿Por qué esta desconexión total entre el acto en sí y el terror humano y la desesperación que entraña?
El otro día, una amiga me llamó para contarme su traumática experiencia al encontrar a su gato muerto en la carretera —a mí me pasó lo mismo con Bel-Gazou cuando aún vivía en Nelson; Bel-Gazou, el hermano de Bramble, el gato más encantador que he tenido nunca. Y recuerdo bien que aullé de dolor e indignación como un judío ante el Muro de las Lamentaciones—. «Rigor mortis. Es algo que no había visto nunca», me dijo K. El inmenso dolor y la indignación la acompañarán durante semanas, y una parte de ella nunca se recobrará.
¿Cómo hacer que esos chicos, tan desapegados y alejados del sentimiento humano, recuperen su humanidad? ¿Tienen pesadillas después? ¿Vuelven a ser humanos en sueños? Se trata de una anomia, una alienación llevada al límite, el momento en que la anarquía se infiltra en una persona y esa persona vive en completo desapego.
La guerra es así. La matanza de My Lai. Pero, en esta época, la tortura se da por hecho en casi todas partes, y también donde los pueblos que se llaman civilizados se pasan la vida comiendo caramelos y bebiendo whisky mientras millones de personas mueren de hambre. Así, hay que extrapolar a esos chicos llenos de indiferencia moral al espíritu general de su comunidad. Y en la raíz de todo ello se asienta la falta de imaginación. Si hubiéramos imaginado lo que haríamos en Vietnam, tendríamos que haberlo parado antes de empezar. Pero las imágenes de ancianas con bebés destrozados en brazos, o de bebés gritando de dolor, pasaban ante nuestros ojos sin llegar a penetrar en la conciencia, el único lugar donde pueden convertirse en experiencia. ¿Estamos pagando ahora por Vietnam al ver cómo nuestros hijos se convierten en monstruos?
Cada vez estoy más convencida de que en la vida de las civilizaciones, así como en la vida de los individuos, gran parte de la materia —demasiada— que no puede digerirse, de la experiencia que no se ha imaginado, indagado y comprendido, acaba en un rechazo de todo, acaba en anomia. Las estructuras fallan y ya no queda nada a lo que aferrarse.
En estos tiempos, es comprensible que el fanatismo religioso emerja y los fundamentalismos se alcen furiosos. El odio lo domina todo, por encima del amor.
¿Y cómo manejamos todo eso? El mayor peligro, tal y como veo en mí misma, es el peligro de replegarse en los mundos más íntimos. Debemos mantener nuestros canales abiertos al dolor. Y a la vez, resulta esencial poder vivir verdaderos momentos de felicidad, que el amanecer no deje de conmovernos, puesto que la civilización depende de esa dicha verdadera, que nada tiene que ver con el dinero ni la abundancia: la naturaleza, el arte, el amor humano. Quizá por eso los pandas del zoo de Londres me devolvieron la poesía por primera vez en dos años.
Martes, 19 de noviembre
He estado fuera, en el jardín, barriendo las hojas hasta que ha empezado a oscurecer. Había que hacerlo, porque la hierba de debajo del arce estaba empezando a pudrirse. ¡Qué tarea más relajante! La temía un poco, pero la cumplí despacio, saboreando la brisa e intentando recordar la lentitud con que se movía Basil de Sélincourt por su jardín, que cuidó hasta bien entrado en los ochenta. Mientras amontonaba las hojas con el rastrillo bajo las rosas trepadoras, iba podando las ramitas muertas, y en el macizo que rodea el arce más grande —donde a Tamas le gusta tumbarse— he hecho un descubrimiento: los tres ciclámenes diminutos que planté el año pasado por fin han brotado. Uno de ellos tenía unas flores rosadas con brillos infinitesimales. ¡Y yo que tenía la idea de que brotaría un grueso macizo alrededor del árbol! Volveré a intentarlo otro año con más plantas. ¡Qué eterno es un jardín! Hay que pensar en plazos de diez años, de cien...
Miércoles, 20 de noviembre
Un día desalentador: lluvia y cielo plomizo. Olvidé mencionar que ayer, con las prisas por llegar puntual a una cita, me caí por las escaleras y me torcí el hombro. Fue un momento de conmoción en el que se me aparecieron, con toda viveza, los riesgos de vivir sola. Me siento frágil. Y me doy cuenta de que la ansiedad nunca me abandona del todo, porque ¿qué sería de Tamas? La gata puede entrar y salir por la ventana de mi habitación, pero él quedaría atrapado si me ocurriera cualquier cosa, y pasarían días, quizá, hasta que alguien me encontrara —a Louise Bogan la encontraron muerta en el suelo de su casa de Nueva York—. Esa ansiedad debe mantenerme en guardia, y creo que sí, que lo estoy, siempre en guardia y recordando que no debo hacerme daño. La mayoría de accidentes domésticos suceden por culpa de las prisas... Pero, más allá de la posibilidad de una caída o un ataque al corazón, estoy segura de que, pasados los sesenta, todos tenemos la muerte en algún rincón de la conciencia como un runrún.
Ayer el correo me trajo un ensayo mimeografiado de una terapeuta junguiana que utiliza el gran discurso del rey Lear, que empieza: «¡No, no, no! Vamos a nuestra cárcel», como una bella expresión del significado de la vejez. La autora dice:
La sabiduría del habla popular, que tan a menudo se nos escapa, nos lo dice bien claro en la frase: «Se está haciendo viejo». Es una expresión que usamos indiscriminadamente para todos aquellos que, en efecto, se hacen poco a poco a la vejez, al florecimiento y el significado final de sus vidas, y también para aquellos que se ven arrastrados a esa vejez, que protestan, se resisten y gritan por salir de su inevitable prisión. Las siguientes líneas solo conciernen a quienes son capaces de decir, con todo su ser, «vamos a nuestra cárcel».
«Solos los dos, cantaremos como pájaros enjaulados.» En este contexto, podemos pensar en Cordelia como la niña interior de los ancianos: el amor y el coraje, la sencillez e inocencia de su alma, a la que ahora se une el sufrimiento.
Hacerse viejo... ¿qué es lo contrario, en este caso, de «hacerse»?, me pregunto. ¿Acaso deshacerse, en el sentido de consumirse o apagarse? Asumo que es muy fácil consumirse en la vejez, y difícil hacerse, en el sentido de formarse, crecer en ella. Pero hay otro término contrario a ese «hacerse», a ese crecimiento, que es la regresión o el retroceso, como cuando deshacemos el camino. La regresión, en psicoanálisis, es un regreso a la infantilidad del ser. Tal vez hacerse viejo consiste en aceptar la regresión como parte de ese misterioso proceso. El niño que hay dentro de cada anciano es una parte preciosa de su ser, la que puede lidiar con esa lenta reclusión. Con la merma de las facultades, se es capaz de disfrutar el presente con un gozo infantil. Es una gracia salvadora, que veo cada vez que Judy está aquí, conmigo.
Hacerse viejo es, ciertamente, mucho más fácil para la gente como yo, que no tiene un trabajo del que jubilarse a una edad determinada. Yo no puedo dejar de hacer lo que he hecho siempre, intentar desgranar la experiencia para darle forma. El diario es un buen modo de hacer eso mismo, pero con menor intensidad que crear una obra de arte tan sumamente organizada como un poema, por ejemplo, o que soportar el esfuerzo que requiere una novela. Y encuentro maravilloso tener un receptáculo donde verter las percepciones vívidas y momentáneas, y una forma de ordenar las experiencias cotidianas —en contraste con las «experiencias cumbre» de Abraham Maslow,2 que necesitarían de la poesía—. Si hay un arte de llevar un diario con vistas a su publicación que, al mismo tiempo, sea un registro íntimo y personal, quizá esté en lo que dijo Elizabeth Bowen: «Hay que contemplarse impersonalmente, como un instrumento».
Lunes, 25 de noviembre
El día 21 hice huelga de hambre junto a otras doscientas cincuenta mil personas, sobre todo estudiantes de Nueva Inglaterra. Llevo tiempo convencida de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras tanta gente muere de hambre en África, y también llevo semanas sintiéndome fatal porque Gerald Ford no hace nada, y Butz y los demás arruinaron la Conferencia Mundial de la Alimentación de Roma, cuando, con solo un paso adelante y una actitud positiva por nuestra parte, podía haberse apagado el fuego.3 No basta con enviar dinero con asiduidad, como hacemos todos. De algún modo, también hay que entregar una parte de nosotros.
Fue un día lluvioso y desesperanzador lleno de recados aquí y allá. A mediodía ya estaba de un humor terrible, y a las seis no dejaba de contar las horas que faltaban para la mañana siguiente. Fue una experiencia muy buena que quiero repetir.
Tengo pesadillas sobre nosotros, los estadounidenses, por este modo de vivir asfixiados por el exceso de «cosas» y de comida. Ayer leí que el país consume cincuenta veces más carne que los británicos, por ejemplo. La sobrealimentación provoca un letargo distinto de la apatía que surge por la escasez de alimento, pero estoy segura de que también reduce la capacidad de percepción. Muchos estamos literalmente asfixiados. ¿Quién puede imaginar el hambre si nunca la ha sufrido ni siquiera un solo día?
Viernes, 29 de noviembre
Un cielo azul pálido cae sobre el crepúsculo. Raymond, el jardinero que viene a ayudarme unas horas por semana, vino hoy a poner abono a las rosas. Se mete conmigo porque no confío en él, y es que tiene un sexto sentido para acabarlo todo... ¡a las once de la mañana! Pasó el motocultor por el jardín de flores antes de las primeras nevadas, mientras yo recogía las hojas con el rastrillo bajo el gran arce y en los macizos de flores alrededor. Las quité casi todas.
Ayer fue Acción de Gracias. Judy está aquí, claro, y ayer pasamos un buen día. Hacía frío y viento, por lo que encender la lumbre en la habitación acogedora se volvió, más que un lujo, una necesidad. Hicimos un pollo asado con puré de cebolla, que a Judy le salía tan bien, y unos arándanos que Gracie Warner me trajo de su pantano cuando vino a verme, zumo de los Warner y patatas de los Woodson-Barton. Todas las hortalizas eran de los huertos vecinos, así que la comida fue una bendición muy especial. El relleno de castañas nos trajo recuerdos de mi madre. La tarta de carne picada se sirvió en los platos bávaros —con sus flores rosas y verdes brillantes— que Anne Thorp me dio cuando cerró su casa de Cambridge. En todas las familias hay recuerdos que se van tejiendo alrededor de una comida, la cual adquiere su solemnidad gracias a ellos. Los tenedores de plata eran de la madre de Judy, con forma de concha, y de repente recordé que la madre de Judy era de Portland, Maine, tan cerca de aquí... Así que, al final, todo se cierra en un círculo, o casi.
Este año, Acción de Gracias también ha quedado marcado por la lectura de un manuscrito que me llegó en un sobre azul, de los de «por avión», para pedirme consejo acerca de su publicación. ¿La gente sabe lo que pide? Parece muy sencillo: dime qué piensas de mi trabajo. Pero no es nada sencillo y me provoca mucha ansiedad, incluso angustia. ¿Son halagos sinceros e inequívocos lo que necesita? ¿Y si no puedo dárselos con franqueza? De ahí viene la ansiedad. No pretendo en modo alguno ser crítica de nadie, salvo de mi propia obra. No deseo ser una autoridad. ¿Es grosero resentirse por estas demandas? Esta escritora de la carta es bailarina. ¿Qué pensaría si la gente llamara a su puerta cada día para enseñarle un baile solo porque sienten cierta afinidad con el suyo? ¿Acogería de buen grado esas interrupciones? La demanda me ha provocado un clamor de resentimiento y culpa —porque no podría gustarme más su trabajo—, así como una sensación de estar malgastando el tiempo.
De todos modos, el día de ayer acabó muy bien. Judy y yo vimos un «especial» de Churchill en televisión, y me gustó comprobar que podía estar concentrada durante tanto rato. Leer ya no puede, ni siquiera unos minutos.
Es duro darse cuenta de que, para la mayoría de jóvenes, la batalla de Inglaterra, las playas de Normandía, las Ratas del Desierto4 —todo eso que mi generación vivió tan intensamente— no son más que historia, como la guerra de las Dos Rosas. Lo mejor del documental que vimos fueron las órdenes de Churchill a sus ministros, con tanto hincapié en el detalle, con esa capacidad de imaginar los sufrimientos de la gente, como cuando recomienda al ministro de Alimentación que intente eliminar toda la burocracia del racionamiento. También fue muy conmovedor verlo pintando bajo un enorme paraguas, y terrible volver a ver a Roosevelt en Yalta, donde parecía un fantasma de sí mismo.
Domingo, 1 de diciembre
Anoche al acostarme me encontraba muy mal, y tenía miedo de haber contraído esa gripe que ahora está por todas partes y dura veinticuatro horas, pero esta mañana he podido levantarme como siempre para hacer el desayuno, las tareas, traer leña de la bodega, hacer fuego, cambiar las sábanas y vaciar el cubo de la basura. Me gusta cumplir esas tareas cuando me encuentro bien, pero hoy solo tenía ganas de echarme a dormir. Al final, volví a la cama a las nueve y media. Judy estaba de paseo con el perro. Cuando regresaron, lo dejó fuera, y el perro empezó a ladrar sin parar, así que el descanso se esfumó. Al final la llamé y le pedí por favor que lo dejara entrar, pero, por alguna razón, no me hizo caso. Bajé y le abrí la puerta yo misma entre gritos de pura frustración. ¡Y al minuto, había vuelto a sacarlo y estaba ladrando otra vez! En esos momentos, es como si Judy estuviera poseída por el espíritu de la contradicción... No tengo otro modo de llamarlo. Como cada vez está más inquieta, ya no puedo subir cuando está aquí, ni siquiera una hora, sin la preocupación de que está sola abajo, vagando por la casa, saliendo y entrando, y claro, estos últimos días me aterraba la posibilidad de que fuera al bosque y alguien le disparara, o disparara a Tamas, porque tiene un aspecto parecido al de un zorro.
Martes, 3 de diciembre
Ayer todos nos purgamos con una magnífica tormenta que duró el día entero. ¡Fue gloriosa! Hubo rachas de viento de noventa kilómetros por hora que adentraban las olas en la orilla, y casi la marea más alta de que se tiene constancia —creo que Raymond dijo que las olas habían alcanzado los cuatro metros—. Judy y yo nos pusimos los impermeables y las botas, y Tamas vino con nosotras a ver el mar. Casi no podíamos luchar contra el viento, teníamos las gafas llenas de espuma salada, y el pelaje de Tamas revoloteaba sin descanso. Bajamos un poco y entonces sí pudimos detenernos un momento, con las olas como torres rugientes a derecha e izquierda, la orilla entera blanca de espuma. Fue como la respuesta a una oración, una tormenta exterior que representaba lo que podría haber llegado a ser una tormenta interior de no haber absorbido aquella todas las tensiones.
Ya en casa, pasamos un día tranquilo en la intimidad, con el fuego encendido en la habitación acogedora, y agradecí la tormenta como una bendición por aquel momento, que apaciguó, creo, la profunda inquietud de Judy. Incluso salimos a mediodía a por el correo e hicimos unos recados en Portsmouth. Volví a casa con dos cartas maravillosas, una de Bill Brown y otra de Betty Voelker, dos pintores que viven por la zona de San Francisco. Bill me hace retroceder treinta y cinco años de mi vida, que es el tiempo que llevamos luchando codo a codo, cada uno con su arte. Sus cartas siempre me parecen llenas de magia y alegría, como la de ayer, cuando leí la fascinante descripción de los encantos de su rutina. Paul y él han logrado construir una relación tan fértil como fertilizante que, muchas veces, casi me da envidia... pero, entonces, pienso en mi soledad y vuelvo a darme cuenta de que estoy realmente casada con ella, y, sin ella, sería aún más nerviosa e insoportable de lo que soy. Bill escribe: «Durante este último mes, hemos presenciado puestas de sol espectaculares cada tarde. Nos sentamos con una bebida en la mano y esperamos como niños a ver qué nos han preparado desde arriba. Me encantan todos nuestros rituales cotidianos. El desayuno, la llegada de Jimmie, siempre loco y salvaje, [un gato] que nos sigue saludando con un gruñido en lugar de un maullido, la entrada de Ma Belle en la cocina para elegir su sabor favorito de tiernas provisiones para ese día. Entonces, nos sentamos tranquilamente a la mesa un rato —aunque tampoco es que se pueda meditar— y luego me encierro en el estudio hasta las cuatro o así. Después, una ducha, una copa y una buena cena del chef Paul seguida de una sesión de música o lectura. Suena idílico, pero, claro está, siempre hay frustraciones, desesperanzas, preocupaciones de toda clase que nos mantienen en lucha».
Una carta como esta me ilumina el día. La de Betty también estaba llena de fuerza vital y un sentido de la observación exacta: «La luz vuelve a ser de ese color como de champán luminoso». Esta frase me hizo soñar.
¡Soñar! Desde mi viaje a Europa, parece que estoy volviendo a vivir toda mi vida en sueños. Anoche hubo unas diez personas, incluidas los Huxley y Margaret Clapp, que no dejaron de deambular por mis sueños.
Bramble, que no es una gata de regazos, ahora, cada noche sobre la una se me acerca sigilosa y se me acuesta en el pecho para amasarme con firmeza —y, a veces, me hace daño— mientras ronronea por todo lo alto. La lenta domesticación de esta criatura salvaje me resulta fascinante.
Miércoles, 4 de diciembre
Nunca había plantado bulbos tan tarde, pero Raymond, al final, cavó un pequeño macizo junto al muro y me dio pena no aprovecharlo, así que esta mañana compré dieciocho tulipanes y los planté por la tarde bajo un puro cielo azul —¡qué frío hacía!—. En estos momentos, comprendo bien a los animales que se apresuran a preparar el invierno. Yo llevo haciéndolo varias semanas: he puesto los refuerzos en las ventanas para la nieve y los neumáticos de invierno en el coche, he comprado leña y más semillas para los pájaros —¡las de girasol van a quince dólares y medio los veinte kilos, increíble!—. Además, hoy he pagado doscientos once dólares por el combustible de la caldera en noviembre. Me he echado a temblar un poco porque, si no escribo un libro cada año, va a ser imposible vivir aquí.
Es hermoso estar en el estudio por la tarde, con el cielo sobre el mar reflejando el crepúsculo y formando un bello arco alrededor. Por las mañanas hay que correr las cortinas, porque la luz me ciega.
Martes, 15 de diciembre
Esta mañana estábamos a -12 °C.