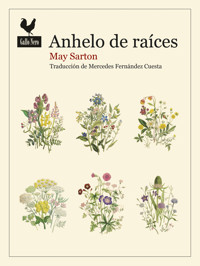Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«Esta mañana de mis setenta años ha amanecido en calma y sin viento: el mar es azul pálido y, aunque los campos todavía se ven de color tierra parda, por fin empiezan a asomar los primeros narcisos. El invierno se me ha hecho interminable, pero ahora las ranitas ya están en plena forma y llenan las noches de su incesante croar. También me han despertado el cardenal, que, una vez más, ha regresado con sus dos esposas, y los gritos estridentes del faisán macho. Al despertar, me quedo tendida respirando la primavera, escuchando el vago susurro de las olas, llena de agradecimiento por estar viva.» May Sarton teje con una mirada cautivadora una oda a la vejez: saborea los placeres diarios de atender el jardín, cuidar de sus perros y recibir invitados en su amada casa de Maine junto al mar. Son recuerdos crudos y nostálgicos, se impregnan de esa delicada franqueza poética que siempre la caracterizó como narradora y poeta. May Sarton ocupa un lugar muy especial en la literatura memorialística estadounidense. Este nuevo diario empieza el 3 de mayo de 1982, el día que cumple setenta años. En su casa de Maine saborea la experiencia de estar viva en ese hermoso lugar, reflejada en la naturaleza, los amigos y el trabajo. «¿Qué tiene de bueno ser mayor?», preguntan a Sarton en una de sus conferencias, a lo que ella responde: «Que soy yo más que nunca».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO88
Diario a los setenta
May Sarton
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Título original:At Seventy: A journal
Primera edición: febrero 2024
© 1987 May Sarton All rights reserved
© 2024 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2024 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-56-6
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Diario a los setenta
Lunes, 3 de mayo de 1982
Esta mañana de mis setenta años ha amanecido en calma y sin viento: el mar es azul pálido y, aunque los campos todavía se ven de color tierra parda, por fin empiezan a asomar los primeros narcisos. El invierno se me ha hecho interminable, pero ahora las ranitas ya están en plena forma y llenan las noches de su incesante croar. También me han despertado el cardenal, que, una vez más, ha regresado con sus dos esposas, y los gritos estridentes del faisán macho. Al despertar, me quedo tendida respirando la primavera, escuchando el vago susurro de las olas, llena de agradecimiento por estar viva.
Abajo, la mesa está puesta en blanco y azul, con un ramillete de narcisos diminutos, borraja azul y dos ajedrezadas tan hermosas que da gloria verlas. Siempre parecen irreales con sus campanillas a cuadros blancos y morados, y hasta ahora nunca he logrado exhibirlas de verdad.
En cada esquina de la mesa cuadrada he puesto una rosa de pitiminí, dos blancas y dos amarillo pálido, que son parte del ramo recibido por mi cumpleaños, el cual plantaré a lo largo de la pared de la terraza cuando las noches sean un poco más cálidas. Me lo envió Edythe Haddaway, una de las compañías que más agradezco desde hace cinco años, pues siempre está dispuesta a venir a cuidar de Tamas y Bramble cuando estoy fuera; me dice que se siente en paz en esta casa, y a mí también me da paz saber que está a gusto aquí, que puedo confiar en ella mientras estoy de viaje, dando conferencias o recitales.
¿Cómo es tener setenta años? Si otra persona hubiera vivido tanto tiempo y pudiera recordar cosas de hace sesenta años con claridad, me parecería muy mayor. Y, sin embargo, yo no me siento mayor en absoluto, y no tanto una superviviente como alguien que aún está recorriendo su camino. Supongo que la vejez comienza cuando miramos atrás más que adelante, pero lo cierto es que yo sigo mirando con ilusión los años que quedan por venir y, sobre todo, las sorpresas que me aguardan cada día.
En mitad de la noche, surgen cosas del pasado que no siempre son motivo de regocijo: conflictos no resueltos, encuentros dolorosos, errores, razones para avergonzarse o afligirse. Sin embargo, todo ello, ya sea bueno o malo, alegre o doloroso, está entretejido en un rico y complejo tapiz que nutre mis pensamientos, que me alimenta para seguir creciendo.
Acabo de regresar de un mes de viaje; abril se me ha pasado dando recitales poéticos. En el Hartford College, en Connecticut, me pidieron que hablara de la vejez —elegí como título «Una visión desde aquí»— en una charla que formaba parte del ciclo «Las estaciones de la feminidad». Ahí declaré que «esta es la mejor época de mi vida. Me encanta ser mayor». En ese momento, una voz surgió del público para preguntarme: «¿Y qué tiene de bueno ser mayor?», a lo que respondí de forma espontánea y un poco a la defensiva, pues notaba la incredulidad del interrogador: «Que soy más yo que nunca. Hay menos conflictos. He conseguido un mayor equilibrio y soy más feliz y —pude oír que mi voz sonaba agresiva al decirlo— más poderosa». Entonces pensé que «poderosa» era una palabra muy extraña, pero ahora creo que es cierta. Quizá habría sido más exacto decir: «Soy más capaz de usar mis poderes». Ahora conozco mi vida mucho mejor y mi confianza es más firme, aunque debo admitir que escribí mi última novela, Anger,1 sumida en una agonía de inseguridades que me duró casi un año en torno a un tema muy complicado, el que más me ha costado abordar desde Mrs. Stevens Hears the Mermaids Singing.2 Cuando escribí esta novela, sentía que estaba adentrándome en un terreno nuevo, desvelándome. Tenía cincuenta y tres años y me empeñé en que la señora Stevens tuviera setenta, y aquí estoy ahora, a salvo en mi vejez, en eso que entonces me parecía tan lejano.
Siempre he anhelado ser mayor porque, durante toda mi vida, he tenido grandes ejemplos de lo que suponía llegar a esta edad, modelos maravillosos que contemplar. En primer lugar, desde luego, Marie Closset —alias Jean Dominique—, a la que rendí homenaje en mi primera novela y con la que tantos aspectos vitales intercambié a través de cartas y encuentros desde los veinticinco años hasta su muerte. Ahora mismo, al abrir uno de sus volúmenes de poesía encuadernados, leo el verso:
Au silence léger des nuits près de la mer 3
Sigo buscando con afán hasta encontrar su largo poema dedicado a la Poesía, y mientras lo copio aquí, puedo oír con claridad su voz leve y grave, las dos sentadas en el estudio, una al lado de la otra:
Poésie! Je t’ai portée à mes lèvres
comme un caillou frais pour ma soif,
je t’ai gardée dans ma bouche obscure et sèche
comme une petite pierre qu’on ramasse
et que l’on mâche avec du sang sur les lèvres!
Poésie, ah! Je t’ai donné l’Amour,
l’Amour avec sa face comme une aube d’argent
sur la mer, et mon âme, avec la mer dedans,
et la tempête avec le ciel du petit jour
livide et frais comme un coquillage luisant.4
Qué contenta estaría Jean Do si supiera que ahora, a mis setenta años, vivo junto al mar, y todas esas imágenes resurgen nuevas y frescas, como recién inventadas: «como un guijarro fresco para la sed», «y mi alma, con el mar dentro y la tormenta con el cielo del amanecer, lívido y fresco como una concha brillante» —pero ¿dónde está la música del francés al traducir?—.
Luego está Lugné-Poë, mi padrino en el teatro, un acérrimo defensor de los desafíos constantes que tanto valor me regaló en esos años de teatro. Aún puedo ver su inmensa y devoradora sonrisa y recordar el apodo que me puso, mon éléphant. Por eso, cuando me escribía, siempre firmaba las cartas con una cabeza de elefante ondeando triunfal al pie de la página.
Basil de Sélincourt,5 mi padrino en la poesía, era orgulloso como un halcón y, de hecho, parecía un halcón. Él fue quien escribió la primera reseña importante que tuve en mi carrera en el London Observer, a propósito de Encounter in April, mi primer poemario.6 Eso fue antes de que nos hiciéramos amigos. Me enseñó muchas cosas; una de las más importantes, cómo cuidar un jardín en la vejez a base de trabajar a un ritmo muy lento. Aunque nunca llegué a aprenderlo del todo bien, espero poder arreglármelas cuando, como Basil, me ponga a cultivar un huerto con ochenta y tantos.
También está Eva Le Gallienne, que solo tenía treinta años cuando la conocí y ya era una estrella, además de la fundadora del Civic Repertory Theatre. Luego volvió a triunfar a los ochenta y enseñó a toda una generación cómo se hace una actuación magnífica. Ella es una prueba viviente de que se puede ser joven a los ochenta y tres. También es una gran jardinera, así que quizá envejecer bien tiene algo que ver con seguir vinculado a la tierra.
Pienso, además, en Camille Mayran, que ya pasa de los noventa y ha escrito un libro magnífico, Portrait de ma mère en son grand âge.7 Me cuenta que ahora, a su edad, no aprecia cambio alguno en sí misma, salvo que se ha «remansado un poco». ¡Y su alma y su mente están pletóricas aunque no tenga la menor idea de cuidar un jardín! En fin, no hay que generalizar. En cambio, Eleanor Blair, que acaba de llamar para felicitarme mientras escribía, me ha contado que tiene el jardín en flor, ¡y su voz sonaba tan joven por teléfono!
Quizá la clave de todo no esté en soltar, como creía hace tiempo, sino más bien en mantener un profundo vínculo con algo y aferrarse a él. Yo estoy aferrada a mil cosas, y una de ellas me obliga a dejar ahora mismo este cuarto tan fresco de la casa y bajar a prepararme para recibir a los invitados.
Martes, 4 de mayo
A las cinco he desayunado un huevo fresco de las gallinas de Anne y Barbara con un trozo de pan casero que Donna me trajo anoche, untado con mermelada de fresa también casera. Al empezar a leer un voluminoso manuscrito sobre padres e hijas del que prometí dar mi opinión, he sentido la enorme suerte que tengo por todo lo que sucedió ayer. El precio de estar aferrada «a mil cosas» pasa por no tener jamás veinticuatro horas libres de tensión, pero este año he asumido que así es mi vida. Debo aprender —¡a estas alturas!— a aceptar las numerosas demandas y entender que una vida plena solo es posible a costa de grandes dosis de energía. Si manejo con mayor sabiduría mis sentimientos compulsivos por todo cuanto me rodea, sé que todo irá bien. Esta tarde, pase lo que pase, voy a salir al jardín a plantar las alegrías blancas que Anne ha estado cuidando para mí en su casa, con luz artificial, y también unas felicias azules que me parecen preciosas, además de limpiar los parterres de atrás. Ayer dimos un paseo Janice, Anne, Barbara, Tamas, Bramble y yo hasta el mar, y a Janice le picó un bicho en el ojo, así que hoy le llevaré algo de comida. ¡Qué bicho más miserable!
La casa está repleta de flores asombrosas, entre ellas, unos enormes rododendros rosas que han volado desde California, unas rosas rojo oscuro, unos lirios amarillos que he puesto en el jarrón belga blanco y azul, y unas margaritas africanas rosadas con crisantemos blancos que Bob, el florista, me regaló por mi cumpleaños y he puesto en otro florero. Hace unas semanas, Bob leyó Recovering 8 y se emocionó tanto que, desde entonces, ya me ha traído flores unas cuantas veces. ¡Afortunada la escritora que tenga a un florista por admirador!
Me cuesta mucho hacerme a la idea de que los ratones y las ardillas se han comido casi todos los tulipanes que planté en octubre con la ilusión de verlos lucir en primavera. Ahora se ven huecos vacíos por todas partes salvo en el parterre más largo, bajo la terraza, donde los tulipanes papagayos han florecido intactos. Estoy muy indignada. ¿Por qué tenían esas criaturas que comerse los tulipanes? «Deja que la naturaleza siga su curso», decía siempre mi padre cuando las cañerías explotaban o el gato cazaba a un pájaro. Gracias a Dios que los ratones no sienten ningún aprecio por los bulbos de narcisos.
Cuando pienso en el día de ayer, me gustaría recordar tres momentos especiales de alegría y asombro. El primero fue a las once, cuando Mary-Leigh Smart y Beverly Hallam atravesaron el prado desde su casa empujando un carrito rojo brillante ¡del que sacaron una caja de champán Moët & Chandon! Un regalo que nunca en mi vida pensé recibir. «Cosecha de 1912», escribió Beverly en la tarjeta en forma de botella de champán que venía en la caja, y nos reímos mucho con la broma.9 ¡Una caja de champán en mi setenta cumpleaños! El segundo momento fue al saludar, entre repiqueteos de risas, al loro azul de peluche que me regalaron Serena Sue Hilsinger y Lois Brynes. Su color tan brillante y sus bigotes, cortos por un lado y largos por el otro, le otorgan un absurdo encanto de lo más peculiar. De hecho, es Edward Lear en loro.10 El tercero llegó al abrir un elegante estuche de piel negra que contenía un collar de aventurinas verde pálido, regalo de Charles Feldstein, uno de mis dos hermanos adoptados. La tarjeta decía: «Estas piedras son aventurinas, del francés aventure, así llamadas por lo accidental de su descubrimiento. “Aventura” es una palabra muy adecuada para este cumpleaños tan especial. Primero, por todas las aventuras que te quedan por vivir y, segundo, por haber enseñado a los que te quieren que, pese a la cronología, la aventura sigue ahí para quienes están abiertos al amor».
En los regalos y las tarjetas que he reunido en este cumpleaños siento que, aunque ya no haya ninguna persona querida que sea el centro de todo para mí, poseo una enorme y extendida familia y soy —no sé si la imagen funciona— un corazón centípedo y lleno de amor que late muy rápido y no para de correr.
Miércoles, 5 de mayo
Esta mañana me resulta difícil seguir el ritmo diario por la quietud y la serenidad del paisaje. ¡Qué océano más tranquilo reposa ahí abajo, respirando bajo los cantos de los pájaros! Las golondrinas bicolores han regresado, y puedo oír sus trinos en el vuelo. Cuando salí a las seis, después de desayunar, vi al faisán, espléndido y distinguido en el prado. Ni siquiera se asustó al ver a Tamas porque es tan grande y brillante que se sabía dueño de la situación. De vez en cuando oigo su grito escandaloso, que lo deja muy claro. Ahora mismo hay un silencio total, salvo por el suave rumor de las olas al romper, lo cual solo acentúa la paz de la mañana de mayo.
Ayer por la tarde al fin salí a plantar las alegrías blancas y las felicias cerca de la casa. Luego me fui a la parte donde cultivo las hortalizas y las plantas anuales y puse doce espuelas de caballero que me dio Raymond, el jardinero. El otoño pasado, unos amigos me trajeron un montón de estiércol de oveja que es oro puro y lo extendí por todo el terreno, así que espero que este año las plantas anuales crezcan mejor. En realidad, soy una pésima jardinera porque siempre estoy concibiendo planes con mucha ilusión pero luego, a la hora de preparar la tierra, tengo mucha prisa. Pronto tendré que empezar a plantar las semillas. Ayer me picó una mosca negra, ¡vaya sorpresa! No pensaba que vendrían tan pronto, después del frío que ha hecho estos días. Hoy es el primer día en calma, sin ese viento afilado del este y sin nubes... De hecho, hoy es el primer día de primavera. Ha sido una espera muy larga.
Sin embargo, ahora sucede todo a la vez, ¡demasiado rápido! Ayer, cuando pasé por el pequeño jardín silvestre al regresar con Tamas de nuestro paseo, vi que la sanguinaria que Eleanor Blair me regaló el año pasado de su jardín ha sobrevivido. Un ramillete estaba en flor, con los brotes erguidos sobre los tallos firmes, y quizá esta mañana me acerque a verlos, a ver esas estrellas abiertas y blancas, las flores más blancas que he visto nunca. Ahora es el tiempo de las primeras florecillas de la primavera: las escilas, azules y brillantes en dos gruesos macizos a lo largo del muro; los pomposos ramilletes de puschkinias, las maravillosas borrajas azules... Adoro verlas, bellas y diminutas, bordeando el muro, aunque apenas han salido aún. Sin embargo, los narcisos ya empiezan a resplandecer en guirnaldas variadas, y arriba, con el cielo de fondo, los arces rojos exhiben sus flores.
Estoy muy contenta de volver a escribir un diario. Lo he echado de menos, he echado de menos el «nombrar las cosas» a medida que van surgiendo, he echado de menos la media hora diaria en que aparto las demás tareas y saboreo la experiencia de estar viva en este hermoso lugar.
Una cosa es cierta, y siempre la he sabido: las alegrías de mi vida no tienen nada que ver con la edad. No cambian. Las flores, la luz de la mañana y el atardecer, la música, la poesía, el silencio, los jilgueros brincando alrededor...
Jueves, 6 de mayo
He estado eligiendo poemas para el recital en el Westbrook College de Portland esta noche. Me encanta seleccionarlos según un tema específico y descubrir los antiguos que ya he olvidado, como «Segunda primavera»,11 que he rescatado hoy y me trae recuerdos muy vívidos del jardín de Céline en Bélgica. Hoy sin duda es un buen día para volver a celebrar la primavera.
Ayer por la tarde vino Bill Heyen con Bill Ewert y un amigo. Nos hemos escrito de vez en cuando desde que cité su poema «El campo» en Recovering, pero nunca nos habíamos visto en persona. El encuentro comenzó de la forma más encantadora cuando Heyen, de pie en la terraza con su metro ochenta de altura, exclamó: «¡Mira, un colibrí! Es el primero que veo este año». Para nuestro asombro, tenía las alas muy quietas, sin esa vibración que suele apreciarse, y estaba posado en una rama del cerezo, a solo unos pocos metros. Permaneció allí quieto durante varios segundos.
Así, me sentí muy a gusto con Bill desde el primer momento, tal y como ya sabía que ocurriría. Es extraño, pero tengo muy pocos amigos poetas, y ahora que Muriel Rukeyser y Louise Bogan han muerto, ninguno con quien intercambiar poemas y vidas; por eso aprecié tanto poder hablar con él. Como había puesto una botella de champán a enfriar en la nevera, brindamos por Archie MacLeish.12 Cuando Bill estaba de camino hacia lo que iba a ser la fiesta del noventa cumpleaños de Archie, esta pasó a convertirse en un funeral. Hablamos sobre la vida tan intensa, generosa y fantástica que tuvo, y Bill me contó que, en su última carta, Archie le escribió que esperaba llegar a los noventa pero, una vez cumplidos, ya se sentía preparado para irse. Quizá, después de todo, ha sido una bendición no tener que afrontar el ajetreo de la fiesta, marcharse justo antes con toda tranquilidad. Hace un par de años me escribió: «Ven pronto. El tiempo corre». ¿Por qué no fui entonces?
Entre sus variados dones, estaba el de mantener conversaciones sinceras, sacar lo mejor de aquellos a quien elegía conocer, apreciar y reunir; todo ello con un leve toque risueño y una inteligencia aguda que resultaban maravillosos. Creo que Archie eligió llevar una vida lo más equilibrada posible de manera consciente, arrancando lo superfluo, insistiendo en vivir las cosas siempre cerca del tuétano. Se trata, claro está, de una ardua tarea. Esa clase de ambientes no suceden y ya está, sino que son creaciones conscientes.
En la maraña salvaje de estos últimos días —apariciones públicas, agradecimientos por los regalos de cumpleaños, muertes de viejos poetas queridos y pequeñas mascotas shelties, interminables labores en el jardín, guerras en el mundo, y pobreza y desesperación crecientes en este país—, tuve un rato de lectura reveladora: una entrevista a Robert Coles en Sojourners que lleva por título «La fe de los niños». Creo que esta mañana me vendrá muy bien poner por escrito varias cosas que ha dicho, y sobre todo la historia siguiente, una historia, según Coles,
de un niño que creció en una familia muy rica de Florida, cuyas experiencias en la iglesia presbiteriana lo atraparon de algún modo cuando tenía nueve, diez u once años, y lo empujaron a mostrar una esmerada preocupación por las enseñanzas de Cristo. Tal era su afán que se ponía a hablar de él cuando estaba en la escuela y molestaba a los profesores y compañeros repitiendo ciertas declaraciones de Cristo —por ejemplo, que los ricos lo tenían muy complicado para entrar en el cielo (aunque el niño era muy rico), que los pobres heredarían el reino moral y espiritual, y cosas así—.
Conforme iba hablando de ese modo, se convertía en un «problema» para sus profesores, sus padres y luego también su pediatra. Al final, el niño acabó en psicoterapia porque todos sentían que tenía un «problema», por supuesto, y necesitaba ayuda. Aconsejaron a los padres que dejaran de llevarlo a la iglesia y lo acusaron, cuando menos, de tomarse las cosas muy al pie de la letra.
robert ellsburg, el entrevistador: ¿Y lo «ayudaron»?
coles: Bueno, sí, lo «ayudaron» a soltar muchas de esas preocupaciones cristianas, hasta que se convirtió en uno más de los emprendedores que proliferan en este país.
ellsburg: Quizá fue algo bueno que no existiera la psicoterapia en los tiempos de san Francisco.
coles: ¡Exacto! Terapia para san Francisco, terapia para san Pablo... ¡y terapia para el mismísimo Jesús! Pero ese es el dilema cristiano. Si nos tomamos el cristianismo en serio, es una religión muy radical y, de hecho, escandalosa. Y cuanto más cerca nos sentimos de la naturaleza radical y escandalosa del cristianismo, cuantas más «tonterías» estamos dispuestos a hacer por Cristo, más problemas tenemos al convertirnos en profesionales y acabar en instituciones como Harvard, donde yo mismo imparto clase.
Sábado, 8 de mayo
Estoy en medio de un remolino, tan acelerada por todo lo que debe hacerse de inmediato que empiezo a pensar en una máquina estropeada por la sobrecarga de los circuitos. Todo ello en una época en que necesito, más que nunca, tiempo para reparar en los acontecimientos primaverales y paladearlos. El sinsonte ha vuelto. Ayer vi la primera anémona de madera abrirse ante mí cuando paseaba con Tamas, y el pequeño ciruelo que planté hace dos años en el bosque de abajo, detrás de la casa, ya ha crecido y ahora es un árbol maravilloso con unas hojas de bronce y unas flores blancas cautivadoras en sus delicadas ramas. Recogí una ramita para colocarla junto a mi cama con unos pequeños narcisos de colores blanco y amarillo pálido. Me recuerdan a Japón, donde estuve un mes de marzo de hace ya veinte años, y la flor del ciruelo perfumaba el aire muy cerca de un monasterio zen. En la fría quietud, el ciruelo, el único árbol en flor, era una estampa inolvidable. Cuando pienso en esas cosas, consigo centrarme.
En el mundo exterior suceden cosas terribles: un solo misil mortal ha volado un destructor británico en la guerra con Argentina. Quizá eso detenga el reloj implacable, quizá ambos bandos den un paso atrás ahora que tanto uno como el otro han golpeado bien fuerte —los británicos hundieron un crucero la semana pasada—. Sin embargo, el Queen Elizabeth II, con tres mil soldados a bordo, se dirige a las Malvinas, y esta guerra minúscula podría desembocar en tanto desastre y horror que, solo de pensarlo, me quedo sin aliento. La junta de machos fascistas presumió que el león británico no tenía dientes porque los habíamos lisonjeado hasta lo indecible en nuestro estúpido deseo por detener la revolución sudamericana, de modo que pensaron que no interferiríamos en su ataque.
Las impresiones que Reagan tiene del mundo carecen de toda profundidad. Se comporta como un dibujo animado, siempre dispuesto a desplegar su repertorio de gestos fútiles y descuidadas ocurrencias. Me puso enferma con su respuesta a la desesperación de los negros ante sus políticas: el otro día, se dedicó a visitar a una familia negra de clase media que, hace cinco años, se vio amenazada con una cruz en llamas. Con las cámaras de televisión bien alineadas en primera fila, Reagan y Nancy aparecieron besando, uno por uno, a los miembros de la familia. Él comentó de pasada que «esas cosas» son intolerables en una democracia, pero lo intolerable de verdad es esa estratagema tan lamentable. Mientras tanto, el cuarenta y ocho por ciento de los jóvenes negros están en paro y la administración no les ofrece ninguna clase de ayuda. La familia negra mostró una dignidad perfecta, pero la escena, con toda su falsedad, se mostró justo como lo que era, un acontecimiento de cara a la galería, un insulto a la comunidad negra, siempre abandonada y escondida bajo la alfombra.
Otras cosas pueblan mi mente hasta atascar los circuitos. Ayer llegaron las pruebas de imprenta de Anger justo cuando avistaba un pequeño remanso en la tensión de todos estos días, después del último recital poético de primavera en el Westbrook College de Portland el pasado jueves. Georgia llamó anoche para darme la terrible noticia de que Lisa, su perra sheltie, que tanto consuelo le ha dado en la difícil época que están pasando, murió mientras la castraban. Es algo que sucede tan pocas veces que me sentí muy disgustada por que algo así hubiera ocurrido a mi valiente familia adoptada, con tantas tribulaciones en estos últimos tiempos.
Domingo, 9 de mayo
Anoche la luna era un disco rojo, y esta mañana, poco después de las cinco, he podido entrever el sol, también rojo, justo antes de que desapareciera tras un banco de nubes. Ahora, mientras escribo estas líneas, cae una lluvia suave, reconfortante para mí y tan necesaria para el jardín. He podido sembrar unas cuantas cosas: dos hileras de cosmos, capuchinas y rabanitos blancos. Empezar siempre es el gran obstáculo en esta espiral de trabajo, acordarme de colocar las tablas en el parterre de plantas anuales grandes recién rastrillado, donde pongo las semillas, y luego ir avanzando a medida que siembro. Me gustaría que el viento del este, que sopla helado, amainara durante unos días, aunque espero que así, por lo menos, mantenga las moscas negras alejadas y conserve los narcisos unos días más.
Sin embargo, el gran acontecimiento de ayer fue una nueva experiencia que ya ha pasado a ser una de les très riches heures de York.13 A las tres en punto, Beverly, Mary-Leigh y yo salimos armadas con mil libélulas para repartirlas por todos los rincones de las marismas y estanques de los alrededores. Tamas y Bramble se sumaron a la expedición. Corría un aire fresco, y lo pasamos muy bien descubriendo los rincones más idóneos para soltarlas, cerca de la espadaña y dentro del agua, pero no a mucha profundidad, para que pudieran nadar en el limo y crecer. Cuando nos llegaron en doce cajas de plástico, tenían un aspecto de escarabajos vivos y nos pinchaban las manos con sus colas puntiagudas. Nuestra esperanza consiste en que, cuando lleguen los mosquitos, las buenas libélulas consigan diezmarlos. Fue una excursión de lo más agradable; tuvimos que abrirnos paso entre el musgo y los detritus de las orillas saladas de las marismas y, a continuación, de dos estanques de agua dulce. Para mí fue un respiro, un precioso momento de calma que refrescó y apaciguó un día de muchas tensiones.
Miércoles, 12 de mayo
¡Cuánto tiempo cuesta entender las cosas! Ahora mismo soy algo así como una musa para otros poetas. Recuerdo muy bien lo que era verse atrapada y agitada de repente por una presencia alrededor en la que todo cristalizaba. Escribí desde esa perspectiva en Mrs. Stevens Hears the Mermaids Singing, pero quizá nunca llegué a comprender, entonces, lo difícil que es reaccionar a esos poemas y a esos sentimientos y, al mismo tiempo, lo necesaria que es esa reacción, una respuesta que pueda albergar y nutrir un talento sin matar el impulso, sin helar los brotes tiernos. Llega un momento en que existe una comprensible necesidad de conocer a la lejana musa que nos ha inspirado tanto y, para mí, llega el momento de acoger a un extraño y pasar al menos un día o dos conversando, como una presencia tangible. Temo el encuentro inminente. No quiero sentirme invadida e intento equilibrar las necesidades del otro —alguien a quien nunca he visto y que no me conoce— con mi propia necesidad de tiempo, de dedicación a mí misma: tiempo para pensar y, sobre todo, ahora en mayo, tiempo para beber de la belleza de este lugar y trabajar para mantener esa belleza.
Los narcisos aún siguen en pie porque tenemos un tiempo muy frío y unos vientos helados. Ayer por la tarde logré dedicar una hora a la siembra, pero hacía tanto viento que me arriesgaba a que las semillas salieran volando, así que solo planté tres hileras. Luego llegó un mensajero para entregarme dos cajas grandes de plantas perennes y, cuando casi eran las seis, seguían sin abrir. Venían enterradas en esas horribles burbujas de plástico, y tuve que extraerlas una por una con mucha paciencia. Por suerte, aguantarán bien toda la semana.
Ayer y anteayer no escribí ninguna carta y ni una línea del diario porque tenía que enviar las pruebas de Anger dentro de plazo. Estaban muy limpias, y disfruté leyendo el libro por última vez. Cuando pienso en la agónica lucha que libré en febrero y marzo con las revisiones, siento un gran consuelo y se me olvidan los inmensos esfuerzos de entonces, como las mujeres que dan a luz olvidan luego el parto, según me han contado.
El lunes, mi amigo Phil Palmer, el pastor metodista, vino a verme para nuestra charla fortalecedora de cada año. Como siempre, mis ansiedades compulsivas se desvanecieron en cuanto nos sentamos junto al fuego de la biblioteca —¡qué frío hacía fuera!—, y me sentí muy feliz. Me resulta conmovedor ver cómo ha crecido, lo bello que se ha hecho su rostro desde la primera vez que vino, hace ya siete años. Aún me rondaba en la mente la entrevista a Coles y, una vez más, me pregunté en voz alta si acaso debería haber consagrado mi vida a algo más útil, a primera vista, que escribir libros. La respuesta de Phil fue inmediata y definitiva: «Tienes una vocación y un ministerio, y a eso se te ha pedido que te dediques». Bueno, lo dijo con menos devoción y mejor de lo que yo lo cuento aquí. Sus palabras me consolaron, y todas ellas surgieron de la charla que tuvimos sobre la vocación en general. Un amigo suyo, hombre brillante y académico, cree que su vocación como pastor consiste en vivir en una parroquia remota, en medio de la nada, y consagrarse al trabajo académico.
Ese siempre fue el sueño de mi padre: pobreza y labor académica. Solíamos tomarle el pelo diciéndole que debería haberse hecho monje y así habría sido mucho más feliz. Supongo que todos guardamos una cierta nostalgia por las renuncias mundanas que nunca llevamos a cabo, y son muy pocos los que toman ese camino. Karen Saum, que pasó este último invierno viviendo aquí la mitad de la semana y la otra mitad trabajando en Augusta, es una de esas pocas personas. Cuando pienso en este último año, creo que lo que me ha conmovido en lo más hondo y me ha dado más esperanza es la entrada de Karen en la comunidad franciscana HOME14 en Orland, al este, para consagrarse a la formidable e imaginativa labor de la hermana Lucy con los más necesitados. Las dos saben muy bien cuán necias son a ojos de muchos.
Jueves, 13 de mayo
He ido a Wellesley en coche para ver a Eleanor Blair; un viaje embriagador y una visión de la primavera en el punto álgido de su belleza. He recorrido las carreteras; he bebido de la maravillosa floración de los árboles, de los extraños tonos mostaza, esmeralda, naranja y granate formando tapices coloreados en cada rincón; y aquí y allá, cerca de las casas, los perales y los cerezos salpicaban el paisaje con nubes blancas. Al desviarme un momento de la carretera 495 en Littleton para comprar unas plantas, la visión de lejos se volvió más cercana, repleta de lirios morados, rododendros y azaleas en el punto álgido de floración, sin un solo pétalo caído. Ya en Wellesley, vi las copas rebosantes, blancas y rosadas, de los cerezos silvestres que tanto amaba mi madre, en parte porque en Europa no se ven y, cuando vino aquí, la impresionaron muchísimo. Ella estuvo todo el tiempo conmigo, acompañándome mientras recorría los viveros en busca de violetas azules, eneldo y alegrías blancas y rojas, que tan bien lucieron el año pasado en la curva umbría del muro de piedra. Al final, encontré lo que buscaba. ¡Todo un triunfo! Y volví a sentir la avidez de mi madre dentro de mí —¿será eso el mundo?— a la hora de decidir qué plantas me llevaba para el jardín. Tenía dinero del cumpleaños para gastar, y recordé cómo ella siempre iba a los viveros con intención de escoger muy bien lo que se llevaba para luego acabar gastando hasta el despilfarro. Por esa razón —y a mí me ocurre exactamente lo mismo— apenas visitaba viveros. Además, ella y mi padre no tenían coche.
Fue un día glorioso con una breve visita a Marguerite Hearsey —Keats estaba fuera— y comida con Eleanor. Nos tomamos una copa de jerez en el jardín y compartimos nuestra felicidad ante los hermosos árboles y el denso y exuberante parterre de violetas azules en hilera. Eleanor sigue cultivando el jardín, aunque se rompió una cadera y está casi ciega. ¡Y qué hermoso y dispuesto se veía!
Después de comer, fue horrible tener que marcharse con prisas. Cuando me fui, Eleanor me arrancó una buena mata de valeriana azul para que la plantara en el jardín. Y claro, ¡las plantas bellas y sanas de una amiga con un jardín tan bien cuidado son mucho mejores que cualquier hierba larguirucha del vivero! A cambio, le di un poco de eneldo y le prometí regresar a finales de junio y pasar una noche en su casa, para que pudiéramos hablar a gusto y sin prisas.
Viernes, 14 de mayo
Desde que retomé la escritura del diario, he estado leyendo un manuscrito deslumbrante sobre la relación entre padres e hijas, The Wounded Woman: Healing the Father-Daughter Relationship, de Linda Schierse Leonard,15 y al final he escrito a la editorial, Swallow Press, para recomendar su publicación. Admiro la franqueza de Leonard a la hora de escribir sobre la relación con su padre, y combinar la experiencia propia con otras perspectivas aprendidas de sus pacientes —ella es psicoterapeuta—. Me ha parecido un libro de una fuerza magnífica. La voluntad y el valor de la autora al abordar su vulnerabilidad y sus problemas nos llevan a creerla cuando entra en los dominios teóricos. Además, emplea los cuentos de hadas para reforzar el efecto de las teorías. He subrayado el siguiente pasaje, que trata de Heidegger, al que Leonard considera un padre espiritual:
Él sugiere que el tiempo es una espiral en incesante movimiento. El futuro acude a nosotros para encontrarse con nuestro pasado a cada momento del presente inmediato. Cada vez que este proceso tiene lugar, nos vemos confrontados con nuevos y misteriosos niveles de nuestro ser. Debemos abordar el futuro desconocido aplicando todo cuanto hemos ido conformando en el pasado.
Supongo que por eso nunca dejamos de pensar en nuestros padres, y llegamos a conocerlos mejor mucho después de su muerte que cuando están vivos.
La lectura de Leonard ha devorado la hora de hoy, un día marcado por la cena que Huldah ofrece en mi honor en el Whistling Oyster. Salí temprano para recoger setenta y dos narcisos de nueve clases distintas y los llevé al florista para que los arreglara en nueve cestos, uno para cada mesa. Hoy es uno de esos días perfectos de mayo, solo empañado por la violenta irrupción de una ardilla roja que apareció de improviso en el armario de la cocina y tal vez sigue aquí, en algún rincón de la casa: un pequeño diablillo aterrorizado que no aporta nada a la alegría de la mañana. Tengo que quejarme de las ardillas; de las grandes y grises que logran trepar a los comederos de pájaros —a prueba de ardillas— y comerse dos kilos de semillas en apenas unas horas, de las pequeñas y rojas que hacen gala de un enfado perpetuo y muerden airadas el grueso plástico de los comederos cuando los encuentran vacíos... La única virtud de esas criaturas es que mantienen en forma a Tamas, que corre a cazarlas cada vez que oye la palabra ardilla. El próximo otoño, debo encontrar el modo de vallar el prado con alambre, a ver si puedo sortear así el ingenio de esas criaturas. Tienen un aspecto encantador, pero las rojas, en cuanto ven el comedero lleno, se cuelgan de él, le dan la vuelta y lo vacían por completo. Así, los pájaros pequeños no tienen la menor oportunidad de llevarse un solo grano. Estos días, los jilgueros, con sus flamantes trajes amarillos, y los pinzones mexicanos ofrecen una encantadora estampa. Acabo de colgar un comedero para los colibríes en el cerezo de flor japonés donde Bill Heyen vio uno el otro día.
Sábado, 15 de mayo
Nos sentamos catorce a la mesa en una sala del primer piso en el Whistling Oyster; cuatro mesas seguidas y adornadas con cuatro cestos de narcisos de Wild Knoll muy bien dispuestos para nosotras. La frase de Leonard «el futuro acude a nosotros para encontrarse con nuestro pasado a cada momento del presente inmediato» se me hizo muy vívida cuando todas y cada una de esas amigas tan queridas, viejas y nuevas, se levantaron para recordar cuándo y dónde nos conocimos. Había olvidado que Rene Morgan y yo comimos juntas en el Old France de Boston cuando yo aún no tenía veinte años y ella debía de rondar los veinticuatro. Más de cincuenta años han pasado desde entonces. Rene soñaba entonces con entrar en el Civic Repertory de Eva Le Gallienne, y ese año yo dirigía a los principiantes. Nos hicimos amigas mucho después, pero fue divertido recordar esa ocasión en que le parecí mucho más sofisticada de lo que era en realidad.
La poeta Liz Knies, la más joven de todas las que estábamos allí, ataviada con un precioso vestido rojo que le daba un aspecto renacentista, leyó un pasaje de Shakespeare. Beverly Hallam recordó su visita a Nelson con Mary-Leigh para recoger un monotipo de su exposición. Mientras me contaba sus planes con respecto a esta casa, se le ocurrió que tal vez podría alquilármela. Fue, según dijo, una afortunada casualidad, pues de no haber pasado ella a recoger el monotipo, yo nunca habría podido llegar a Maine. Janice nos hizo reír a todas cuando contó que, seguramente, ella era la única de aquella mesa que no tenía ninguna intención de conocerme —a causa de su timidez—, pero un día vino a verme con unos libros para que los firmara y a partir de entonces nos hicimos amigas. Lee Blair tuvo unas palabras muy conmovedoras sobre su terrible accidente de coche y su estancia en el hospital, donde pasó meses convaleciente. Ahí descubrió mis libros y luego se animó a hacerme una visita a Nelson —¿hace ya cuántos años?—. Ahora nuestras vidas se han entretejido con tanta fuerza que hablamos por teléfono casi a diario para intercambiar impresiones sobre el estado de nuestras almas.
Fue maravilloso contemplar toda esa galaxia reunida: la alta Martha Wheelock, la alta Nancy Hartley, la pequeña Heidi moviéndose de un lado a otro con su Polaroid, Anne Woodson y Barbara... Mi familia. Y maravilloso también que algunas de ellas pudieran conocerse. Lee había venido conduciendo desde Long Island, y las demás habían oído hablar de ella, pero casi nadie la conocía en persona. Huldah, que presidió la cena exhibiendo todo su genio, sugirió echar a suertes los sitios en la mesa, y me encantó que se sentara a mi izquierda con Lee a su izquierda. Huldah fue la encargada de todos los detalles y manejos de la celebración, glorioso colofón de mi cumpleaños, y el menú, exquisito, también fue elección suya, desde luego. Heidi fue la encargada del champán.
No pude sino disfrutar del cariñoso ambiente de la velada y ahora acudo a Yeats para expresar lo que sentí:
Pensad dónde empieza y acaba la gloria humana y decid:
«Su gloria fue tener tales amigos».16
Debo decir que apenas pasa un día en este lugar sin que me vengan a la mente esos versos.
Y esta mañana, rodeada de tantos regalos, hay uno que destaca entre ellos. Lo trajo ayer Lee. Son unas fotografías de dos piezas en las que está trabajando ahora, talladas en abedul, de una elegancia y una levedad que parece increíble haber arrebatado a un material tan resistente. Son pájaros reducidos a su esencia, a la elegancia del vuelo, de un par de metros de alto. Lee ha pasado por una situación económica muy complicada y ahora vive una vida muy austera, sin lujos. Ese es su lujo: ser capaz, a los cincuenta, de hacer lo que siempre ha querido y hacerlo con tanta gracia. Ella es un ejemplo más de que, a través del dolor físico —ha sufrido varias operaciones en la rodilla y sigue teniendo dolores continuos—, la soledad y la angustia, la obra de arte lucha para abrirse paso.
«En medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible», dice Camus.17
Al contemplarnos sentadas a la mesa, lo que más me impresionó fue que, aunque ya no éramos jóvenes, todas habíamos logrado convertirnos en nosotras mismas, en nuestra versión más verdadera, y ninguna había sido fácil, pero todas estaban construidas a fuerza de amor y dedicación.
La única que faltaba era Karen Saum, que, mientras nosotras bebíamos champán, estaba en el norte talando árboles, levantando casas, enseñando y ayudando de todas las maneras posibles a los más pobres. En su honor he puesto hoy el disco que me envió Betsy, Carros de fuego, que trata de ese amor y esa dedicación, del largo recorrido y el fuego que lo hace posible.
Domingo, 16 de mayo
«La fiesta terminó».18 El silencio lo inunda todo desde que Lee se marchó esta mañana temprano, y Huldah ayer por la tarde para tomar un avión a Inglaterra. Vuelvo a mi vida en soledad con Tamas, Bramble y todos estos narcisos. Ahora debo enfrentarme al escritorio, desbordado de cartas, y tratar de reanudar mi yo, dejar que vuelva a fluir. Es natural que esta mañana me sienta exhausta, pero si puedo acometer algo, por poco que sea, antes de comer y luego pasar la tarde en el jardín, todo irá bien. La sensación de vacío cambiará y el pozo volverá a llenarse. Recuerdo el poema «Estación de cieno»,19 que he leído a menudo en los últimos recitales de abril, y el verso que dice: «Lo que no somos nos conduce a la consumación».
Volver a llevar un diario es un consuelo, una alegría. El otro día, no pude menos que sonreír ante un párrafo citado en el Times Literary Supplement, en una reseña sobre el Monsieur Songe —es fácil apreciar la sombra de Valéry y su monsieur Teste— de Robert Pinget.20 Según John Sturrock, Pinget «emplea la figura de Songe para meditar con una cierta impersonalidad sobre el destino y las necesidades del escritor, indagando con ingenio y de una forma inquisitiva en las paradojas de la autoría». Ahí es cuando Sturrock cita el párrafo de la obra de Pinget:
La gran dificultad de escribir un diario, dice monsieurSonge, consiste en olvidar que uno no lo escribe para los demás, o más bien en no olvidar que uno lo escribe para sí mismo, o más bien en olvidar que uno no lo escribe para cuando uno se haya convertido en otra persona, o más bien en no olvidar que uno es otra persona cuando lo escribe, o más bien en no olvidar que su único interés debe ser inmediato y para uno mismo, lo cual es como decir para alguien que no existe, puesto que uno se convierte en alguien distinto con solo empezar a escribir.
Es como decir que los estados de ánimo cambian, pero la tarea de registrarlos tal y como vienen corresponde al escritor del diario, y debe hacerlo de la manera más exacta posible, sabiendo que la vida es un flujo y que los estados de ánimo cambian. Hoy me encuentro despojada; pese a todas las amigas que hicieron de mi cumpleaños un día memorable, siento la ausencia de una persona que sea el centro de mi vida. Me río y me digo que el mar será mi musa final, pero un pozo no puede llenarse con un océano.
Ese es el problema. Una vida que se extiende en mil direcciones distintas corre el riesgo de hundirse en la dispersión y la locura. Una cometa solo puede volar cuando una mano firme agarra la cuerda y la suelta al viento. Hoy soy como una cometa enredada en un árbol, y nadie me desenreda para que pueda echar a volar. ¡Esperemos que el jardín lo consiga!
Lunes, 17 de mayo
Estaría muy bien que ahora, después de dos semanas, el incesante viento del este que se ha levantado cada tarde, frío y enervante como él solo, por fin se sosegara. Más adelante, ya en verano, es una bendición, y a veces refresca la temperatura y tenemos varios grados menos que en el centro de York, pero ahora, cuando el mar sigue gélido, el viento llega como una ráfaga mortal que hiela las flores —no los fuertes narcisos, que resisten bien— y me quita las semillas de las manos. Ayer logré plantar tres hileras de ellos, además de una caja de espuelas de caballero siberianas y Connecticut Yankee en el parterre de la terraza, pues no suelen alcanzar mucha altura y ahí arraigarán bien. También estoy probando con el erigeron azul, pero estas plantas son tan pequeñas que hay pocas posibilidades de que echen buenas raíces. Aunque aún no hemos dejado atrás el invierno, sigo haciendo pedidos, embriagada de esperanza.
Ahora, cada día sucede algo nuevo en el bosque cuando llevo a Tamas a dar nuestro paseo diario. Las anémonas de madera están en su esplendor, brillan como estrellas por encima de su delicada lluvia de finas hojas, de modo que cada una forma un minúsculo ramillete. Espero que las ninfas se conviertan en felices libélulas, porque los mosquitos ya han empezado a zumbarme en los oídos y las horribles moscas negras han vuelto. Al menos, el viento del este las mantiene alejadas mientras trabajo en el jardín.
La paz empieza a fluir ahora que la tensión va suavizándose. Aun así, debo ponerme con las cartas.
Empiezo a sentir la fatiga del corredor que ya ha llegado a la meta, pero estoy muy contenta por lo bien que he soportado este mes lleno de apariciones públicas, y todo lo que ha sucedido con motivo de mi cumpleaños, porque me he sentido muy feliz y más o menos bajo control. Soy más capaz de manejar estas cosas ahora, con setenta años, que a los cincuenta. Creo que se debe, en parte, a que he aprendido a deslizarme, a fluir en lugar de forzarme en los momentos de tensión. No siempre funciona, desde luego, pero ahora paso menos nervios antes de un recital poético, por lo cual disfruto mucho más. Hace unos años, solía ser un manojo de nervios los días previos a la lectura.
Me doy cuenta de que debo de parecer muy mayor a mis amigos más jóvenes, pero lo cierto es que me siento mucho más joven que cuando escribí La casa junto al mar hace seis años.21 Y más joven que cuando escribí «Gestalt a los sesenta» en Nelson.22 Los anticipos de la vejez que contaba entonces no eran del todo exactos, y solo ahora estoy descubriéndolo. Ello se debe, a mi entender, a que ahora vivo entregada a cada momento, ya no siento tanta ansiedad por el futuro y estoy mucho más alejada de las zonas del dolor, la pérdida del amor, la lucha por culminar el trabajo y el miedo a la muerte. Siento menos culpabilidad porque tengo menos ira. Antes de morir, quizá debería hacer las paces con mi padre, poder cerrar la herida que el libro de Leonard me ha hecho revivir una vez más.
Martes, 18 de mayo
He quedado con Marcie Hershman para comer y me hará una entrevista para Ms. Verla siempre me hace ilusión. Ahora somos amigas de verdad porque hemos sido capaces de compartir varias experiencias dolorosas de nuestras vidas personales. Sin embargo, hoy me siento como una tortuga, y me gustaría esconder el cuello bajo el caparazón para cerrarme a toda pregunta inquisitiva, por muy amable que sea. Durante los recitales poéticos es inevitable acabar hablando de mí, y al final me siento sobreexpuesta. Me conmueve percibir un interés y un cariño sinceros en la gente, pero, al cabo de un rato, surge un instinto que me lleva a cerrar la puerta y encogerme en mí misma.
¿Por qué las personas incapaces de mostrar sus emociones suponen que eso es una fortaleza y no una debilidad? ¿Por qué la ética humana tiende a admirar la reserva, la contención del ser, y no la apertura y la voluntad de entrega? Mostrarse vulnerable siempre está bajo sospecha. Marcie y yo estamos de acuerdo en ese aspecto. Ambas hemos sufrido a causa de gente que no puede entregarse porque le parece algo demasiado peligroso, gente que hace de la autoprotección un modo de vida a expensas del crecimiento. Ahora es un alivio poder hablar de esas cosas no desde el dolor, sino desde el desapego.
Me gustaría volver ahora a la entrevista con Robert Coles, porque, desde la charla que tuve con Phil Palmer, he estado dando vueltas a lo que dijo Coles sobre Flannery O’Connor: sus palabras son una respuesta al miedo del escritor de no ser lo bastante útil para justificar su retirada del mundo. Los siguientes pasajes se encuentran al final de la entrevista con Ellsburg:
ellsburg: Usted es un gran admirador de los relatos de Flannery O’Connor. La mayoría de ellos suceden en una especie de campo de batalla poblado de creencias y dudas cuyos antagonistas son, por una parte, los niños que tratan de aferrarse al sentido del misterio de la vida y, por otra, los adultos que niegan ese misterio.
coles: Yo fui niño una vez, y creo que lo que Flannery O’Connor trató de mostrar en algunos de sus personajes infantiles era la verdadera naturaleza de su inocencia, que es una sincera indagación moral y espiritual y una búsqueda que aún no han anulado las racionalizaciones «maduras» y las justificaciones que los demás hemos aprendido a tomar tan en serio.
ellsburg: ¿Es eso lo que Cristo quiso decir al referirse a la necesidad de convertirnos en niños pequeños?
coles: Creo que quiso decir que, a menos que reconozcamos la naturaleza radical del cristianismo, lo cual supone renunciar a los imperativos del mundo secular y tomarse muy en serio los imperativos de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Creo que estamos destinados a hacer como el niño de la familia rica de Florida del que hablaba antes, que se tomó al pie de la letra las palabras de Jesús y se preocupó de verdad por ellas, y no solo en un plano abstracto, sino concreto, aplicado a él mismo y a la vida familiar.
Entonces, su familia empezó a temer que lo pusiera todo patas arriba, pero creo que eso es justo lo que Jesús quiso para nosotros: sacudir nuestras vidas, mirar el mundo de las formas más extrañas y salvajes. A todos nos cuesta mucho proceder de ese modo, y ninguna terapia nos ayudará en ese sentido. Tampoco estoy seguro de que el activismo político pueda contribuir a ello.
Flannery O’Connor quiso ayudarnos escribiendo esos relatos porque supo ver adónde quería ir a parar la Biblia. En todas sus historias confronta el liberalismo del siglo xx, secular y satisfecho de sí mismo, con el radicalismo cristiano, y esa confrontación social, espiritual e intelectual resulta de lo más dramática.
Debo sopesar bien todo eso, en parte porque tiendo a asociar la palabra «inocencia» con mi padre. Cuando era niña, me di cuenta de que la inocencia podía encerrar una paradoja: era encantadora cuando no había que convivir con ella, pero cruel —una especie de indiferencia hacia las necesidades de los demás— a partir del momento en que se daba esa convivencia.
Las palomas torcaces no cesan en sus arrullos, y siempre me recuerdan a Los años, de Virginia Woolf, obra en que constituyen un leitmotiv. Me parece que el escritor debe procurar abordar y definir la inocencia, pero no puede permitirse ser inocente... Aunque, claro, entonces ¿qué ocurre con William Blake?
Jueves, 20 de mayo
Por fin tuvimos un poco de lluvia anoche, y ahora seguro que todos los arbustos y las plantas se sienten un poco mejor. Ayer fue un día perdido, un día muy extraño de esos en los que estoy demasiado cansada como para disfrutar de lo que sea. Eleanor Perkins estuvo limpiando —viene dos veces al mes, y siempre se le acumulan las tareas—. El lavabo de mi cuarto de baño se había atascado, así que también vino el fontanero a última hora, justo cuando necesitaba de verdad tomarme un bocadillo rápido antes de que me recogieran para ver la última obra sobre Sarah Orne Jewett en South Berwick. Apenas pude trabajar en el escritorio, y luego perdí mucho tiempo regando por si acaso no llovía.
Hoy viene Kelly Wise a tomar unas fotos, pero creo que mañana, por fin, será un día claro, un día para reanudar mi vida y estar en paz conmigo, con la escritura y el jardín. «En paz» quizá sea una expresión demasiado optimista, porque el jardín me desborda, como siempre en esta estación, y a veces me siento tan maltrecha como un carro de batalla, pero, aun así, tal vez pueda plantar las dieciséis rosas de pitiminí que Edythe me regaló por mi cumpleaños, ahora que ya hace más calor. Salvo esta última, por las noches suele refrescar hasta los 4 °C y, si vuelve a soplar el viento del este, arruinaría estas delicadas flores crecidas en invernadero.
He disfrutado de media hora de pura dicha mientras me comía un bocadillo en la chaise longue contemplando un arcoíris de pájaros revoloteando. Estuvieron presentes el cardenal y su amiga, así como una bandada de jilgueros, varios arrendajos, picogruesos pechirrosados, trepadores, pinzones mexicanos con sus capuchas rosadas... ¡y el faisán macho! Los carboneros se han ido al bosque a pasar el verano. Sin embargo, ¡ay!, muy pronto el suelo se llenó de estorninos, zanates, tordos y sargentos alirrojos, ¡y una ardilla roja se abalanzó sobre un comedero! Al escuchar el arrullo de las palomas torcaces en el bosque —«haya paz, haya paz»— me contuve de salir como un rayo a espantar a la multitud no deseada. Así, pude contemplar durante un cuarto de hora a la mágica congregación de pájaros (verdes, azules, morados, rosados) coronada, por supuesto, por la media luna carmesí en el pecho blanco del picogrueso. ¡Qué pájaro tan imponente!
Y todo ello tiene lugar en las ramas y los alrededores de un cerezo japonés que ahora está en el esplendor de su floración, aún lleno de capullos carmesíes.
Viernes, 21 de mayo
Hace un par de días, me di el gusto de enviar un cheque para ingresar en la lista de espera de una residencia de Bedford, Massachusetts. Estoy pensando en mudarme allí dentro de unos cinco años, ya que, por ahora, soy capaz de lidiar con la casa y los papeles. Vendí algunos documentos a la Colección Berg de la Biblioteca Pública de Nueva York antes de marcharme de Nelson, pero aún quedan muchas cartas y manuscritos sin ordenar. No quiero dejar esa horrenda tarea a mis albaceas, y tal vez la certeza de marcharme de aquí me llevará a encargarme de ella antes de cumplir los setenta y cinco. O quizá al final decida quedarme aquí, con todos los papeles bien ordenados. ¿Quién sabe?
La razón de haber planeado algo así y sentirme ahora tan contenta por ello es que mi vida empieza a abrumarme un poco. Como decía Marynia Farnham, imaginar el orden en tiempos de caos «compone la mente». Esta semana se ha ido con la entrevista para Ms. el martes, la obra de Nicholas Durso el miércoles y la visita de Kelly Wise para tomar fotos ayer por la tarde. ¡Posar para ellas fue todo un calvario! Creo que debo copiar aquí y luego enviarle a Kelly un poema que no incluí en Collected Poems,23 pues hoy me he acordado de él y estoy muy contenta de haber expresado hace tanto tiempo esas mismas emociones que ahora me embargan. Qué gracia redescubrir un viejo poema y hallar consuelo en sus palabras.
Ranas y fotógrafos
La rana temperamental,
dice un cariñoso experto,
reacciona ante un estímulo
poniendo los ojos en blanco
(y eso es euforia de rana);
pero en otra clase de humor
se repliega bajo una hoja
o una simulada ciénaga
(y eso es dolor de rana)
y cierra los ojos ante sus huevos.
Las ranas no lloran, se esconden.
La cámara la hace enojar,
con los ojos vidriosos o bien cerrados,
cambia toda su expresión.
Nunca adopta pose alguna.
Se distancia, ella,
tan alegre y brillante
—«histérica», dicen,
como sujeto, una pérdida total—.
Se entierra para huir,
no quiere alzar el vuelo:
es tímida ante la cámara.
¿Una forma de locura?
Pero ¿a quién no se le congela el rostro
con los ojos cerrados o en parpadeo salvaje?
¿Quién no estornuda a veces
ante el guiño de la cámara?
¿Se esconde en mundos interiores?
¿Se inventa una ciénaga?
Y nosotros, más neuróticos
que la rana espontánea,
a veces no sabemos
si llorar o escondernos.24
Después de que Kelly se marchara, regar un poco, poner el cordero en el horno para asar y reanudar mi vida en soledad me devolvió la calma. Janice vino a cenar, como cada semana. Ella es mi única visita fija. Esta vez trajo veinte kilos de semillas de girasol en el coche, y luego nos sentamos en la terraza por primera vez en esta primavera —¡qué verde el prado, y qué azul el mar!— y diseccionamos la cena de la semana pasada. Janice entró en mi vida hace tres años de una manera muy suya: se enteró de que necesitaba leña para la chimenea y ella y su amiga Priscilla me trajeron un camión lleno y la descargaron y apilaron para mí. Después de aquel gesto, nos hicimos amigas poco a poco, empezamos a dar paseos y salir de pícnic juntas. Por fin, el año pasado, me acompañó en el Queen Elizabeth II en mi viaje a Francia para ver a mi prima Solange Sarton, que vive en Bretaña, y luego ella siguió rumbo a Inglaterra. Ahí descubrimos nuestra perfecta sintonía y, desde entonces, se ha convertido en parte de mi extensa familia. La aprecio muchísimo por varias razones: por el trabajo de cuidados que desempeña en la Asociación de Salud Pública de Portsmouth, por su alegría —¡cuántas veces y con qué ganas nos reímos juntas!— y quizá, sobre todo, por su sabiduría y su equilibrio. Ya cerca de los cincuenta, suele sopesar las renuncias que implica llevar una vida humana. En su caso, supuso decir que no a un importante puesto en un hospital y aceptar su actual trabajo, donde gana menos de la mitad pero, a cambio, no tiene que dedicarse a él día y noche. Ante el dilema, escogió tener una vida, ver a los amigos, cultivar el jardín, leer, escuchar música y estar «disponible». En una sociedad donde el éxito y el dinero significan tanto, y donde las personas suelen juzgarse —demasiado a menudo— por «lo que producen», se necesita mucho carácter para hacer lo que hizo ella.
El otro día le dije: «Contigo me siento en paz». Hay mucha gente con quien me gusta estar, pero a muy pocos les diría eso. Desde luego, Janice es muy valiosa.
Domingo, 23 de mayo
El jueves pasado, un día muy ajetreado, vi al señor Webster, el fontanero, por primera vez en mucho tiempo. Su mujer tiene cáncer, y la última vez que nos vimos fue por casualidad en la ferretería. Cuando le pregunté por ella entonces, estaba consumido por el dolor y el pánico; me dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Tenemos cuatro hijos, ¿sabe?», y pude sentir su desesperación. El jueves, cuando volví a preguntarle por ella, esbozó una leve sonrisa y me dijo que la quimioterapia la había ayudado un poco, pero el «mensaje» que me transmitió no hacía hincapié en su estado físico, sino en el simple hecho de que ambos habían decidido llevar a cabo todo los planes pendientes para «algún día», y justo regresaban de un viaje a Florida para visitar a los padres de ella. Vi a Webster resplandeciente. Siempre he creído —o, al menos, eso me parece— que debemos vivir como si estuviéramos muriendo, porque entonces las prioridades se vuelven muy claras. Ese hombre irradiaba puro amor. Cuánto ha crecido. ¡Cuánto ha aprendido desde aquel día de invierno, cuando nos encontramos en la ferretería! Luego alguien me contó que su mujer estaba muy involucrada en el hospicio de York, y esa labor le daba mucha fuerza.
El invierno pasado, cuando Webster estuvo en casa arreglando unas cosas, me pidió con timidez si podía pagarle con una copia firmada de A Reckoning.25 Yo protesté diciendo que semejante trato no le salía muy a cuenta, pero él insistió en que con el libro ya era suficiente.
En la misma línea de afortunados sucesos, Bob Johnson, el florista, me ha dejado una jardinera redonda con algunas plantas de primavera en la terraza (un jacinto, dos prímulas amarillas y algunos lirios), esta vez con una nota contándome sus impresiones sobre Recovering. ¿Qué importan las críticas cuando un fontanero y un florista se conmueven así con mis libros y me lo agradecen con semejantes regalos?
A veces creo que soy la persona más afortunada del mundo, porque ¿qué podría anhelar de verdad un poeta sino ofrecer sus dones y descubrir que son aceptados? Las personas desfavorecidas lo son porque nunca han encontrado sus dones, o bien porque se encuentran con que sus verdaderos dones no son aceptados. Eso me ha sucedido más de una vez en una relación amorosa, y constituye mi definición del infierno.
Ayer por fin me sentí en equilibrio, y fue porque, al despertar en mitad de la noche y pensar en todo cuanto estaba por hacer, decidí no escribir el diario, sino concentrarme en unas pocas cartas que tenía en la cabeza desde hacía días. De algún modo, eso rompió la horrible tensión de las últimas tres semanas y, por primera vez en mucho tiempo, fui capaz de ponerme a escuchar un disco de Mozart. Por la tarde vino Nancy Hartley; estuvimos trabajando en el jardín y eso también me ayudó mucho.
Miércoles, 26 de mayo
El lunes tuve un día agotador. Kay Bonetti y su ayudante, un joven muy silencioso, vinieron hasta aquí pese a que llovía a cántaros —pobres, se quedaron con las ganas de dar un paseo para visitar el entorno— con el propósito de grabar algunos fragmentos de As We Are Now26 y Diario de una soledad27